Reseñas de libros. Recuperemos el derecho humano a la seguridad alimentaria
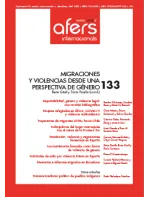
José Miguel Calvillo Cisneros. Profesor de Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid
Reseña de libro: Cascante, Kattya. Obesidad y desnutrición. Consecuencia de la globalización alimentaria. Catarata, 2021, 142 págs.
Obesidad y desnutrición. Consecuencias de la globalización alimentaria aborda una de las cuestiones de mayor relevancia en la agenda global actual: la seguridad alimentaria. El núcleo principal de este libro gira en torno a la desnutrición y la obesidad, ambas consecuencias directas de una mercantilización de los alimentos a escala internacional. La lógica fordista frente al hambre, la mercantilización frente al derecho humano, la globalización alimentaria frente al acceso universal e igualitario a los alimentos, y la ausencia de gobernanza frente a la deslegitimación de los estados; estos son los principales debates abordados desde un enfoque crítico, pero sólidamente sustentados con datos que demuestran las consecuencias negativas de que un derecho humano se haya convertido en un negocio bursátil.
El libro se inicia con un análisis que describe con minucioso detalle cómo se ha producido el desplazamiento del Estado en favor de los agentes económicos privados que gobiernan la industria alimentaria. Se realiza un pormenorizado estudio de cómo el Estado, a pesar de ser el actor legitimado para garantizar el bienestar de su población, se ha visto desbordado en sus funciones por la acción privada de la industria agroalimentaria. De esta forma, se plantea un debate sobre la conveniencia de normatizar la globalización y el rol del Estado como actor regulador del sistema alimentario internacional, llegando a la conclusión de que el mercado necesita de los estados como creadores de normas, pero, al mismo tiempo, su funcionamiento, en términos (neo)liberales, se verá mejorado sin las ataduras gubernamentales. Así, se ha ido produciendo una desestatización de distintos ámbitos de las relaciones sociales que ha fulminado el monopolio del Estado sobre los problemas de seguridad, la regulación de la vida económica y su rol como asegurador del bienestar y la cohesión social de la población. En definitiva, un orden económico que emana de un orden estatal y que, paradójicamente, reduce el rol de los estados como actores protectores.
Como parte de esta dinámica, en el libro se describen dos procesos contrapuestos: una globalización «desde arriba» relacionada directamente con los agentes transnacionales y su capacidad de influir en el proceso político en el ámbito estatal; y una globalización «desde abajo» donde surgen respuestas desde la sociedad civil de reacción frente a las élites transnacionales. La primera tiene como objetivo que las empresas transnacionales controlen el mercado de la producción de alimentos a nivel mundial con graves consecuencias para las economías de los países de desarrollo en transición. La segunda tiene como fin alterar esta dinámica en favor de los pequeños agricultores de los países del Sur en aras de conseguir la soberanía alimentaria desde el ámbito local.
Como consecuencia de este entramado político-económico, se aborda la relación directa entre desnutrición y obesidad. ¿Cómo es posible que la desnutrición sea una de las mayores amenazas a la salud humana y la mayor causa de la mortalidad infantil en el mundo y, al mismo tiempo, la obesidad, patrón consolidado en los países industrializados, se haya convertido en un factor en ascenso en los países en desarrollo? Cada vez más, existe un mayor acceso a los alimentos no nutritivos y comida ultraprocesada elaborada con sustancias perjudiciales para la salud y relacionadas directamente con el sobrepeso. La producción de los alimentos ultraprocesados genera unos hábitos alimenticios dirigidos a consumir comida de forma rápida y en exceso, pero con baja cantidad de nutrientes, lo que deriva en la desnutrición y la obesidad.
Producir más para alimentar al mundo. Esta parece ser la filosofía de este orden alimentario corporativo, donde la fuente de abastecimiento se desplaza hacia el funcionamiento fluido del mercado mundial. «La provisión debe alcanzarse a través del comercio, y no desde estrategias de autosuficiencia» (p. 57). De esta forma, mientras las empresas transnacionales controlan el flujo de los alimentos a nivel mundial, la seguridad alimentaria de los países en transición hacia el desarrollo depende directamente de la importación de los alimentos en el mercado internacional y no del consumo de su propia agricultura. Producir más para alimentar a unos pocos parece ser el resultado.
Esta obra no solo realiza un análisis del porqué hemos llegado a una situación insostenible, sino que nos ofrece respuestas, soluciones y modelos alternativos para revertir esta situación. La iniciativa social La Vía Campesina (con más de 200 millones de agricultores), foro paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación, trata de revertir esta dinámica perversa y volver a hacer de la seguridad alimentaria un derecho humano dirigido a proteger a los pequeños agricultores, sobre todo de las regiones del Sur Global. Se trata, en definitiva, de conseguir una seguridad alimentaria donde los agricultores y consumidores puedan decidir sobre qué sistema alimentario quieren y proporcionar una distribución equitativa de los alimentos.
Especialmente incisiva es la crítica a la Agenda 2030 en materia de seguridad alimentaria, ya que se omite el derecho a la alimentación y, sin embargo, se potencia el crecimiento económico como motor del desarrollo. Una defensa de la lógica productivista que, como se demuestra a lo largo del texto, ha derivado en una inseguridad alimentaria que tiene como víctima a la población más vulnerable del planeta.
Por último, se realiza un análisis sobre el rol que tiene la filantropía en la seguridad alimentaria, donde la mayor parte de las donaciones se dirigen al desarrollo de tecnologías lideradas por las corporaciones de los países más industrializados, muchas de ellas del sector de los transgénicos, con el objetivo de aumentar la producción sin tener en cuenta cada contexto particular del Sur. Y, sin embargo, «ni un solo dólar ha ido destinado a apoyar los sistemas de semillas del campesinado local» (p. 123), mayoritario, por ejemplo, en el continente africano.
Esta es una lectura obligada para conocer el impacto negativo de un perverso sistema internacional de los alimentos donde un derecho que ha de estar garantizado por los estados se encuentra en manos de un reducido número de corporaciones privadas que tienen como objetivo maximizar su beneficio económico. El rigor científico con el que se escriben sus páginas le convierte en una lectura necesaria para entender que existen sistemas alimentarios alternativos que tratan de asegurar que todos los seres humanos puedan tener garantizado el acceso a un alimento de calidad.
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 133, p. 237-239
Cuatrimestral (enero-abril 2023)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X