Reseña de libros | Estados Unidos ante el auge y deterioro de la diplomacia
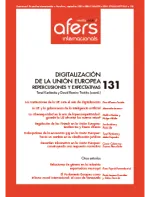
Alfredo Crespo Alcázar, profesor, Universidad Antonio de Nebrija y Universidad Internacional de Valencia
Reseña de libros:
Farrow, Ronan. Guerra por la paz. El fin de la diplomacia. Roca Editorial de Libros, 2021. 484 págs.
Sánchez Román, José Antonio. La Sociedad de Naciones y la reinvención del imperialismo liberal. Marcial Pons Historia, 2021. 635 págs.
Las obras sobre las que vertebramos este ensayo bibliográfico muestran una complementariedad en el contenido y una suerte de continuidad cronológica en el plano temporal. En efecto, mientras que la de Sánchez Román cubre en exclusiva el período de entreguerras, a través del protagonismo concedido a la Sociedad de Naciones como objeto de estudio, la de Ronan Farrow se centra esencialmente en el siglo xxi con Estados Unidos como referente principal. El autor norteamericano defiende una tesis provocadora: en la Casa Blanca, el militarismo ha desplazado a la diplomacia como herramienta para encarar las relaciones internacionales, diseccionando de manera exhaustiva las repercusiones negativas que tal proceder ha generado en diferentes ámbitos (seguridad, democracia, derechos humanos).
En ambos libros la opinión se halla tan presente como bien respaldada. En el caso de Sánchez Román, su riguroso estudio sobre la Sociedad de Naciones, en el que el lector advertirá un abundante manejo de fuentes y de bibliografía, le permite presentar una conclusión en forma de reivindicación de la labor desarrollada por la mencionada organización: «la Sociedad de Naciones creció, extendió sus objetivos hacia tareas impensables en el momento de su fundación, desarrolló una incipiente burocracia internacional, se convirtió en el nudo de redes de expertos trasnacionales, muchos de los cuales seguirían teniendo papeles destacados en la segunda posguerra, ya fuera en la ONU o en otros organismos multilaterales como el FMI, o incluso en el llamado proceso de reconstrucción europea» (Sánchez Román, 2021: 22).
De una manera más simplificada podemos afirmar que la Sociedad de Naciones sentó las bases para el multilateralismo que se consolidó al término de la Segunda Guerra Mundial y que, hoy en día, como lamenta Ronan Farrow, se ha deteriorado progresivamente. En efecto, la citada organización, dentro de un panorama internacional muy adverso para sus expectativas (declive de la democracia liberal, escaso protagonismo en la arena internacional de Estados Unidos, auge gradual de los totalitarismos con unas metas tan revanchistas como expansionistas, crack del 29, etc.) abordó cuestiones que actualmente integran la agenda de Naciones Unidas y de otras organizaciones supranacionales, tales como los refugiados y la trata de seres humanos. Además, afrontó con valentía algunas otras, como la prostitución o el tráfico de drogas, siempre rodeadas de polémica. Como nexo entre ese pasado no tan remoto y el presente más cercano, «la mayor parte de los gobiernos rechazó nuevos compromisos con los refugiados. Muchos no querían recibir población judía o a refugiados alemanes a los que consideraban izquierdistas peligrosos; otros, como los polacos o rumanos, estaban deseosos de librarse de su población judía. (…) La reacción de los gobiernos europeos ante la crisis humanitaria había sido cerrar aún más las fronteras» (ibídem: 447-448).
Por su parte, en Guerra por la paz, Farrow adopta un estilo más periodístico que científico, lo que propicia una lectura dinámica. Los juicios de valor resultan constantes, pero en todos ellos se aleja del peligroso binomio compuesto por demagogia y retórica. Así, a modo de ejemplo, destacan las entrevistas realizadas a numerosos secretarios de Estado, como Henry Kissinger, o la transmisión de las vivencias derivadas de su etapa como ayudante de Richard Holbrooke, una suerte de «verso libre» dentro del aparato diplomático norteamericano, cuyas opiniones en asuntos controvertidos chocaron con las del Gobierno y con las del entramado militar.
En consecuencia, se hace patente la existencia de un hilo conductor entre ambos libros: la diplomacia. Como señala Sánchez Román, la ausencia de diplomacia o el recurso a una opacidad diplomática había resultado, bajo lo perspectiva del presidente estadounidense Woodrow Wilson, uno de los factores desencadenantes de la Primera Guerra Mundial. Por su parte, Ronan Farrow insiste en que priorizar las respuestas militares o, en su defecto, las alianzas de Estados Unidos con determinados gobernantes caracterizados por su nulo respeto por la democracia, supone un obstáculo para resolver problemas locales de repercusión global: «¿No se suponía que había terminado la Guerra Fría? (…) Dos décadas más tarde, las aspiraciones nucleares de Irán y de Corea del Norte, y el reclutamiento a nivel mundial del Estado Islámico figuran entre los desafíos internacionales más acuciantes. Pero, para entonces, ya habían eliminado el personal formado que debía enfrentar estos desafíos» (Farrow, 2021: 27).
Asimismo, también vemos la existencia de un actor que ocupa un espacio de relevancia en ambas obras. Nos estamos refiriendo a Estados Unidos; cuando lo abordan los dos autores, detectamos diferencias en su funcionamiento que obedecen a la postura adoptada hacia el panorama internacional. En este sentido, Sánchez Román nos presenta a la actual superpotencia en un período (1919-1939) en el cual su poderío económico, político y militar no se traducía en una hegemonía mundial, ni tampoco en la creación de una tupida de red de aliados con los que compartiera objetivos, pero también adversarios ideológicos, un fenómeno que sí se produjo a partir de 1945. En efecto, al término de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos retornó voluntariamente la que había sido su política exterior por excelencia desde su surgimiento como nación: el aislacionismo. Aún con ello, algunas de las propuestas novedosas efectuadas por Woodrow Wilson en sus 14 puntos sí que se implementaron, sobresaliendo la creación de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, tanto por razones idealistas como por otras más pragmáticas (un entorno «global» estable resultaba más adecuado para sus intereses comerciales), no puede afirmarse que Washington mostrara desinterés absoluto por los asuntos internacionales.
En este sentido, mientras el mundo se estrellaba en una segunda contienda bélica, Franklin Delano Roosevelt concluía que el aislacionismo no protegía a su país de las veleidades totalitarias mostradas por ciertos regímenes. Como subraya Sánchez Costa, fueron muchos los técnicos de la Sociedad de Naciones acogidos en Estados Unidos durante la Administración encabezada por el aludido presidente, algunos de los cuales se integraron posteriormente en el organigrama de Naciones Unidas.
De nuevo vemos en este apartado un elemento que vincula las dos obras, puesto que Ronan Farrow alude, aunque sin profundizar demasiado, a la denominada «Edad de los Sabios», esto es, un período en el cual los diplomáticos, como George Kennan, influyeron notablemente en el diseño de la política exterior norteamericana. Este fenómeno propició que Estados Unidos asumiera un rol de liderazgo en organizaciones de nueva creación, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y favoreciese la reconstrucción de Europa occidental a través del Plan Marshall, lo que garantizó el cumplimiento de sus expectativas tanto comerciales como de seguridad. Dicho con otras palabras: comenzó a ejercer de superpotencia.
Sin embargo, este apego por la diplomacia pronto convivió (e incluso cedió terreno) con una tendencia doble y complementaria, basada por un lado en apoyar a gobiernos enemigos de la Unión Soviética y, por otro lado, en consolidar alianzas con gobernantes cuyo respeto por el Estado de derecho era nulo y su corrupción difícil de ocultar. Esta conducta deterioró la imagen de Estados Unidos ante determinadas sociedades civiles, ejemplo de ello es que quedó en tierra de nadie cuando estallaron las primaveras árabes en 2011: «en Oriente Próximo, como en Asia Central, los pactos entre militares llevaban tanto tiempo eclipsando la democracia que apenas sabíamos hacer otra cosa. Egipto era la prueba» (Farrow, 2021: 267). Esta última propensión ha adquirido mayores dimensiones toda vez que desde la Administración encabezada por Barack Obama, Estados Unidos inició un repliegue gradual del panorama internacional: «¿por qué enviar a los hijos y las hijas de los estadounidenses a hacer un trabajo que los yemeníes y pakistaníes podían realizar a cambio de dinero» (ibídem: 201).
Las dos obras nos permiten extraer una conclusión a modo de hipótesis de futuro y que se halla íntimamente relacionada con el liderazgo de Estados Unidos. Si este en el período de entreguerras optó deliberadamente por un perfil bajo, relegando la supervisión de los asuntos globales a dos imperios en declive como eran el francés y el británico, lo que provocó las nefastas consecuencias por todos conocidas, en la actualidad determinadas empresas fallidas, como Irak y Afganistán, han motivado una suerte de desenganche del escenario internacional por parte de la Casa Blanca. El repliegue y el debate sobre el mismo permanece intacto y las posibles repercusiones de aquel ya las expuso John Kerry: «me preocupa la erosión del consenso bipartidista sobre la necesidad de liderazgo estadounidense…Si ese liderazgo no viene de nosotros, vendrá de otra parte» (ibídem: 323). Este modus operandi ha cedido solo en parte con Joe Biden, quien ha mostrado más respeto que su antecesor por el multilateralismo, pero las elecciones presidenciales están demasiado cerca como para obviar los deseos aislacionistas de amplios sectores de la opinión pública.
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 131, p. 217-220
Cuatrimestral (mayo-septiembre 2022)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X