Reseña de libros | Rompiendo los discursos de poder para entender las realidades africanas
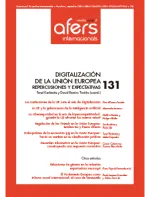
José Manuel Maroto Blanco, personal Docente e Investigador, Departamento de Historia Contemporánea, Universidad de Granada
Reseña de libro: Africaye (coord.). Brújulas sobre África. Miradas para desaprender la región subsahariana. La Catarata, 2021. 253 págs.
El 5 de julio de 1960, menos de una semana después de la independencia de la República Democrática del Congo, el general belga Émile Janssens, ante la Force Publique, puso voz a las intenciones escondidas del proceso descolonizador con dos sencillas frases: «antes de la independencia igual a después de la independencia». La «profecía de Janssens» –en palabras de Jaume Portell– ilustra hoy día unas continuidades coloniales que no solo afectan al ámbito de lo político, sino que invaden todas las esferas de la vida individual y colectiva de un continente, el africano, y de sus poblaciones. Aquel «espíritu del colonialismo» que plantearon los historiadores Jürgen Osterhammel y Jan C. Jansen sigue presente en la praxis política y en el imaginario colectivo de la sociedad y, ante esta situación que pasa inadvertida ante el imaginario colectivo, «desaprender» se convierte en tarea obligada.
Coordinado porAfricaye («África mía» en amhárico, lengua etíope) –un proyecto transdisciplinar que tiene como objetivo entender las diversas realidades africanas desde el respeto que le niegan los grandes discursos hegemónicos y con la valentía y el esfuerzo de sus más de 20 colaboradores y colaboradoras–, Brújulas sobre África. Miradas para desaprender la región subsahariana (2021) es una obra que nos invita, en sus 23 capítulos agrupados en seis bloques temáticos, a romper con las ideas preconcebidas sobre África y complejizar la mirada reduccionista con la que nos engaña el discurso hegemónico cotidianamente. Este trabajo nos ayuda a entender que el colonialismo no es solo una relación de dominio concreta, sino que también incluye una interpretación de este, que continúa presente y que afecta a todos los ámbitos de la realidad social y del conocimiento.
El primer bloque de este libro, «Desorientarse para (re)conocer África Subsahariana», pone de manifiesto la necesidad de combatir unas narrativas con carácter simplificador y racista. La desigualdad en el trato informativo, que desemboca en un «silencio mediático», o los propios estudios sobre África, aparecen como espacios de difusión que contribuyen a consolidar los discursos que niegan sistemáticamente la humanidad de los pueblos africanos. Más allá del contenido de estos mensajes, este bloque ahonda en los marcos de comprensión y en los conceptos que vehiculan los conocimientos en torno al continente negro, que son acríticos e invisibilizan discriminaciones materiales, epistemológicas y ontológicas, así como la capacidad de agencia de sus sociedades. Ejemplos los tenemos en «tribu» o «desarrollo», que arrastran significados para nada inocentes, que son reflejo de las relaciones desiguales de poder existentes y que modulan nuestra percepción.
El segundo bloque, «Nuevos reversos de la colonización», plantea una relectura del discurso histórico sobre África, complejizándolo y poniendo en cuestión determinados mitos. La ambivalente posición de los jefes tradicionales durante el dominio europeo, que se movió entre el colaboracionismo y la resistencia según los contextos; la agencia de las mujeres africanas, de enorme importancia y que rompe la falsa idea de que los feminismos africanos empezaron con Occidente y el colonialismo; las continuidades coloniales de las independencias, haciendo especial hincapié en la realidad de las fronteras, la economía o la cultura, y el robo de los museos y la lucha por la restitución de las obras culturales, englobándolos en un combate contra los restos de la dominación colonial que persiste, son puestos negro sobre blanco ante la necesidad de releer el pasado africano.
El bloque tres, «Política contra África», pone de relieve una serie de formas de dominio neocoloniales que nos alejan del relato simplista de que África está mal por meros problemas endógenos. Realidades como el papel de instituciones internacionales (ejemplos los tenemos en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o las trampas que impone la Organización Mundial del Comercio) o las formas neocoloniales de dominio francés, englobadas en el concepto de Françafrique, así como el debate sobre la presencia China en el continente son ejes fundamentales en este bloque.
El cuarto, «Política desde África», pone el acento en las soluciones que se proponen desde África, con una perspectiva «desde abajo», dando cuenta de la agencia de las poblaciones y rompiendo con el discurso que sitúa a los africanos como sociedad(es) pasiva(s). Para el caso del feminismo, y apoyándose en conceptos como el de la interseccionalidad, se subraya la relación entre violencia colonial e historia de las mujeres africanas, reivindicando una historia en femenino que huya de la hegemonía del relato feminista occidental. Así mismo se destacan, con sus luces y sus sombras, diferentes formas de gestión en la acogida de refugiados, como en el caso de Uganda o la aparición y desarrollo de plataformas y movimientos ciudadanos que aspiran a convertir sus actuaciones en ejemplos de un panafricanismo crítico alejado del paraguas de los intereses coloniales.
Los dos últimos bloques, «Nuevos debates sobre conflictos en África» y «Análisis críticos de políticas», plantean, por un lado, la relación de la experiencia de la violencia en África con la propia experiencia colonial y el papel de las potencias extranjeras. Los procesos de paz desde una perspectiva feminista o los efectos del cambio climático, atacando el discurso que despolitiza sus consecuencias, son un ejemplo más de cómo esta obra crítica se asienta en la experiencia de opresión y combate de los subalternos. Por otro lado, el último bloque plantea un discurso afrocéntrico de esa Europa Negra y, dejando patente que la diáspora es parte histórica de África, se subraya la importancia de la lucha por la memoria de las comunidades afrodescendientes en España y su papel como agentes activos del cambio social. Las críticas al iii Plan África o a la propia Ayuda Oficial al Desarrollo y el papel de España en reforzar la idea de la Europa fortaleza ponen al descubierto las contradicciones actuales que son herederas de la etapa colonial.
He aquí una aportación capital dentro del espacio editorial español por la escasez de trabajos que han sido capaces de problematizar –con textos cortos, amenos y rigurosos–, las injusticias de praxis y discursos que atacan a África y a las personas afrodescendientes. Obligada lectura para acercarse a estas realidades diversas desde una perspectiva crítica.
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 131, p. 221-223
Cuatrimestral (mayo-septiembre 2022)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X