Libertades individuales y mecanismos de legitimación política e institucional en Marruecos
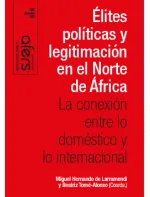
Omar Brouksy, profesor de Derecho Constitucional, Universidad Hassan i, Settat, Marruecos. omarbrouksy@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2577-3662
La cuestión de las libertades individuales representa un verdadero reto en el proceso de legitimación nacional e internacional de Marruecos y, en el plano jurídico, es objeto de reformas constitucionales muy variables; asimismo, suscita preocupación por el frágil equilibrio ante un contexto nacional en el que la legitimidad religiosa del rey compite con las corrientes políticas conservadoras, pero también en relación con un entorno internacional muy restrictivo. Entre la Constitución de 1992, que reconoce la universalidad de los derechos humanos, y la de 2011, que consagra las libertades individuales, esta dinámica jurídica tiene dificultades para plasmarse en la legislación, reflejando a la vez tanto una cautela política como una actualización jurídica.
Para estudiar la cuestión de las libertades individuales en sus dimensiones jurídica y sociopolítica en Marruecos, parece especialmente indicado analizar las interacciones entre las élites políticas y su contexto interno, por una parte, y el contexto internacional, por otra, esto es: el significado de estas libertades, sus cambios, las representaciones a las que remiten, los marcos jurídicos y religiosos que las determinan; pero también, y sobre todo, el despliegue de los mecanismos de legitimación de las élites políticas locales frente a una realidad internacional a la vez dinámica y restrictiva. El caso marroquí es interesante por la diversidad de sus parámetros analíticos, pero también por la dimensión autoritaria de su élite política, en un entorno internacional que plantea importantes desafíos y limitaciones en términos de legitimación: «La legitimación dinámica vincula (…) dos acciones distintas (…). Por una parte, las élites autoritarias observan el contexto internacional y elaboran discursos y políticas destinados a crear una imagen positiva del país, o marca; por la otra, los dirigentes autoritarios utilizan el reconocimiento internacional que obtienen posteriormente como medio para legitimar su poder en el interior, presentándose como modelos de conducta elogiados a escala internacional y, por tanto, merecedores del apoyo de la población local» (Del Sordi y Dalmasso, 2018).
A la hora de, analizar el concepto de libertades individuales en el contexto marroquí, se plantean dos dificultades metodológicas. La primera es la práctica ausencia de estudios cuantitativos y encuestas de campo acerca de estas libertades en Marruecos. La sensibilidad del tema y la presencia del dogma religioso en el arsenal jurídico y en las representaciones de las libertades individuales explican sin duda esta ausencia. El único elemento cuantitativo reciente que nos parece científicamente pertinente, y en el que nos basaremos en este artículo, es un estudio de campo realizado entre junio y julio de 2021 por el Centre Menassat pour les Recherches et les Études Sociales, con sede en Casablanca (Marruecos)1. El estudio se centra en tres ámbitos: las representaciones del cuerpo, la libertad de conciencia y la cuestión de la sexualidad, con una muestra representativa de 1.311 encuestados2.
La otra dificultad metodológica radica en la falta de una definición jurídica precisa del concepto de «libertades individuales», que lleva a la mayoría de los juristas a limitarse a diferenciarlas de las libertades públicas, considerando ambas «libertades fundamentales». En efecto, como ocurre en Francia, la Constitución marroquí no define ni diferencia explícitamente libertades públicas e individuales (Brouksy, 2022), pero dedica más de 20 artículos a lo que denomina «derechos y libertades fundamentales»: del artículo 19 al artículo 40, integrados en el Título ii que viene justo después del Preámbulo y las «Disposiciones Generales». Entre estos derechos y libertades se incluyen la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la vida, el derecho a la protección de la vida privada, la libertad de circulación y establecimiento, la libertad de reunión y concentración, el derecho de voto, etc.
El concepto de «libertades individuales» se analizará, por tanto, como un conjunto de libertades estrechamente vinculadas al individuo como realidad sociológica, a sus elecciones personales y a su comportamiento dentro de, y en relación con, la «colectividad» que a veces se denomina en Marruecos umma. Más concretamente, las cuestiones que subyacen a esta cuestión se desarrollarán a través de dos grandes tipos de libertad individual: la libertad de conciencia (en un país como Marruecos, esto se traduce en todas las problemáticas relacionadas con las creencias religiosas y la no creencia), por una parte, y la libertad de disponer del propio cuerpo, por otra. Esto incluye la libertad sexual, que se extiende a las relaciones sexuales fuera del matrimonio y a la elección de la orientación sexual (prohibida por la ley marroquí y castigada con penas privativas de libertad), así como el aborto denominado ilegal, o clandestino, que sigue siendo ampliamente tolerado y practicado en consultas médicas a pie de calle, aunque la ley también prevé penas de prisión firme por este motivo.
Este punto de partida nos permitirá, en primer lugar, examinar las libertades individuales a la luz de los cambios de la sociedad marroquí, así como poner de relieve el alcance de los mecanismos de legitimación político-religiosa, tanto a nivel nacional como internacional, en los que estas libertades están muy presentes. A continuación, se analizará la importante discrepancia entre el texto constitucional (Bendourou, 2012) –dinámico y tendente a lo «universal»– y los textos legales y reglamentarios sobre las libertades individuales –ambiguos y rígidos a la vez– con un reto transversal: adaptar el texto jurídico a los cambios del contexto internacional para resaltar la dimensión «moderna» –abierta a los valores universales– de la monarquía marroquí, pero preservando al mismo tiempo la legitimidad religiosa del rey como «comandante de los creyentes», en un país donde el islam es una religión de Estado que rige la esencia de las interacciones sociales.
Desde ahí se plantean las cuestiones problemáticas: ¿cuáles son los factores que favorecen y mantienen esta discrepancia (entre la Constitución y la ley)? ¿El estatuto religioso del rey es suficiente como mecanismo de legitimación que opera tanto en el plano interno como en el internacional, para explicar este contraste, estrechamente vinculado a la naturaleza del sistema político?
Cambios sociales y mecanismos de legitimación: un delicado equilibrio
Aunque la Constitución marroquí reconoce de manera implícita las libertades individuales como parte de los «derechos y libertades fundamentales», la ley no les otorga el mismo grado de codificación jurídica que a las denominadas libertades públicas (libertad de expresión, libertad de reunión y manifestación pacífica, libertad de movimiento, etc.). Las libertades individuales se perciben incluso a veces como libertades de segunda clase o, incluso, como un lujo jurídico que refleja un individualismo occidental importado. No obstante, a pesar de ello, las libertades individuales no han desertado de la dinámica social y constitucional. Es cierto que el constitucionalismo marroquí reconoció ya en 1992 la adhesión del Reino a los derechos humanos universalmente reconocidos; pero la cuestión de las libertades vinculadas a las elecciones y comportamientos individuales no tomó cuerpo en la dinámica de la sociedad hasta finales de 2009, un año antes de que estallaran las llamadas primaveras árabes y de la aparición de un nuevo perfil de activista: el ciberactivista.
Primaveras árabes y cambio constitucional
El 13 de septiembre de 2009, un grupo de jóvenes activistas laicos con amplia experiencia en redes sociales decidió romper el ayuno en un lugar público en pleno Ramadán, en un bosque cercano a Mohammedia, entre Rabat y Casablanca. La acción se llevó a cabo en nombre del movimiento Mali (Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales), creado unos días antes por el periodista Zineb El Rhazoui –en dialecto marroquí, Mali significa «¿Qué tengo?»–. El objetivo de esta acción, lanzada principalmente a través de Facebook, era defender la libertad de conciencia y pedir la derogación del artículo 222 del Código Penal marroquí, que prevé penas de cárcel para quien «rompa de manera ostensible el ayuno en un lugar público» durante el mes de Ramadán. Aunque la policía detuvo a los jóvenes activistas en la estación de Mohammedia, su acción atrajo la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales, situando las libertades individuales en el centro del debate social. «Trascendiendo el motivo original de este movimiento –que no fue retomado en el marco del "Movimiento 20 de febrero", que se explicará a continuación–, lo que es importante destacar aquí fue su modus operandi. Como se verá, el "Movimiento 20 de febrero" iba a ser una confirmación a gran escala de estos prolegómenos virtuales (a través deFacebook, Twitter, blogs y, más tarde, el sitio web Mamfakinch) de concentraciones de protesta concretas en Marruecos» (Baylocq y Granci, 2012).
El Movimiento 20 de febrero (M-20) se producirá dos años después, en parte, como una reproducción a escala nacional de los mecanismos de movilización del Mali –esencialmente respecto a las redes sociales y los medios de comunicación– y de sus actores: en su mayoría personas individuales, erigidas en cibermilitantes que actúan desde detrás de las pantallas de sus ordenadores y luego en las plazas/lugares simbólicos de las ciudades grandes y medianas.
Nacido a raíz de las primaveras árabes, el M-20 evolucionó rápidamente hasta convertirse en una importante organización con las dimensiones política, social y, sobre todo, nacional. Formado por jóvenes ciberactivistas de diversas procedencias políticas, el M-20 fue capaz de movilizar a miles de marroquíes, principalmente en ciudades grandes y medianas, hasta propiciar la reforma constitucional de noviembre de 2011. Sin embargo, al tiempo que se definía como un movimiento «universal» de jóvenes en sintonía con un entorno internacional más o menos favorable a las libertades fundamentales, el M-20 debía presentarse, ante todo, como un encuentro nacional representativo de los componentes de la sociedad marroquí en toda su diversidad. Por consiguiente, tuvo que adaptar su discurso, su identidad política y sus objetivos en una dirección ampliamente consensuada para movilizar al mayor número posible de personas. Esta estrategia también estaba dictada por la heterogeneidad política de los activistas de base del M-20, que abarcaba desde jóvenes islamistas y activistas de extrema izquierda hasta movimientos amazighs (de habla bereber) y las juventudes de determinados partidos políticos. Temas como la ruptura del ayuno, la venta de alcohol a los marroquíes, la igualdad entre mujeres y hombres en la herencia y la interrupción voluntaria del embarazo (la IVE) se evitaron cuidadosamente en las concentraciones. Es decir, se ignoraron las libertades que parecían estar más o menos directamente vinculadas al dogma y a las prohibiciones religiosas, aunque para los activistas de izquierdas/laicos estas libertades tenían que estar «inducidas», o «deducidas» ya que, en su opinión, la palabra Libertad figura de forma destacada entre los tres principios/eslóganes del movimiento: Libertad, dignidad y justicia social.
El impacto de esta dinámica en los planos jurídico y constitucional es importante, ya que la Constitución adoptada tras la Primavera Árabe marroquí no solo mantuvo el principio del reconocimiento por Marruecos de la universalidad de los derechos humanos (Constitución de 1992), sino que lo reforzó mediante dos nuevos artículos: el artículo 55, que estipula que «los tratados relativos a los derechos y libertades individuales o colectivos de los ciudadanos y ciudadanas solo podrán ser ratificados previa aprobación por ley»; y el artículo 161, relativo al Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, órgano oficial ya que todos sus miembros son nombrados por el rey), encargado, entre otros asuntos, de «preservar la dignidad, los derechos y las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos y ciudadanas, en estricto cumplimiento de las normas nacionales y universales en la materia».
Si bien estos dos artículos permiten consolidar el peso de las libertades individuales en la Constitución y en los tratados vinculantes para el Estado marroquí, la redacción del artículo 161 presenta, no obstante, dos ambigüedades problemáticas. En primer lugar, el concepto de libertades individuales no está definido, ni por la Constitución ni por ningún texto legal. Es cierto que la expresión «preservar la dignidad» se refiere al individuo/persona en su dimensión «humana» o incluso universal, pero habría sido más preciso, o al menos más sensato, precisar la naturaleza de las «libertades individuales» a las que se refiere este artículo. En segundo lugar, el hecho de que el artículo 161 combine y utilice dos sistemas de referencia completamente diferentes («nacional» y «universal») puede dar lugar a confusión y ambigüedad. Los dos marcos de referencia aluden a dos concepciones distintas de los derechos humanos: una hace hincapié en el carácter específico de los derechos humanos vinculándolos a los parámetros culturales de cada país, y otra, mucho más amplia, defiende la naturaleza «universal» de los derechos humanos. En un país donde el islam es la religión de Estado y las normas religiosas están presentes en el arsenal jurídico y en las relaciones sociales, la «especificidad/universalidad» de los derechos humanos siempre ha suscitado discusiones bizantinas entre laicistas y conservadores. Es cierto que, en la llamada región árabe-musulmana, donde las especificidades culturales y religiosas siguen siendo bastante prevalentes, la Constitución marroquí reconoció la universalidad de los derechos humanos en su preámbulo ya en 1992, confiriéndole así una inviolabilidad jurídica vanguardista a los ojos de la comunidad internacional. Sin embargo, al adoptar simultáneamente dos conceptos prácticamente antinómicos, la Constitución de 2011 introduce un elemento de incoherencia y ambigüedad, por no decir de regresión, en la dinámica constitucional relativa a la cuestión de las libertades individuales. Por lo tanto, parece más prudente que la versión de 1992 en cuanto a la dinámica del cambio.
Equilibrio jurídico
Algunos podrían calificar esta prudencia del constitucionalismo marroquí de «febrilidad» o de «actualización» jurídica con respecto a la realidad sociológica del país, en un momento en el que las corrientes islamistas representaban una fuerza política susceptible de competir con la legitimidad religiosa del monarca o, incluso, ¿de amenazarla? La monarquía marroquí, encarnación de una doble legitimidad (política y religiosa) que se despliega tanto en el plano interno como a escala internacional, y verdadero motor de la dinámica de cambio constitucional, se debate entre la voluntad de presentarse como una institución «moderna» y abierta a la universalidad de las libertades fundamentales, por una parte, y el deseo de monopolizar el ámbito religioso en un país donde las corrientes islamistas tienen una presencia y una legitimidad que compiten con la propia monarquía, por otra. Un ejemplo significativo es el código de familia, conocido como Moudawana, inspirado en gran medida en la ley islámica. La gran reforma llevada a cabo por el rey en 2004 sobre el estatuto de la mujer (matrimonio, divorcio, poligamia, etc.) se percibió como un «arbitraje real» a favor de la dimensión «universal» de los derechos de la mujer, aunque la cuestión de la herencia, por ejemplo, o la de la poligamia3, escaparan a esta adhesión a lo «universal» (Brouksy, 2003).
El otro ejemplo de este equilibrio entre universalidad y especificidad es más reciente: el artículo 19 de la Constitución actual. Aunque en este artículo se consagra el principio de «igualdad entre hombres y mujeres», condiciona no obstante esta igualdad al «respeto de las constantes del Reino y sus leyes»: «Hombres y mujeres gozan de los mismos derechos y libertades civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales (...) en el marco del respeto de las constantes del reino y sus leyes». ¿De qué «constantes» se trata? Todos los analistas coinciden en que el islam es una de las «constantes» más importantes, junto con la monarquía y lo que se conoce como «integridad territorial», en particular respecto del asunto del Sáhara Occidental, que se ha elevado a la categoría de «causa nacional». No obstante, reconocer el principio de «igualdad» entre hombres y mujeres a nivel constitucional sin incorporar las «excepciones» antes mencionadas (el marco de referencia nacional y las «constantes») equivaldría, para el constituyente, a optar por el statu quo jurídico y conformarse con la dimensión fija de la carta fundamental.
El último ejemplo es más político que constitucional. Pocos días antes de que la Constitución de 2011 se aprobara en referéndum, Abdelilah Benkirane4, entonces secretario general del Partido Justicia y Desarrollo (PJD, islamista moderado), amenazó con boicotear el proyecto de Constitución en una reunión organizada por las juventudes de su partido en junio de 2011, proclamando que el reconocimiento de la libertad de credo tendría «consecuencias nefastas para la identidad islámica de Marruecos» (Desrues, 2012). Estas amenazas iban dirigidas a los redactores del proyecto constitucional de 2011 (y de rebote a la monarquía, que tiene la última palabra en su elaboración), pero también se presentaban como un guiño al componente conservador de la sociedad marroquí.
En este contexto, aunque la norma religiosa sigue determinando en gran medida las representaciones a las que se refieren las libertades individuales, el análisis de las dinámicas societales debe matizarse por la complejidad de sus paradigmas analíticos: la diversidad de la sociedad marroquí y su acceso a lo universal –gracias, en particular, a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC)–, la presencia de lo tácito y, desde un punto de vista metodológico, la práctica ausencia de datos cuantitativos sobre las libertades individuales, por lo que el esfuerzo analítico es especialmente delicado.
Libertades individuales y dinámica social
A través del estudio del centro de investigación Menassat antes mencionado se realizó una de las primeras encuestas de campo –en junio-julio de 2021– que abordó con cierto rigor científico las distintas formas de libertades individuales en Marruecos, confrontándolas a una parte de la opinión pública. Se trata, por lo tanto, de un valioso elemento cuantitativo en el que se basará este análisis. Los resultados de este estudio presentan, en ocasiones, incoherencias e incluso contradicciones, por lo que exigen una observación transversal: casi todas las posiciones de principio hostiles a una o varias libertades individuales se justifican principalmente por argumentos religiosos, y no por la ley. Los encuestados perciben a menudo la ley como una norma secundaria, cuya razón de ser no es más que la confirmación lógica de la norma religiosa, lo que refuerza la centralidad de esta última como mecanismo de control social y como referente jurídico legitimador.
Empezando, en primer lugar, por la orientación sexual, las respuestas son muy matizadas en relación con el derecho positivo, que prohíbe formalmente las relaciones homosexuales: el artículo 489 del Código Penal marroquí estipula que «quien cometa un acto impúdico o contra natura con una persona de su mismo sexo será castigado con pena de prisión de seis meses a tres años y multa de 200 a 1000 dirhams (unos 20 a 100 euros), salvo que el acto constituya un delito más grave». Mientras que la mayoría de los encuestados expresaba cierto grado de tolerancia hacia la cuestión de la homosexualidad, el 60% se mostraba abiertamente hostil «a que los homosexuales declaren su orientación sexual en público».
En segundo lugar, sobre la cuestión de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, esta ocupa una gran parte del estudio, con matices estrechamente vinculados a la fuerte presencia de la norma religiosa. Subrayamos una primera constatación: el 76,3% de los encuestados reconoce que estas relaciones están «muy extendidas en Marruecos», y el 30% las considera «una cuestión de libertad individual». Por otra parte, las personas entrevistadas parecen aceptar estas «constataciones» y tienden a percibirlas como un fenómeno bastante común y, en general, ampliamente tolerado, lo que contradice totalmente el artículo 490 del Código Penal, que no puede ser más claro: «se castigará a toda persona de diferente sexo que, no estando vinculada por el matrimonio, mantenga relaciones sexuales con otra persona con una pena de prisión de un mes a un año». Esto refleja la falta de interés por el derecho positivo, a favor de la norma religiosa, cuando se trata de las libertades individuales y, más concretamente, de la cuestión de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es más, según la misma encuesta, el 69,2% de los encuestados desconocía la existencia del artículo 490 y, una vez enterados de su existencia, el 50,4% lo aprobaron, aludiendo de nuevo a la norma religiosa. Incluso el 27% que no aprueba el artículo 490 (un 11,6 %) no lo hace por razones de respeto a la libertad individual, sino porque no se aplica por igual a todos los marroquíes. En su opinión, este artículo se aplica de forma diferente según se trate de «privilegiados» o «desfavorecidos». El ejemplo más común es el hecho de que la mayoría de los hoteles de Marruecos se niegan a aceptar parejas no casadas y exigen un certificado de matrimonio como requisito previo, a diferencia de los hoteles de lujo, donde casi nunca se exige. Sin embargo, al igual que ocurre con otros textos legales, el artículo 490 se aplica principalmente a casos de adulterio, siempre que la denuncia proceda de uno de los cónyuges y que el «delito flagrante» sea constatado «in situ» por la policía.
Por último, por lo que respecta a la libertad de culto, suelen destacar dos aspectos concretos cuanto se analiza esta cuestión. Por una parte, está la cuestión de la creencia en el islam, la cual vincula sistemáticamente al individuo con el grupo, con una comunidad denominada umma. La ley, por si fuera necesario recordarlo, considera buenos musulmanes a todos los marroquíes5; incluso una persona que se define como no creyente, y por tanto como no musulmana, está sujeta a leyes y normas no secularizadas, como la herencia, el matrimonio/divorcio y todo lo relacionado con las reglas y rituales asociados a las fiestas y ceremonias religiosas (la Fiesta del Sacrificio, los funerales, el Ramadán, etc.). No obstante, el estudio de Menassat parece indicar que la mayoría de los encuestados (72,6%) se niega a «reprochar» a sus compatriotas su «ateísmo» o su «no creencia», a pesar de que el 46,8% de los encuestados cree que «la aplicación de la religión islámica es la solución a los problemas de los países musulmanes». Cabe señalar que, según la misma encuesta, «cuanto menor es el nivel de educación, más creen los encuestados que la aplicación de la religión puede resolver los problemas de las sociedades musulmanas». El porcentaje de los que así lo creen es del 52% entre los que no tienen estudios, y del 38 % entre los que tienen estudios superiores.
Por otra parte, la ruptura pública del ayuno durante el Ramadán siempre se ha considerado una cuestión delicada en Marruecos. También en este caso, el estudio arroja luz sobre la forma en que muchos marroquíes ven la relación entre el derecho positivo y los preceptos religiosos. Este enfoque establece la preeminencia de los preceptos religiosos sobre el propio texto legal: el 73,66% de los encuestados afirmaron que desconocían el contenido del artículo 222 del Código Penal marroquí, que castiga con penas de uno a seis meses de prisión a toda persona «de la que sea notablemente conocido que pertenece a la religión musulmana» y haya roto en público el ayuno durante el mes de Ramadán6. Una vez «conocido» este artículo por los encuestados, el 55% lo aprobaba frente a solo un 28% que lo desaprobaba. Al igual que el término «constantes» antes mencionado, cuya constitucionalización está consagrada en la actual Carta Fundamental, lo que parece caracterizar el artículo 222, y en particular su formulación «de la que sea notablemente conocido que pertenece a la religión musulmana», es su ambigüedad. La misma imprecisión puede encontrarse en un texto legal de 1967 que regula la venta de alcohol a los marroquíes7: «Se prohíbe a todo operador de un establecimiento sujeto a licencia vender u ofrecer gratuitamente bebidas alcohólicas o alcoholizadas a marroquíes musulmanes». ¿Cómo reconocer a un marroquí musulmán al que, por tanto, se aplica la prohibición de comprar o recibir de manera gratuita bebidas alcohólicas? ¿Qué significa «persona de la que sea notablemente conocido que pertenece a la religión musulmana»? ¿Conocido por quién? ¿Sus vecinos? ¿Sus amigos? ¿Su familia? No se puede dar una respuesta precisa.
Sin embargo, como ocurre con el artículo que prohíbe el aborto, la ley que regula la venta de alcohol a los marroquíes rara vez se aplica, por razones tanto sociales como económicas: según las cifras facilitadas por la empresa responsable de timbres fiscales, en Marruecos se consumen unos 103 millones de litros de cerveza al año. ¿Y quién los consume? Sin duda, no son solo marroquíes de confesión judía o «expatriados» no musulmanes8. Estas discrepancias se encuentran en otros niveles: una, de índole jurídica, entre la Constitución y otros textos legales; la otra, eminentemente política, está vinculada a la naturaleza del régimen y a los mecanismos de legitimación de sus dirigentes.
Las libertades individuales, entre la legitimación política y las discrepancias jurídicas
Nacido en 1963, el rey Mohammed vi reina y gobierna Marruecos en el marco de una «monarquía ejecutiva», como él mismo la definió en 2001, apenas dos años después de su acceso al trono tras la muerte de su padre Hassan ii (1961-1999). Cuando un periodista de Le Figaro le pidió que definiera la naturaleza de la monarquía marroquí, el actual monarca respondió: «No se puede comparar lo que no es comparable. Por ejemplo, no se deja de establecer paralelismos entre el rey Juan Carlos y yo. Le respeto y le quiero mucho, pero la monarquía española no tiene nada que ver con la marroquí. Los marroquíes nunca se han parecido a nadie y no piden a los demás que se parezcan a ellos. Los marroquíes quieren una monarquía fuerte, democrática y ejecutiva»9.
A pesar de los cambios introducidos por la Constitución de 2011, la preeminencia de la institución monárquica no se ha puesto en tela de juicio tras la Primavera Árabe. El rey sigue siendo un líder político (nombra al Gobierno, decide la política general del Estado en el Consejo de Ministros y nombra a los directores de los establecimientos públicos estratégicos), un líder militar (es el comandante supremo de las fuerzas armadas) y un líder religioso, ya que es el «comandante de los creyentes». ¿Y respecto a la cuestión de las libertades individuales? Se concibe la monarquía en un marco constitucional caracterizado por una preeminencia que genera una doble dinámica de legitimación del monarca –religiosa y política– desarrollada por dos disposiciones simultáneas de la actual Carta Fundamental: los artículos 41 y 42.
Doble legitimación
Aunque la Constitución marroquí reconoce al rey un papel, como líder político, de «protector de la opción democrática y de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas» (artículo 42), su condición religiosa determina en gran medida los límites y el alcance de determinadas libertades individuales.
El marco religioso
El artículo 41 trata estrictamente del rey como líder religioso y, desde la primera línea, le otorga el estatus y el papel de «garante del libre ejercicio de culto». Lo describe como el «comandante» no solo de los musulmanes, sino de los creyentes de Marruecos10. La palabra «creyentes» no está definida de manera precisa ni en la Constitución ni en ningún otro texto legal. Los únicos creyentes marroquíes reconocidos por la ley son los musulmanes y los cerca de 2.000 judíos que todavía viven en el país. ¿Hay cristianos marroquíes? Sin duda, pero la ley marroquí no los reconoce y no pueden practicar libremente su religión. Solo pueden hacerlo «los cristianos de otros países que viven en Marruecos», como declaró de manera expresa el propio rey ante el papa Francisco el 30 de marzo de 2019 en Rabat: «Como comandante de los creyentes, no puedo hablar de una tierra del islam, como si solo vivieran en ella musulmanes. En efecto, velo por el libre ejercicio de las religiones del Libro y lo garantizo. Protejo a los judíos marroquíes y a los cristianos de otros países que viven en Marruecos»11.
En ese mismo discurso, pronunciado bajo una lluvia torrencial ante la máxima autoridad religiosa del mundo cristiano, frente al minarete de la mezquita Hassan, que data del siglo xii, el rey dejó claro que «nosotros [sic], rey de Marruecos, Amir Al Mouminine (comandante de los creyentes), garantizamos el libre ejercicio de culto. Somos el comandante de todos los creyentes». Esta última fórmula es una reformulación casi completa del artículo 41 de la Constitución: «El rey, Emir Al Mouminine, vela por que se respete el islam. Es el garante del libre ejercicio de culto».
El marco político
El artículo 42 destaca al «rey como jefe del Estado» y vincula esta condición eminentemente política a su papel de «protector» de «la opción democrática y de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas». Según el mismo artículo, desempeña este papel como «representante supremo del Estado, símbolo de la unidad de la nación, garante de la permanencia y continuidad del Estado y árbitro supremo entre las instituciones». El hecho de que la Constitución establezca un vínculo directo entre la dimensión eminentemente política del rey de Marruecos (como jefe de Estado que ejerce funciones ejecutivas) y su papel de «protector de la opción democrática y de los derechos y libertades» pone de relieve una dinámica de legitimación menos religiosa que temporal. El monarca se convierte así en un jefe de Estado con un estatus y unas dimensiones políticas prácticamente secularizadas, al tiempo que encarna un islam «local» que opera a dos niveles.
- En primer lugar, afirmar la preeminencia del islam oficial, encarnado por el rey, frente a otras corrientes del islam político que «compiten» con su ámbito religioso (Tozy, 1998) y algunas de las cuales desafían12 la condición de «comandante de los creyentes» que «vela por el respeto del islam» (artículo 41). Un «islam marroquí», en armonía con la «identidad de los marroquíes», que el rey desea encarnar mediante un proceso de monopolización permanente del ámbito religioso. Tras los atentados del 16 de mayo de 2003 en Casablanca13, Mohammed vi quiso aclarar los contornos y las dimensiones de este «islam marroquí»: «Los marroquíes han hecho suyo este islam porque responde al sentido común y a sus inclinaciones naturales, así como a su identidad»14.
- En segundo lugar, utilizar este islam oficial, «marroquí», para legitimar el alcance de los poderes políticos del rey, por una parte, y para ratificar la especificidad de las libertades individuales, por otra, aunque, como hemos visto, el constitucionalismo marroquí reconoce la universalidad de los derechos humanos desde 1992.
Lo que se desprende de estas dos observaciones es un desfase político y jurídico que se manifiesta en varios niveles del sistema político.
Desfases jurídicos
En primer lugar, existe una discrepancia dentro de la propia Carta Fundamental que empezó a tomar forma con la revisión constitucional de 1992 y sigue caracterizando las disposiciones de la Constitución marroquí hasta el día de hoy. Además de los casos ya mencionados (libertad de culto, igualdad entre hombres y mujeres, etc.), hay otros ejemplos, como la incompatibilidad entre el Preámbulo, que reconoce la universalidad de los derechos humanos, y el artículo 43 de la Constitución, que reserva la transmisión de la corona del reino únicamente a «los descendientes varones directos, por orden de primogenitura, de Su Majestad el rey Mohammed vi, a menos que el rey designe, en vida, a un sucesor de entre sus hijos, distinto de su hijo mayor. Cuando no haya descendientes masculinos directos, la sucesión al trono recae en la línea colateral masculina más cercana».
La otra discrepancia se da entre la Constitución y otros textos legales, en particular las leyes que regulan el ejercicio de las libertades individuales. Los ejemplos son numerosos y se refieren a una serie de casos significativos que ya se han mencionado: desde la ley sobre la ruptura del ayuno hasta la que penaliza las relaciones sexuales, pasando por el consumo de bebidas alcohólicas o la interrupción voluntaria del embarazo, la incompatibilidad se traduce generalmente en una discrepancia importante entre el contenido del Preámbulo de la Constitución, que confirma la adhesión de Marruecos a la universalidad de los derechos humanos, y las leyes que regulan el ejercicio de las libertades individuales, que consagran a su vez la concepción «específica» de los derechos humanos. Además, hay que señalar que la aplicación de estas leyes está sujeta a la «tolerancia» judicial que se traduce, según los casos, en la «no aplicación» de la ley o en su aplicación en situaciones excepcionales –por lo general, políticas–.
El caso del artículo 449 del Código Penal, relativo a la interrupción voluntaria del embarazo15, es sin duda la más emblemática de estas discrepancias. El 30 de agosto de 2019, una periodista independiente conocida por sus artículos críticos con la monarquía y el entorno real fue acusada de recurrir ilegalmente al aborto (algo que ella siempre ha negado). Fue detenida al salir de la consulta de un médico en Rabat y condenada a un año de prisión en virtud del artículo 449. Tras la movilización internacional y bajo la presión de los medios de comunicación, el rey Mohammed VI se vio obligado a concederle el indulto el 17 de octubre, tras dos meses de detención. Aparte de este caso, utilizado para castigar a una periodista crítica, el artículo 449 casi nunca se ha aplicado. No obstante, según las ONG, cada día se practican entre 600 y 800 de los denominados abortos clandestinos en consultas médicas a pie de calle. Estas discrepancias están en parte vinculadas a la naturaleza del régimen político, a la imbricación del estatus religioso y político del rey, así como a su papel de regulador frente a las corrientes conservadoras, por una parte, y al imperativo del discurso «moderno» que debe transmitir en función de las oportunidades sociales e internacionales, por la otra.
Frente a las corrientes conservadoras, algunas de las cuales cuestionaban su legitimidad religiosa, el estatus religioso del rey («comandante de los creyentes» que «vela por el respeto del islam») se desarrolló plenamente a través de sentencias judiciales, en las que la aplicación del texto legal se hizo especialmente rigurosa. El ejemplo más evidente se refiere a las cuestiones de la homosexualidad y la ruptura del ayuno durante el Ramadán. Mientras que las leyes sobre el aborto y el consumo de bebidas alcohólicas apenas se han aplicado, las relativas a la homosexualidad, las relaciones sexuales fuera del matrimonio y la ruptura del ayuno se aplican con más frecuencia, aunque las dos primeras prácticas son mucho menos toleradas que la tercera. De representante de una «monarquía moderna, abierta y moderada», presentada como el mejor baluarte contra el islamismo radical por una parte de la prensa y de los «intelectuales» franceses próximos a Palacio16, el rey puede metamorfosearse en defensor de un islam rigorista, dejando en suspenso, por un tiempo, el Preámbulo de la Constitución donde se afirma y reconoce la universalidad de los derechos humanos. Para cambiar de estatus, todo lo que tiene que hacer el monarca alauita es cambiar de careta (Brouksy, 2014).
Conclusiones
En un sistema autoritario como el régimen político marroquí, la relación entre las libertades individuales (como realidad sociológica y jurídica), por una parte, y los mecanismos de legitimación internos y externos, por otra, es dinámica y constante. Las elecciones parlamentarias de septiembre de 2021 se caracterizaron por una derrota histórica del islamista PJD, con representación parlamentaria y que había estado al frente de los gobiernos durante 10 años. ¿Tendrá esta derrota electoral implicaciones sociales y políticas para el frágil equilibrio que mantiene la monarquía marroquí tanto a nivel interno como internacional? Dos años después de la llegada al Gobierno de dos partidos próximos a Palacio, la Agrupación Nacional de Independientes (RNI, por sus siglas en francés) y el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), que conforman la mayoría en el Parlamento, aún no se ha aprobado ninguna medida legislativa para adecuar las leyes a las reformas constitucionales de 2011.
Referencias bibliográficas
Baylocq, Cédric y Granci, Jacopo. «20 février. Discours et portraits d’un mouvement de révolte au Maroc». L’Année du Maghreb, n.º VIII (2012), p. 239-258. DOI: https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.1483
Bendourou, Omar. «La nouvelle Constitution marocaine du 29 juillet 2011». Revue française de droit constitutionnel, vol. 91, n.º 3 (2012), p. 511-535.
Brouksy Omar. «Le processus d'adoption de la Moudawana, entre la prééminence du roi et la lassitude du Parlement». Annuaire de l’Afrique du nord, xli, 2003, p. 235-242 (en línea) https://cinumed.mmsh.univ-aix.fr/idurl/1/67532
Brouksy Omar. Mohammed vi derrière les masques. Le fils de notre ami. Prólogo de Gilles Perrault. París: Nouveau monde, 2014.
Brouksy, Omar. La république de Sa Majesté. France-Maroc : liaisons dangereuses. París : Editions Nouveau monde, 2017.
Brouksy, Omar. «Le parlement marocain et la nature du système politique dix ans après la réforme constitutionnelle de 2011». Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, n.º 32 (2022), p. 63-75. DOI: 10.15366/reim2022.32.005
Champeil-Desplats, Véronique. «La théorie générale de l’Etat est aussi une théorie des libertés fondamentales». Jus Politicum, n.º 8 (2012) (en línea) https://juspoliticum.com/article/La-theorie-generale-de-l-Etat-est-aussi-une-theorie-des-libertes-fondamentales-537.html
Del Sordi, Adele y Dalmasso, Emanuela. «The Relation between External and Internal Authoritarian Legitimation. The Religious Foreign Policy of Morocco and Kazakhstan», Taiwan Journal of Democracy, vol. 14, n.º 1 (2018), p. 95-116.
Desrues, Thierry. «Le Mouvement du 20 février et le régime marocain: contestation, révision constitutionnelle et élections». L’Année du Maghreb, n.º VIII (2012), p. 359-389. DOI : https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.1537
Menassat. «Rapport : Les libertés individuelles au Maroc, représentations et pratiques», 18 de noviembre de 2021 (en línea) https://www.menassat.org/article/fr/14/rapport-les-libertes-individuelles-au-maroc-representations-et-pratiques
Tozy, Mohammed. Monarchie et islam au Maroc. París: Presses de Sciences Politiques, 1998.
Notas:
1- Para más información, véase: https://menassat.org/
3- La reforma del código de familia se adoptó en 2004. Es innegable que reforzó los derechos de la mujer: ese mismo año se creó un tribunal de familia para resolver cuestiones relacionadas con el matrimonio y el divorcio. Desde ese momento las mujeres pueden solicitar y obtener el divorcio en las mismas condiciones que los hombres, y solo pueden ser repudiadas por orden judicial. Pero esta reforma tiene sus límites: es cierto que la poligamia está ahora muy restringida (un hombre no puede casarse con una segunda esposa sin el acuerdo de la primera), pero no ha sido abolida como siguen deseando las asociaciones feministas, y tampoco se ha modificado la cuestión de la herencia (las mujeres siguen heredando la mitad de lo que heredan los hombres).
4- Posteriormente, tras la victoria de su partido en las elecciones legislativas de noviembre de 2011, se convertiría en jefe de Gobierno hasta 2016.
5- Excepción A excepción hecha de los marroquíes de confesión judía, cuyo estatuto jurídico y religioso está reconocido por la Constitución.
6- Reproducimos a continuación el artículo 222 completo: «Toda persona de la que sea notablemente conocido que pertenece a la religión musulmana y rompa de manera ostensible el ayuno en un lugar público durante el Ramadán, sin motivo reconocido por dicha religión, puede ser condenada a una pena de prisión de uno a seis meses y a una multa de entre 200 y 500 dirhams (entre 20 y 50 euros, aproximadamente)».
7- Artículo 28 de la Orden del Director General del Real Gabinete de 17 de julio de 1967 (publicada en el Boletín Oficial n.º 2856).
8- Otra cifra: según la misma fuente, los impuestos sobre las bebidas alcohólicas en Marruecos, país donde el islam es la religión del Estado, generan 1.500 millones de dirhams al año (unos 150 millones de euros).
9- Entrevista al rey Mohammed vi en Le Figaro, 4 de septiembre de 2001.
10- El rey Mohammed vi es a la vez jefe de Estado y jefe de la comunidad de creyentes, un estatus eminentemente religioso que a veces utiliza para legitimar sus amplios poderes políticos; como «comandante de los creyentes», preside el Consejo Supremo de Ulemas, teólogos oficiales repartidos por todas las provincias del reino.
11- Los judíos de Marruecos son considerados ciudadanos de pleno derecho. Existen normas que regulan especialmente el estatuto personal, destinadas a la comunidad judía y acordes con el judaísmo. En la actualidad, hay entre 2.000 y 2.500 judíos en Marruecos, la mayoría de los cuales viven en Casablanca, mientras que en 1948 había más de 300.000, según las estadísticas recopiladas por el Protectorado francés. Solo entre 1960 y 1964, 102.000 judíos abandonaron Marruecos con destino a Israel.
12- Existen dos corrientes islamistas en el panorama político marroquí. La primera, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), aceptó participar en la política y en las elecciones a partir de 1992, a condición de que se reconociera la legitimidad religiosa del rey y su condición de «comandante de los creyentes». La otra corriente islamista, denominada Justicia y Caridad, es una asociación política no reconocida pero tolerada. Se niega a reconocer el estatus religioso del monarca y boicotea el proceso electoral.
13- El viernes 16 de mayo de 2003, en Casablanca, 14 terroristas suicidas de entre 20 y 25 años perpetraron una masacre: 45 muertos y un centenar de heridos. Los autores fueron jóvenes desocupados del tristemente famoso barrio de chabolas de Sidi Moumen, en el corazón de la capital económica. Sus objetivos: un restaurante español (Casa España), un hotel del centro de la ciudad, un restaurante italiano, un centro social hebreo que estaba cerrado en el momento del atentado, y un cementerio judío que también estaba cerrado.
14- Extracto del discurso del rey del 29 de mayo de 2003.
15- El artículo 449 del Código Penal marroquí prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo, con penas que van de uno a cinco años de prisión: «quien, por medio de alimentos, bebidas, medicamentos, maniobras, violencia o cualquier otro medio, procure o intente procurar el aborto de una mujer embarazada o supuestamente embarazada, haya o no consentido en ello, será castigado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de 200 a 500 dirhams. Si se produjera la muerte, la pena será de diez a veinte años de prisión». El artículo siguiente amplía la pena a todos aquellos que participen, directa o indirectamente, en el aborto: «Los médicos, cirujanos, funcionarios de sanidad, dentistas, comadronas, moualidat, farmacéuticos, así como los estudiantes de medicina u odontología, estudiantes o empleados de farmacia, herboristas, técnicos en vendaje, comerciantes de instrumentos quirúrgicos, enfermeros, masajistas, curanderos y qablat, que hayan indicado, favorecido o practicado los medios para procurar el aborto serán castigados, según los casos, con las penas previstas en los artículos 449 (...)».
16- Un ejemplo entre muchos es el filósofo francés Bernard-Henri Lévy, véase su editorial titulado «Vive le roi», en Le Point, 1 de septiembre de 2016. Para ampliar la información sobre la connivencia entre la monarquía marroquí y una parte de la élite mediática, intelectual y política francesa, véase Brouksy (2017).
Palabras clave: Marruecos, Constitución, legitimación política, libertades individuales
Cómo citar este artículo: Brouksy, Omar. «Libertades individuales y mecanismos de legitimación política e institucional en Marruecos». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 135 (diciembre de 2023), p. 53-70. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.135.3.53
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 135, p. 53-70
Cuatrimestral (octubre-diciembre 2023)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.135.3.53
Fecha de recepción: 21.04.23 ; Fecha de aceptación: 04.10.23
Este estudio ha sido posible gracias al Programa «Directeurs d'études associés 2021», polo internacional de la Fondation Maison des sciences de l'homme, y tras una estancia científica en el Cercop (Centre d'études et de recherches comparatives, constitutionnelles et politiques, facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Montpellier), del 3 de enero al 7 de febrero de 2022, por invitación de su director, el profesor Alexandre Viala.
Traducción del original en francés: Paloma Valenciano y redacción CIDOB.