Las sanciones internacionales a Irán: efectos sobre las relaciones con la Unión Europea
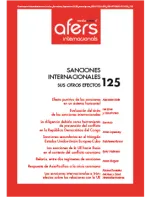
Paloma González del Miño, profesora Titular, Universidad Complutense de Madrid y David Hernández Martínez, investigador Postdoctoral, Universidad Autónoma de Madrid
Las sanciones internacionales ponen de nuevo en el centro del debate internacional a Irán. El interés del presidente Donald Trump por implementar nuevas sanciones económicas, políticas y militares a este país está obligando a los ejecutivos europeos a redefinir su estrategia regional, ya que habían retomado fluidas relaciones comerciales y diplomáticas con Teherán. Este trabajo analiza las relaciones de Irán con los miembros de la Unión Europa, especialmente con Francia, Alemania y Reino Unido, examinando la respuesta europea dada en 2006 y las posiciones planteadas en el actual contexto. Asimismo, estudia los efectos de las sanciones aplicadas en el pasado sobre las bilateralidades iranoeuropeas. Además, la investigación aborda las diferentes posturas de los actores europeos ante la decisión de imponer nuevas sanciones y discute las posibles consecuencias que ello puede tener sobre el país receptor y terceros.
El programa nuclear iraní es uno de los elementos actuales más disruptivos para la estabilidad de Oriente Medio y la propia seguridad internacional. Existen dos posiciones claramente identificables en el conflicto: por un lado, el régimen de los ayatolás, que justifica el uso de este recurso con fines aparentemente energéticos, encuadrado en el derecho soberano a explotar la energía nuclear con fines pacíficos; por el otro, Estados Unidos y algunos de sus aliados regionales, que advierten de las peligrosas e inciertas consecuencias que puede tener el aumento de las capacidades nucleares de la nación musulmana. En esta dualidad, la Unión Europa (UE) busca construir una postura intermedia y conciliadora, que favorezca el restablecimiento de un diálogo constructivo.
Las sanciones internacionales suelen ser analizadas desde el prisma del país receptor, que se ve sometido a una creciente presión exterior, así como desde la perspectiva de la potencia emisora, que lidera la estrategia para penalizar el comportamiento del primero. Sin embargo, este artículo se centra en el tercer elemento de la relación triangular, es decir, en los estados europeos, centrando el análisis en clarificar dos preguntas centrales de investigación: ¿cuáles son las premisas básicas de la estrategia europea en la crisis nuclear con Irán? y ¿qué repercusiones conlleva la posición europea en su relación con el régimen iraní? Así, esta investigación tiene como objetivo analizar las bilateralidades entre los países de la UE con la República Islámica de Irán, bajo el particular contexto establecido en los últimos años: desde que estallara la primera crisis diplomática entre la Administración Bush y el Ejecutivo de Mahmud Ahmadineyad (2005-2008); el proceso de negociación abierto por Barack Obama y Hasan Rohaní (2013-2015), que concluirán con el Acuerdo de 2015 del Plan de Acción Integral Conjunto (Joint Comprehensive Plan of Action [JCPOA]); hasta la ruptura del pacto por parte de Donald Trump en 2018 y la reanudación de políticas sancionadoras contra el Estado iraní.
El desarrollo del análisis queda estructurado en cuatro secciones, aparte del marco analítico y las conclusiones. En este sentido, el apoyo teórico se centra en los postulados principales del constructivismo social y en su incidencia sobre la elaboración de identidades y percepciones en la política internacional. El primer apartado, sobre «El programa nuclear iraní y Europa», aborda la evolución reciente de las relaciones entre Irán y Europa. El segundo apartado, «La categorización de las sanciones internacionales», explica las principales restricciones implementadas desde la UE hacia el régimen iraní. A continuación, en la tercera sección «El grupo de los tres y la Unión Europea (EU+3)» se analizan las formas en las que los países europeos han vehiculizado su estrategia liderados por Francia, Alemania y Reino Unido. Y en el último bloque, «La imagen de la UE ante la crisis nuclear», se reflexiona sobre la pretendida imagen exterior proyectada desde las instituciones comunitarias. Finalmente, en las conclusiones se plantea el impacto político y estratégico de las sanciones internacional en el corto y medio plazo en las relaciones entre los dos actores.
Marco analítico
Uno de los presupuestos centrales de este trabajo es que la crisis abierta en torno al programa nuclear ha servido para que tanto Irán como la UE proyecten hacia el exterior una imagen específica. El régimen iraní utiliza estas complicadas circunstancias para poner de relieve su estatus como agente transcendental no solo en las dinámicas regionales de Oriente Medio, sino también para la propia estabilidad internacional. Por su parte, los gobiernos y la diplomacia europea plantean una postura diferenciadora, que les distinga del resto de potencias extranjeras y les permita establecer su propia narrativa sobre lo que está sucediendo y el rol que pueden y deben desempeñar en tales circunstancias.
El constructivismo social pone de relieve que la política internacional no es un factor conceptual inmóvil y determinado, sino que es una entidad compleja y evolutiva sometida a numerosas fuerzas materiales y subjetivas transformadoras (Nugroho, 2008: 88-90), las cuales conducen a los actores implicados a estar redefiniendo constantemente sus intereses ante diversas circunstancias. En este sentido, las relaciones iranoeuropeas se encuadran en un marco analítico donde las posiciones no quedan predispuestas desde un principio, ya que son producto de los cambios en el entorno y de las interacciones que se producen. El resultado es una realidad que difícilmente puede ser categorizada bajo unos términos estáticos. Además, los aportes originales de la corriente constructivista nos sirven para superar las explicaciones más predominantes que se dan sobre las sanciones internacionales a Irán, descritas en términos puramente securitarios y de consecución de cotas de poder. Los problemas originados se deben en gran medida a las apreciaciones y evaluaciones que realiza cada actor de sí mismo y de los demás (Lamont, 2015: 17-19). Existe todo un desarrollo ideacional, basado en principios, valores, antecedentes e imágenes, que condicionan la manera en que cada participante es estimado por el resto y, sobre todo, el tipo de interpretaciones formuladas sobre los grados de oportunidad o amenaza.
Los autores circunscritos a la corriente del constructivismo tienen generalmente presente el concepto de la identidad como componente esencial de las relaciones internacionales. Un principio formulado desde presunciones individuales y colectivas (Wendt, 1994: 388-389), que marca el modo de interactuar y los espacios de posible conflicto o consenso. La UE y sus estados miembros presentan un particular posicionamiento sobre la cuestión iraní, implementando una política que les reconozca como mediador e interlocutor, mientras Irán realiza una lectura diferente de los hechos, considerándolos una oportunidad para confirmar su carácter preeminente e influyente. El peso discursivo de las identidades condiciona la evolución de las dinámicas y el comportamiento de las diversas partes que interactúan en ellas. El proceso es constantemente transformador y bidireccional, situándose en medio de las construcciones sociopolíticas lo que los autores constructivistas denominan «reglas» (Onuf, 1998: 58-60). Este principio comprende el conjunto de marcos normativos e institucionales que, de una forma u otra, vehiculizan las relaciones entre los actores. En este sentido, la problemática evolución de la relación entre Europa e Irán deviene por las disonancias en torno al derecho internacional y el desarrollo de programas nucleares.
El análisis constructivista lleva a dilucidar un enfoque distinguido sobre otras corrientes racionalistas en torno a dos elementos centrales de las Relaciones Internacionales: la estructura y la agencia (Farrell, 2002: 50-52), considerando que son dos factores complementarios y no estancos o aislados. La interrelación entre el entorno mutable y la acción del agente sobre este genera una realidad política y social compleja e imprevisible. Las relaciones entre la UE e Irán deben su naturaleza tanto a las circunstancias en las que tienen lugar –el marco de sanciones y negociaciones–, como a la conducta que cada uno de ellos adopta y que les reafirma y diferencia ante el conjunto.
El programa nuclear iraní y la Unión Europea
Las intenciones de Irán de rehabilitar sus capacidades nucleares son concebidas desde Occidente como un auténtico dilema de seguridad, marcado por los costes y oportunidades de la vía negociadora o la estrategia sancionadora, bajo el prisma de una escalada de tensión. El constructivismo propone superar estas limitaciones conceptuales y profundizar en las compresiones intersubjetivas (Hopf, 1998: 188-189), que llevan a la estrecha asociación de ligar el régimen iraní y energía nuclear como una amenaza para el orden internacional. Existen una serie de componentes identitarios históricos y políticos que explican las diferencias y contradicciones entre estos dos actores.
En las relaciones entre Irán y Europa se pueden observar seis fases, que están marcadas por períodos de mayor confrontación o distensión. La primera etapa se caracteriza por una fuerte vinculación a Occidente, durante los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo xx, cuando el Sha Mohamed Reza Pahlevi era uno de los principales aliados de Estados Unidos (Soltani y Amiri, 2010: 200-201). Se establecen líneas de cooperación para que el país desarrolle instalaciones nucleares, con el propósito de favorecer la autonomía energética y reducir la dependencia del petróleo y el gas. Algunos estados europeos como Francia, Alemania o España aprovecharon la coyuntura para mejorar los vínculos económicos con Irán, principalmente por la dependencia energética.
El segundo ciclo es de mayor tensión y se produce en los años ochenta del siglo pasado. La llegada al poder del ayatolá Jomeini y la implementación de un discurso totalmente revisionista con la estrategia seguida por el Sha (Ramazani, 2004: 555-556) suponen una ruptura con respecto a sus tradicionales aliados, especialmente con Estados Unidos. El Gobierno presidido por Ali Jamenei (1981-1989) tuvo una agenda internacional con fuerte peso ideológico y revolucionario, que situaban al polo iraní como elemento de inseguridad para los intereses occidentales. La diplomacia europea optó por dar un paso atrás en sus relaciones con Irán, sin romper definitivamente los nexos, pero paralizando cualquier colaboración en el sector de la energía.
La tercera fase, de reaproximación, se desarrolla en la década de los noventa, bajo el contexto internacional del final de la Guerra Fría, la invasión de Kuwait y la consolidación de Estados Unidos como referencia hegemónica unipolar. Además, la presidencia de Akbar Hashemí Rafsanyaní (1989-1997) proyectó una política exterior menos agresiva y combativa (Ehteshami, 2002: 298-300), con mayor contenido pragmático, lo que le permitió situarse de nuevo en un espacio de entendimiento con Washington, los países europeos y los vecinos árabes. Las aspiraciones nucleares quedaron apartadas temporalmente con el objetivo de reconstruir la imagen internacional de Irán y revitalizar las relaciones con las economías occidentales.
El cuarto período está marcado por una grave crisis diplomática, que tiene lugar a principios del nuevo siglo xxi, entre el último Gobierno de Mohamed Jatamí (2001-2005) y los dos mandatos de Mahmud Ahmadineyad (2005-2013), coincidiendo en gran parte con la Administración de George W. Bush, que situó a Irán en el definido como eje del mal (Katzman, 2004: 10-12). Los dirigentes iraníes recuperaron la narrativa más ortodoxa de la Revolución Islámica y los esfuerzos para activar el programa nuclear. La situación desembocó en sanciones estipuladas a partir de las resoluciones del Consejo de Seguridad, que serían secundadas por la UE, lo que rompió con el clima de entendimiento de tiempo atrás.
La quinta etapa de las relaciones iranoeuropeas es de détente, a partir de 2013 hasta 2018, coincidiendo con la presidencia de Hasan Rohaní (2013-actualidad) y con el último mandato de Barack Obama. Las autoridades iraníes apostaron por acercar posturas con Occidente, mientras que estadounidenses y europeos buscaron rebajar la presión internacional para facilitar la negociación de un pacto (Lynch, 2015: 20-21). La consecución del JCPOA en 2015 hizo posible que los socios comunitarios levantasen gran parte de las sanciones, y que se abriesen nuevas vías de entendimiento y colaboración económica. La República Islámica volvía a ser percibida desde una perspectiva positiva y como un factor indispensable para alcanzar cierta estabilidad y seguridad en Oriente Medio.
La sexta etapa de desequilibrio se inicia con la decisión de Donald Trump de abandonar el JCPOA en 2018, lo que termina por fracturar el marco político y securitario establecido tres años antes. La Administración norteamericana retoma la estrategia sancionadora, fundamentada en que el acuerdo establecido no aseguraba que Irán no desarrollase armamento nuclear (Thompson y Thränert, 2017), así como que la antigua nación persa representaba una amenaza real para la seguridad de la región y el conjunto de la comunidad internacional. El planteamiento de la Casa Blanca es congruente con la visión israelí o de algunos estados árabes como Arabia Saudí, que no consideran acertada la línea de actuación de Obama y la postura mediadora de la UE.
Este contexto muestra cómo las sanciones también pueden transformarse en instrumentos políticos provechosos para los intereses del país receptor. La amenaza de persistir en el programa de enriquecimiento de uranio y la asistencia a las mesas de diálogo concedieron a Teherán un reconocimiento internacional destacado. La cuestión nuclear ha acabado convirtiéndose en un asunto de Estado y una seña más de la identidad nacional iraní (Fair y Shellman, 2008: 550-552). Las autoridades utilizan el tema como elemento de cohesión social, que sirve para aunar a la población bajo las grandes premisas del régimen. Se excluyen del debate los temas más perjudiciales para el prestigio e imagen interna de los dirigentes, mientras se relega y persigue cualquier posición crítica con el discurso dominante.
Los presidentes norteamericanos George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump elaboraron planes diferentes para este tema, pero todos partieron de un supuesto elemental que implícitamente reconoce la importancia estratégica de Irán para la estabilidad de Oriente Medio (Nasr y Takeyb, 2008: 92-94). El programa nuclear le vuelve a otorgar al régimen un protagonismo excepcional, que supera las limitaciones de la región. Los dirigentes iraníes han logrado que la atención internacional se centre en ellos y que sus demandas más relevantes sean discutidas. La conclusión es que, a pesar de las dificultades, el receptor genera unas carencias que fortalecen su presencia y suavizan los impedimentos sufridos.
Las sanciones parecen estar perdiendo validez en lo que se refiere al número de emisores que las comparten. Irán cuenta ahora con mayores respaldos internacionales tanto para su estrategia regional como para sus planes energéticos. Las restricciones pasadas han servido para que Teherán busque nuevos aliados en el entorno cercano y en otras esferas alejadas de Occidente. Bajo esta lógica, Rusia y China se convierten en los contrapesos a las inferencias estadounidenses (Castro, 2016: 22-23). Las tentativas sauditas e israelíes encuentran la oposición de Qatar, Irak o Turquía. El contexto emerge así favorable para los intereses iraníes, que no tienen ante sí un horizonte tan opuesto.
La categorización de las sanciones internacionales
El constructivismo social introduce una interpretación distinguida en cuanto a la naturaleza y finalidad de las normas internacionales, que constituyen entendimientos intersubjetivos y expectativas colectivas sobre el comportamiento idóneo de los actores en un contexto específico (Björkdahl, 2002: 14-16). En nuestro objeto de estudio, el problema se origina porque existe una ruptura de la comprensión de lo que Irán debería hacer según las convenciones internacionales, situándole como un elemento disruptivo. La amenaza de que la regla comúnmente compartida sea vulnerada por el polo iraní avoca a medidas sancionadoras, que son formuladas con el propósito de reconducir dicha anomalía. En el seno de la UE, existe un definido espacio legislativo para la formulación e implementación de sanciones. El artículo 301 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea recoge que se puede, dentro de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), interrumpir las relaciones económicas y diplomáticas con estados no miembros (Kreutz, 2005: 5-6). La práctica, a partir de este principio, estipula una serie de medidas, desde embargos a productos y armamentos, prohibición de importaciones al destino, restricciones financieras, limitaciones de admisión al territorio comunitario, hasta la suspensión de la colaboración política con el país receptor y el aislamiento institucional.
Al respecto, la crisis con Irán a lo largo del período 2003-2019 cuenta con una evolución dispar, dado que las posiciones de los actores implicados varían según las circunstancias. El resultado de este complejo panorama posibilita que se distingan cuatro tipos de sanciones: a) según el lapso en el que son aplicadas; b) conforme al tipo de emisores que las promueven y llevan a cabo; c) dependiendo de la justificación y alegaciones que se presentan para legitimar su implementación, y d) atendiendo a los objetivos o ámbitos sobre el país receptor en los que persiguen repercutir o influir. El Consejo de Seguridad aprobó, entre 2006 y 2010, diversas resoluciones que ponían énfasis en los incumplimientos iraníes a las exigencias realizadas por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que señalaban los programas de enriquecimiento de uranio (Garduño, 2011: 73-74). Pese a las reticencias iniciales de algunas potencias periféricas como China, Rusia, Brasil o Turquía, que seguían decantándose por potenciar la vía del diálogo, finalmente se constituyó un completo y amplio programa de sanciones centradas en debilitar directamente los activos militares y energéticos, pero también atajar ámbitos económicos y diplomáticos más sensibles.
Durante el proceso de negociación (2013-2015), muchas de estas restricciones fueron reduciéndose hasta que la firma del acuerdo puso fin a la gran mayoría de ellas, dando lugar a que Teherán pudiera revitalizar sus relaciones exteriores, sobre todo, con Estados Unidos y la UE. No obstante, a partir de 2018 comienza un nuevo ciclo de sanciones, esta vez sin el respaldo institucional y el asentimiento en el seno de las Naciones Unidas, pero con el empeño unilateral de la Administración Trump. La estrategia seguida es el progresivo incremento de presión sobre el régimen iraní, al mismo tiempo que se conmina al resto de estados para que se integren en las directrices señaladas desde Washington. En los dos ciclos sancionadores, se consigue apreciar las dificultades de la comunidad internacional para elaborar un plan conjunto de actuación. George W. Bush y Barack Obama optaron por la vía diplomática y multilateral a la hora de alcanzar márgenes consensuales, donde todas las potencias estuvieran implicadas. Sin embargo, el actual mandatario estadounidense prefiere una acción claramente unilateral y compresora, lo que provoca que los demás agentes deban manifestarse en términos reduccionistas de a favor o en contra (Gordon, 2017: 11-13). La nueva línea señalada por la Casa Blanca cuenta con el respaldo de significativos aliados regionales como Israel o Arabia Saudí.
La inspiración para penalizar las ambiciones nucleares iraníes en la primera fase provino de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido, aunque es cierto que los países europeos siempre infirieron para que los planes se realizaran bajo el amparo del Consejo de Seguridad y con la aceptación de Rusia, China y demás gobiernos clave de Oriente Medio; asimismo, tampoco se negaron las posibilidades de retomar negociaciones bajo indicaciones de la OEIA (Arce, 2007: 83-85). Sin embargo, el panorama actual es diametralmente distinto, ya que el número de emisores que se decantan por las sanciones es menor, siendo patente que no existe una mínima conformidad sobre factibles soluciones. La diferencia en el tipo de sanciones aplicada en la actualidad viene dada en gran parte por las argumentaciones realizadas, que presentan una base ya sea legal o discursiva distinta para respaldar tales acciones. Entre 2006 y 2013, los países emisores priorizaron la amenaza que suponía para la seguridad el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, alegando las evidencias mostradas por agencias internacionales de los incumplimientos (Bernabeu, 2015). A partir de 2018, el foco varía de lo nuclear para circunscribirse sobre la acción exterior y la política regional del régimen. La preocupación es que la presencia iraní en los centros de conflicto y crisis de Oriente Medio representa un factor desestabilizador, el cual puede desembocar en un aumento de la violencia y la inestabilidad.
El conjunto de disposiciones tomadas respecto a Irán varía según los sectores, instituciones o individuos sobre los que se incide. En primer término, la industria militar y tecnológica son dos de los temas más recurrentes. Con la restricción al acceso a los proveedores extranjeros, se persigue conseguir que el Gobierno iraní tenga menos capacidades para desarrollar armamento nuclear y ampliar sus medios defensivos. Por otra parte, las sanciones sobre la economía, pero especialmente hacia los hidrocarburos, pretenden debilitar los ingresos del Estado y generar un contexto de fragilidad interna en uno de los ámbitos más sensibles para la ciudadanía y el propio régimen. Existen otro tipo de sanciones más individualizadas, que tienden a particularizar el posible recorrido de sus efectos en determinados grupos políticos o estamentos estatales. Ejemplo de ello son las decisiones tomadas recientemente por parte de las autoridades de Estados Unidos con respecto al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (Hernández, 2018), a organismos, empresas y líderes políticos, religiosos y militares, que conciernen a sus negocios, patrimonios personales o incluso la opción de entrar a otros países. Con ello se pretende poner de relieve y responsabilizar a una élite concreta, delimitando la dimensión de las consecuencias negativas sobre el conjunto de la población.
Por su parte, los esfuerzos gubernamentales iraníes han estado focalizados en paliar los efectos negativos de las restricciones internacionales y favorecer la diversificación de la estructura productiva. Irán cuenta con una de las mayores reservas mundiales de petróleo y gas, además de ser uno de los principales productores. En el momento más elevado de las sanciones, los hidrocarburos representaban el 60% de los ingresos del Estado y aproximadamente el 40% del PIB iraní (Zaccara, 2016). El acuerdo nuclear de 2015 permitió recuperar la normalización de los flujos comerciales y reabrir estos sectores estratégicos a la inversión extranjera, lo que propició de nuevo otra fase de crecimiento. De hecho, las sanciones internacionales tuvieron un impacto visible en la economía iraní durante los años de mayor incidencia (2010-2013), aunque su efectividad quedó cuestionada por la resiliencia del régimen. Se estima que, en los años previos al proceso de negociación, las exportaciones iraníes habían caído cerca del 33%, lo que supuso unas pérdidas cercanas a 104.000 millones de dólares para el comercio de esta república islámica (Shirazi et al., 2016: 119-120). Irán no pudo tomar ventaja del ciclo positivo de los precios del petróleo que hubo en esos años, entrando en una fase de recesión que afectó no solo a la estructura económica, sino también a la sociedad.
Así, la economía iraní se vio sometida a una triple contracción: el régimen no contó con los suficientes recursos; no recibió capital extranjero que le permitiera superar las limitaciones internas y tampoco pudo dar salida a sus productos ante la falta de compradores. El complicado devenir económico bajo la imposición de las medidas de Naciones Unidas, Estados Unidos y la UE, posibilitó un resurgimiento del malestar y contestación social en el país. Los precios de distintos productos se elevaron considerablemente, cerca de un 35% de ese incremento se considera debido a las sanciones (Amuzegar, 2014: 136-138), derivando en dos efectos directos: el mercado negro y que amplias capas de la sociedad se vieran perjudicadas. La incapacidad del régimen para hacer frente a estas dificultades generó un clima de crispación en la ciudadanía, aunque el Gobierno también supo sacar ventaja para alentar su legitimidad frente al supuesto enemigo extranjero.
El grupo de los tres y la Unión Europea (EU+3)
Los estados europeos están desempeñando una tarea determinante en todo este proceso , canalizado a través de dos vías: en primer lugar, el grupo de tres (EU+3, por sus siglas en inglés) –formado por Francia, Reino Unido y Alemania– y, en segundo lugar, la diplomacia europea, liderada por las altas representantes de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton (2010-2014) y Federica Mogherini (2014-2019). La histórica influencia que han tenido franceses, británicos y alemanes sobre Irán, incluso tras la revolución de 1979 (Ünver, 2005: 83-87), explica la particularidad de este componente, así como la importancia de estos países en las instituciones internacionales.
La EU+3 tendió a protagonizar, más allá de las instituciones comunitarias, la labor europea en las primeras fases de la crisis, entre los años 2003 y 2010. Las dificultades que existieron en el ámbito comunitario para sacar adelante y reforzar una política exterior común llevaron a los tres estados a decantarse por otras vías de trabajo más directas (Alcaro, 2018: 102-104). Se convirtieron indirectamente en portavoces y responsables de la UE, representando no solo intereses particulares sino del conjunto. Estas circunstancias también generaron cierta confusión interna y externa, ya que no quedaba definido cuál era el interlocutor referencial y cuáles eran las competencias de cada uno. Desde la perspectiva de Irán, se tendió a seguir individualizando las relaciones con Europa a través de los distintos gobiernos, dejando en un segundo plano los estamentos comunitarios, ya que estos habían mostrado poca capacidad de actuación frente a las competencias estatales. Las bilateralidades pasaron por un período de alejamiento cuando la EU+3 tomó la iniciativa de considerar los informes del OIEA, durante la Presidencia de Ahmadineyad (Kaussler, 2012: 60-62). Francia, Reino Unido y Alemania fueron capaces de monopolizar el tema iraní en el seno europeo, presentándose como los máximos responsables de la estrategia conjunta, sin ceder espacio a otros.
La característica principal que definió la política europea hacia Irán fue la falta de una estrategia lineal durante este período, teniendo diferentes fases de evolución y aproximándose al problema desde diversos enfoques. No obstante, la EU+3 siempre mantuvo una faceta de negociación con las autoridades iraníes, a pesar de las denuncias de incumplimiento de las obligaciones de los protocolos del OIEA y ante la resolución de las sanciones (Zaccara, 2010: 138-139). Ni los máximos responsables comunitarios, ni los líderes franceses, británicos y alemanes quisieron romper de manera definitiva las vías de diálogo con los iraníes, al contrario de la acción que había emprendido la Administración norteamericana en los últimos años de mandato del presidente Bush. Asimismo, la adaptabilidad de la política europea en relación con el problema nuclear también se vio reflejada en el sentido de las sanciones aplicadas. Desde Europa se abogó por incorporar medidas adicionales a las señaladas desde Naciones Unidas, además de presentar una vertiente de incentivos hacia Irán (Portela, 2015: 190-192). La finalidad de este tipo de gestión fue la de construir unos márgenes operativos diferentes a los de resto de potencias, sobre todo, de Estados Unidos y demás miembros del Consejo de Seguridad, al mismo tiempo que presentaba a los agentes europeos como polos atrayentes para los intereses del régimen iraní, si finalmente este deseaba de nuevo entrar en proceso de colaboración.
A partir de 2013, comienza a producirse una revalorización de la política comunitaria exterior y un progresivo acoplamiento de las tareas previas de la EU+3, con las nuevas iniciativas trasladadas desde Bruselas. Aunque británicos, franceses y alemanes han seguido conformando el núcleo central de la presencia europea en los encuentros y negociaciones, cada vez gana más protagonismo la Alta Representante de la Unión, que se convierte en el máximo interlocutor de la esfera europea. En 2014, con la llegada de Federica Mogherini, se produjo un salto cualitativo y cuantitativo de la diplomacia de la UE, ya que la organización consiguió un espacio propio dentro del grupo de potencias negociadoras que estaban liderando la discusión en el entorno del Consejo de Seguridad. Así, el P5+1 (China, Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y Francia) pasó a convertirse en el P5+2, siendo la UE un actor más en la ronda de discusión, sin las limitaciones para interceder y aproximarse a cada una de las partes. Además, existía concordancia de estrategias entre los miembros de la EU+3 con la diplomacia comunitaria para abordar el problema de forma coordinada y, sobre todo, para que se reconociese a los países europeos como agentes con una agenda diferenciada (Adebahr, 2018: 151-152). El resultado más visible de este período fue que Mogherini implementó una estrategia concreta, que se situó en un nivel intermedio entre Estados Unidos, Irán y las posturas de Rusia y China.
Las autoridades europeas han utilizado la cuestión nuclear para revitalizar su imagen a escala internacional. La UE ha pretendido ser el tercer elemento necesario de la compleja relación triangular con estadounidenses e iraníes. Tanto la EU+3 como la Alta Representante centraron sus esfuerzos en asegurar la presencia comunitaria en todas las rondas de negociación, al mismo tiempo que eran identificados como una parte distinta a la estrategia de Estados Unidos (Blavoukos y Bourantonis, 2014: 400-402). El objetivo fue presentar una vía alternativa constructiva frente a la polarización creciente, que se ha mantenido tanto en la culminación del JCPOA en 2015 como tras la renuncia al acuerdo por Trump en 2018. De esta manera, Irán se ha encontrado con que ya no tiene que circunscribir sus encuentros de forma individualizada, puesto que los miembros de la UE actúan conjuntamente. No obstante, esta coyuntura también ha ayudado a mejorar las percepciones iraníes sobre sus interlocutores, a los que no considera ya un mero polo sancionador, sino un potencial agente mediador. La vía que han tenido estadounidenses e iraníes para hacer llegar sus reivindicaciones ha sido a través de la EU+3 y el Alto Representante, refirmándoles como piezas indispensables de la negociación (Fitzpatrick, 2017: 20-23). Las conexiones con Irán, Estados Unidos y Rusia-China han permitido a los europeos formular un intervalo entre cada uno de los intereses.
La lógica común entre Reino Unido, Francia, Alemania y la Comisión Europea se ha fortalecido en las últimas fases de la crisis, cuando la ruptura total del acuerdo JCPOA ha vuelto a resurgir debido a las crecientes diferencias entre Washington y Teherán (Izewicz, 2018: 29-32). Sin embargo, Europa no ha conseguido que la Administración estadounidense permanezca en el marco del plan de 2015. Y, aún más, tiene serios problemas para convencer al Gobierno de Rohaní de que se mantenga en los márgenes acordados. Es decir, aunque los estados europeos se conservan como el componente de conciliación y arbitraje, están perdiendo capacidad de influencia para convencer a las partes enfrentadas.
La imagen de la UE ante la crisis nuclear
Existen dos elementos fundamentales que están presentes en las relaciones Irán y los estados miembros de la UE: el programa nuclear y los derechos humanos, que son precisamente los argumentos alegados en los últimos años para justificar la aplicación de diversos tipos de sanciones internacionales. Durante el largo y complejo proceso de crisis diplomática, negociaciones y restricciones, los países europeos han representado distintos roles, que han modificado tanto su apreciación de la cuestión como la forma en la que han sido interpretados por los demás agentes, concediéndoles un protagonismo especial y distinguido. El balance se establece, en este sentido, entre emisores, mediadores o ser parte diferenciada.
Aunque Irán no observa a la UE como un socio fiable para sus intereses, tampoco la encuadrada en un nivel tan conflictivo como a Estados Unidos. Por un lado, los iraníes no encuentran en los gobiernos europeos un compromiso tan estrecho con sus objetivos nacionales como sí lo pueden recabar de otras potencias extranjeras como Rusia y China (Vakil, 2006: 61-63). Por el otro lado, siendo la UE un bloque tendente a seguir las premisas de la Administración estadounidense, ello hace que se genere un clima de desconfianza por parte del régimen de los ayatolás, que infravalora la capacidad europea para llegar a acuerdos de una manera verdaderamente autónoma y distinguida de las inferencias de Washington. No obstante, la República Islámica encuentra, en determinadas circunstancias, un reequilibrio en cuanto a la correlación de fuerzas gracias a que los países europeos más destacados no quedan totalmente relegados a un papel subsidiario de los dictámenes de Estados Unidos. El planteamiento defendido por la Alta Representante, Federica Mogherini, con respecto al acuerdo y las sanciones sirve de muestra de esa disparidad, cada vez más profunda, entre las acciones exteriores de cada esfera aliada (Shirvana y Vuković, 2015: 80-81). En este contexto, Teherán toma ventaja parcial gracias a que consigue fraccionar el bloque sancionador, que una década atrás había actuado de manera más homogénea y coordinada.
Los resultados de las sanciones pueden llegar a ser muy dispares, presentando escenarios críticos para el país o convirtiéndose en oportunidades para el régimen. Entre los efectos negativos destaca el debilitamiento de la proyección exterior de Irán, asociándose a la de un actor amenazante e incierto para la seguridad internacional. Este marco ideacional condiciona la manera de relacionarse de este país con los demás agentes, y su estatus queda sujeto a una narrativa concreta (Chekel, 1998: 327-328). Además, la exclusión a la que está sometido reduce las posibilidades de ampliar espacios de influencia, establecer alianzas o asociaciones duraderas, o formar parte activa de los foros de discusión, instituciones y espacios de concertación más relevantes. Pero si las sanciones han tenido secuelas visibles en la acción exterior de Irán, también las han tenido en su política interna. El recrudecimiento del problema ha llevado a un debate soterrado entre las élites nacionales sobre cómo preservar los intereses nacionales (Dueck y Takeyh, 2007: 195-196). La Guardia Revolucionaria, las Fuerzas Armadas o el Consejo de Guardianes representan, dentro de la cúspide iraní, los elementos que más apremian hacia una pauta unilateral, puesto que desconfían de que las negociaciones vayan a reportar verdaderos réditos a los objetivos iraníes. En esta lógica, existe la preocupación de que el Estado termine renunciando a importantes capacidades a cambio de preservar una frágil cordialidad.
Los marcos institucionales y las respuestas ante la crisis en el contexto internacional generan una identidad concreta del actor (Barnett, 1993: 274-275), que es proyectada hacia el resto de los participantes. La implicación de la UE en el proceso de negociación y su capacidad para influir y condicionar las tensiones entre iraníes y estadounidenses ha venido originada por el grado de aceptación e incidencia que su conducta ha tenido en el entorno. Los estados europeos han asumido un espacio propio en el escenario del conflicto, que les ha dado una definición particular y sentido de sus responsabilidades e intereses, al mismo tiempo que los otros actores han comenzado a asociarles con rasgos y categorías determinados. Las sanciones y negociaciones con Irán han supuesto, en términos generales, una oportunidad para la UE de postularse –ante la creciente multipolaridad en la comunidad internacional y los conflictos surgidos en espacios como Oriente Medio– como una potencia normativa (Rodríguez, 2014: 15-17), defendiendo la pervivencia de un orden global, que enfatiza el respeto de valores y principios que considera universales. En este sentido, las medidas europeas han entrado en contradicción en los últimos años entre necesidades de seguridad y sacrificio de ideales democráticos. Sin embargo, en el caso ligado al régimen iraní, se observa nítidamente la presunción europea de reescribir márgenes institucionales, que puedan servir de base para un nuevo statu quo mundial.
El foco de las restricciones a Irán se ha centrado en las acusaciones sobre el enriquecimiento de uranio y las posibilidades de que este país desarrolle algún tipo de capacidad militar nuclear. Otra línea menos amplia de presión sobre la nación iraní ha sido la implementada en torno a la protección de los derechos y libertades de la población (Kienzle, 2012: 85-87), dos ámbitos desligados durante la negociación. La UE no ha abierto una tercera narrativa de acusaciones, como la llevada a cabo por Estados Unidos, que retoma medidas sancionadoras en consonancia con su identificación de la amenaza, que supuestamente representaría Irán para la seguridad y estabilidad de intereses occidentales y sus aliados en la región.
Las sanciones de mayor impacto en las relaciones iranoeuropeas fueron las aplicadas entre 2006-2015, partiendo de las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad. El acuerdo JCPOA ha conllevado el levantamiento de la mayoría de estas limitaciones, facilitando que rápidamente mejoraran las bilateralidades diplomáticas entre estados como Alemania, Francia o Reino Unido con Irán (Garcés de los Fayos, 2016: 33-35). Pese a ello, las autoridades comunitarias siguen manteniendo aquellas disposiciones que hacen mención de los derechos humanos, que suponen uno de los puntos de la agenda compartida más controvertidos, aunque no convertidos en obstáculos relevantes. La UE, y especialmente algunos de sus estados miembros más sobresalientes, trabajaron durante la formulación del plan de actuación bajo el paradigma de constituir un marco normativo renovado, que sirviera como punto de partida para solventar nuevos conflictos. La solución trajo como consecuencia que Europa abandonara su faceta más ideológica e idealista, para suplirla por un carácter más pragmático y realista. Alcanzar la distensión entre los bloques enfrentados y reactivar las relaciones con Irán se erigió como el verdadero incentivo del lado europeo, mientras intentaba fortalecer su imagen como imprescindible mediador y espacio de interlocución reconocido indistintamente.
La UE asumió un papel netamente emisor entre 2003 y 2013, cuando compartió la mayor parte de las premisas defendidas por Estados Unidos, aceptando que tenía que ser Irán quien diera muestras fehacientes de que sus intereses nucleares no representaban una amenaza internacional. La estrategia europea fue la de crear un entorno desfavorable para los iraníes, reduciendo sus posibles apoyos en el exterior y contraargumentando sus alegaciones. Por un lado, las sanciones se convirtieron en una forma de delimitar los objetivos de Teherán, por otro, también impidieron que se llevara a cabo una ofensiva militar, demandada entonces por Israel y ciertos sectores de la Administración Bush. La preocupación por transmitir una imagen intermedia en la relación triangular Estados Unidos-UE-Irán también se tradujo en el interés por formular sanciones encuadradas en el respeto humanitario. En la operación sobre Irán se buscó aplicar medidas que repercutieron exclusivamente sobre los dirigentes, interfiriendo lo menos posible en la calidad de vida de los ciudadanos (Portela, 2016: 920-925). Sin embargo, la aplicación de acciones tan drásticas, como embargos y prohibiciones, tiene un impacto directo sobre la economía del receptor y, por ende, un empobrecimiento del bienestar del conjunto de la sociedad, lo que obstaculizó la identificación de Europa como un ente no agresor.
En 2013 se produjeron importantes cambios en el seno de los distintos países involucrados, lo que posibilitó dejar atrás la fase de tensión para motivar un clima de conciliación y diálogo. Por un lado, la llegada al poder de Rohaní postularía una visión más pragmática de la crisis por parte iraní, debido a que las sanciones estaban teniendo claras consecuencias negativas sobre la economía (Maloney, 2010: 136-138). Por otro, Barack Obama, en su segundo mandato, con John Kerry como secretario de Estado, pretendió reducir focos de conflicto en Oriente Medio. Por último, desde 2014, Federica Mogherini asumiría la dirección de la acción exterior de la UE, planteando la intervención mediadora en la solución al problema como eje central de su agenda. Los europeos pasaron a desempeñar el rol de intermediario y relator del conflicto, facilitando la interlocución entre estadounidenses e iraníes. Las autoridades comunitarias quisieron con esta maniobra esgrimir un cariz distinto al anterior, siendo reconocidos como un importante poder normativo, que se volvió indispensable para la resolución de la crisis (Harnisch, 2019: 18-20). Mogherini utilizó la cuestión iraní como una dinámica favorecedora de la cohesión de las políticas exteriores de los estados, mientras le permitió retomar las fluidas relaciones con Irán y consolidar su figura no solamente frente a Estados Unidos, sino también ante la presencia china y rusa.
El proceso de negociación hizo que se proyectara una imagen de la UE no como parte del conflicto, sino como agente pacificador y mediador. Estas circunstancias llevaron a los europeos a ir alejándose progresivamente de las pautas estadounidenses y construir una faceta exterior cada vez más independiente (Khan, 2018). La decisión de Donald Trump de abandonar el acuerdo y retomar las sanciones ha reafirmado a los líderes comunitarios de la necesidad de reconfigurar un espacio diferenciado del resto de los actores. Una tercera vía que no quede relegada ni al eje crítico de Estados Unidos-Israel-Arabia Saudí ni al bloque iraní; un eje respaldado por el momento por el Kremlin y por la diplomacia de Beijing.
Conclusiones
Las sanciones internacionales a Irán tienen una correlación directa con las relaciones entre este país y los principales estados de la UE. Las aspiraciones nucleares de Teherán, el complejo entramado de negociaciones y la rivalidad internacional creciente, han repercutido en las dinámicas internas tanto del país receptor como de los emisores, pero también han afectado severamente las dinámicas globales y la evolución de las bilateralidades entre los países. Primeramente, la confianza mutua ha quedado debilitada y ha imposibilitado poder vertebrar una asociación más sólida. En segundo término, el peso económico y político de cada parte se ha ido reduciendo en favor de terceros países de mayor confianza.
Los encuentros iranoeuropeos están determinados por esta cuestión, desde que estallara la primera crisis en 2003 hasta la actualidad, cuando la Administración de Donald Trump ha recuperado una posición más beligerante al respecto. Desde la perspectiva de Irán, la UE no es una prioridad en su entramado de alianzas internacionales, ya que se muestra como un componente voluble e incongruente para sus intereses. Por eso, el régimen de los ayatolás se decanta por fortalecer nexos con otras potencias extranjeras mientras los estados europeos no representen un resorte seguro de apoyo, sobre todo, frente a la creciente presión inducida desde el eje Estados Unidos-Israel-Arabia Saudí.
Las medidas impuestas desde las instituciones europeas y sus gobiernos hacia Irán en el período de 2006-2015 se enmarcaron en las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidos, argumentándose como una respuesta conjunta de la comunidad internacional. Dichas acciones tuvieron graves consecuencias sobre la economía iraní y la propia estabilidad interna, aunque también sirvieron para legitimar al propio Estado y alentar un perfilado discurso nacionalista. La peculiaridad actual es que la reactivación de la política sancionadora solo es impulsada desde Washington, al tiempo que la UE intenta desmarcarse del incremento de la tensión y proyectar una estrategia particular.
Las premisas básicas de la estrategia europea en la crisis nuclear iraní se han centrado en tres rasgos derivados del rol asumido de interlocutores. En primer término, favorecer la desescalada de tensión en los momentos más críticos del proceso. En segundo lugar, facilitar las vías de diálogo y negociación entre las partes enfrentadas. En tercer nivel, impulsar la reconstrucción de marcos normativos para garantizar la seguridad a escala internacional. En este sentido, las repercusiones de la posición europea en cuanto a su relación con el régimen iraní son en términos generales negativas, puesto que Irán considera que los estados de la UE han tendido a mantener una conducta desequilibrada hacia el polo sancionador, fracturando la confianza y proximidad entre los dos actores.
Los gobiernos europeos fueron capaces de superar tiempo atrás la crisis nuclear al desarrollar un rol mediador, que les permitió equilibrar su posición en la compleja relación triangular. No obstante, el alto grado de polarización alcanzado les ha situado frente a un dilema estratégico. El coste de formar parte del bloque sancionador o del frente proiraní supondría el debilitamiento de ciertos objetivos internacionales. La decisión final puede desembocar en una pérdida grave del vínculo con su aliado estadounidense, o bien, erosionar más su posición en Oriente Medio y las sinergias con Irán. Una difícil disyuntiva que deberá dilucidar en el corto plazo para preservar su estatus protagonista.
Referencias bibliográficas
Adebahr, Cornelius. «The nuclear deal turns two: barely alive o already dead?». Global Policy, vol. 9, n.°1 (2018), p. 151-152. https://doi.org/10.1111/1758-5899.12536
Alcaro, Riccardo. Europe and Iran’s nuclear crisis. Lead Groups and EU foreign policy-making. Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
Amuzegar, Jahangir. The Islamic Republic of Iran. Reflections on an emerging economy. Londres: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014.
Arce, Natalia. «La cuestión nuclear en las relaciones entre la Unión Europea y la República Islámica de Irán (2003-2006): de la “Política Negociadora” al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas».Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, n.° 3 (2007), p. 73-89.
Barnett, Michael. «Institutions, roles and disorder: the case of the arab system». International studies quarterly, n.° 37 (1993), p. 271-296. https://doi.org/10.2307/2600809
Bernabeu, Queren. «El problema de la no proliferación: Irán y su derecho a la energía nuclear». El Orden Mundial. (1 de julio de 2015) (en línea) [Fecha de consulta: 05.11.19] https://elordenmundial.com/iran-y-su-derecho-la-energia-nuclear/
Björkdahl, Annika. «Norms in International Relations: some conceptual and methodological reflections». Cambridge Review of International Affairs, vol. 15, n.° 1 (2002), p. 9-23. https://doi.org/10.1080/09557570220126216
Blavaoukos, Spyros; y Bourantonis, Dimitris. «Do sanctions strenghten the International Presence of the EU?». European Foreign Affairs Reviw, vol. 19, n.° 3 (2014), p. 393-410.
Castro, José Ignacio. «El resurgimiento de Irán como potencia tras el levantamiento de las sanciones internacionales». Revista de Estudios en Seguridad Internacional, vol. 2, n.° 2 (2016), p. 11-30. https://doi.org/10.18847/1.4.2
Chekel, Jeffrey T. «The constructivist turn in international relations theory». International Security, vol. 23, n.° 1 (1998), p. 171-200. https://doi.org/10.1162/isec.23.1.171
Dueck, Colin y Takeyh, Ray. «Iran’s nuclear challenge». Political Science Quarterly, vol. 122, n.° 2 (2007), p. 189-205. https://doi.org/10.1002/j.1538-165X.2007.tb00596.x
Ehteshami, Anoushiravan. «The foreign policy of Iran». En: Ehteshami, Anoushiravan y Hinnebusch, Raymond A. Syria and Iran. Middle powers in a penetrated regional system. Boulder, Co. Lynne Rienner, 2002, p. 283-309.
Fair, Christine y Shellman, Stephen. «Determinants of Popular Support for Iran's Nuclear Program: Insights from a Nationally Representative Survey». Contemporary Security Policy, vol. 29, n.° 3 (2008), p. 538-558. https://doi.org/10.1080/13523260802514688
Farrell, Theo. «Constructivist security studies: portrait of a research program». International Studies Review, vol. 4, n.° 1 (2002), p. 49-72.
Fitzpatrick, Mark. (2017): «Assessing the JCPOA». Adelphi Series, vol. 57, n.° 466-467 (2017), p. 19-60. https://doi.org/10.1080/19445571.2017.1555914
Garcés de los Fayos, Fernando. «In search of an effective EU policy for Iran». En Blockmans, Steven; Ehteshami, Anoushiravan y Bahgat, Gawdat (eds.). EU-Iran relations after the nuclear deal. Bruselas: CEPS, 2016, p. 33-37.
Garduño, Moises. «La crisis de confianza y el balance de poder entre Irán y las Grandes Potencias en la “cuestión nuclear”». Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, n.° 10 (2011), p. 72-81.
Gordon, Philip. «A visión of Trump at war». Foreign Affaris, vol. 96, n.° 3 (2017), p. 10-19.
Harnisch, Sebastian. «Iran and European Union politics». Politics, Oxford Research Encyclopedia, (agosto de 2019) (en línea) https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1483
Hernández, David. (2018): «La Guardia Revolucionaria de Irán, defensora de la república islámica». El Orden Mundial, (23 de agosto de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 06.11.19] https://elordenmundial.com/guardia-revolucionaria-de-iran/
Hopf, Ted. «The promise of constructivism in International Relations Theory». International Security, vol. 23, n.° 1 (1998), p. 171-200. https://doi.org/10.1162/isec.23.1.171
Izewicz, Paulina. (2018): «The Iran nuclear deal two years on: future unclear and getting worse». Med Agenda - Special Issue [What Future for the Iran Nuclear Deal?]: MEDAC Publications in Mediterranean IR and Diplomacy, (2018), p. 20-32.
Katzman, Kenneth. The Persian Gulf States. Post-war issues. Nueva York: Novinka Books, 2004.
Kaussler, Bernd. «From engagement to containment: EU-Iran relations and the nuclear programme, 1992-2011». Journal of Balkan and Near Eastern Studies, vol. 14, n.° 1 (2012), p. 53-76. https://doi.org/10.1080/19448953.2012.656935
Khan, Mehreen. «Federica Mogherini, Europe’s diplomat taking on Donald Trump». Financial Times, (18 de agosto de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 11.11.19] https://www.ft.com/content/ab3d31dc-9c7d-11e8-9702-5946bae86e6d
Kienzle, Benjamin. «Between human rights and non-proliferation: norm competition in the EU’s Iran policy». UNISCI Discussion Papers, n.° 30 (2012), p. 77-91.
Kreutz, Joakim. Hard measure by a soft power? Sanctions policy of the European Union 1981-2004 [Paper 45]. Bonn: BICC, 2005.
Lamont, Christopher. Research methods in international relations. Londres: SAGE, 2015.
Lynch, Marc. «Obama and the Middle East. Rightsizing the U.S. Role». Foreign Affairs, vol. 94, n.° 5 (2015), p. 18-27.
Maloney, Suzanne. «Sanctioning Iran: if only it were so simple». The Washington Quarterly, vol. 33, n.° 1 (2010), p. 131-147. https://doi.org/10.1080/01636600903430673
Nasr, Vali y Takeyh, Ray. «The Costs of Containing Iran - Washington's Misguided NewMiddle East Policy». Foreign Affairs, vol. 87, n.° 1 (2008), p. 85-94.
Nugroho, Ganjar. «Constructivism and International Relations Theories». Global & Strategies, vol. 2, n.° 1, (2008), p. 85-98.
Onuf, Nicholas. «Constructivism: a user’s manual». En: Kubálková, Vendulka; Onuf, Nicholas y Kower, Paul (ed.). International relations in a constructed world. Londres: Routledge, Taylor & Francis Group, 1998, p. 58-78.
Portela, Clara. «EU strategies to tackle the Iranian and North Korean nuclear issues». En: Blavoukos, Spyros; Bourantonis, Dimitris y Portela, Clara (eds.). The EU and the non-proliferation of nuclear weapons. Strategies, policies, actions. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2015, p. 188-204.
Portela, Clara. «Are European Union sanctions targeted?». Cambridge Review of International Affaris, vol. 29, n.° 3 (2016), p. 912-929. https://doi.org/10.1080/09557571.2016.1231660
Ramazani, Ruhi. K. «Ideology and pragmatism in Iran’s foreign policy». The Middle East Journal. vol. 58, n.° 4 (2004), p. 549-559. https://doi.org/10.3751/194034604783997123
Rodríguez, Javier. «La política exterior de la Unión Europea y el programa nuclear de Irán». Análisis GESI, (15 de diciembre de 2014) (en línea) [Fecha de consulta: 15.11.19] http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/la-pol%C3%ADtica-exterior-de-la-uni%C3%B3n-europea-y-el-programa-nuclear-de-ir%C3%A1n
Shirazi, Homayoun; Azarbaiejani, Karim y Sameti, Morteza. «The effect of Economic sanctions on Iran’s export». Iranian Economic Review, vol. 20, n.° 1 (2016), p. 111-124.
Shirvani, Tara y Vuković, Siniša. «After the Iran nuclear deal: Europe’s pain and gain». The Washington Quarterly, vol. 38, n.° 3 (2015), p. 79-92. https://doi.org/10.1080/0163660X.2015.1099026
Soltani, Fakhreddin y Amiri, Reza, E. «Foreign policy of Iran after Islamic Revolution». Journal of Politics and Law, vol. 3, n.° 2 (2010), p. 199-206. https://doi.org/10.5539/jpl.v3n2p199
Thompson, Jack y Thränert, Oliver. «Trump preparing to end Iran nuke deal». ETH Zürich, Research Collection, (agosto de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 06.11.19] https://www.research-collection.ethz.ch/handle/20.500.11850/181637
Ünver Noi, Aylin. «Iran's Nuclear Programme: The EU Approach to Iran in Comparison to the US’ Approach». Perceptions, (2005), p. 79-101.
Vakil, Sanam. «Iran: balancing east against west». The Washington Quarterly, vol. 29, n.° 4 (2006), p. 51-65. https://doi.org/10.1162/wash.2006.29.4.51
Wendt, Alexander. «Collective identity formation and the international state». The American Political Science Review, vol. 88, n.° 2 (1994), p. 384-396. https://doi.org/10.2307/2944711
Zaccara, Luciano. (2010): «La comunidad internacional ante la cuestión iraní». Cuadernos de Estrategia, n.° 144 (2010), p. 123-155.
Zaccara, Luciano. «Irán: política interior, economía y sociedad». Anuario Internacional CIDOB. n.° 1, (2016) (en línea) [Fecha de consulta: 06.11.19] http://anuariocidob.org/iran-perfil-de-pais-politica-interior-economia-y-sociedad/
Palabras clave: Irán, sanciones internacionales, Unión Europea, estrategia regional, programa nuclear
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.165
Cómo citar este artículo: González del Miño, Paloma y Hernández Martínez, David. «Las sanciones internacionales a Irán: efectos sobre las relaciones con la Unión Europea». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 125 (septiembre de 2020), p. 165-185. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.165