Las respuestas desde Asia-Pacífico a la crisis de Ucrania: alineamiento de terceros con las sanciones a Rusia
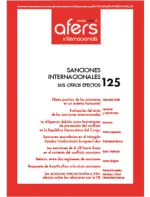
Maria Shagina, investigadora posdoctoral, Center for Eastern European Studies (CEES), Universidad de Zúrich. mariia.shagina@hist.uzh.ch
Desde 2014, con la anexión de Crimea por parte de Rusia y el inicio de las hostilidades en el Donbás, Occidente ha demostrado una solidaridad sin precedentes en la imposición de sanciones a Rusia. No obstante, la respuesta de la región de Asia-Pacífico a la crisis de Ucrania ha sido diferente. Mientras que Japón y Nueva Zelanda aplicaron sanciones simbólicas, Corea del Sur se abstuvo de introducir medida alguna. El objetivo principal de este artículo es explorar la respuesta de la región de Asia-Pacífico a la crisis ucraniana y las motivaciones subyacentes tras este posicionamiento. Partiendo de la perspectiva de la teoría del comportamiento de las alianzas y coordinación de sanciones, este artículo examina la interacción entre los factores domésticos y los internacionales a la hora de determinar la decisión de los estados de (no) unirse a las coaliciones de sanciones internacionales.
A raíz de la anexión de Crimea por parte de Rusia y su incursión en la región del Donbás –al este de Ucrania– en marzo de 2014, Occidente impuso sanciones dirigidas (targeted sanctions) a este país. Si bien dentro del marco de Naciones Unidas no se logró imponer sanciones multilaterales, sí lo hicieron Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que introdujeron un abanico de medidas autónomas estrechamente coordinadas. En el ámbito de las medidas diplomáticas, Rusia quedó excluida del G-8 y se suspendieron las negociaciones sobre liberalización de visados. Asimismo, Estados Unidos y la UE impusieron sanciones individuales –denegación de visados y congelación de activos financieros– a los considerados responsables de debilitar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Además, con el derribo del vuelo 17 de Malaysian Airlines (MH17) en julio de 2014, se desencadenó la aplicación de sanciones económicas contundentes por parte de Occidente, dirigidas a los sectores de la energía, la defensa y las finanzas rusas. Dichas medidas sectoriales pretendían evitar que empresas rusas de estos sectores accedieran a nuevos valores financieros, armas, productos de doble uso –civil y militar– y tecnología avanzada. La duración de las sanciones se vinculó al cumplimiento del Acuerdo de Minsk ii[1]. Estados Unidos y la UE, en tanto que artífices principales del régimen sancionador, pretendían convencer a otros estados de que colaboraran y se unieran a la coalición de sanciones occidental. Albania, Australia, Canadá, Georgia, Islandia, Japón, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Ucrania mostraron su compromiso con las normas internacionales y se unieron. Todos juntos se convirtieron en «un coro mundial de voces que se expresa en contra de las acciones de Rusia respecto a su política en Ucrania» (The American Presidency Project, 2014).
A partir de 2014, pues, la comunidad internacional ha mostrado una unanimidad sin precedentes en la imposición y la prolongación de sanciones a Rusia. A pesar de las diferencias en los intereses nacionales y en el grado de dependencia económica respecto a Rusia, los países alineados con las sanciones han conseguido hacer converger sus distintas voces en una política conjunta. Sin embargo, entre bastidores, la formulación de la política sancionadora de cada país dista de ser una mera formalidad y está sujeta a un complejo proceso de toma de decisiones. Las tensiones entre la autonomía y la dependencia –es decir, el tira y afloja entre los factores internacionales de estímulo (push factors) y los factores domésticos disuasivos (pull factors)– han configurado las prioridades políticas de los países.
Para la región de Asia-Pacífico, la crisis ucraniana supuso un toque de atención y un recordatorio acerca del equilibrio cambiante de la dinámica de poderes. A pesar de su distancia geográfica, el conflicto ruso-ucraniano amenazaba con alterar el frágil statu quo de la región. Se temía que el comportamiento agresivo de Rusia reforzara la creciente firmeza de China, mientras la respuesta indecisa de Estados Unidos hacia Rusia ponía en cuestión el compromiso de Washington de defender a sus aliados asiáticos (Rolland, 2015). Con la intención de mantener un delicado equilibrio entre las grandes potencias, la mayoría de los países de la región de Asia-Pacífico evitaron posicionarse. Siguiendo su tradicional política de no alineamiento, la India se abstuvo de unirse a las sanciones occidentales. De modo similar, los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) tampoco se adhirieron. Afectada por la tragedia del MH17, Australia es la única potencia regional que impuso un régimen sancionador contundente. Incluso China adoptó una posición de prudencia, al abstenerse en la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas de condena a Rusia por la anexión de Crimea mientras apoyaba la soberanía territorial ucraniana.
Las posturas de Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda son especialmente desconcertantes. Aunque estos países están ubicados geográficamente en la región de Asia-Pacífico, desde el punto de vista político se consideran parte de Occidente. Históricamente, los tres han reaccionado a las presiones occidentales y se han mostrado receptivos a sus llamadas a la acción. Debido a sus colaboraciones estratégicas en materia de seguridad con Estados Unidos y los valores compartidos con Occidente, Tokio, Seúl y Wellington normalmente han adoptado una estrategia de asociación con apoyo al más poderoso (bandwagoning) y de seguir su ejemplo en asuntos de política exterior (Buchanan, 2010; Martin, 1992a; Snyder, 2018). Sin embargo, cuando se ha tratado de las sanciones rusas, estos países han sido reacios a seguir el ejemplo de Estados Unidos y la UE. A pesar de los supuestos bajos costes de dichas sanciones debido a sus débiles vínculos económicos con Rusia, Tokio y Wellington solo en parte se subieron al carro de las sanciones occidentales, mientras que Seúl se abstuvo por completo de introducir ninguna medida restrictiva. Este modus operandi contradice el argumento del realismo clásico de la teoría de las relaciones internacionales según el cual, en una situación de conflicto, las potencias pequeñas e intermedias forman alianzas con estados más grandes y se adhieren a sus decisiones (Walt, 1987); asimismo, se opone a la premisa clásica de la teoría de sanciones que afirma que los países con relaciones económicas débiles con el destinatario son más propensos a adoptar medidas punitivas, puesto que los costes de las sanciones serían bajos para ellos (Biersteker y van Bergeijk, 2015).
Más allá de la efectividad de las sanciones, este artículo se centra en las estructuras motivacionales de Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda para (no) alinearse con las sanciones occidentales. Pretende examinar por qué algunos estados deciden cooperar, mientras que otros optan por mantenerse al margen. En concreto, trata de arrojar luz sobre un complejo proceso de toma de decisiones subyacente a la decisión de imponer sanciones y sobre la interacción de los factores domésticos y los externos que configuran las prioridades políticas exteriores de los países. Una vez comprendidas las motivaciones para su (no) alineamiento, este estudio trata de aportar una perspectiva empírica al debate de las relaciones internacionales sobre los mecanismos de cooperación y la efectividad de las sanciones.
Teoría de la alianza y cooperación en materia de sanciones
Este artículo se centra en dos líneas de la literatura especializada: el estudio de la cooperación internacional y el estudio de las sanciones internacionales. Por qué los estados cooperan unos con otros y de qué manera eligen formar alianzas ha sido el principal tema de investigación en política internacional.
El realismo clásico es pesimista sobre la cooperación internacional, puesto que presupone que los estados están inmersos en la anarquía del sistema internacional de la autosuficiencia y su meta fundamental es asegurarse la supervivencia persiguiendo ganancias relativas (Grieco, 1988; Mearsheimer, 1994). En este juego de suma cero, la cooperación por las ganancias mutuas es «más ardua de conseguir y más difícil de mantener» (Grieco, 1988: 302). El realismo estructural propone que el comportamiento de un Estado está determinado por el poder estructural, es decir, que el comportamiento de los actores internacionales está definido por la distribución de las capacidades agregadas en el sistema internacional. Así, la mejor manera de explicar la política internacional es a través de las dinámicas del sistema internacional y no de la política doméstica. La teoría del equilibrio de poder, que constituye la esencia del realismo estructural, afirma que los desequilibrios de poder fuerzan a los estados a equilibrarse en detrimento de un enemigo exterior (Waltz, 1979). La proximidad geográfica a la amenaza, la capacidad ofensiva y las intenciones percibidas incrementarán las posibilidades de que los estados adopten un comportamiento equilibrador u opositor. Sin embargo, los estados débiles y aislados no tienen muchas más opciones que asociarse con el más poderoso (bandwagoning) (ibídem, 1987). Por su parte, el institucionalismo neoliberal ofrece una perspectiva diferente sobre la cooperación internacional. Partiendo del realismo estructural, esta teoría se centra principalmente en las instituciones internacionales (Axelrod, 1985; Keohane, 1989). El comportamiento de un actor está regulado por la estructura de las instituciones internacionales, a través de la cual las reglas de las instituciones constituyen el recurso de poder (Keohane, 1984). Al ser la información asimétrica y los altos costes transaccionales los obstáculos más importantes para la cooperación internacional, se considera que las instituciones son la vía más efectiva para resolver el problema del oportunismo y facilitar la «cooperación mutuamente beneficiosa» (Axelrod y Keohane, 1985).
Superada la dinámica bipolar de la Guerra Fría, la nueva literatura teórica y empírica trata de reexaminar los patrones de la cooperación internacional teniendo en cuenta la multipolaridad. En primer lugar, en vez de centrarse únicamente en las relaciones de poder externas, se incluyen factores domésticos en el análisis de la formación de alianzas. El comportamiento en materia de alineamiento se examina junto con los procesos domésticos, la ideología y las percepciones individuales de los estadistas (Barnett y Levy, 1991; Kaufman, 1992). En segundo lugar, la dicotomía entre mantener el equilibrio o asociarse con el más poderoso se amplió para explicar patrones de comportamiento alternativos, incluyendo los que derivan de la teoría de la acción colectiva: alianza en cadena o chain-ganging (apoyo incondicional a los aliados) y escurrir el bulto o buck-passing (estrategia de pasar a otros los costes de enfrentarse a un agresor) (Christensen y Snyder, 1990; Posen, 1984; Schweller, 1994). Por último, se introdujeron los conceptos de potencia pequeña e intermedia para redefinir la teoría clásica de la alianza. La literatura dominante –históricamente centrada en las grandes potencias– pasó por alto potencias menores por su supuesta incapacidad para influir en la política internacional (Mearsheimer 1994). Visto desde la óptica de los actores secundarios, la teoría de la potencia intermedia ofreció un panorama más matizado de la política internacional, al asignar un mayor peso al multilateralismo, al desarrollo institucional y a la búsqueda de consenso (Cooper et al., 1993; Beeson, 2011). En la misma línea, la teoría de la alianza «refugio», propuesta con el fin de explicar las motivaciones de los estados pequeños, sostiene que los factores internacionales y los domésticos son igual de importantes para los estados pequeños a la hora de buscar refugio político y económico (Bailes et al., 2016: 13).
Se han llevado a cabo varios estudios empíricos sobre la conexión entre la teoría de la alianza y el alineamiento en materia de sanciones, de los cuales uno clave fue el de Lisa Martin (1992a). Esta autora fue la primera en combinar la teoría de sanciones y la teoría del comportamiento en materia de alianzas, al examinar la cooperación sobre sanciones multilaterales. Analizando las condiciones bajo las cuales los estados se unen en las sanciones económicas, estableció dos factores de influencia fundamentales: la imposición de sanciones por parte de organizaciones internacionales y la disposición de los principales estados emisores a generar costes. Partiendo de la teoría del juego, Martin distinguió tres caminos que pueden llevar a la cooperación: la coincidencia (los estados comparten valores comunes y toman sus decisiones de manera independiente unos de otros), la coacción (el Estado principal convence a los demás de que sigan su ejemplo y se vale de la vinculación de temas [issue linkage] para provocar cambios) y la coadaptación (los estados toman sus decisiones supeditados a las prioridades y las acciones de los demás) (ibídem: 31). Usando como caso de estudio la imposición de sanciones en el conflicto de las islas Malvinas, Martin (1992b: 145) estableció que el éxito del Reino Unido a la hora de conseguir la cooperación de otros estados estaba relacionado con las estructuras institucionales de la Comunidad Económica Europea (CEE). Sus hallazgos revelaron que los intereses comunes no eran suficientes para asegurar la cooperación y que la CEE desempeñó un papel importante a la hora de reducir los costes transaccionales y dotar de credibilidad la vinculación de temas (Martin, 1992b: 145).
Examinando las sanciones como un juego a dos niveles, varios académicos han estudiado cómo la interacción entre factores domésticos y negociaciones internacionales ejerce influencia sobre la efectividad de las sanciones. Kaempfer y Lowenberg (1992) se centraron en los actores domésticos del emisor y su influencia sobre la decisión estatal de imponer la coacción económica. Estos autores sostuvieron que los grupos de interés pueden ejercer influencia con respecto a si se introducen sanciones basándose en sus razones económicas, mientras que Simon (1996) añadió la motivación política al conjunto de su razonamiento. Analizando la política doméstica del Estado destinatario, Morgan y Schwebach (1995: 261) establecieron que imponer altos costes (relativos a los aspectos en juego) sobre sectores sociales con poder político constituye parte del éxito de las sanciones. Poniendo el foco en los estados emisores, Drury (2000: 35) examinó las decisiones de los presidentes de Estados Unidos respecto a la imposición de sanciones: mientras que los factores internacionales y el ciclo electoral influyeron sobre su decisión de sancionar a los estados comunistas, la política doméstica desempeñó un papel menor en las sanciones a estados latinoamericanos. Centrándose en la política sancionadora de Japón hacia Corea del Norte, Hughes (2006: 479) observó la interacción entre presiones sistémicas y procesos domésticos a la hora de determinar las motivaciones de Tokio. Su conclusión fue que la formación de coaliciones domésticas fuertes transformó la respuesta de Japón respecto a Pyongyang de una política de compromiso a una de contención, desafiando las presiones del sistema internacional. Thorhallsson y Gunnarsson (2017: 314), por su parte, examinaron el comportamiento de estados pequeños, en concreto, el alineamiento de Islandia con las sanciones de Estados Unidos y la UE contra Rusia. Por la presión del lobby doméstico afectado por la política de contrasanciones de Rusia, Islandia se retractó de las declaraciones de la UE sobre las sanciones, pero siguió alineada con las sanciones occidentales, intentando mantener un perfil bajo y navegar entre las presiones internacionales y las domésticas.
Metodología y casos de estudio
La originalidad del presente artículo radica en tres aspectos. En primer lugar, a diferencia de la mayoría de los estudios sobre sanciones, cambia el foco de atención de la efectividad de las sanciones al alineamiento y su coordinación. En vez de una política sancionadora precocinada, este trabajo examina la formación de las políticas sancionadoras de los países y la interrelación entre factores domésticos y externos en la configuración del diseño de las sanciones. En segundo lugar, proporciona una perspectiva comparada y evalúa diferentes mecanismos de toma de decisiones que dan como resultado distintos grados de cooperación, comparando las respuestas de múltiples países hacia la crisis de Ucrania. Finalmente, a diferencia de los estudios centrados en casos positivos de alineamiento (como los de Hellquist, 2016; Thorhallsson y Gunnarsson, 2017), incluye un caso negativo en el que no lo hubo. Para entender qué obstaculiza la imposición de sanciones, el hecho de incluir casos de no cooperación puede enriquecer la comprensión de la cooperación internacional en materia de sanciones económicas.
En concreto, se examinan los casos de Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, esto es, sus motivaciones para (no) alinearse con las sanciones occidentales sobre Rusia durante la crisis ucraniana. Para ello, se toman tres fuentes de datos: entrevistas cualitativas, documentos gubernamentales e informaciones periodísticas. Entre enero de 2018 y agosto de 2019 se llevaron a cabo 20 entrevistas semiestructuradas con académicos, legisladores y representantes de empresas de Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda; se usaron métodos cualitativos y de seguimiento de procesos para el análisis comparativo de casos cruzados.
El juego de la coadaptación: el caso de Japón
La crisis ucraniana se convirtió en uno de los retos más importantes para el Gobierno de Shinzō Abe. Por una parte, como miembro del G-7, se esperaba que Japón siguiera a la comunidad internacional en la condena a la actuación de Rusia en Ucrania, por lo que este, que valoraba mucho su condición de miembro del G-7, sintió una presión de grupo cada vez mayor para unirse a la coalición de sanciones occidentales y estaba preocupado por su tibia postura periférica. Por otra parte, cuando la Administración Abe llegó al poder, Japón inició una política de acercamiento y percibió a Rusia como socio estratégico en la región, tanto desde el punto de vista geopolítico como económico. Encontrándose entre la espada y la pared, Japón optó por una política de coadaptación y estrategia de escurrir el bulto, con el fin de moderar su respuesta ante Rusia y disminuir la presión de grupo de otros miembros del G-7.
Medidas en materia de sanciones
En comparación con las sanciones de Estados Unidos y la UE, las medidas de Japón fueron simbólicas, y diferían en cuanto a alcance y calendario. Cada lote de sanciones se introdujo con demora, lo que apunta indirectamente a la presión internacional que se ejerció sobre Tokio[2]. A raíz de la anexión de Crimea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón condenó la agresión rusa y su «intento de modificar el statu quo por la fuerza» (MOFA-Japan, 2014a). Entre las medidas diplomáticas adoptadas estaba la suspensión de las conversaciones sobre el alivio de las restricciones en cuanto a los visados y congeló los acuerdos sobre nuevas inversiones y la cooperación en el espacio exterior. La mayor participación de Rusia en la desestabilización del este de Ucrania forzó a Tokio a introducir medidas restrictivas, como prohibir la entrada a 23 altos funcionarios rusos. Sin embargo, la prohibición de visados no fue acompañada por la congelación de activos como suele ser habitual. La lista negra nunca se reveló y quiénes fueron sus blancos son solo especulaciones, considerando que un gran número de altos funcionarios rusos visitaron Tokio, incluyendo Sergei Naryshkin, Valeri Guerásimov, Viktor Ozerov e Igor Sechin –todos ellos incluidos en las listas de sanciones de Estados Unidos o la UE–. Al no revelar esta lista, Japón libró del escarnio público (el objetivo esencial de estas medidas) a los miliares y altos funcionarios rusos implicados en la situación de Crimea y el Donbás.
El derribo del vuelo MH17 en julio de 2014 desencadenó un seísmo en la comunidad internacional. Tanto Estados Unidos como la UE reforzaron las medidas de sus regímenes sancionadores imponiendo sanciones de alto impacto contra los sectores de energía, defensa y finanzas de Rusia. Contrariamente, este hecho no marcó un punto de inflexión en la política de sanciones de Japón que, inicialmente, limitó su respuesta a medidas simbólicas: suspendió la financiación del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) para nuevos proyectos rusos y amplió la prohibición de visados a separatistas prorrusos del este de Ucrania y a autoproclamados funcionarios de Crimea. Presionado por la Administración Obama, no fue hasta septiembre de 2014 cuando Japón siguió el ejemplo de Occidente y añadió sanciones sectoriales, entre las cuales estaban las restricciones de exportación de armas y productos de doble uso, y las prohibiciones para nuevos valores financieros a cinco bancos rusos: Sberbank, Vnesheconombank, Gazprombank, VTB y Rosselkhozbank. No obstante, ninguna empresa de defensa rusa fue objeto de dichas medidas y el sector de la energía quedó completamente al margen (MOFA-Japan, 2014b).
El calendario y la estructuración de las sanciones de Japón aportan pruebas importantes del juego de la coadaptación de Tokio. Su pertenencia al G-7, y la información disponible que ello conlleva, configuró su respuesta inicial con respecto a Rusia, al coadaptar las medidas tomadas en consonancia con las de los demás, calibrando su alcance y solidez. En concreto, retrasando sus sanciones sectoriales, pudo paliar su preocupación por los costes desproporcionados de las sanciones y moderar sus sanciones consecuentemente. Japón, que mostró un comportamiento de aversión al riesgo, vinculó cada ronda de sanciones a las declaraciones del G-7 y, al poner el énfasis en este grupo, se distanció de las medidas punitivas traspasando la responsabilidad al ámbito internacional. Como respuesta, Rusia mandó la señal de que el mensaje se había entendido correctamente: la lista rusa de ciudadanos japoneses objetivo tampoco se publicó y Japón fue excluido de las contrasanciones rusas introducidas en agosto de 2014 (Kitade, 2016: 3).
Progresivamente, a medida que la presión del G-7 fue disminuyendo, el Gobierno japonés cambió de estrategia. A partir de diciembre de 2014, se abstuvo de actualizar sus medidas o de introducir nuevas sanciones. Además, puesto que otros miembros del G-7 mostraron un escaso compromiso con la imposición de sanciones, emprendió la estrategia de escurrir el bulto. Fueron los casos de Italia y Francia, cuyo escaso compromiso debilitó la presión sobre Japón, lo que facilitó el fin de su alineamiento. Japón dejó de preocuparse por su comportamiento periférico y, en vez de adherirse a la condena de Occidente a Rusia, evitó toda crítica directa. Tras el supuesto intento de Rusia de asesinar a un exespía ruso –Sergei Skripal, y su hija, Yulia, en Reino Unido en marzo de 2018–, Japón optó por no apoyar al Gobierno británico en la condena al incidente, afirmando que no había suficientes pruebas de la implicación de Rusia (Brown, 2018). Asimismo, en otras ocasiones, Tokio no prestó apoyo directo a ataques aéreos sobre el régimen sirio de Bashar al-Assad, respaldado por Rusia, y también permaneció en silencio ante llamamientos de los Países Bajos y Australia de responsabilizar legalmente a Rusia del derribo del MH17 (Japan Times, 2018).
Argumentación
Las sanciones simbólicas de Japón revelan los intereses estratégicos del país y son un reflejo de la dinámica geopolítica de la región de Asia-Pacífico. La distancia geográfica respecto a la crisis ucraniana y la escasa dependencia económica de Rusia explican solo superficialmente la respuesta tibia de Japón. Su acercamiento con Rusia fue percibido como una manera de resolver los problemas geopolíticos: a) su disputa territorial con Rusia, b) el creciente poder económico de China y c) la crisis de Corea del Norte.
En primer lugar, la tibia respuesta a Rusia fue provocada por el deseo de la Administración Abe de reanudar las conversaciones con la esperanza de resolver la disputa territorial sobre las islas Kuriles[3], que dura más de 70 años. Tras el fracaso de las negociaciones de 2001, Abe tuvo el empeño de reanudar el diálogo y alcanzar una resolución durante su mandato. Las negociaciones, iniciadas en 2013, se interrumpieron tras la anexión de Crimea por Rusia. Esta crisis llegó en mal momento para la Administración Abe, puesto que comprometió el emergente acercamiento entre Tokio y Moscú. Había que evitar cualquier enfado de Moscú y las sanciones contundentes podían arruinar esta oportunidad histórica de sellar la disputa territorial (Shagina, 2018: 4). Así, imponiendo sanciones simbólicas, la Administración Abe transmitió al Kremlin una señal de rechazo y reticencia a seguir a sus aliados occidentales. Tras la crisis ucraniana, Japón trató de reavivar su asociación estratégica con Rusia relanzando el programa «2+2» entre los ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores e iniciando un plan de cooperación económica de ocho puntos. A los ojos de Tokio, Rusia no era vista como una amenaza y, pese a sus actos ilícitos en Ucrania, se consideraba que no tenía intenciones revisionistas en la región[4].
En segundo lugar, el crecimiento económico de China y su pujante comportamiento en la región influyeron sobre la decisión de Japón de diseñar sanciones suaves a Rusia. Japón quería evitar el aislamiento internacional de Rusia e impedir el surgimiento de un eje chino-ruso fuerte. La ruptura geopolítica de Rusia con Occidente aceleró la intensificación de las relaciones de este país con China, lo que modificó el statu quo de la región. Para Rusia, China se convirtió en la principal alternativa para el capital, las inversiones y la tecnología avanzada occidentales. El pivote reforzado de Moscú con Beijing hizo que Tokio se preocupara por la posibilidad de verse «atrapado entre el “oso” al norte y el “dragón” al sur» (Taniguchi y Bob, 2016). Al imponer sanciones más débiles, la meta estratégica era mandar la señal a Rusia de que podía ser un socio regional alternativo a China. Mostrando su compromiso con la cooperación económica, Japón intentó por lo menos «neutralizar» la relación Rusia-China y equilibrar su posición geopolítica en la región[5]. Por otra parte, al imponer sanciones autónomas sobre Rusia, Japón mandaba un claro mensaje disuasorio a China, ya que temía que la anexión rusa de Crimea alentara al gigante asiático a actuar de manera más contundente en la disputa territorial de las islas Senkaku (o Diaoyu) en el mar del Sur de China. Desde su punto de vista, la respuesta poco satisfactoria de la OTAN a la agresión militar rusa en Ucrania podía servir como precedente histórico para que China, cada vez más fuerte, cambiara el statu quo a la fuerza. Trazando paralelismos estratégicos, la Administración Abe vinculó la estabilidad de Europa Central y del Este a la estabilidad en la región de Asia-Pacífico: si las normas de seguridad se debilitan en Europa del Este, ello pone en riesgo indirectamente las normas de seguridad de la región de Asia-Pacífico (Bacon y Burton, 2017: 45).
Por último, la amenaza nuclear y de misiles de Corea del Norte –la segunda amenaza a su seguridad tras China– aumentó la respuesta cautelosa de Japón ante la actuación de Rusia en Ucrania. Con la implicación de Rusia, Japón tenía la esperanza de atender los firmes intereses de Moscú de convertirse en un socio de diálogo valioso y un intermediario honesto en las conversaciones de paz (Ohara, 2017; Wishnik, 2019: 4)[6]. Tras el deterioro de las relaciones entre Pekín y Pyongyang, así como el respaldo de China a las sanciones iniciadas por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Corea del Norte fue girando progresivamente hacia Rusia (Toloraya, 2014; Lukin, 2019). Consciente de las limitaciones de Moscú para alcanzar la resolución del conflicto, la lógica de Japón era satisfacer el deseo de Rusia de demostrar su relevancia mundial y reafirmar su estatus de potencia mundial, permitiéndole ejercer su visión diplomática. En marzo de 2018, Taro Kono y Sergei Lavrov, ministros de Asuntos Exteriores de Japón y Rusia, respectivamente, celebraron una serie de reuniones «2+2» para discutir sobre la desnuclearización de Corea del Norte (Nikkei Asian Review, 2018).
La estrategia de asociación (parcial) con el más poderoso: el caso de Nueva Zelanda
El caso neozelandés es ilustrativo de episodios de coacción y de la estrategia de asociarse (parcialmente) con el más poderoso. Pese a las presiones externas de Estados Unidos y Reino Unido, Wellington solo se alineó parcialmente con las sanciones occidentales contra Rusia. El compromiso de Nueva Zelanda con el multilateralismo y con la economía de mercado explica la silenciosa respuesta de este Estado. La coacción demostró ser más efectiva después de que la UE vinculara el apoyo a las sanciones con negociaciones comerciales bilaterales. Aunque la vinculación de temas utilizada por Bruselas no llevó a la imposición de sanciones sectoriales por parte de Nueva Zelanda, logró crear las condiciones favorables para mantener el statu quo entre este país y Rusia.
Medidas en materia de sanciones
A pesar de formar parte de la alianza occidental, Wellington desafió las presiones externas de Washington y Londres. Nueva Zelanda fue el último país occidental en unirse a la condena de la violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. En coordinación con otros países, Nueva Zelanda limitó su respuesta a prohibiciones de viajar y dejó al margen la congelación de activos financieros. Se cree que la lista negra fijaba como objetivos a una veintena o treintena de funcionarios del Estado ucranianos y rusos; sin embargo, igual que en el caso de Japón, esta lista sigue sin haberse hecho pública (Small, 2014). Murray McCully, el entonces ministro de Asuntos Exteriores neozelandés, admitió que las sanciones eran mayoritariamente simbólicas: «estas sanciones a los viajes son un paso modesto y prudente diseñado para reconocer el significado de la situación, pero dejan margen para un mayor trabajo diplomático» (Young, 2014). Posteriormente, Wellington consideró unirse a las sanciones sectoriales occidentales, pero al final se abstuvo de hacerlo. No obstante, el Gobierno pidió a las empresas que no explotaran los vacíos legales de los regímenes sancionadores y que limitaran el comercio con Rusia (Trevett, 2014). Pese a la postura oficial del país de no alineamiento con las medidas sectoriales, las instituciones financieras neozelandesas de facto se pusieron de parte de las sanciones económicas occidentales. Puesto que la mayoría de los bancos de Nueva Zelanda eran sucursales de bancos australianos, estos tenían que seguir sus directrices. En consecuencia, se cerraron todas las sucursales bancarias de los sancionados Sberbank, VEB y VTB, lo que forzó a los bancos rusos a usar intermediarios y operar en monedas locales (Kiselova y Kovaleva, 2014).
El comportamiento discordante de Nueva Zelanda fue todavía más desconcertante tras el ataque con agente nervioso al exespía ruso Sergei Skripal. Llama la atención que, a diferencia de la coalición de 26 naciones, este país rechazara mostrar solidaridad y expulsar a diplomáticos rusos como gesto simbólico. La decisión de Wellington se tomó desafiando la exigencia directa del Gobierno británico, su aliado tradicional. Al exponer la postura del Estado, la primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern afirmó que «no hay operativos de inteligencia rusa sin declarar» (Buchanan, 2018). Por su condición de pequeña potencia, se esperaba que Nueva Zelanda optara por un enfoque contrario al conflicto y se asociase con sus aliados más estrechos en épocas de disputas internacionales (Buchanan, 2010: 256). Como miembro de la Commonwealth, de la alianza de inteligencia Cinco Ojos (Five Eyes)[7] y asociado extrarregional de la OTAN y la UE, se esperaba que Wellington siguiera a pie juntillas a sus aliados, con lo que su desobediencia de satisfacer las exigencias del Reino Unido fue más bien sorprendente (ibídem, 2018).
Argumentación
Las razones que explican que Nueva Zelanda se asociara de manera parcial y que se valiera de sanciones simbólicas se encuentran en el ámbito de la política doméstica. Tras la Guerra Fría, el país empezó a reconocer poco a poco la colisión entre su identidad compartida y la occidental, así como el «precio máximo que estaba dispuesta a pagar por formar parte de la alianza occidental» (Capie y McGhie, 2005: 237). Como Estado pequeño, Nueva Zelanda ha confiado en las instituciones internacionales y en socios económicos diversificados para compensar sus vulnerabilidades como pequeña potencia. Por ello, su compromiso con el multilateralismo y la economía de mercado funcionaron como escudo de seguridad ante la rivalidad de las grandes potencias (Buchanan, 2010: 265).
Sin el papel principal de Naciones Unidas, Nueva Zelanda mostró un apoyo tibio a las medidas unilaterales contra Rusia, ya que no le entusiasmaba la idea de autorizar sanciones fuera de las instituciones internacionales (Patnam, 2018: 99). Sin embargo, tras unirse al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2015, mostró una postura más crítica hacia Rusia, especialmente hacia sus acciones en Siria. Haciendo campaña por el compromiso de abordar los retos de seguridad en Siria, Nueva Zelanda condenó el «papel destructivo de Rusia en el conflicto sirio» y presionó para conseguir un borrador de resolución para acabar con todos los ataques que pudieran causar víctimas civiles (NZFAT, 2016). Tras el veto ruso a la resolución, Gerard van Bohemen, representante de Nueva Zelanda en Naciones Unidas, criticó las acciones de Rusia (Stuff, 2016). Aunque Moscú inicialmente excluyó a Wellington de su prohibición agraria en sus contrasanciones, a principios de 2017 sus críticas desencadenaron la introducción de una prohibición temporal sobre la ternera neozelandesa y productos derivados debido a la detección del aditivo alimentario ractopamina en algunas muestras (Hutching, 2017). En una jugada clásica, Rusia usó el pretexto de los estándares sanitarios insatisfactorios para introducir barreras no arancelarias con el fin de lanzar una señal política a Wellington.
El hecho de que la economía neozelandesa dependa del comercio y esté orientada a la exportación incrementa su postura blanda sobre Rusia. Wellington tuvo que hacer malabarismos para lograr el delicado equilibrio entre su compromiso con las normas internacionales y su dependencia comercial. Así, debía compensar sus vulnerabilidades domésticas relacionadas con el reducido tamaño de su mercado y la dependencia en las exportaciones. El país a menudo adoptó un enfoque pragmático, favoreciendo los intereses comerciales por encima de los problemas securitarios y el respeto de los derechos humanos (Buchanan, 2010: 273). En el pasado, Nueva Zelanda había seguido comercializando con la Unión Soviética debido a la existencia de un poderoso lobby agrícola que estaba en contra de las interrupciones comerciales por encima de los asuntos políticos (Dibb, 1985: 73). Antes de la crisis ucraniana, la Unión Aduanera –liderada por Rusia y Nueva Zelanda (la actual Unión Económica Euroasiática [UEEA])– llevaba cuatro años negociando un acuerdo de libre comercio (ALC), el cual se suponía que estimularía la relación bilateral debido a la compatibilidad de sus economías: Rusia constituye el segundo importador de productos lácteos del mundo, mientras que Nueva Zelanda es uno de los mayores exportadores del mundo de dichos productos. Aunque los beneficios económicos del acuerdo parecían ser modestos para Nueva Zelanda, un potente lobby agrícola vio nuevas oportunidades comerciales. Por el contrario, para Rusia, el acuerdo ofrecía más que meros beneficios económicos. El hecho de firmar un ALC con Nueva Zelanda auguraba prestigio y credibilidad para la UEEA, encabezada por Rusia como importante organización internacional[8]. La idea era que este ALC, que había sido concebido como «proyecto piloto», hiciera las veces de modelo para otros países de la región Asia-Pacífico (Headley, 2019: 216-217). Sin embargo, tras la crisis ucraniana, el Gobierno neozelandés se vio forzado a suspender las conversaciones y a posponer la ultimación del ALC. De hecho, a partir de 2014, sus relaciones bilaterales se congelaron.
En el año 2016, el restablecimiento de la cooperación Nueva Zelanda-Rusia se divisó en el horizonte. Moscú expresó «interés en recuperar la cooperación de pleno derecho», mientras que Wellington vio el potencial que tenía firmar el ALC para su renovada estrategia comercial (Kostyuk, 2016; NZ Herald, 2017). Ese mismo año, la postura discordante neozelandesa sobre Rusia llamó la atención internacional, al revelarse que el partido Nueva Zelanda Primero incluyó el relanzamiento de las negociaciones con Rusia entre sus prioridades del acuerdo de coalición (Nippert, 2017). Winston Peters, líder populista de este partido, es conocido por sus opiniones prorrusas: en el pasado criticó duramente las sanciones a Rusia tachándolas de perjudiciales para la economía del país y cuestionó abiertamente la implicación de Rusia en el derribo del MH17 y su injerencia en las elecciones estadounidenses de 2016 (NZP, 2016; Trevett, 2018). La intención de Nueva Zelanda de aumentar el comercio con Rusia se percibió como un intento de romper filas con la comunidad internacional y desató una crítica rotunda por parte de la UE. Su embajador Bernard Savage advirtió de que la reanudación del acuerdo con Rusia complicaría las negociaciones por el ALC con Bruselas (Nippert, 2017). Finalmente, se impuso el pragmatismo económico: en contraste con el modesto volumen comercial de Nueva Zelanda con Rusia, su comercio total con la UE ascendía a 20.000 millones de dólares neozelandeses en 2016 (Headley, 2019: 218). Así, la vinculación de temas de la UE resultó ser efectiva. Tal como subrayó la primera ministra Jacinda Ardern, al ser el acuerdo comercial con la UE –no el acuerdo con Rusia– la máxima prioridad del país, el trato con Rusia no se cerraría mientras las sanciones estuvieran en vigor.
El juego de la ambigüedad: el caso de Corea del Sur
Las razones del no alineamiento de Corea del Sur radican en la dinámica geopolítica cambiante de la región. La postura de Seúl sobre la crisis de Ucrania es un efecto de segundo orden derivado del recrudecimiento de la rivalidad propia de grandes potencias: entre Estados Unidos y China y entre Estados Unidos y Rusia. Al abstenerse de tomar partido, Corea del Sur ha optado por la estrategia de la ambigüedad (hedging strategy).
Medidas en materia sanciones
A pesar de su alianza estratégica de seguridad con Estados Unidos, Corea del Sur no se alineó con Occidente sobre las sanciones a Rusia. Su reacción se limitó en gran parte solo a la condena de la anexión de Crimea. Debido a la distancia geográfica, y al no suponer una urgencia inmediata, la crisis ucraniana apenas tuvo cobertura en los medios de comunicación surcoreanos (Lankov, 2014). Cuando Estados Unidos y la UE ampliaron su paquete de sanciones tras el derribo del MH17, el Gobierno surcoreano no se adhirió. Pero sí reaccionó la presidenta surcoreana Park Geun-hye (2013-2017) a la petición de Occidente de boicotear los eventos rusos, al no participar en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Sochi en 2014 y declinar la invitación de asistir al desfile del 9 de mayo de 2015 en Moscú conmemorativo a la victoria en la Segunda Guerra Mundial (Toloraya, 2014; Golunov, 2016). A diferencia de Japón, Corea del Sur resistió a la presión de Estados Unidos de alinearse y se abstuvo de imponer cualquier medida restrictiva sobre Rusia (Wong y Taylor, 2014). En este sentido, Washington siguió una estrategia aparentemente más sutil con Seúl (Hess, 2016). El país no percibió sensación alguna de presión inmediata, puesto que Estados Unidos estaba reconociendo la prioridad de una amenaza más inminente sobre la agenda de Seúl: la crisis nuclear y de misiles de Corea del Norte. Dado que no es un Estado miembro del G-7, el no alineamiento de Corea se mantuvo como un caso de perfil bajo entre la comunidad internacional occidental.
Argumentación
El contexto geopolítico ha sido históricamente un factor que define la política exterior de Corea del Sur, en la que los factores domésticos desempeñan un papel más bien secundario. Para entender por qué Seúl decidió no imponer sanciones a Rusia, es importante comprender las posturas de las grandes potencias respecto a Corea del Norte y el papel que se atribuyó a Rusia en la política exterior surcoreana. En el pasado, Corea del Sur solía actuar alineada con Estados Unidos, su aliado en temas de seguridad. Sin embargo, la imprevisibilidad de la Administración Trump, la pujanza de China y las nuevas pruebas de misiles norcoreanos han modificado los fundamentos de la dinámica regional (Pardo, 2018a). Valiéndose de su diplomacia de potencia intermedia, Corea del Sur había buscado el compromiso de Rusia para disminuir su vulnerabilidad ante amenazas externas. En 2013, la presidenta Park Geun-hye lanzó la Iniciativa Euroasiática (Eurasian Initiative) con el fin de potenciar la colaboración económica y contribuir a generar confianza y consolidar la paz en el nordeste asiático. La iniciativa tenía tres objetivos: impulsar la cooperación económica multilateral en la península en ámbitos de la seguridad no habituales, como el transporte, la energía y las redes comerciales; perseguir el proceso de unificación intercoreana, y compensar el problema de «dependencia doble» de Estados Unidos y China (Taehwan, 2015). Para ello, la participación de Moscú era fundamental (Wishnick, 2019: 10). La cooperación en materia de energía era especialmente importante y el gaseoducto ruso-coreano que implicaba a Corea del Norte fue el proyecto clave para la realización de esta Iniciativa. La premisa principal era que estableciendo un hábito de cooperación mutua en áreas menos politizadas, se facilitaría alcanzar acuerdos en asuntos de seguridad altamente sensibles (Lee et al., 2014: 56). La Iniciativa también pretendía resolver el problema de la dependencia de Estados Unidos y China, en el ámbito de la seguridad con la primera potencia y en el económico-comercial con la segunda. Debido al deterioro de las relaciones Estados Unidos-China, además, el equilibrio entre ambas potencias se antojó más complejo para Corea del Sur. Así, inmerso en un dilema estratégico, Seúl optó por otro socio en la región: Rusia.
Como en los casos anteriores, la crisis ucraniana llegó en mal momento para Corea del Sur[9], ya que amenazaba con debilitar la puesta en marcha a gran escala de la renovada Nordpolitik (o Política del Norte) de Park Geun-hye y comprometer los esfuerzos por la normalización de las relaciones intercoreanas. La anexión rusa de Crimea por Rusia alteró el equilibrio de la dinámica de poderes y tuvo repercusiones transcendentales para la región. Por una parte, aumentó la importancia de las armas nucleares para Corea del Norte y fue la demostración para Pyongyang de que las garantías de seguridad internacional eran poco fiables (Toloraya, 2014). Por otra parte, el deterioro de las relaciones con Occidente empujó a Rusia a acelerar su giro hacia Asia. Moscú forjó una asociación estratégica con China y a la vez estrechó lazos con Corea del Norte. Especialmente después de las sanciones occidentales sobre Rusia, esta mostró su solidaridad para con su socio norcoreano también sancionado: le condonó la práctica totalidad de la deuda y firmaron ambos países ambiciosos acuerdos de inversiones en infraestructura, mientras Moscú exhibía lapsus en el cumplimiento de las sanciones de Naciones Unidas. Este contexto parecía especialmente favorable para el marco surcoreano de la Iniciativa Euroasiática (Taehwan, 2015), por lo que Seúl dio marcha atrás en la introducción de cualquier sanción, al temer que Rusia pudiera arruinar su Nordpolitik en represalia (The Asan Forum, 2014).
En la época post-Crimea, la nueva Administración del presidente Moon Jae-in (2017-) ha seguido su política de no alineamiento en materia de sanciones y de acercamiento con Rusia[10]. La Nueva Política del Norte de Moon, presentada en el Foro Económico Oriental en Rusia en 2017, se centra en la cooperación económica multilateral en la península de Corea, desvinculando el tema de la desnuclearización e induciendo cambios en el régimen de Kim Jong-un (Snyder 2018). Bajo su auspicio, se lanzó la Iniciativa de los Nueve Puentes, para perseguir proyectos compartidos con Rusia en áreas como la energía, las rutas marítimas árticas, la construcción de embarcaciones y el transporte. Para Seúl, esta política pretende reforzar las relaciones económicas entre socios regionales con el fin de fomentar la paz y la prosperidad en la región (Pardo, 2018b). Hasta el momento, sin embargo, mientras el acercamiento de Corea del Sur a Rusia no ha logrado ningún avance en la normalización de las relaciones intercoreanas, el uso por parte de Seúl del sistema estadounidense THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) no ha hecho sino avivar la desconfianza de Moscú (Golunov, 2016).
Conclusiones
A pesar de sus estrechos lazos con Occidente, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur han sido reticentes a imponer sanciones severas sobre los actos ilícitos de Rusia en Ucrania. Sorprendentemente, estos aliados asiáticos de Occidente han optado por un alineamiento comedido y mostrado diferentes niveles de cooperación. Mientras que Japón y Nueva Zelanda se adhirieron solo hasta cierto punto, Corea del Sur consiguió mantenerse al margen de cualquier medida. Las estructuras motivacionales de cada caso revelan que una combinación de factores domésticos y de presiones internacionales han influido sobre la política de sanciones de los países. A pesar de su ofensiva en Ucrania, Rusia no se la veía como una amenaza en la región y se la considera un socio en materia de seguridad contra una China pujante. Esta dinámica geopolítica se proyectó en el ámbito doméstico, donde se ha considerado a Rusia parte de la estructura de la seguridad regional. En este contexto, la imposición de sanciones a Rusia se consideró perjudicial para las estrategias domésticas de involucrar –no aislar– a Moscú en sus políticas. En cada caso, la dinámica geopolítica cambiante influyó sobre la respuesta moderada de los países para con Rusia, mientras que los procesos internos resultaron ser suficientemente potentes como para contrarrestar las presiones externas. Los compromisos personales de políticos a nivel individual, además, configuraron las respuestas de sus políticas exteriores.
A grandes rasgos, los hallazgos de este artículo están en consonancia en gran medida con las constataciones anteriores sobre la necesidad de analizar el comportamiento en materia de alianzas desde una perspectiva triple: «el sistema, la política doméstica y las percepciones individuales de los estadistas» (Kaufman, 1992: 439). Los tres casos demuestran que no siempre es cierto el argumento del realismo clásico de las relaciones internacionales de que las pequeñas potencias y las potencias intermedias se adhieren a las decisiones de las grandes potencias. En el contexto del recrudecimiento de la confrontación entre grandes potencias, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda optaron por una respuesta tibia, navegando entre el deseo de autonomía y la necesidad de alianzas. Los casos ilustran que la naturaleza específica de las relaciones entre potencias pequeñas/intermedias y grandes potencias no está predeterminada, sino que está sujeta a factores domésticos. En línea con la literatura reciente sobre el comportamiento de las potencias intermedias, este artículo ha mostrado como Japón y Corea del Sur tienen el potencial de ejercer capacidad de agencia de manera independiente y conseguir margen de maniobra. Respecto a las pequeñas potencias, el caso de Nueva Zelanda aporta nuevas evidencias a la literatura académica de que, en una situación de confrontación de grandes potencias, los estados pequeños prefieren una estrategia de no alineamiento por encima de otras alternativas y optan por adherirse a ellas si se aplica un mecanismo de coacción.
De las conclusiones que se extraen a partir de cada caso, se derivan algunas repercusiones para los estudios sobre la cooperación y las sanciones internacionales. En primer lugar, se demuestra que las instituciones internacionales son fundamentales para facilitar la cooperación internacional y contribuir a la unidad en las sanciones. En línea con las teorías neoliberales de las relaciones internacionales, este artículo aporta más pruebas del importante papel que desempeñan estas instituciones a la hora de provocar el contagio positivo, impedir el oportunismo en los problemas de acción colectiva y aumentar el grado de adhesiones (Axelrod, 1985; Keohane, 1984; Martin, 1992a). Se opone al paradigma realista que afirma que el papel de las instituciones es marginal debido a la naturaleza racionalista de los estados (Grieco, 1990). En primer lugar, tal como ilustra la comparación de casos cruzados entre Japón y Corea del Sur, la integración institucional en el G-7 demostró ser fundamental para la decisión de Japón de unirse a las sanciones occidentales, ya que le proporcionó las garantías necesarias e información simétrica sobre las prioridades de los demás. Las estructuras institucionales mitigaron el temor al aislamiento, redujeron los costes transaccionales de unirse a las sanciones occidentales y aumentaron la presión de grupo sobre Japón, potencial desertor. En segundo lugar, el caso de Nueva Zelanda demuestra que la vinculación de temas fue importante para que los estados sancionadores principales asegurasen la cooperación exitosa de terceros. La vinculación hizo las veces de potente palanca y mecanismo de condicionalidad para conseguir la cooperación de estados poco cooperativos. Por último, los casos analizados subrayan la importancia de la coordinación en materia de sanciones. Solo trabajando al unísono, los países sancionadores mandan un mensaje potente de disuasión. Sin una respuesta de sanciones bien coordinada, terceros países a menudo caen en el oportunismo o escurren el bulto, lo que disminuye la efectividad de las sanciones.
Referencias bibliográficas
Axelrod, Robert. The Evolution of Cooperation. Nueva York: Basic Books, 1985.
Axelrod, Robert y Robert O. Keohane. «Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions». World Politics, vol. 38, n.° 1 (1985), p. 226-254.
Bacon, Paul y Burton, Joe. «NATO-Japan Relations: Projecting Strategic Narratives of ‘Natural Partnership’ and Cooperative Security». Asian Security, vol. 14, n.° 1 (2017), p. 38-50.
Bailes, Alyson J. K.; Thayer, Bradley A. y Thorhallsson, Baldur. «Alliance theory and alliance ‘Shelter’: the complexities of small state alliance behaviour». Third World Thematics: A TWQ Journal, vol. 1, n.° 1 (2016), p. 9-26.
Barnett, Michael N. y Levy, Jack S. «Domestic sources of alliances and alignments: the case of Egypt, 1962-73». International Organisations, vol. 45, n.° 3 (1991), p. 369-395.
Beeson, Mark. «Can Australia save the world? The limits and possibilities of middle power diplomacy». Australian Journal of International Affairs, vol. 65, n.° 5 (2011), p. 563-577.
Biersteker, Thomas y van der Bergeijk, Peter A. G. «How and When Do Sanctions Work? Evidence». En: Dreyer, Iana y Luengo-Cabrera, José (eds.). On Target? EU sanctions as security policy tools [ISSUE Report n.° 25]. París: EU Institute for Security Studies, 2015, p. 17-28.
Brown, James. «Japan and the Skripal poisoning: The U.K.’s fair-weather friend». The Japan Times, (27 de marzo de 2018) (en línea) https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/03/27/commentary/japan-commentary/japan-skripal-poisoning-u-k-s-fair-weather-friend/
Buchanan, Paul G. «Lilliputian in Fluid Times: New Zealand Foreign Policy After the Cold War». Political Science Quarterly, vol. 125, n.° 2 (2010), p. 255-279.
Buchanan, Paul G. «New Zealand’s claim it has no Russian spies is perplexing. Why is it isolating itself?». The Guardian, (28 de marzo de 2018) (en línea) https://www.theguardian.com/world/2018/mar/28/new-zealands-claim-it-has-no-russian-spies-is-perplexing-why-is-it-isolating-itself
Capie, David y McGhie, Gerald. «Representing New Zealand: Identity, Diplomacy and the Making of Foreign Policy». En: Liu, James H.; McCreanor, Tim; McIntosh, Tracey y Teaiwa, Teresia (ed.). New Zealand Identities: Departures and Destinations. Wellington: Victoria University Press, 2005, p. 230-241.
Christensen, Thomas J. y Snyder, Jack. «Chain Gangs and Passed Bucks: Predicting Alliance Patterns in Multipolarity». International Organization, vol. 44, n.° 2 (1990), p. 137–168.
Cooper, Andrew F.; Higgott; Richard A. y Nossal, Kim R. Relocating Middle-Powers: Australia, Canada and the Changing World Order. Vancouver: University of British Columbia Press, 1993.
Dibb, Paul. «Soviet strategy towards Australia, New Zealand and the South-West Pacific». Australian Outlook, vol. 39, n.° 2 (1985), p. 69-76.
Drury, Cooper. «How and Whom the US President Sanctions: A Time-series Cross-section Analysis of US Sanctions Decisions and Characteristics». En: Chan, Steve y Drury, Cooper (ed.). Sanctions as Economic Statecraft. Theory and Practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2000, p. 17-36.
Grieco, Joseph M. «Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism». International Organization, vol. 42, n.° 3 (1988), p. 485-507.
Grieco, Joseph M. Cooperation among Nations: Europe, America, and Non-Tariff Barriers to Trade. Ithaca: Cornell University Press, 1990.
Golunov, Serghey. «Russia’s Korean Policy since 2012: New Hopes, Achievements, and Disappointments». The Asan Forum, (3 de agosto de 2016) (en línea) http://www.theasanforum.org/russias-korean-policy-since-2012-new-hopes-achievements-and-disappointments/
Headley, James. «Russia resurgent: The implications for New Zealand». En: Brady, Anne-Mary (ed.). Small states and the changing global order: New Zealand faces the future. Cham: Springer, 2019, p. 213-229.
Hellquist, Elin. «Either with us or against us? Third-country alignment with EU sanctions against Russia/Ukraine». Cambridge Review of International Affairs, vol. 29, n.° 3 (2016), p. 997-1.021.
Hess, Maximilian. «Does it matter that South Korea has not imposed sanctions on Russia?»Intersection, (17 May 2016) (en línea).
Hughes, Christopher W. «The Political Economy of Japanese Sanctions Towards North Korea: Domestic Coalitions and International Systemic Pressures». Pacific Affairs, vol. 79, n.° 3 (2006), p. 455-481.
Hutching, Gerard. (2017). «Russian 'sabre rattling' over threat to ban New Zealand beef imports from February». Stuff, (3 de febrero de 2017) (en línea) https://www.stuff.co.nz/business/farming/89049136/russia-to-ban-new-zealand-beef-imports-from-february
Kaempfer, William H. y Lowenberg, Anton D. «Using threshold models to explain international relations». Public Choice, vol. 73, (1992), p. 419–443.
Kaempfer, William H. y Lowenberg, Anton D. «A Public Choice Analysis of the Political Economy of International Sanctions». En: Chan, Steve y Drury, Cooper (ed.). Sanctions as Economic Statecraft. Theory and Practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2000, p. 158-186.
Kaufmann, Robert G. «‘To Balance or To Bandwagon?’ Alignment Decisions in 1930s Europe». Security Studies, vol. 1, n.° 3 (1992), p. 417-447.
Keohane, Robert O. After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1984.
Keohane, Robert O. International institutions and state power: Essays in international relations theory. Boulder: Westview Press, 1989.
Kitade, Daisuke. «Considering the Effects of Japanese Sanctions Against Russia». Mitsui Global Strategic Studies Institute Monthly Report, (julio de 2016) (en línea) https://www.mitsui.com/mgssi/en/report/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/10/20/160707m_kitade_e.pdf
Kiselova, Elena y Kovaleva, Elena. «Gosbanki otkluchili ot Novoi Zelandii». Kommersant, (27 de noviembre de 2014) (en línea) https://www.kommersant.ru/doc/2619735
Kostyuk, Rusian. «Russia and New Zealand on a way to a reset». Russia Direct, (23 de agosto de 2016) (en línea) https://russia-direct.org/analysis/russia-and-new-zealand-way-reset
Lankov, Andrey. «Pochemu Yuzhnaia Koreia ne vveela sanktsii protiv Rossii». Republic, (8 de septiembre de 2014) (en línea) https://republic.ru/posts/l/1153950
Lee, Kihyun; Kim, Jangho y Jae, Sunghoon. Geopolitics of the Russo-Korean Gas Pipeline Project and Energy Cooperation in Northeast Asia. Seúl: Korea Institute for National Unification, 2014.
Lukin, Artyom. «Russia’s Game on the Korea peninsula: Accepting China’s Rise to regional Hegemony? ». En: Choo, Jaewoo; Kim, Youngjun; Lukin, Artyom y Wishnick, Elizabeth. The China-Russia Entente and the Korean Peninsula. NBR Special Report n.° 78, 2019, p. 21-29.
Martin, Lisa. Coercive cooperation: explaining multilateral economic sanctions. Princeton: Princeton University Press, 1922a.
Martin, Lisa. «Institutions and Cooperation: Sanctions during the Falkland Islands Conflict». International Security, vol. 16, n.° 4 (1992b), p. 143-178.
Mearsheimer, John J. «The False Promise of International Institutions». International Security, vol. 19, n.° 3, 1994, p. 5-49.
MOFA-Japan (Ministry of Foreign Affairs of Japan). «Statement by the Minister of Foreign Affairs of Japan on the Measures against Russia over the Crimea referendum». Ministry of Foreign Affairs of Japan, (18 de marzo de 2014a) (en línea) http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000239.html
MOFA-Japan (Ministry of Foreign Affairs of Japan). «Tightening of Export Restrictions on Arms Dual-use Goods for Military Use to the Russian Federation and Prohibitive Measures of Issue of Securities by Designated Russian Federation Banks and their Subsidiaries». Ministry of Foreign Affairs of Japan, (24 de septiembre de 2014b) (en línea) https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000446.html
Morgan, Clifton y Schwebach, Valerie. «Economic sanctions as an instrument of foreign policy: The role of domestic politics». International Interactions, vol. 21, n.° 3 (1995), p. 247-263.
NZFAT-New Zealand Foreign Affairs and Trade. «UN Security Council: Siria». New Zealand Foreign Affairs and Trade (8 de octubre de 2016) (en línea) https://www.mfat.govt.nz/en/media-and-resources/ministry-statements-and-speeches/un-security-council-syria-2/
NZP-New Zealand Parliament. «Russia – Trade Sanctions». New Zealand Parliament (8 de marzo de 2016) (en línea) https://www.parliament.nz/en/document/51HansQ_20160308_00000007
Nikkei Asian Review. «Japan and Russia agree to work on nuclear-free North Korea». Nikkei Asian Review (22 de marzo de 2018) (en línea) https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-and-Russia-agree-to-work-on-nuclear-free-North-Korea
Nippert, Matt. «Winston Peter’ plans to reopen trade with Russia raises alarm from Europe». NZ Herald, (4 de noviembre de 2017) (en línea) https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=11940045
NZ Herald. «Russia willing to start free-trade talks». NZ Herald, (29 de marzo de 2017) (en línea) https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=11827907
Ohara, Bonji. «Japan and the North Korean Dilemma: Thinking the Unthinkable». The Tokyo Foundation for Policy Research, (9 de mayo de 2017) (en línea) http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2017/japan-and-north-korea
Pardo, Ramon. «Will America lose Seoul? Redefining a critical alliance». War on the Rocks, (5 de septiembre de 2018a) (en línea) https://warontherocks.com/2018/09/will-america-lose-seoul-redefining-a-critical-alliance/
Pardo, Ramon. «Moon’s Eurasia: opening up North Korea, serving Seoul’s interests». The Interpreter, (18 de diciembre de 2018b) (en línea) https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/moon-eurasia-opening-north-korea-serving-seoul-interests
Patnam, Robert G. «New Zealand’s Multilateralism and the Challenge of an International System in Transition». En: Echle, Christian; Rueppel, Patrick; Sarmah, Megha y Hwee, Yeo Lay (ed.). Multilateralism in a Changing World Order. Singapore: Konrad-Adenauer Stiftung, 2018, p. 91-101.
Posen, Barry R. The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany between the World Wars. Ithaca: Cornell University Press, 1984.
Rolland, Nadège. «What the Ukraine Crisis Means for Asia». The Diplomat, (19 de enero de 2015) (en línea) https://thediplomat.com/2015/01/what-the-ukraine-crisis-means-for-asia/
Schweller, Randall L. «Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back». International Security, vol. 19, n.° 1 (1994), p. 72-107.
Shagina, Maria. «Japan’s Dilemma with Sanctions Policy Towards Russia: A Delicate Balancing Act». Focus Asia. Perspective & Analysis, Institute for Security & Development Policy, (noviembre de 2018) (en línea) https://isdp.eu/content/uploads/2018/11/Japans-Delicate-Balancing-Act-FA-FINAL.pdf
Small, Vernon. «NZ joins in ‘personal sanctions’ over Crimea». Stuff, (23 de marzo de 2014) (en línea) http://www.stuff.co.nz/national/politics/9858964/NZ-joins-in-personal-sanctions-over-Crimea
Snyder, Scott. South Korea at the Crossroads: Autonomy and Alliance in an Era of Rival Powers. Nueva York: Columbia University Press, 2018.
Stuff. «Russia fires back at New Zealand's UN comments on Syria». Stuff, (16 de diciembre de 2016) https://www.stuff.co.nz/national/politics/87667429/russia-fires-back-at-new-zealands-un-comments-on-syria
Taehwan, Kim. «Beyond Geopolitics: South Korea’s Eurasia Initiative as a New Nordpolitik». The Asan Forum, (16 de febrero de 2015) (en línea) http://www.theasanforum.org/beyond-geopolitics-south-koreas-eurasia-initiative-as-a-new-nordpolitik/
Taniguchi, Tomohiko y Bob, Daniel. «The Onsen Summit: Why Japan is seeking a settlement from Russia». Sasakawa Peace Foundation USA, (14 de diciembre de 2016) (en línea) https://spfusa.org/research/onsen-summit-abe-putin/
The American Presidency Project. «Background Conference Call by Senior Administration Officials on Ukraine». The American Presidency Project, (29 de Julio de 2014) (en línea) https://www.presidency.ucsb.edu/node/307258
The Asan Forum. «Country Report: Russia (May 2014)». The Asan Forum, (13 de junio de 2014) (en línea) http://www.theasanforum.org/country-report-russia-may-2014/
The Japan Times. «Japan voices support for U.S.-led strikes against Syria». The Japan Times, (14 de abril de 2018) (en línea) https://www.japantimes.co.jp/news/2018/04/14/national/politics-diplomacy/japan-voices-support-u-s-led-strikes-syria/
Thorhallsson, Baldur y Gunnarsson, Pétur. «Iceland’s alignment with the EU-US sanctions on Russia: autonomy versus dependence». Global Affairs, vol, 3, n.° 3 (2017), p. 307-318.
Toloraya, Georgy. «A Tale of Two Peninsulas: How Will the Crimean Crisis Affect Korea?». 38North, (13 de marzo de 2014) (en línea) https://www.38north.org/2014/03/gtoloraya031314/
Trevett, Claire. «Exploiting Russia sanctions’ bad look». NZ Herald, (17 de noviembre de 2014) (en línea) http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=11359580
Trevett, Claire. «PM backs Winston Peters on push for free trade talks with Russia». NZ Herald, (12 de marzo de 2018) (en línea) https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12011382
Walt, Stephen M. The Origins of Alliance. Ithaca: Cornell University Press, 1987.
Wishnick, Elizabeth. «The Impact of Sino-Russian Partnership on the North Korean Crisis». En: Choo, Jaewoo; Kim, Youngjun; Lukin, Artyom y Wishnick, Elizabeth. The China-Russia Entente and the Korean Peninsula. NBR Special Report n.° 78, 2019, p. 1-12.
Waltz, Kenneth. Theory of International Politics. Reading, Massachusetts: Addison Wesley, 1979.
Wong, Chun Han y Taylor, Rob. «U.S. Seeks Asian Backing for Sanctions on Russia». The Wall Street Journal, (30 de julio de 2014) (en línea) https://www.wsj.com/articles/u-s-seeks-asian-backing-for-sanctions-on-russia-1406713409
Young, Andrey. «NZ announces ‘modest’ sanctions over Crimea seizure». NZ Herald, (23 de marzo de 2014) (en línea) https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11224828
Notas:
1- N. de Ed.: Minsk ii es una cumbre política celebrada en Minsk en febrero de 2015, en la que Ucrania, Rusia, Francia y Alemania llegaron a un acuerdo para tratar de resolver la guerra civil en el este de Ucrania.
2- Implementación de: 1) Sanciones diplomáticas: EEUU y la UE, en marzo de 2014; Japón, el 18 de marzo de 2014. 2) Medidas restrictivas: EEUU y la UE, el 16 y el 17 de marzo de 2014, respectivamente; Japón, el 29 de abril de 2014. 3) sanciones económicas: EEUU el 16 y el 30 de julio de 2014, respectivamente; Japón: el 24 de septiembre de 2014.
3- Los Territorios del Norte, según su denominación en japonés. En 1945, la Unión Soviética ocupó un grupo de islas cerca de la costa de Hokkaido y desde entonces Japón ha intentado recuperarlas.
4- Entrevista con un experto en relaciones Japón-Rusia, Universidad de Temple, febrero de 2018.
5- Entrevista con un experto en relaciones Japón-Rusia, Universidad de Hokkaido, enero de 2018.
6- Entrevistas con expertos en relaciones Japón-Rusia, Universidad de Kyushu e Instituto Nacional de Estudios de Defensa, enero y abril de 2018.
7- N. de Ed.: Five Eyes (FVEY) es una alianza formada por cinco países –Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda– cuyo principal objetivo es la cooperación en el ámbito de la inteligencia.
8- Entrevista con un experto en relaciones Nueva Zelanda-Rusia, Universidad de Otago, agosto de 2019.
9- Entrevista con un experto en estudios de seguridad, Instituto Sejong, mayo de 2019.
10- Entrevista con un experto sobre asuntos surcoreanos, investigación de Sino-NK, mayo de 2019.
Traducción del original en inglés: Maria Gené Gil y redacción CIDOB.
Este artículo fue escrito durante la estancia de la autora en la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) de la Universidad de Ritsumeikan (Kyoto), en 2017-2019, y recibió el generoso apoyo de la JSPS (P-17781).
Palabras clave: sanciones, Rusia, Ucrania, crisis Ucrania, región de Asia-Pacífico
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.139
Cómo citar este artículo: Shagina, Maria. «Las respuestas desde Asia-Pacífico a la crisis de Ucrania: alineamiento de terceros con las sanciones a Rusia». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 125 (septiembre de 2020), p. 139-164. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.139