La democracia como estrategia política de la derecha venezolana
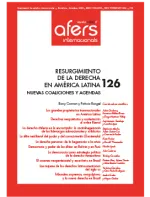
Ybiskay González, Socióloga venezolana, docente en la Universidad de Newcastle (Australia). Ybiskay.gonzaleztorres@newcastle.edu.au . ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4492-2480
Este artículo examina el caso emblemático del uso del discurso de la democracia como un componente clave de las estrategias de formación de identidad de la derecha venezolana. Como parte de su competición por la hegemonía, tras el surgimiento del proyecto político del chavismo, el artículo examina la narrativa de identidad de la oposición en Venezuela a partir de entrevistas realizadas en 2016 a integrantes venezolanos pertenecientes a este espectro político. El caso venezolano revela que el discurso de la democracia no solo facilita la coalición y movilización de individuos sin una supuesta articulación de referentes ideológicos de izquierda o derecha, sino que también ayuda a prevenir cambios del orden social existente.
Durante los últimos 20 años, Venezuela ha vivido una alta polarización política entre los chavistas –simpatizantes del proyecto político instalado por el expresidente Hugo Chávez (1998-2013)– y la oposición, un grupo heterogéneo que nace del rechazo a ese proyecto en el año 2002, cuando masivas manifestaciones demandaron la salida del presidente. Aquel proyecto, inicialmente llamado Proyecto Bolivariano, fue un referente de transformación política con la instalación de un modelo de democracia participativa1 que más tarde –a finales del año 2005– fue llamado «socialismo del siglo xxi» (Biardeau, 2009). Desde entonces, chavistas y oposición se han enfrentado para controlar el poder del Estado, esgrimiendo una variedad de razones y argumentos por los cuales ellos son parte, o no, de uno de estos dos grupos. Mientras algunas de estas razones pueden ser más explícitas que otras, este artículo presta atención a la justificación más común de la oposición para ofrecer una nueva perspectiva de cómo secrean coaliciones para contrarrestar transformaciones políticas.
En América Latina, los actores de derecha han sido históricamente liberales o conservadores. Según Bowen (2011), los liberales usualmente promueven la máxima libertad individual, una mínima intervención del Estado en el mercado, un papel reducido de la Iglesia (particularmente en la economía) y un Estado pequeño y eficiente. Los conservadores, por su parte, utilizan el aparato estatal para defender los intereses de las élites terratenientes y empresariales, además de apoyar un papel activo de la Iglesia en la vida social y económica. No obstante, este autor señala que luego de la crisis económica y política de las décadas de 1980 y 1990, nació una «nueva izquierda» internamente diversa y muy diferente de sus predecesoras y «una derecha» multifacética y distinta a los grupos de otras épocas. De ahí que este artículo no considere los grupos de derecha como una clase específica (las élites, los empresarios o la Iglesia, etc.), sino que examina los discursos de la derecha como una guía para el análisis.
De acuerdo con el filósofo italiano Norberto Bobbio (citado en Cannon, 2016), la profunda diferencia entre «izquierda» y «derecha» es la actitud con respecto al ideal de igualdad de los seres humanos. Mientras la izquierda se considera principalmente igualitaria y actúa para asegurar que el ideal de igualdad se convierta en la guía de toma decisiones políticas, la derecha enfatiza la inevitabilidad y necesidad de desigualdad para el funcionamiento de las sociedades. No obstante, esta distinción puede ser borrosa dependiendo del contexto político. Por ejemplo, en el caso venezolano, donde no existía una verdadera oposición bajo el pacto de Puntofijo2 (Zahler, 2017), la contienda ideológica en las elecciones era casi invisible. Más tarde en la década de 1980, con la aceptación del neoliberalismo como única opción posible de desarrollo, el espectro político se distanció aún más de la izquierda, favoreciendo los valores de mercado de la derecha. Como resultado, la mayoría de la población en Venezuela no se ubicaba en dimensiones ideológicas determinadas (García, 2003). Sin embargo, los altos niveles de pobreza y las demandas de cambio, en especial respecto a la apertura de mayores espacios de participación ciudadana, precipitaron la necesidad de nuevas opciones. Esas demandas ya existían mucho antes de 1999 (López Maya, 2011), pero fue Hugo Chávez quien facilitó la redacción de una nueva Constitución y los ciudadanos pudieron introducir el modelo de democracia participativa en el marco constitucional. En consecuencia, los venezolanos observaron cambios en la comprensión de la política democrática y, con ello, en el proceso de las relaciones patrimoniales con el Estado (Spanakos, 2015).
La oposición surgió en ese contexto, usando el discurso político del «liberalismo constitucional» (García-Guadilla, 2006). El modelo de sujeto democrático de esta tradición se caracteriza por la aceptación de las reglas y los códigos de conducta política constitutivos del liberalismo político, incrustados en la economía de mercado, donde el Estado liberal estabiliza la conducta política (Motta, 2017). Sin embargo, en Venezuela también ha habido sectores que desconfían del liberalismo constitucional, tales como los movimientos de izquierda, que ven en dichas reglas mecanismos para beneficiar el libre mercado y los derechos de las élites (Pearce, 2004). Dichos movimientos, que se oponen al consenso liberal, suelen ser representados como grupos antidemocráticos y rebeldes, como hace Jorge Castañeda (2006: 29) en su descripción de la izquierda en América Latina. Según este autor, hay dos izquierdas: una izquierda «moderna, de mente abierta, reformista e internacionalista», y una «izquierda de núcleo duro» que es populista, nacionalista, estridente y cerrada. En este discurso, cualquier intento de democracia participativa fuera de las instituciones liberales produce clientelismo, personalismo y privación de derechos, con lo cual un trabajo activo de transformación política parece ser rechazado de antemano, favoreciendo así el statu quo (Motta, 2009: 32).
La oposición en Venezuela nació compartiendo esta interpretación justificativa de la inevitabilidad de un liberalismo político y de negación de la izquierda de núcleo duro. De ahí que el movimiento de la oposición naciera sin contradecir los intereses empresariales o de las élites y que, para aquel entonces, sus demandas de destitución del presidente estuvieran principalmente basadas en su percepción de amenaza a la democracia (González, 2020). Según Hirsch-Hoefler y Mudde (2013), los movimientos de derecha reproducen como sentido común una percepción de amenaza y, aunque son variados, comparten el objetivo de preservar y expandir los derechos y privilegios de sus miembros. No obstante, dado el largo proceso de interacción entre el Gobierno y la oposición durante las dos primeras décadas del nuevo milenio, así como la actual crisis existente en Venezuela, grupos de izquierda que anteriormente apoyaban el proyecto político del Gobierno –como Marea Socialista y movimientos sociales ambientalistas– se han unido a la oposición, rechazando el actual Gobierno de Nicolás Maduro, sucesor del de Chávez. Sin embargo –tal como enfatiza uno de los líderes de Marea Socialista en una entrevista–, su opción busca ser una oposición desde la izquierda, que rechaza el Gobierno de Maduro y desea salir de la polarización, por lo que no quiere que Marea Socialista sea homogenizada con la oposición de la derecha que siempre ha rechazado el chavismo. Ello no solo demuestra las complejidades de la polarización en Venezuela, sino que cuestiona la representación dominante de la oposición como aquella que rechaza al chavismo. Por eso, el discurso de la defensa de la democracia merece una mayor atención, aun cuando este discurso no pareciera tener un referente ideológico. Tal como lo explica Solomon (2015), la democracia es un significante vacío por su multiplicidad de interpretaciones, pero mediante los discursos se pueden observar modelos políticos y sociales.
Debido a que la oposición en Venezuela es un movimiento que se moviliza sin un liderazgo específico –si bien tiene una relación compleja con partidos políticos–, las relaciones entre los distintos actores van más allá de considerar las ideologías políticas como una estructura previamente compartida. Los movimientos que la conforman actúan en un contexto donde los actores no son estáticos o pasivos, por lo que es necesario un análisis que observe otras dimensiones del juego político, en especial la dimensión discursiva y de identidad mediante la cual los grupos avanzan en sus objetivos. Por este motivo, aquí parece útil la visión posestructuralista del poder, que reconoce tanto el carácter productivo del poder como las diferencias en la construcción de la identidad (Foucault, 1991). De esta perspectiva se desprende que, cuando se habla de movimientos, los límites de interioridad/exterioridad son efectos de relaciones de poder y, a su vez, una posibilidad de afectar el juego político (Laclau, 1996). Por eso, bajo esta perspectiva, el éxito de un proyecto político depende no solo de la comprensión de los objetivos compartidos por sus miembros, sino también de ver la formación de la identidad como un proceso y no como una condición estática preexistente (Flores-Macias, 2012). Los individuos pueden actuar sobre sí mismos para convertirse en agentes activos bajo ciertas condiciones, en las que se incluyen los discursos disponibles en ese proceso (Laclau, 1996). De ahí que los individuos usen y promuevan los discursos que valoran como verdaderos o legítimos, y los movimientos definan qué es y qué no es central para ellos. Por lo tanto, es en sus narrativas donde podremos observar su actitud hacia la igualdad y las posibilidades de transformación política, es decir, sus valores ideológicos.
Siguiendo este marco analítico, este artículo explora las narrativas de la identidad de la oposición venezolana, lo cual nos permitirá observar el límite de interioridad/exterioridad del movimiento. Como estas narrativas (re)definen las fronteras entre el «yo» y «el otro» (Yuval-Davis, 2010), también podremos percibir el «deseo» o «el por qué» las personas dicen con tanta pasión que son miembros de este movimiento. A través de este análisis, se podrá observar cómo el poder moldea las formas a través de las cuales se justifica el discurso de «nosotros/ellos», y así a hacer visible la complejidad de las subjetividades políticas. Para llevar a cabo este ejercicio, el artículo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se ofrece una breve reseña de la oposición; en segundo lugar, se explica el marco analítico basado en las dimensiones de poder/sujeto de Foucault (2000a) y la metodología usada para examinar cómo los miembros de la oposición se identifican a sí mismos; en tercer lugar, se presentan los resultados del análisis bajo los títulos que emergen del marco analítico; y, finalmente, se concluye argumentando que la invocación a la democracia es articulada con una subjetividad de ciudadanos, lo cual ayuda a la oposición a convertirse en sujeto activo de denuncia al chavismo, a la vez que oculta su carácter de derecha.
La oposición venezolana como estudio de caso
De acuerdo con Cannon (2014), la oposición en Venezuela ha pasado por diferente etapas. Sus inicios corresponden al ciclo de protestas en contra del expresidente Hugo Chávez en 2001, un año después de la aprobación de la Ley Habilitante por la Asamblea Nacional3. Esta ley le había dado al presidente Chávez un año para legislar un conjunto de decretos para institucionalizar las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, después de la aprobación de la Constitución en diciembre de 1999. Así, en noviembre de 2001, un grupo de empresarios y actores sociales rechazaron algunos de los 49 decretos firmados por el presidente como parte de esa ley. En concreto, fueron dos los decretos que atrajeron la mayor atención de estos grupos: la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley Orgánica de Desarrollo Agrícola, medidas ambas que afectaban importantes intereses económicos dentro de Venezuela, lo que generó el primer choque abierto entre el Gobierno y la oposición. Dichas controversias contribuyeron a la creación de una imagen fuerte respecto a las prácticas autoritarias gubernamentales y a hacer visibles los actores involucrados en la oposición: la Iglesia católica, la Federación de Cámaras y Asociación de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Ello muestra cómo los grupos de poder tradicionales en el país no habían podido influir en el proceso de diseño de dichas políticas públicas, tal como habían estado acostumbrados a hacerlo en el pasado.
La primera gran protesta antigubernamental tuvo lugar el 23 de enero de 2002, fecha simbólica conmemorativa de la fundación de la democracia tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Sin embargo, fue el paro nacional contra el Gobierno, el 9 de abril de 2002, el evento más emblemático del conflicto político. El suceso se desencadenó por el despido de algunos altos cargos de la compañía petrolera estatal, Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA). La empresa, por su parte, facilitó la creación de la asociación civil Gente del Petróleo, se unió a la marcha antigubernamental y exigió respeto por la «meritocracia» y la autonomía de la industria petrolera. Paralelamente, seguidores de Chávez organizaron una contramanifestación en apoyo al presidente. Finalmente, los dos grupos se encontraron y ello dio como resultado la muerte de 17 personas y cientos de heridos. Ante estos hechos, los medios de comunicación culparon a los seguidores de Chávez y al Gobierno. Dos días después, en la tarde del 11 de abril de 2002, un grupo de generales pidió al presidente Chávez que renunciara y, al día siguiente, Pedro Carmona, presidente de FEDECÁMARAS, anunció que estaba formando un nuevo Gobierno con «el consenso de la sociedad civil y el Ejército» (citado en Encarnación, 2002: 43). Tras este intento de golpe de Estado, siguieron dos paros nacionales más y un referéndum revocatorio al presidente en el año 2004, el cual no tuvo los resultados esperados por parte de la oposición. Resultaba claro que la cara de la oposición no era la de los partidos políticos, sino la de otros actores sociales, que utilizaron principalmente los medios de comunicación privados (Domínguez, 2011).
Aunque, en esta primera etapa, la oposición recurrió a los medios de comunicación para convocar y organizar a aquellos que se sentían atraídos por su discurso sobre la amenaza a la democracia, más tarde nacería la Coordinadora Democrática (CD), un grupo de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos (Gómez-Calcaño, 2009) sin ninguna estrategia política clara más allá de sacar a Chávez del Gobierno. No obstante, después de la derrota de la coalición de partidos de la oposición en las elecciones presidenciales de 2006, nueve partidos de la oposición firmaron el Acuerdo de Unidad Nacional el 23 de enero de 2008, antecesor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). De ahí que Cannon (2014) identifique la firma de este acuerdo como el inicio de una segunda etapa, que da paso a la fase de incorporación de partidos políticos. La principal diferencia entre la CD y la MUD era la visión electoralista de la segunda, en contraste con la inmediatez que el sector empresarial y los medios de comunicación buscaban dentro del CD (ibídem). Con la MUD, se adoptó un sistema unificado de candidatos, con el propósito de unir fuerzas, que condujo a importantes resultados: elecciones primarias para elegir candidatos presidenciales; un discurso unificado, expresado especialmente en el documento «Directrices para el Programa del Gobierno de Unidad Nacional 2013-2019» (MUD, 2012); y la victoria electoral en las elecciones de representantes a la Asamblea Nacional en 2015. Sin embargo, fueron los resultados de las elecciones presidenciales de 2013 –luego de la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013 y con Nicolás Maduro como ganador de la Presidencia– lo que propició el retorno de la prominencia de las estrategias extrainstitucionales, un patrón que ha continuado hasta el presente (Cannon y Brown, 2017). En dichas elecciones, Henrique Capriles Radonsky4 y la MUD impugnaron los resultados (una victoria de apenas el 1,5%) y la oposición, como movimiento, fue nuevamente activada a través de protestas que fueron llamadas «La Salida». Aunque otros miembros de la oposición vinculados a la MUD no se unieron a estas protestas –evidenciando fuertes divisiones en el seno de la oposición– La Salida desembocó en una cadena de violentas protestas lideradas por Leopoldo López5, quien acabó siendo encarcelado el 18 de febrero de 2014.
Una nueva movilización comenzó en 2017 con el arresto de varios políticos de la oposición, con cargos de terrorismo, entre el 11 y 12 de enero (Buxton, 2018). Sin embargo, fue en abril de ese mismo año, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intentara disolver la Asamblea Nacional el 29 de marzo, cuando las protestas llegaron a su máximo punto debido a que el TSJ declaró traidores a los diputados de la oposición por haber solicitado la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA). A pesar de que esa decisión fue revocada un par de días después, las protestas en rechazo del Gobierno de Maduro fueron diarias y masivas en Caracas y otras ciudades importantes del país, extendiéndose hasta agosto de 2017, mientras fuerzas de seguridad las reprimían con violencia. Además, el 7 de abril, el TSJ prohibió a Capriles Radonsky postularse para cualquier cargo político por un período de 15 años. La frustración de no poder hacer oposición política usando canales institucionales venía desde 2016, cuando un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro no fue posible y dos diputados de la oposición no fueron reconocidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), eliminando la posibilidad de una mayoría absoluta oposicionista, mientras la crisis económica se agudizaba incrementando el descontento de la mayoría de los venezolanos. La severa crisis económica en Venezuela –expresada en el colapso de la moneda nacional, bajos precios del barril del petróleo, una hiperinflación del 2.616% para fines de 2017 (Reuters, 2018, citado en Buxton, 2018) y un embargo de Estados Unidos que redujo el nivel ya menguado de productos importados– contribuyó a un éxodo de más de tres millones de venezolanos entre 2014 y noviembre de 2019 (Naciones Unidas, 2019).
En este contexto de baja popularidad del Gobierno, la MUD también sufrió fuertes divisiones internas motivadas, a grandes rasgos, por la estrategia para remover a Maduro del Gobierno (Buxton, 2018). Por un lado, grupos más moderados –en torno a los partidos Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD), Avanzada Progresista (AP) y Un Nuevo Tiempo (UNT)– veían las elecciones como un mecanismo de cambio político. Por otro lado, grupos más intransigentes –como Voluntad Popular (VP) de Leopoldo López, Vente Venezuela (VV) de María Corina Machado y Alianza Bravo Pueblo (ABP) de Antonio Ledezma– abogaban por las protestas y la abstención electoral (Velasco, 2018). Estas divisiones socavaron las bases de la MUD dejando la oposición más débil y dependiente del apoyo internacional.
En 2019, el apoyo internacional de Estados Unidos fue públicamente declarado a un nuevo líder, Juan Guaidó, un político del partido VP que se había convertido en diputado parlamentario del estado de Vargas en 2016 y luego, tras un acuerdo entre los partidos de la oposición en la Asamblea Nacional, fue nombrado presidente de ese órgano el 5 de enero de 2019. Más tarde, el 15 de enero, Guaidó se declaró, en una plaza pública, presidente interino de Venezuela al invocar los artículos 333 y 350 de la Constitución venezolana. Como resultado, Venezuela tiene en la actualidad un presidente interino, el propio Guaidó, y otro presidente, Nicolás Maduro, quien ganó unas elecciones no reconocidas internacionalmente en mayo de 2018 y había iniciado un nuevo período presidencial desde enero de 2019.
En resumen, aunque las diversas acciones de la oposición desde enero de 2002 hasta el presente han sido variadas, esta ha logrado (re)crearse y mantenerse con su principal propósito: expulsar el chavismo del poder del Estado. A través de un análisis del discurso, veremos las estrategias que la oposición ha usado para expandir su coalición.
Marco teórico del análisis del discurso
Siguiendo una comprensión posestructuralista de la política como un espacio limitado, finito y táctico de maniobra (Wenman, 2017: 6), el análisis que aquí se presenta considera la subjetividad como parte del entramado de relaciones de poder en el cual los individuos están invitados a actuar para movilizar, aceptar o rechazar proyectos políticos. Dentro de los enfoques posestructuralistas, el concepto de «gubernamentalidad» de Foucault (1991 y 2007) parece apropiado para el estudio de la narrativa de identidad, porque permite identificar cómo algunos discursos son efectivos para (re)crear una identidad política. Por «gubernamentalidad» Foucault entiende una mentalidad/lógica de «conducir la conducta», una racionalidad estratégica donde ciertos individuos o grupos intentan conducir la conducta de otros individuos o grupos apelando a técnicas y procedimientos que varían a lo largo del tiempo y según el contexto (Dean, 2010). Particularmente, se presta atención a las tecnologías de poder disciplinario, incluyendo tecnologías del yo: sujeción y subjetivación (Foucault, 2005).
En primer lugar, cabe subrayar que, para Foucault, la tecnología es «un conjunto múltiple de estrategias a través de las cuales los humanos devienen sujetos» (Castro Gómez, 2010: 36). En segundo lugar, en este enfoque los discursos no son objetivos o neutrales, sino que enfatizan la racionalidad interna de formas de pensar, hablar y actuar en un contexto específico. Al mismo tiempo, las prácticas establecidas en y a través de esas relaciones contingentes son las que distribuyen los valores y las respuestas a dilemas de temas específicos en un momento y lugar dado. Si los discursos distribuyen un sistema de valores, ellos regulan lo que es considerado como legítimo e ilegítimo, bajo el influjo del saber/poder o regímenes de verdad. Por otro lado, los discursos también proveen un sistema clasificatorio de las personas y, bajo un régimen de verdad, fijan criterios de inclusión y de exclusión, otorgan al individuo un puesto, el cual afecta su relación con otros y su enfoque sobre sí mismo, al fijar márgenes de acción y decisión. Foucault (2000c) llama a este proceso «sujeción». Sin embargo, como los individuos (en libertad) todavía pueden rechazar tales posiciones con mayor o menor poder, Foucault señala que existe otro proceso en el cual las personas desean ser sujetos, como un acto voluntario al cual este autor llama «subjetivación». De esta manera, se entiende que los individuos se convierten en sujetos constituidos/constituyentes, en un campo de afectación mutua en el cual los discursos y el poder interactúan.
Foucault (2000a) distingue cuatro dimensiones para explicar cómo y desde dónde el sujeto se explica, se piensa, se dice y desea ser. La primera dimensión es la «sustancia ética», que puede entenderse como «la parte de nosotros mismos o de nuestro comportamiento que es relevante para el juicio ético» (Foucault, 2000a: 263). Según Dean (2010: 26), se refiere a «aquello sobre lo que buscamos actuar»; por ejemplo, la carne en el cristianismo. Para el propósito de este artículo, significa identificar los atributos, disposiciones y comportamientos que los miembros de la oposición buscan desarrollar. La segunda dimensión es el «modo de subjetivación», que se refiere a la forma en que «las personas son invitadas o incitadas a reconocer sus obligaciones» (Foucault, 2000a: 264), o el proceso de «subjetivación». Como sugiere Dean (2010: 26), Foucault se refiere a cómo gobernamos la sustancia ética, lo cual puede incluir ejercicio espiritual, procedimientos de vigilancia y normalización. Para el caso de la oposición, esto significa identificar las prácticas que guían sus actividades como movimiento. La tercera dimensión consiste en las tecnologías del yo o los medios por los cuales podemos cambiarnos para convertirnos en sujetos éticos (Foucault, 2000b). Se trata de quiénes somos cuando seguimos el modo de subjetivación. De acuerdo con Dean (2010: 42), esto significa preguntar qué vocabularios son usados. Por ejemplo, qué vocabularios usa la oposición para representarse significativamente a sí misma, y los vocabularios y tácticas que limitan lo que es posible. Finalmente, la cuarta dimensión es el telos, que se refiere a «los fines u objetivos buscados, en qué esperamos convertirnos o en el mundo que esperamos crear» (ibídem: 27). Esto podría ser la salvación, vivir una vida bella y noble, o ser un buen ciudadano. Para este análisis, se corresponde con la identificación del «tipo de sujeto» (Foucault, 2000a) en que los miembros de la oposición aspiran a convertirse.
Al prestar especial atención a los vocabularios y formaciones discursivas utilizadas por miembros de la oposición, se puede observar no solo cómo esta da coherencia a las razones que la llevan a la acción colectiva, sino también cómo se construye su identidad. Esta narrativa es una práctica valiosa para entender cómo la derecha se ha comprometido con un proyecto de formación de identidad con el fin de promover sus proyectos políticos (Eaton, 2014: 87).
Consideraciones metodológicas
Los grupos necesitan ampliar sus bases para obtener apoyo a sus proyectos políticos. No obstante, como se ha explicado, ha sido difícil para la oposición llegar a un consenso absoluto y mantener su unidad. En este artículo, por consideraciones de tiempo, se pone más atención a los consensos que a los disensos; en especial se observan los discursos que han creado los referentes para dar significados no solo al contexto político, sino también a ellos mismos. Por eso se identifican los vocabularios y las formaciones discursivas utilizadas por miembros de la oposición en entrevistas realizadas entre mayo y julio de 2016, así como en artículos de opinión publicados por los mismos entrevistados en prensa nacional impresa o digital. Los entrevistados fueron seleccionados luego de recopilar una muestra de artículos publicados en prensa nacional utilizando los criterios de búsqueda del término «democracia» en sus títulos y alguna referencia explícita de oposición al Gobierno. La recolección de la muestra también consideró diferentes periodos históricos marcados por eventos de alta conflictividad, por ejemplo, los comprendidos en 2001-2002, 2007, 2014 y 2016. Diferentes individuos fueron invitados a participar en el estudio de investigación, pero no todos respondieron y algunos de ellos estaban fuera de Venezuela para ese entonces.
El número de entrevistas fue significativo: un total de 16 entrevistas semiestructuradas. El criterio de saturación se alcanzó frente a los hallazgos encontrados en las entrevistas, en los cuales se repetían discursos similares a los localizados en los artículos de opinión. Entre los entrevistados hay profesores universitarios, gerentes de organizaciones de la sociedad civil y profesionales que trabajaban en la elaboración de los documentos oficiales de la oposición. Esta muestra es representativa del movimiento no solo por su visibilidad en los medios de comunicación nacional, sino también por representar lo que Middlebrook (citado en Bowen, 2011) señala como «los nuevos actores de la derecha»: académicos que justifican algunas políticas públicas y rechazan otras en un contexto donde los partidos políticos han perdido legitimidad. Una vez realizadas las entrevistas, la fase de codificación incluyó la observación de las cuatro dimensiones de gubernamentalidad de Foucault: la sustancia ética, modo de subjetivación, tecnologías del yo y el telos, tal como se presenta en la siguiente sección.
La narrativa de identidad de la oposición venezolana
Sustancia ética de la oposición: democráticos
Con base en la dimensión de sustancia ética de Foucault, se identificaron las formas en que los miembros de la oposición problematizaban actitudes y comportamientos que consideraban como antidemocráticos. Desde el inicio del conflicto, miembros de la oposición buscaron actuar sobre el significado de «lo que es ser democrático» en medios de comunicación para así clasificar al Gobierno como antidemocrático. Por ejemplo, Marta Colomina (2001), una prominente personalidad de la oposición, expresó en el periódico El Universal: «Chávez no participa: o lo obedeces ciegamente o eres su enemigo». Desde la oposición, Chávez había usado el término «participación» engañosamente, debido a la poca influencia que los anteriores grupos tradicionales tuvieron en la toma de decisiones de las políticas públicas. Como Marino –un profesor universitario asesor en políticas públicas– explicó en su entrevista: «Yo soy uno de los pocos expertos en materia de salud del país y a mí nunca el Ministerio de Salud me han llamado para hablar de este tema».
En Venezuela, las redes y alianzas entre el poder económico tradicional y la clase media dieron paso a lo que Rey (2003) llama un «modelo semicorporativo» para tomar decisiones públicas. Este modelo permitió a unos pocos acceder a la toma de decisiones del Gobierno limitando las posibilidades de cualquier agenda popular. Por lo tanto, no solo se afianzaron relaciones patrimoniales dentro del Estado venezolano, sino que también estas formas se legitimaron como políticas democráticas, aun cuando ellas excluyen a la mayoría de los venezolanos. Tal fue la legitimación de este tipo de prácticas que estas no fueron percibidas como políticas. Según se desprende de las entrevistas, un Gobierno exige «directrices claras, no politización», pero el Gobierno de Chávez consistía en «una facción política» que busca sus propios intereses «en detrimento del resto de la nación». Por ejemplo, Urbaneja (2001) escribió en El Universal que «lo que define a una sociedad democrática es su capacidad para discutirlo todo, no someter a la sociedad a la invocación del pensamiento de un hombre». En ese mismo artículo, la principal preocupación de Urbaneja no era cómo hacer posible el diálogo, sino «el problema del Bolivarianismo», que resumió de la siguiente manera: «Venezuela se convierte en un país con su Biblia, su Corán, su Torá o su evangelio particular: el Bolivarianismo» (ibídem). Según esta lógica, ser democrático corresponde a no tener una facción política, la cual es representada como una atrocidad exclusiva del presidente Chávez. La representación de lo democrático sin referente ideológico es evidente en la mayoría de las entrevistas, como veremos en la sección sobre las tecnologías del yo.
Lo que parece emblemático de esta representación democrática es la participación de grupos de interés legitimados para influenciar en la toma de decisiones, así como el rechazo a la politización, lo cual deslegitimiza las luchas de grupos populares que buscan reactivar lo político (Motta, 2014). Esto resuena con argumentos académicos que identifican los movimientos sociales con una tendencia a «culturalizar» la desventaja social y «patologizar» sus luchas como irracionales (Jasper, 2011). De ahí que los miembros de la oposición se autoidentifiquen como civilizados y racionales, y que su actitud ante el ideal de igualdad reproduzca la división barbarie y civilización.
Modo de subjetivación: civilizados
El llamado a ser democráticos implica para la oposición actuar cívica o decentemente. En 2016, el abogado y político Ramos Allup (2016), como presidente de la nueva Asamblea Nacional, expresó en esta línea: «En los próximos días vendrá el presidente de la República a rendir su mensaje anual, a presentar la memoria y cuenta de su gestión, y lo recibiremos con dignidad y respeto porque es nuestra condición cívica, no por rendirle culto a nadie sino porque esa es nuestra condición cívica. Nosotros no chiflamos, no pitamos, tenemos un riguroso respeto por la urbanidad, la personal y cívica».
La oposición, así, solo requiere de un «espíritu civil» para actuar y no de ideologías políticas. La oposición ofrece un espacio no solo para rechazar al Gobierno, sino también para actuar como sujetos civilizados. Esta clasificación convierte a la oposición en una autoridad moral que por sí sola es capaz de dar dirección política, separada de ideologías políticas e incluso de las restricciones institucionales, como lo demostró el intento de golpe de Estado en abril de 2002 (Buxton, 2005). En la entrevista con Yorelis, por ejemplo, esta profesora universitaria expresó que el Gobierno es ilegítimo, debido al abuso de poder y el uso de palabras grotescas o incivilizadas. Durante la entrevista, dijo que la forma en que el Gobierno representa a la oposición rompe la coexistencia imaginada de los ciudadanos, así como viola los derechos políticos y civiles de los venezolanos. Así lo argumentó: «La oposición responde a la amenaza del chavismo, pero no tiene el aparato del Estado. El Gobierno cerró RCTV y Globovisión [canales de televisión] y cambió la línea editorial de periódicos como El Universal, Últimas Noticias. También cerró 37 estaciones de radio hace dos años. La oposición, sí, usa el discurso de nosotros/ellos, pero Capriles no usa malas palabras grotescamente como lo hace el chavismo». Yorelis también se describe a sí misma como ciudadana: «Por lo general, voto, pero nunca he sido políticamente activa ... Soy miembro del grupo de la universidad, soy profesora en la universidad e investigadora, pero si me preguntas como ciudadana, no soy ni chavista ni nini»6.
Ser ciudadanos le da a la oposición una forma de subjetivación, una respuesta aceptable a lo que conforma su identidad como sujetos políticos cuando rechazan el Gobierno. Dado que la subjetividad de «ciudadano» tiene raíces coloniales en el contexto venezolano, la identificación de ser «ciudadano» y oposición ratifica la importancia de ser más inteligible para sí mismo. En otras palabras, identificarse como ciudadano invita a actuar para rechazar el Gobierno y a quienes lo apoyan. Por lo tanto, la oposición actúa como un agente civilizador, lo cual les otorga a sus miembros una jerarquía social que los justifica. Tal narrativa es clara cuando la oposición apela a su condición de ciudadano sin reconocer la misma condición a los sujetos chavistas. En este sentido, su actitud ante la desigualdad les otorga el privilegio de ser los diseñadores del modelo de sociedad para todos los venezolanos.
Visto a través de la lente de la ética según Foucault, el éxito de ser opositor y ciudadano se convierte en el principal modo ético de subjetivación que los venezolanos deberían adoptar para tener de vuelta la democracia. Mientras ser ciudadano es defender la democracia, el guion y la escena están dados para oscurecer orientaciones políticas que no correspondan con el modelo liberal. Es decir, la ideología de los grupos que solían influenciar las políticas públicas se hace invisible cuando se normaliza a esos grupos como legítimos para ese actuar. Como consecuencia, en vez de promover una pluralidad de perspectivas y reconocer las luchas de igualdad, la autorrepresentación como sujetos morales/civilizados y racionales les favorece.
Tecnologías del yo: ciudadanos activos
Los miembros de la oposición actúan sobre ellos mismos para presentarse como ciudadanos que defendienden la democracia, aunque dicen que no se identifican con una ideología de derecha. Por ejemplo, Yorelis se ve a sí misma teniendo un papel como ciudadana, pero claramente dice que no es miembro de un partido político. Ella ofrece una visión sobre el papel que como ciudadana y miembro de la oposición tiene: «He tratado de trabajar en base a teorías y hechos, mis tareas son de una académica, y no es el lugar de un estudiante de doctorado o un pelele [un don nadie] entender lo que está sucediendo. Esta es la razón por la que tengo mucho trabajo, en radio, publicando en medios digitales». Como académica, este testimonio demuestra que ella se representa a sí misma como productora de conocimiento científico y como sujeto/agente en la creación del movimiento de oposición. Ella se presenta como un sujeto de razón y, por lo tanto, con la capacidad de hablar, un interlocutor legítimo. También se representa a sí misma con el firme compromiso de denunciar y sacar el chavismo del gobierno.
Las reflexiones de Yorelis son similares a las de otros entrevistados, como el de Miguel, quien publica en la prensa digital y también es profesor universitario. Él describe su identificación con la oposición en términos de «rechazo»: «Estoy del lado de la oposición, pero no soy miembro de ningún grupo político de la oposición, estoy con el término original de la oposición, lo que significa que no estoy de acuerdo con el Gobierno actual, con lo que hacen, o con el Gobierno de Hugo Chávez». Miguel explica su identificación con la oposición como una que es «original», en tanto que rechaza al Gobierno, aunque no tiene una identificación política con ningún partido político. Igualmente, Luis, colaborador habitual en la prensa nacional con artículos de opinión, afirma en su entrevista: «Lo que busco es un cambio, un cambio en el modelo político y económico del intervencionismo estatal, que, en mi opinión, es responsable de la crisis más severa del país durante muchos años. Ahora, no estoy vinculado a ningún partido político, o líder de la oposición, no estoy interesado en ninguno de ellos».
Dado que la identificación como opositor no está intrínseca o necesariamente vinculada a los partidos políticos, es la defensa de la democracia el discurso que invita al ciudadano a actuar. Por ejemplo, Juan, investigador de una universidad en Caracas, dijo: «Me identifico con la oposición, no con lo que ofrece la oposición porque ellos tienen diferentes propuestas, sino con lo que representan: un rechazo al Gobierno». Del mismo modo, Sócrates, personal técnico de la oposición en la Asamblea, manifestó que le gustaría que existiera un tercer grupo político, en el que «pueda expresar libremente una opinión, pero sin tener una empatía política definida», y continuó: «sin embargo, obviamente tengo empatía con la Mesa de la Unidad Democrática [MUD], la opción democrática en Venezuela (...) Estoy de acuerdo con las políticas que tienen porque son similares a lo que creo que podría ser bueno para el futuro de Venezuela». Observamos cómo los entrevistados muestran su desinterés o no identificación con los partidos políticos, por lo que su participación como opositores está marcada por un sentido moral visible en expresiones tales como: «protestamos por nuestra propia voluntad, a mi nadie me pagó», «ellos no se dan cuentan de que están haciendo lo contrario a lo que los gobiernos deben hacer». Otros comentarios de la oposición son usados para descalificar a los seguidores de Chávez, quienes eran remunerados por marchar o, actualmente, reciben una caja de comida del Gobierno de Maduro.
En resumen, ser ciudadano para la oposición es estar libre de ideologías políticas, actuar independientemente sin manipulaciones políticas y rechazar lo errado o equivocado del otro. Tal interpretación de ciudadano sin referentes políticos es consistente con una actitud ante la desigualdad de los seres humanos por la que esta se considera inevitable, mientras que la actuación para rechazar al Gobierno es justificada para preservar el diseño social que les confiere privilegios. Dicho diseño social está basado en la idea de que, aunque los individuos valoran ciertas ideas, todos valoran el liberalismo político y la economía de mercado como mecanismo de redistribución de la riqueza, lo cual los lleva a hacer poco para contrarrestar la desigualdad.
Telos: la democracia como modernización
El llamado a los venezolanos a defender la democracia, actuando como ciudadanos, está relacionado con lo que Mignolo (2012) llama «diseños globales» que explican la estructura misma del mundo moderno y su apoyo a la misión civilizadora. Se trata de un esfuerzo por identificarse con categorías universales sin una reflexión de las historias locales. Por ejemplo, en un texto publicado en Prodavinci, Martínez (2016: pár. 15) afirma: «tales son las luchas [contra el Gobierno] que damos cuando nuestra vida y libertad se encuentran en juego, cuando alargar nuestra sumisión no es un gesto de caridad o buena voluntad, sino una incongruencia inútil que prolonga la tiranía y ofende la más elemental dignidad y amor propio». Esta cita demuestra cómo la aspiración de la oposición está asociada con alcanzar una causa global/universal, un telos que nos dice a todos cómo sentir sin consideraciones de raza, género, etnia o clase social. El lenguaje de lo esperado, que abarca la vida y la libertad, así como la dignidad y el amor propio, crea en el individuo opositor una obligación moral que refuerza su compromiso contra el Gobierno chavista. Esto último significa que los miembros de la oposición no están exceptos de discursos cargados de afecto.
Para la oposición, perder la democracia significa perder la posibilidad de una sociedad próspera, en tanto que la democracia representa un prerrequisito para promover la modernización del país (Coronil, 1994: 652). Y lo contrario es el Gobierno chavista. Por ejemplo, en el año 2001, en un artículo de opinión, Jaimes (2001, pár. 1) dice: «Basta ya. Basta ya de abusos de autoridad, de voluntarismo, de arbitrariedades. Basta ya de insultos, descalificaciones y burlas. Basta ya de exacerbar odios, de dividir a los venezolanos… El país está despierto, unido en acción cívica, y no permitirá que este Gobierno lo siga llevando por los caminos del atraso, la confrontación y el subdesarrollo». Esta cita demuestra cómo la oposición, con términos como «atraso», «confrontación» y «subdesarrollo», ejemplifica su rechazo al chavismo mientras busca lo opuesto: modernidad, consenso y progreso. Teniendo en cuenta estos afectos y razones, se puede decir que el deseo de la oposición de un «futuro moderno, civilizado, democrático» ayudó a desarrollar su sujeción contra el chavismo. Deseando proteger el discurso liberal que los reconoce y los capacita dentro de un orden simbólico, la subjetividad de la oposición es creada y recreada por discursos globales a su disposición. Su telos representa la función general de la estructura afectiva histórico-temporal de la clase media venezolana, en la cual un país democrático, moderno y desarrollado es amenazado por la politización, la incivilidad y el atraso.
En resumen, el deseo de actuar como ciudadano y de tener democracia se utiliza como base para ser opositor. Los atributos para la disposición de actuar sobre sí mismo a partir de esas aspiraciones pueden ser agrupados en tres tipos: disposiciones que se relacionan con la orientación futura («buen futuro para Venezuela» o «las luchas que damos»); autopercepción (como «nuestra condición cívica» o «unido en acción cívica»); y atributos antagónicos expresados no sólo en el lenguaje, sino también en la práctica o persistencia de mantener un rol activo en la denuncia del Gobierno (como «tengo mucho trabajo»).
Conclusión
Este artículo se ha propuesto explorar las narrativas de identidad de los miembros de la oposición venezolana para explicar cómo este movimiento ha logrado avanzar contra el Gobierno del expresidente Chávez, primero, y mantenerse hasta hoy. Pese a que este artículo no tiene el tiempo y espacio para desarrollar los fracasos del chavismo, los cuales indudablemente han afectado a la oposición, ha demostrado cómo el discurso de la democracia facilita la coalición y movilización de individuos.
Basándose en un análisis del discurso guiado por el concepto de «gubernamentalidad» de Foucault (1991 y 2007), se demuestra que una subjetividad centrada en la idea de ciudadano, sin identificación partidaria, y en el discurso de democracia son usados como razones para ser opositor, lo cual muestra que no es necesario usar referentes ideológicos de la derecha –como propiedad privada y promoción del crecimiento económico– para atraer seguidores. Más aún, cuando emergen nuevos discursos de democracia y surgen otros actores para romper con modelos que favorecen a las élites, la invocación de la subjetividad ciudadana ayuda a la movilización en contra de procesos de transformación. Las formas de ser ciudadano en estas condiciones amenazantes han sido simplemente antagonizar el chavismo, en vez de vías para buscar el diálogo y reconocer al otro como sujeto político. Esto contribuye a hacer visible la complejidad de las subjetividades políticas y cómo estas son articuladas a partir de viejos discursos como parte de nuevas formas de resistencia. La democracia como discurso del siglo xx sirve para desviar la atención de las orientaciones políticas y socioeconómicas que reproducen la alta desigualdad en América Latina. Defender la «democracia» mientras se clasifica al otro como antidemocrático, populista o no liberal no ayuda a avanzar el liberalismo político que promueve el diálogo e inclusión de todos los actores. En cambio, tal defensa ayuda a reproducir la democracia representativa liberal como el único modelo, aunque en América Latina dicho modelo ha servido para mantener formas oligárquicas heredadas del colonialismo (Robinson, 2008).
Paradójicamente, los regímenes liberales consisten en dar a los individuos un lugar en el cual se sienten justificados y alentados por una racionalidad específica de libertad. Pero, a su vez, estos regímenes funcionan como un componente funcional en la difusión y extensión de las racionalidades del poder reproduciendo una epistemología que sostiene una división entre quienes pueden gobernar y quienes no pueden hacerlo. En este sentido, tal como Bobbio (citado en Cannon, 2016) identifica la derecha, la oposición en Venezuela enfatiza la inevitabilidad y necesidad de desigualdad para el funcionamiento de las sociedades. Mientras son los grupos tradicionales de poder los destinados a gobernar o los que tienen influencia en la toma de decisiones, el Gobierno desde su posición de Estado simplemente se debe dedicar a satisfacer las demandas de esos grupos de interés, con una supuesta posición neutral y garantizando un sentido de estabilidad. Aunque la mayoría de las personas entrevistadas no se autoidentificó con una ideología de derecha, a excepción de los que se identificaron y asumieron una identidad de izquierda, el análisis arrojó un elemento común para aquellos «sin una autoidentificación ideológica»: siempre se han considerado como parte de la oposición, nunca votaron por Chávez o por Maduro.
Referencias bibliográficas
Biardeau, Javier. «Del árbol de las tres raíces al socialismo bolivariano del siglo xxi ¿una nueva narrativa ideológica de emancipación?». Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 15, n.° 1 (2009), p. 57-113.
Bowen, James. «The Right in “New Left” Latin America». Journal of Politics in Latin America, vol. 3, n.° 1 (2011), p. 99-124.
Buxton, Julia. «Venezuela’s contemporary political crisis in historical context». Bulletin of Latin American Research,vol. 24, n.° 3 (2005), p. 328-347.
Buxton Julia. «Venezuela: Deeper into the Abyss». Revista de Ciencia Política, vol. 38, n.° 2 (2018), p. 409-428.
Cannon, Barry. «As Clear as MUD: Characteristics, Objectives, and Strategies of the Opposition in Bolivarian Venezuela». Latin American Politics and Society, vol. 56, n.° 4 (2014), p. 49-70.
Cannon, Barry. The Right in Latin America: Elite Power, Hegemony and the Struggle for the State. Nueva York: Routledge, 2016.
Cannon, Barry y Brown, John. «Venezuela 2016: the year of living dangerously». Revista de Ciencia Política, vol. 37, n.° 2 (2017), p. 613-633.
Castañeda, Jorge. «Latin America’s Left Turn». Foreign Affairs, vol. 85, n.° 3 (2006), p. 28-43.
Castro-Gómez, Santiago. Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, Liberalismo y Neoliberalismo en Michel Foucault. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2010.
Colomina, Martha. «No hay participación alguna al lado de Chávez». El Universal, (13 de mayo de 2001).
Coronil, Fernando. «Listening to the Subaltern: The Poetics of Neocolonial States». Poetics Today, vol. 15, n.° 4 (1994), p. 643-658.
Dean, Mitchell. Governmentality: Power and Rule in Modern Society. Londres: SAGE, 2010.
Domínguez, Francisco. «Venezuela's Opposition: Desperately Seeking to Overthrow Chávez». En: Domínguez, Francisco; Lievesley, Geraldine y Ludlum, Steve (eds.). Right-wing Politics in the New Latin America: Reaction and Revolt. Londres: Zed, 2011, p. 113-130.
Eaton, Kent. «New Strategies of the Latin American Right: Beyond Parties and Elections». En: Luna, Juan y Rovira Kaltwasser, Cristobal (eds.). The Resilience of the Latin American Right. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014, p. 75-92.
Encarnación, Omar «Venezuela's Civil Society Coup». World Policy Journal, vol. 19, n.° 2 (2002), p. 38-48.
Flores-Macias, Gustavo. After Neoliberalism?: The Left and Economic Reforms in Latin America. Oxford: Oxford University Press, 2012.
Foucault, Michel. «Governmentality». En: Burchell, Graham; Gordon, Colin y Miller, Peter (eds.). The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago: Chicago University Press, 1991, p. 87-104.
Foucault, Michel. «On the Genealogy of Ethics: An Overview of Works in Progress». En: Rabinow, Paul (ed.). Michel Foucault: Ethics:subjectivity and truth. Essentials works of Michell Foucault 1954-1984. Londres: Penguin, 2000a, p. 253-280.
Foucault, Michel. «Technologies of the Self». En: Rabinow, Paul (ed.). Michel Foucault: Ethics: subjectivity and truth. Essentials works of Michell Foucault 1954-1984. Londres: Penguin, 2000b, p. 223-251.
Foucault, Michel. «The Ethics of the Concern of the Self as a Practice of Freedom». En: Rabinow, Paul (ed.). Michel Foucault: Ethics subjectivity and truth. Essentials works of Michell Foucault 1954-1984. Londres: Penguin, 2000c, p. 281-301.
Foucault, Michel. The Hermeneutics of the Subject: Lectures at the Collège de France, 1981-1982. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2005.
Foucault Michel. Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977-1978. Basingstoke: Macmillan, 2007.
García, José. «Izquierda y Derecha en Venezuela: Nuevas Fuentes de Diferenciación Ideológica». Reflexión Política, vol. 10, n.° 5 (2003), p. 135-150.
García-Guadilla, María. «Organizaciones sociales y conflictos sociopolíticos en una sociedad polarizada: las dos caras de la democracia participativa en Venezuela». América Latina Hoy, vol. 42, (2006), p. 37-60.
González, Ybiskay. «’Democracy under Threat’: The Foundation of the Opposition in Venezuela». Bulletin of Latin American Research, (2020) (en línea) https://doi.org/10.1111/blar.13090
Gómez-Calcaño, Luis. La Disolución de las Fronteras: Sociedad Civil, Representación y Política en Venezuela. Caracas: CED, Universidad Central de Venezuela, 2009.
Hirsch-Hoefler, Sivan y Mudde, Cass. «Right-Wing Movements». En: Snow, David; della Porta, Donatella; Klandermans, Bert y McAdam, Dough (eds.). The Wiley-Blackwell Encyclopaedia of Social and Political Movements. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013, p. 1.116-1.124.
Jaimes, Carolina. «¡Basta basta!». El Universal, (8 de diciembre de 2001). [Fecha de consulta: 10.06.2017] http://www.eluniversal.com/2001/12/08/opi_art_OPI3.shtml
Jasper, James. «Emotions and Social Movements: Twenty Years of Theory and Research». Annual Review of Sociology, vol. 37, (2011), p. 285-303.
Laclau, Ernesto. Emancipation(s). Londres: Verso, 1996.
López-Maya, Margarita. Democracia participativa en Venezuela (1999–2010): Orígenes, leyes, percepciones y desafíos. Caracas: Centro Gumilla–UCAB, 2011.
Martínez, Miguel. «En torno al Significado y Límites del Diálogo y la Obediencia». Prodavinci, (2 de junio de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 06.06.2016] https://historico.prodavinci.com/2016/06/02/actualidad/en-torno-al-significado-y-limites-del-dialogo-y-la-obediencia-por-miguel-angel-martinez-meucci/
Mignolo, Walter. Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking. New Jersey: Princeton University Press, 2012.
Motta, Sara. «Old Tools and New Movements in Latin America: Political Science as Gatekeeper or Intellectual Illuminator?». Latin American Politics and Society, vol. 51, n.° 1 (2009), p. 31-56.
Motta, Sara. «Latin America: Reinventing Revolutions, an “Other” Politics in Practice and Theory». En: Stahler-Sholk, Richard; Harry, Vanden y Becker, Marc (eds.). Rethinking Latin American Social Movements: Radical Action from Below. Londres: Rowman & Littlefield Publishers, 2014, p. 21-42.
Motta, Sara. «Latin America as Political Science’s Other». Social Identities, vol. 3, n.° 6 (2017), p. 701-717.
MUD. «Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)». Unidadvenezuela, 2012 (en línea) [Fecha de consulta: 10.11.2020] https://es.scribd.com/document/104928866/MUD-Lineamientos-Para-El-Programa-de-Gobierno-de-Unidad-Nacional-23-Enero-2012-Final-2-DEF
Naciones Unidas-Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos. «Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato medidas para detener y remediar graves violaciones de derechos». ( 04.07.2019) [Fecha de consulta: 10.11.2020]
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S
Pearce, Jenny. «Collective Action or Public Participation? Complementary or Contradictory Democratisation». Bulletin of Latin America Research, vol. 23, n.° 4 (2004), p. 483-504.
Ramos Allup, Henry. «Discurso Completo de Henry Ramos Allup». Sumarium.com, (05.01.2016). [Fecha de consulta: 15.05.2017] http://sumarium.com/el-discurso-completo-de-henry-ramos-allup/
Rey, Juan Carlos. «Esplendores y Miserias de los Partidos Políticos en la Historia del Pensamiento Venezolano». Boletines de la Academia Nacional de la Historia, Tomo lxxxvi, vol. 343, (2003), p. 9-43.
Robinson, William I. Latin America and Global Capitalism: A Critical Gobalization Perspective. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, 2008.
Solomon, Ty. The Politics of Subjectivity in American Foreign Policy Discourses. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2015.
Spanakos, Anthony. «Institutionalities and Political Change in Bolivarian Venezuela». En: Spanakos, Anthonyy Panizza, Francisco (eds.). Conceptualizing Comparative Politics. Nueva York: Routledge, 2015, p. 215-242.
Urbaneja Diego. «El problema del Bolivarianismo». El Universal, (22 de noviembre de 2001). [Fecha de consulta: 31.05.2017] http://www.eluniversal.com/2001/11/22/opi_art_OPPI8.shtml
Velasco, Alejandro. «The Pyrrhic Victories of Venezuela's President». Current History, vol. 117, n. ° 796 (2018), p.73-76.
Wenman Mark, «Much Ado about ‘Nothing’: Evaluating Three Immanent Critiques of Poststructuralism». Political Studies Review, vol. 15, n.° 4 (2017), p. 564-576.
Yuval-Davis, Nira. «Theorizing identity: beyond the ‘us’ and ‘them’ dichotomy». Patterns of Prejudice, vol. 44, n.° 3 (2010), p. 261-280.
Zahler, Reuben. «Medium- and Short-Term Historical Causes of Venezuela’s Crisis». LASA Forum, vol. 48, n.° 4 (2017), p. 3-6.
Notas:
1- Este modelo reta al de de democracia representativa liberal y busca legitimar el conflicto en vez del consenso que caracterizaba el modelo de democracia de Venezuela antes de la elección de Chávez.
2- El Pacto de Puntofijo fue un acuerdo firmado en octubre de 1958 entre tres partidos políticos para garantizar la gobernabilidad del país después de la dictadura. Con el declive del parido Unión Republicana Democrática (URD), los dos partidos restantes (Acción Democrática [AD] y Comité de Organización Política Electoral Independiente [COPEI]) se alternaban el poder ejecutivo sin ofrecer políticas públicas que significaran una alternativa diferente al electorado.
3- Ley Habilitante, publicada en Gaceta Oficial n.º 37.076 (13 de noviembre de 2000).
4- Henrique Capriles Radonsky es un abogado que a la edad de 26 años (1998) ya era diputado por el partido COPEI y durante la era de Chávez fue alcalde y gobernador del segundo estado más poblado de Venezuela por el partido Primero Justicia. Después de la muerte de Hugo Chávez fue el candidato presidencial por la oposición, perdiendo por pocos votos frente a Nicolás Maduro.
5- Leopoldo López es un economista que fundó el partido Voluntad Popular, luego de separarse del partido Primero Justicia. En el 2019 fue liberado de su arresto domiciliario por Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y diputado por el partido Voluntad Popular.
6- En el contexto venezolano un nini es alguien que no apoya ni al Gobierno ni a la oposición.
Palabras claves: Venezuela, oposición, derecha, discurso, democracia
Cómo citar este artículo: González, Ybiskay. «La democracia como estrategia política de la derecha venezolana». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 163-184. DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.163
Fecha de recepción: 07.04.20
Fecha de aceptación: 14.09.20