Una modernidad (des)integradora: voces de la derecha chilena posestallido social
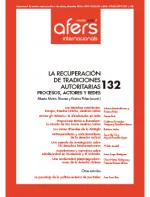
Omar Núñez Rodríguez. Profesor-investigador, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), omar.nunez@uacm.edu.mx. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7061-3625
Valentín Palomé Délano. Doctor, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, vpalome@institutomora.edu.mx. ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1887-4198
Una consecuencia del denominado «estallido social» de octubre de 2019 en Chile fue la erosión del canon ideológico hegemónico, esto es, el neoliberalismo como paradigma de modernidad. Por consiguiente, la (re)aparición de diversas corrientes de opinión al interior del campo intelectual conservador chileno no solo refleja la pérdida de hegemonía ideológica, sino también constata su capacidad de reacción y adaptación para responder a un escenario donde su sistema de creencias se encuentra bajo amenaza. El artículo analiza algunas de estas corrientes tomando como ejemplos paradigmáticos a cuatro autores: Axel Kaiser (liberalismo), Pablo Ortúzar (corporativismo), Hugo Herrera (socialcristianismo) y Alexis López Tapia (nacionalismo). En particular, interesa observar sus lecturas sobre la naturaleza del estallido, los desplazamientos políticos suscitados, las tensiones ideológicas y conceptuales aparecidas, así como detectar continuidades y rupturas en términos de tradiciones, prácticas, ideas e imaginarios sociales.
La principal consecuencia del denominado «estallido social» de octubre de 2019 en Chile fue pulverizar política e ideológicamente la formación socioeconómica imperante. En el transcurso de pocas semanas, las y los chilenos atestiguaron el desmoronamiento político e ideológico de las bases del modelo neoliberal, como también de la Constitución y del régimen político consensuados 30 años atrás entre la derecha y la centroizquierda, activando una profunda crisis de representación.
La esencia del problema estriba en la crisis del sistema de valores y marcos cognitivos que habían logrado ser hegemónicos con el neoliberalismo, el cual, mientras proyectó expectativas de realización personal, pudo reproducirse. Sin embargo, un heterogéneo descontento social puso en evidencia la insatisfacción que cruza a la mayoría de la sociedad chilena. El común denominador de estas expresiones moleculares es un hecho sintomático: son hijas legítimas del neoliberalismo, es decir, de las asimetrías provocadas por el crecimiento económico, los atributos excluyentes de la democracia «protegida», la naturaleza opresiva de la «sociedad de mercado», pero también de una «revolución de expectativas» incumplidas producto de una modernización «frágil y precaria» (Filgueira et al., 2012). Por consiguiente, la protesta popular tuvo el efecto de erosionar el canon ideológico hegemónico (esto es, el neoliberalismo como paradigma de modernidad), quebrando el sistema de creencias que había unificado a las derechas chilenas bajo la última dictadura civil militar; terminando por dar lugar a reacomodos políticos y, sobre todo, profundas fracturas ideológicas. Y si bien la (re)aparición de diversas corrientes de opinión al interior del campo político e intelectual de derecha chileno prueba la deriva y pérdida de hegemonía ideológica de este sector en el «Chile actual», también constata su capacidad de reacción y adaptación para responder a un escenario donde su sistema de creencias se encuentra bajo amenaza.
Este artículo tiene por objetivo analizar esta dinámica de realineamiento y adaptación al interior del campo político-intelectual de la derecha chilena. Para ello, se examinan las opiniones vertidas por cuatro voces pertenecientes a este espectro político, las cuales se esfuerzan por defender posiciones políticas, recuperar corpus doctrinales, proponer categorías de análisis y/o redefinir sus matrices ideológicas. Todas ellas representan diversas tradiciones políticas/ideológicas conservadoras: Axel Kaiser (liberalismo), Pablo Ortúzar (corporativismo), Hugo Herrera (socialcristianismo) y Alexis López Tapia (nacionalismo). En particular, interesa observar las lecturas que tienen sobre la naturaleza del estallido, los desplazamientos políticos suscitados, las tensiones conceptuales aparecidas, así como detectarcontinuidades o disrupciones en términos de tradiciones, prácticas, ideas e imaginarios sociales autoritarios.
«Dictaduras menos malas»: Axel Kaiser y el liberalismo como apostolado
A comienzo del siglo xxi, diversas problemáticas harán cuestionar de manera definitiva el modelo de desarrollo neoliberal en Chile. Punto de inflexión fue el 18 de octubre de 2019 y la frase emitida por un dirigente social en esa coyuntura: «no son 30 pesos, son 30 años», resume todo el hartazgo que grandes sectores de la población chilena tienen con un tipo de economía que ha terminado por significar precariedad laboral, endeudamiento familiar y expectativas incumplidas. En este contexto, la primera víctima del estallido social fue el sistema de creencias instaurado hace 40 años, de tal suerte que la protesta popular significó una crisis epistémica e identitaria para ideólogos, políticos e intelectuales adscritos al neoliberalismo. Sin embargo, pocos de ellos han tenido la voluntad política de salir en su defensa como lo ha hecho Axel Kaiser (Santiago, 1981).
Abogado por la Universidad Diego Portales –casa de estudios privada–, actualmente Kaiser es presidente del Directorio de la Fundación para el Progreso(FPP)1. Doctor en Filosofía por la Universidad de Heidelberg, en su momento fue profesor en la Universidad de Stanford por invitación del historiador británico Neil Ferguson. Pese a este currículo académico, el talante de Axel Kaiser es esencialmente mediático, la de un publicista del neoliberalismo, el cual, desde su implementación económica, política y jurídica tras el golpe de Estado de 1973, ha sido el modelo que ha regido el devenir de Chile. Si bien no milita abiertamente en ningún partido político, actúa como caja de resonancia de ciertos sectores –fundamentalmente empresariales– los cuales han sido los principales beneficiarios del modelo. Por lo tanto, como constructor de opinión pública apunta a mostrar –a través de diversos espacios (prensa, libros, labor académica, YouTube, seminarios, etc.)– los beneficios de esta estrategia capitalista de desarrollo, así como las consecuencias si se abandona.
Acorde con su rol de comunicador y publicista, lleva todas sus intervenciones a un continuo plano de simplificación autoconsciente, es decir, apuesta más por la comunicación y seducción de sus ideas (liberales) que por ver las incoherencias o complejidades de estas. Sin embargo, en su retórica aparecen matices: por un lado, si bien sustenta sus argumentos en nociones atávicas del liberalismo –universalismo, individualismo, igualitarismo, meliorismo (Gray, 1992: 8)– no es menos cierto que busca, según la ocasión, darle un sentido de carácter nacional a estos enunciados; por el otro, en su retórica, se muestra comprometido con la defensa irrestricta de los derechos humanos, pero defiende cada uno de los cambios llevados a cabo bajo la dictadura civil-militar de Augusto Pinochet.
Entonces, Axel Kaiser puede ser adscrito a una «nueva derecha» que emerge tras la dictadura, cuyos integrantes se autodefinen liberales seguidores de Leopold von Mises. Herederos legítimos de los «Chicago Boys», de los logros que se arrogan e, incluso, participan de la profunda creencia que profesan en el sentido tecnocrático que debe adquirir la gestión de la economía y, por extensión, la política, esta corriente se caracterizaría por abrirse a un espectro mayor de campos, temas y debates: políticas de género, filosofía social (sobre todo el tema de la igualdad) o la política contingente, tópicos que brillan por su ausencia entre los economistas neoliberales. Siendo ideológicamente más flexibles que el conjunto de derechas de raigambre conservadora –corporativista o nacionalista (Cristi, 2018: 197), se autodenominan como una «nueva derecha» que ha buscado salir del molde pinochetista: liberal en lo económico, conservador en lo social.
En función de esta última caracterización, podemos develar el lado autoritario del autor de La tiranía de la igualdad (Kaiser, 2015). En efecto, si bien suscribe la importancia de practicar el pluralismo político y dice estar abierto a discutir modelos de democracias, su argumentación parte de una premisa que considera incuestionable: la única democracia posible es la liberal. Si existen otros modelos, estos vendrían a ser tiranías disfrazadas (Cuba y Venezuela), sistemas políticos fallidos (Argentina y Bolivia) o en decadencia (en Chile)2. En el discurso de Kaiser, por lo tanto, anida la totalitaria idea de que no puede existir otra forma útil de sistema político que no sea la liberal: corriente que se presenta como encarnación del centro político; más precisamente, un extremo centro, como lo definen diversos autores.
Después del 18 de octubre de 2019, el sistema de creencias de Axel Kaiser y, por extensión, de la derecha fiduciaria de los Chicago Boys, entró en un agotamiento de campo de posibilidades. Aunque esta crisis no se ha reflejado en un cambio de la sociedad de consumo, más bien se ha manifestado en un proceso constituyente para sustituir el orden jurídico vigente –santificado en la Constitución Política de la República de Chile de 1981– el cual permitió la llamada «revolución capitalista neoliberal». Entonces ¿qué ha llevado a la mayoría de las y los chilenos a renegar de un modelo de desarrollo que habría logrado ser «ejemplo para la región»? Para Kaiser, la principal razón sería que la izquierda chilena –la cual nunca define– habría logrado triunfar en la batalla por la «consciencia de las personas», porque la gente –afirma– «se compraron el cuento absurdo de la justicia social y la desigualdad»3. Y, para explicarlo, acude a un autor continuamente citado por personeros de derecha: Antonio Gramsci, conocido por desarrollar la noción de hegemonía cultural: «[Gramsci] decía que lo que tienen que hacer [la izquierda] es poner a tu gente, instalar tus ideas en los medios de comunicación, en las universidades, en las iglesias, en todos lados, porque él pensaba que la revolución violenta no es el camino al socialismo (…) [Gramsci] decía que es una batalla por la consciencia de las personas» (Política Chile, 2016).
En este sentido, como publicista, este abogado siente que la marca «neoliberal» pierde valor, de ahí que considera la necesidad de reinventarla. Si bien sus mediáticas intervenciones se han vuelto más políticas («combatientes»). Por ejemplo, la defensa que realiza de las políticas neoliberales –que habría transformado a Chile en «ejemplo de excepcionalidad dentro del continente y del mundo»– se sustenta acudiendo a diversos indicadores económicos, sociales e institucionales como son la disminución de la pobreza, el crecimiento del PIB, el acceso a la educación, la independencia del Banco Central, etc. Por lo tanto, en el portavoz de la FPP –como en toda la nueva derecha tecnocrática– opera un prurito positivista, al basar sus argumentaciones en un aparente rigor científico; lectura que implica una negación del sentido mismo de la política. Esta problemática aparece, por ejemplo, cuando se enfrenta con el tema de la desigualdad social, «una falacia» en su opinión (Kaiser, 2015). Se infiere en su argumento que no se debe luchar contra la inevitabilidad de la naturaleza, pues –en el fondo– la desigualdad constituye un mecanismo de selección natural a favor del progreso.
Estos argumentos también sirven para señalar que aquellos sectores que hoy no participan de esta matriz serían víctimas de discursos y/o políticas demagógicas y, por ende, sufrirían de «fatal ignorancia». Por consiguiente, renunciar al neoliberalismo sería –asevera– un «suicidio» para la sociedad chilena (FenixTV, 2022), porque asumir alguna modalidad de «populismo» implica caer en experiencias como las de Venezuela o, más recientemente, Argentina, país que hoy forma parte de sus preocupaciones. En consecuencia, sugiere pasar de los análisis macroeconómicos a uno microeconómico, esto es, «[se debe] bajar a la calle» para ilustrar a la gente sobre los beneficios que ha entregado el liberalismo (Kaiser, 2021). En efecto, así como encontramos firmeza ideológica en este autor, también hallamos flexibilidad discursiva, lo cual le permite homologar, cuestionar y estigmatizar las más diversas experiencias políticas que se inscriban en un patrón que considere «iliberal»: sea el populismo de izquierda encarnado en el bolivarismo venezolano; los peligros del Estado interventor, impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández en Argentina y el socialismo cubano; o su país en la actualidad, por entrar en una deriva populista y «gramsciana» que busca desmontar –a su juicio– el más exitoso modelo de desarrollo que ha tenido Chile y el mundo: el neoliberalismo.
Los señalamientos de Kaiser destilan prejuicios a la racionalidad del ciudadano, y esta negativa opinión resulta en parte de la incapacidad que tiene para observar cómo en los mismos indicadores que utiliza para elogiar al modelo también se hallan las razones de los malestares sociales. No obstante, reconoce que la recurrencia de los populismos anida en la capacidad que tienen para seducir al votante cuando no es interpelado por el sistema político, o capitalizar el desencanto que generan los gobiernos liberales al caer en malas prácticas (Álvarez y Kaiser, 2016: 5). Subyace en estas interpretaciones el deseo por un sujeto racional, que adolezca de un vínculo crítico con la historia; que opere sobre la base de elementos fácticos dejando de lado toda subjetividad. El neoliberalismo de Kaiser busca construir una utopía donde la historicidad social quede supeditada a criterios optimizadores de preferencia, esto es, las personas debieran moverse por elección racional (rational choice), tanto en economía como en política. En otras palabras, a su haber deben existir consumidores, no ciudadanos, por eso entiende la política como bien mercantil.
En este tipo de argumentos no hay posibilidades medias. Y si bien se define como ilustrado y republicano, se sirve –a su vez– de tópicos binarios propios del conservadurismo y de la Guerra Fría: civilizados o bárbaros, liberalismo o populismo, mundo libre o totalitarismo. De ahí la paradoja de su discurso: termina por coquetear con razonamientos teológicos: «Lo que hay que decirle a la gente es que los que somos buenas personas somos nosotros [los neoliberales], no son ellos [los socialistas] (…) nosotros somos los que realmente estamos del lado del bien, esto suena casi teológico, pero es verdad» (Un Ciudadano Libre, 2021a). En estas palabras se revela el propósito central de su campaña publicitaria: blanquear los orígenes políticos e ideológicos de la economía de mercado en funciones, al colocar a los economistas de la dictadura como parte de una incomprendida tradición liberal de larga data en Chile (desde la visita del economista francés Jean Gustave Courcelle-Seneuil entre 1855 y 1863, pasando por la Misión Klein-Saks a mediados del siglo xx); a la cual diversos actores nacionales –mercantilistas a fines del xix, keynesianos después de 1929, socialistas en los años sesenta– habrían perseguido, combatido y saboteado, imposibilitando iniciar una ruta de modernización liberal que hubiera permitido tempranamente transformar a Chile en un país desarrollado.
Por lo tanto, en Kaiser hay un voluntarismo por construir una historia ad hoc que tiene por finalidad –por medio de promover los logros sociales y económicos alcanzados en estos últimos 30 años– relativizar el hecho de que, para implementar el neoliberalismo, se requirieron como condiciones de posibilidad un contexto político autoritario y el uso de prácticas sociales genocidas; elementos ausentes en la retórica de este autor. En consecuencia, los señalamientos de Kaiser traslucen atavismos ideológicos y políticos autoritarios que ponen en entredicho su defensa de la democracia. De hecho, este autor no mostró mayores inconvenientes en apoyar a un candidato de ultraderecha como es José Antonio Kast en las últimas elecciones presidenciales (19 de diciembre de 2021) o a Vox como alternativa de gobierno en España. La idea es clara: mientras se defienda un proyecto económico liberal, lo valórico, político o cultural (homofobia, anticomunismo o patriarcado, por ejemplo) son problemas de segundo orden. Este molde le permite –si la ocasión lo amerita– deslegitimar a gobiernos de izquierda elegidos por la vía electoral, o justificar sofísticamente el advenimiento de regímenes como el del general Pinochet como «dictadura menos mala». Caso típico de reductio ad absurdum de lo meramente económico. Por consiguiente, en Axel Kaiser no hay apostolado liberal ni historicidad social. En él opera un prurito estructural-funcionalista que reduce al ciudadano a condición de consumidor, y considera «conducta desviada» (es decir, irracional, bárbara o ignorante) a toda postura que considere «iliberal». Esta matriz ideológica justifica al neoliberalismo como vía autoritaria para acceder al desarrollo y la globalización; como la utopía mercantil pinochetista, ejemplo modernizador –a su juicio– de los beneficios que entrega una «dictadura menos mala».
«Momento de peligro»: Pablo Ortúzar y los bienes culturales
Una de las nuevas voces de la derecha intelectual chilena es la de Pablo Ortúzar (Puerto Varas, 1986). Antropólogo social por la Universidad de Chile, su corta trayectoria profesional está marcada por un quiebre ideológico tras estudiar la licenciatura. De haber comulgado con alguna vertiente del anarquismo, derivó hacia posiciones liberal-conservadoras. Investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES Chile), su obra no se evalúa tanto por su contribución en el campo académico como por erigirse en referente de opinión pública a través de sus periódicas columnas sobre el estallido social. Al respecto, un examen de sus artículos permite reparar en la creciente preocupación que tiene por la deriva en la cual –a sus ojos– se encontraría la nación suramericana tras el 18 de octubre de 2019. Para este autor, Chile se hallaría sumido en una peligrosa fractura política, ideológica y cultural, expresada en violencia física y simbólica; esta última representada paradigmáticamente con la quema y posterior remoción en marzo de 2021 de una estatua localizada en el epicentro de las protestas en Santiago: Plaza Baquedano4. Tal acontecimiento –sugiere Ortúzar– habilita con urgencia la necesidad de establecer un diálogo nacional en búsqueda de «signos compartidos» y «mínimos comunes». El propósito de esta convocatoria pública es debatir sobre los dilemas actuales y futuros de su país (Ortúzar, 2021).
Sin embargo, la pluma de este cientista social evidencia ciertas problemáticas que invalidan su propia convocatoria, al mismo tiempo que constata ciertas tensiones, contradicciones, continuidades y reacomodos ideológicos suscitados al interior de su campo intelectual. Ciertamente, al formular un cuestionamiento a la dinámica modernizadora de mercado, establece un revival de los diagnósticos de la intelectualidad conservadora de la década de 1980, críticos al viraje neoliberal de la dictadura. Por otra parte, se observa una lectura prejuiciosa sobre la racionalidad política de los sectores populares, así como una invisibilización de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido. Ambas observaciones convergen en un punto –propio de los temores que mueven al conservadurismo a lo largo de la historia moderna: el miedo a perder el monopolio sobre los bienes culturales.
En efecto, que desautorice a dos reconocidos historiadores (Sergio Grez y Gabriel Salazar) por cuestionar la presencia de la estatua del general Manuel Baquedano –quienes avalan la voluntad popular por su remoción– retrata la imposibilidad del autor de asumir que puede haber otros relatos legítimos a la hora de interpretar la historia chilena. El calificativo utilizado para denostarlos no solo expresa el uso de juicios de valor poco apropiados para defender una postura, sino que, fundamentalmente, revela las matrices ideológicas, doctrinales y valóricas desde donde parten sus análisis, miedos e inquietudes. Citamos: «La necesidad de retirar y reparar la estatua del general Baquedano no representa simplemente, como señaló el Gobierno, un triunfo de la caterva de idiotas que ha convertido su ataque en pasatiempo. Hay, claro, un fracaso del Estado, pero la barbarie muerde siempre que puede, y viaja ligera (aunque mitoriadores como Grez y Salazar quieran mistificarla). Lo distintivo de esta situación es la ausencia de mínimos comunes entre los llamados a defender la ciudad temporal» (Ortúzar, 2021).
Temática característica del conservadurismo, la irrupción de una heterogénea e invertebrada corriente social con capacidad de cuestionar el proyecto de modernidad imperante y los valores consagrados, constituye para Ortúzar una remozada expresión de barbarie popular. En realidad, las palabras de este académico destilan temor ante la posibilidad de que las y los chilenos dejen de compartir un sentimiento de pertenencia histórico cultural y, con ello, de perseverar en un mismo proyecto de país. Descuido consciente, pues dice mucho de la escala de valores de quienes se adscriben a «la historia oficial», los cuales sistemáticamente omiten o relativizan las prácticas sociales genocidas perpetradas por las élites chilenas en contra de todas las particularidades con capacidad de formular un proyecto de modernidad alternativo. En este sentido, aun cuando el erigir la estatua y la plaza –allá por los años treinta del siglo pasado– tuviera el propósito representar «la unidad de oficialidad y tropa y, a través de ella, la unidad nacional más allá de las divisiones de clase» (Ortúzar, 2021), lo cierto es que ambos hitos –con el tiempo– han constituido una narrativa histórica, espacio simbólico y campo cultural en disputa entre los habitantes de esta urbe, entre otras cosas, porque Plaza Baquedano representa el límite metafórico entre las «dos Santiago». La imposibilidad de asumir esta problemática sociológica también contribuye a dilucidar por qué no reconoce la naturaleza política del desborde popular; percibiendo desacralización de la estatua como un acto de criminalidad, «barbarie» y anomia social, emanación de una crisis «identitaria y moral» al interior del cuerpo nacional.
Su llamado «a defender la ciudad temporal», por lo tanto, constata cómo en ciertos círculos perviven dogmas tradicionalistas caracterizados por la necesidad de preservar «el orden de las cosas». «Un orden político [reflexiona Ana María Stuven] que sería la república; un orden social que exorcizara el temor al pueblo, todo remitido hacia la polaridad entre disciplina y desacato. Un orden funcional a la preservación de las jerarquías» (Stuven, 2021). En este sentido, en Ortúzar subsiste un sistema de creencias que suprime la disidencia ideológica, legitima las diferencias sociales y encuadra a las generaciones dentro de un mismo relato histórico; es decir, una «comunidad de destino» conformada por ciudadanos que, paradójicamente, participarían de un mismo decálogo de valores e imaginarios sociales. En esta línea, Ortúzar (2020) escribe en La Tercera: «Para la mayoría de los chilenos sobre todo los más jóvenes, no resulta claro quiénes somos ni qué obligaciones tenemos con las generaciones presentes, pasadas y futuras. Los lazos que nos unen, así como los símbolos que los representan, se encuentran en suspenso. De ahí la falta de carácter para ponerle límites al violentismo a lo largo de todo el territorio». En su apología de los «símbolos compartidos», Ortúzar omite señalar que, en la defensa de los bienes culturales, anida la fuerza destructiva con la cual se legitimó el exterminio de trabajadores en 1907 y de los adherentes a la Unidad Popular en 1973.
La invisibilización, minimización o negación del carácter conflictivo y violento con el cual se instituyó el orden político y la sociabilidad en el Chile republicano, en consecuencia, constituye una empresa mistificadora y despolitizadora del decurso nacional por parte de este antropólogo; tema relevante dado el simbolismo en materia de derechos humanos cobrado por Plaza Baquedano tras el 18 de octubre. Dicha operatoria la observamos en su artículo «Estallido y fiesta» donde interpreta la revuelta social a partir de la noción de fiesta manejada por Octavio Paz, pero que, en el caso de Chile, «opera como válvula de escape a la rigidez de sus estructuras. Por eso no es raro un rebote autoritario». Citando al Nobel mexicano subraya: «Tomemos, por ejemplo, este análisis de la fiesta de Octavio Paz ("Todos Santos, Día de Muertos", de El laberinto de la soledad): "En ciertas fiestas desaparece la noción misma de orden. El caos regresa y reina la licencia. Todo se permite: desaparecen las jerarquías habituales, las distinciones sociales, los sexos, las clases, los gremios (…) Se ridiculiza al ejército, al clero, a la magistratura (…) Se violan reglamentos, hábitos, costumbres (…) ¿No calza extrañamente bien esta descripción con muchos de los fenómenos vividos durante los últimos meses? El rechazo a toda jerarquía, a toda distinción y autoridad –que alcanza una intensidad casi delirante respecto a carabineros– sin duda se refleja bien en el espejo de la fiesta. También el carácter transversal de la protesta, su fuerte elemento de farsa o parodia –como los niñitos progres hijos de padres doctorados posando de proletarios– y la reivindicación de lo excluido de la autoimagen "oficial": lo indígena, lo flaite5, lo sexualmente ambiguo, acompañado de la transgresión de símbolos patrios y religiosos» (Ortúzar, 2020).
Al establecer que las movilizaciones rompen con las normas instituidas y cuestionan los símbolos consagrados, objetando –en definitiva– algunos marcos de referencia republicanos, Ortúzar parece insinuar que el país estaría en camino a una nueva «crisis moral»; es decir, una crisis de sociabilidad. Para el asiduo columnista de La Tercera, es corolario de un sistema hipermercantilizado capaz de someter a nuevas formas de humillación a la sociedad; el cual, al arrastrar a importantes contingentes a la precariedad laboral y el endeudamiento crónico termina por conllevar la aparición de un individualismo anómico y autodestructivo, otra cara «[del] lado oscuro e inconfesable de la chilenidad». Por esta razón, la revuelta social es: «Una rebelión de consumidores alienados, incapaces de relacionarse con el mundo de un modo distinto a la dinámica de la utilidad, el descarte y la destrucción, respondiendo en los mismos términos del sistema contra el cual, en principio, se rebelan, y por lo mismo manteniéndose prisioneros del mismo.Una revuelta, entonces, neoliberal, en la que cada participante se arroga a sí mismo el derecho a abusar de todo y de todos de manera impune, tal como los amos neoliberales. Una explosión del flaitismo chileno normalizado a todo nivel, y cuyos frutos no podrán sino ser amargos» (ibídem, 2019).
No obstante, a pesar de reconocer «[que] la diferenciación funcional de la modernización capitalista [ha] puesto bajo tal nivel de presión nuestro vínculo social, que terminará generando una explosión más festiva que revolucionaria» (ibídem, 2020), son palpables ciertas tensiones ideológicas en Pablo Ortúzar. En efecto, pese a definirse como conservador y criticar los impactos disolventes de las políticas de mercado, llama la atención cómo ha penetrado en sus razonamientos los parámetros de legitimación neoliberal: «[El] “neoliberalismo”, el capitalismo de consumo, no es puro horror. Ni todos los sujetos consumistas educados bajo esa forma somos seres simplemente horrorosos. Ofrece bienes que disfrutamos, bienes fundamentales que son buenos, y que lo hacen seguir existiendo y sosteniendo la vida de millones de personas alrededor del mundo. Pero también produce horrores innegables, que debemos ir curando y reformando de a poco» (ibídem, 2019).
Son este tipo de tensiones ideológicas las que contribuyen a esclarecer por qué en sus escritos no se observa un propósito de trascender el horizonte programático establecido. Más que superar al neoliberalismo, sugiere combatir solo los abusos y agravios provocados por el mercado en estos últimos 30 años. Por el contrario, donde se observan continuidades es en su concepción elitista de la política. Justamente, para salvar a la República «en este momento de peligro», considera decisivo que las direcciones políticas establezcan «mínimos comunes», es decir, consensos (ibídem, 2021); pues, a su juicio, no es solución que «mande la calle». Se infiere de las palabras de Ortúzar que dichos actores son los únicos autorizados para gobernar, capacitados para procesar demandas y, sobre todo, inclinados a respetar los «signos compartidos», esto es, los bienes culturales instituidos. En consecuencia, además de confirmar las afinidades entre mito e ideologías, los argumentos de Pablo Ortúzar refieren al sueño del conservadurismo por recuperar un modelo de sociabilidad donde el poder, como sentencia Wolfgang Sofsky (2006: 14-23), «también disciplina la cultura». Un orden que tiene –como todo orden– un propósito primigenio: alcanzar la conformidad política y la homogeneidad cultural para asegurar «la muerte de lo social».
«Republicanismo popular y telúrico»: Hugo Herrera y lo popular nacional
Hugo Herrera (Viña del Mar, 1974) es doctor en Filosofía por la Universidad de Wurzburgo (Alemania) y docente en la privada Universidad Diego Portales. Las ideas de este licenciado en derecho por la Universidad de Valparaíso están marcadas por el desencanto que le habría significado militar en la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido heredero del pinochetismo. Si bien llegó a representar a esta organización en la Federación de Estudiantes de dicha universidad, su renuncia a la UDI suele endosarse al giro mercantil que había tomado dicho partido en los años noventa. Si se pudiera clasificar al pensamiento de Herrera, este se inscribiría dentro de la tradición socialcristiana conservadora, del devenir intelectual signado por el tradicionalismo, catolicismo integrista y del nacionalismo, matriz distinguida por menospreciar al liberalismo, la democracia, el laicismo y el internacionalismo (Cristi y Ruiz, 1992).
En efecto, desde hace algunos años, este asiduo columnista de opinión en medios de prensa ha manifestado diversos cuestionamientos al modelo neoliberal, por lo que no es una sorpresa que simpatizara en un primer momento con el malestar ciudadano detonado con el estallido social de octubre de 2019. En este sentido, sus enjuiciamientos dan continuidad a la crítica antiliberal y antimercantil formulada en los años ochenta por el historiador conservador chileno Mario Góngora para quien el viraje neoliberal de la dictadura –consagrado con la Constitución Política de la República de Chile de 1981– significaba erosionar los fundamentos culturales que otorgan sentido de pertenencia nacional y cohesión al Estado-nación. Justamente, «la deriva modernizadora» del régimen militar provocará una oposición interna en voces de la intelectualidad conservadora, siendo el nombrado historiador representante conspicuo de esta corriente de opinión. En este sentido, si bien Góngora compartió las motivaciones del golpe de Estado, con el correr de los años se separó de la praxis ideológica del régimen; postura expresada en su texto Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos xix y xx (1981), donde asevera que «la planificación» neoliberal podía significar «[renegar] de toda tradición, lo que siempre trae consigo revanchas culturales (…)» (Góngora, 1981:136). Por consiguiente, al carecer de anclaje territorial y, por lo tanto, prescindir de la chilenidad, el neoliberalismo no estaría en condiciones de entregar un basamento cultural para la coordinación, cohesión y comprensión social: esto es, sentido de pertenencia nacional. Sobre esta herencia intelectual, Herrera se apoya para explicar en diversos escritos y espacios las razones y la naturaleza de la protesta acontecida en 2019.
En Octubre en Chile. Acontecimiento y comprensión política: hacia un republicanismo popular, Herrera (2019) establece que el viernes 18 de octubre de 2019 es (y será) un hito fundamental en la historia reciente: «El país de la mañana era otro –reflexiona con cierta sorpresa– [nos] hallábamos, de pronto, en medio de una crisis severa». Esta afirmación devela dos problemáticas interrelacionadas: de un lado, explicita un tópico transversal aparecido entre los sectores dominantes de su país, resumido en la expresión: «nadie lo vio venir». Por otra parte, reconoce que los eventos que se desencadenaron vienen a alterar de manera definitiva el conjunto de sentidos comunes con que la institucionalidad política y económica venía operando en los últimos 30 años. A partir de estos diagnósticos, el autor busca establecer parámetros que den cuenta de una hermenéutica del estallido (ibídem: 11). Al respecto, el factor principal estaría en la disonancia cognitiva acaecida entre la institucionalidad y la ciudadanía; esto es, una brecha insalvable entre la racionalidad tecnopolítica dominante frente a los deseos cotidianos y las aspiraciones que movilizan a las y los chilenos: «En los últimos años y por diversos factores, en los que es menester indagar, ha ido produciéndose una escisión entre la institución política y económica, los discursos y las obras políticas, de un lado, y el pueblo y los anhelos y pulsiones suyos, del otro. Las dirigencias políticas, individual y colectivamente consideradas no han estado a la altura de esa tarea hermenéutica básica. El resultado es que el pueblo ya no se siente reconocido en el sistema político, tampoco en el económico y deviene rebelde» (ibídem: 14).
Para entender esta fractura, establece como imperativo la necesidad de comprender ontológicamente el fenómeno del estallido, esto es, percibir su naturaleza metafísica. Así, Herrera decreta que el actor que se levanta en protesta es el «pueblo chileno», subjetividad colectiva a la cual hay que entender como acontecimiento: «no una cosa, no un objeto determinable» (Herrera, 2019: 47); es decir, una experiencia de sentidos en la cual las personas se reconocen en la fractura y exclusión, por lo tanto, con capacidad de producir –desde el desgarro– modos de existencia compartidos. Dicho filosóficamente, «nombra, ontológicamente, la escisión, (…) es decir, el instante milagroso y misterioso en el que ocurre el estallido y se despliega la diferencia» (Esperón, 2020). Desde la perspectiva de Herrera, no son procedentes las aproximaciones que buscan explicar el estallido mediante categorías tecnocráticas –propias de la derecha neoliberal– o moralizantes, desde donde partirían –a su juicio– los análisis de la «nueva izquierda chilena», sino todo lo contrario. Cuando describe esta subjetividad popular, hace referencia a una entidad transhistórica: ni abstracta como la sumatoria de individualidades como cree el liberalismo, ni tampoco un constructo social de talante materialista y, por ende, asible, según formularía el marxismo. El pueblo sería una entidad poseedora –como Jano– de dos caras: una visible, otra invisible; «una escrutable, otra misteriosa; una hacia afuera, otra hacia adentro». Al definirlo como una entidad incorpórea, metafórica y única (¿teológica?), que huye de las identidades prescritas por la racionalidad política moderna –pero que ancla sus orígenes en la conquista y los procesos de mestizaje– se requiere de una particular forma operativa de abordaje y a esta la denomina «comprensión política», cuya finalidad es armonizar «la multiplicidad de lo real» (Herrera, 2019 :47).
«Entre dos polos ocurre la política: el concreto, del pueblo situado en su territorio, y el abstracto de las instituciones y los discursos. Entre dos extremos se mece la política: la exaltación de lo concreto y el racionalismo de las construcciones mentales. Y entre los dos polos y los dos extremos debe mantenerse una comprensión política pertinente (…) No se ha de ignorar el polo concreto del pueblo en su territorio. Él porta un significado, constitutivo de la plenitud humana. Si se lo soslaya, entonces o bien se lo oprime o bien el orden político pierde legitimidad» (Herrera, 2020). Podrá observarse que su definición del pueblo chileno constituye una verdad revelada para el autor. Esta definición posee marcados tintes organicistas, territoriales y esencialistas, es decir, una nación marcada por su estrecho vínculo entre «sangre y suelo», lectura parecida a la formulada por diversas tradiciones nacional revolucionarias.
En el caso de los imaginarios de la vertiente nacionalista de la derecha chilena, la idea de comunidad nacional encarnaría el íntimo vínculo entre «sangre y medio», a decir de Enrique Campos Meléndez, ideólogo comunicacional de la dictadura; por lo tanto, el lazo indisociable entre nación y destino histórico. Dichos componentes constituyen una «actitud vital», en la medida que dan forma y sentido a la chilenidad. En consecuencia, es sinónimo de peculiaridad histórica, particularidad cultural, unicidad política, historicidad patria, destino compartido y fidelidad al territorio. Una concepción social y cultural insular de la nación que, de acuerdo con el conservadurismo chileno, debe «preservarse de un Occidente al que se admira y del que se desconfía, porque representa nuestras raíces (hispánicas, europeas), pero que al mismo tiempo las subvierte con el racionalismo laico» (Pinedo, 2002).
La reaparición de esta tensión en Herrera se asemeja a las preocupaciones de su sector en los años previos a la Unidad Popular (1970-1973), en el sentido de reflejar «un intento de conceptualizar las consecuencias que los procesos de modernización capitalistas tuvieron sobre las formas de relacionarse de las personas» (Liceaga, 2013: 66). Efectivamente, el estallido no solo habría echado por tierra un ordenamiento basado en meros principios economicistas –donde la libertad económica es la base de todo orden– sino que, además, constituiría una ventana de oportunidades para restituir el proyecto cultural comunitario y organicista clamado por las derechas socialcristiana y nacionalista con el golpe de Estado. De hecho, en el libro de Herrera Octubre en Chile hay una suerte de filosofía de la historia, pues se propone encontrar en el devenir de su país hitos que ayuden no solo a comprender los factores que motivan el estallido, sino también caminos para su superación. Para este esfuerzo, se retrotrae al proceso constitucional que posibilitó la promulgación de la carta magna de 1925, fruto de una crisis social –según el autor– comparable a la de 2019: la crisis del Centenario, «[cuando] nuevas clases de trabajadores acicateados por un emergente proletariado intelectual irrumpían sin encontrar reconocimiento adecuado en un sistema político, económico y cultural que acusaba puntos críticos» (Herrera, 2019: 59). La salida a esa crisis –señala– estuvo en la presencia de políticos que habrían estado a la «altura de los tiempos», agentes públicos con capacidad de ejercer una «verdadera comprensión política» de la realidad contingente, esto es: sincronizar la institucionalidad de época con las demandas obreras (ibídem).
Por consiguiente, para hacer frente a las actuales «pulsaciones y anhelos» del pueblo chileno se vuelve perentorio armonizar la institucionalidad política vigente con lo popular y nacional, pues «es menester darle una forma de expresión organizada e institucional» (Herrera, 2017). Se requiere de la articulación de un conjunto de principios que denomina «republicanismo popular y telúrico»: «El principio republicano apunta a lograr la instauración de una institucionalidad en la cual el poder se halle encarnado y establemente dividido; el principio popular-telúrico6, a la integración del pueblo concreto y situado, en instituciones, en palabras y obras adecuadas a su talante» (Herrera, 2019: 104). Y agrega: «Pueblo sin institucionalidad fuerte deviene populismo ciego; institucionalidad sin capacidad de dar cauce efectivo a las pulsiones y anhelos populares, vacías fórmulas de imposición subsumidora y, en último término, opresiva. Me parece que ahí están los dos extremos entre los que toda política republicana y democrática debe mediar, y de los cuales, también, debe intentar distanciarse»(ibídem).
El carácter «populista» de la solución propuesta por Herrera –su llamado a las instituciones a conectarse con la ciudadanía para amortiguar las tensiones– contiene resonancias organicistas que parecen aproximarse a la noción de Volksgemeinschaft (literalmente «comunidad del pueblo») manejada de la tradición volks alemana y resignificada por el nacionalsocialismo. Es decir, el deseo por la constitución de una «comunidad armoniosa» compuesta por «camaradas» (alemanes racialmente puros), donde las diferencias de clases tiendan a diluirse.
En síntesis, podemos reparar en la matriz autoritaria que moviliza al autor. Pese a presentarse como un demócrata, los escritos de Herrera evidencian varios de los temores atávicos que brotan en las derechas en tiempos de incertidumbre: miedo al desborde de lo popular, pavor al desmoronamiento institucional. Si bien estamos ante una episteme que reconoce el lugar del pueblo en el relato histórico, en última instancia no admite su plena autonomía y concreción como sujeto colectivo, dada la deriva «asamblearia» que puede adquirir su comportamiento. De ahí que su noción de «republicanismo popular y telúrico» constituya una tentativa filosófico-comprensiva, un ethos discursivo donde el nacionalismo populista termina por erigirse –ha escrito Ferran Gallego (2015: 40)– «[como lo es] en otros lugares: un instrumento de integración nacional destinado a evitar el triunfo de las opciones revolucionarias de clase».
«Lo que está en juego es la República»: Alexis López Tapia y la revolución molecular disipada
Si hay un corpus de ideas que cobra notoriedad con el estallido social, son las de Alexis López Tapia (Santiago, 1968). Fundador de Patria Nueva Sociedad (organización que dice representar al «verdadero nacionalismo») y aficionado a la entomología, López Tapia proviene de la corriente más tradicional del fascismo criollo. Aun cuando difícilmente podamos catalogarlo de voz intelectual, sus reflexiones teóricas adquirieron relevancia cuando el expresidente colombiano Álvaro Uribe, en Twitter, escribió: «resistir revolución molecular disipada».
La irrupción de este concepto en el debate político y académico está relacionada con ese annus horribilis que fue, para los gobiernos suramericanos, 2019. La escalada de movilizaciones sociales y crisis políticas que sacudieron Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia y Paraguay supuso una ventana de oportunidad política para que las ideas de Alexis López cobraran visibilidad mediática, interés académico y centralidad discursiva en las derechas de la región. Desde entonces, López Tapia ha multiplicado sus apariciones en diversos espacios incluido colegios militares, constituyéndose –para variados medios de comunicación– en teórico de una emergente modalidad de guerra revolucionaria. Empero, un examen de sus intervenciones también revela una dimensión menos atendida por los analistas: el nacionalismo contrarrevolucionario que profesa. Si bien en su discurso se detectan tópicos característicos de la matriz ideológica a la que se adscribe, sus textos y declaraciones públicas sugieren cierta adaptación política e ideológica –similar a las derechas radicales europeas caracterizadas por su pragmatismo político, defensa de la identidad, rechazo a la diversidad y cuestionamiento a la globalización–. En este sentido, la crítica coyuntura política acaecida en su país desde 2019 le habría permitido confirmar aquello que, por años, en soledad, venía advirtiendo a su propio sector político: la «guerra cultural» librada por el marxismo y el carácter «apátrida» del neoliberalismo. Ambas amenazas convergen en un punto: el intento por imponer un proyecto desnacionalizador de país.
Para referirnos a esta problemática, detengámonos en la noción de «revolución molecular disipada». Término desarrollado por López Tapia, su formulación brota de la lectura del libro del psicoanalista y filósofo francés Félix Guattari La revolución molecular (1977). Verdadero manual de teoría política, esta obra tiene por propósito transformar los mecanismos subjetivos de dominación («los deseos») en herramientas para la liberación: para hacer de los «pequeños escapes del deseo, pequeñas rupturas en el sistema», espacios de lucha; clave sería «la enunciación rupturista», esto es, la capacidad de romper con los significantes consagrados para, de esta manera, «abrir el lenguaje a otros deseos y forjar otras realidades». A la convergencia de estos agenciamientos colectivos «de la enunciación», Guattari lo denomina «revolución molecular», o sea, «todo lo concerniente al lugar del deseo en la historia de la lucha de clases» (Guattari, 2017 [1977]: 23-58 y 347).
La habilidad de Alexis López Tapia es servirse de los planteos del francés para denunciar cómo se ha estado gestando –desde hace décadas– un proceso revolucionario en Chile. En este sentido, cabe reparar en tres aspectos que llaman su atención: 1) la estrategia comunista que destilan –a su juicio– las ideas del psicólogo galo (el carácter temporal, desvertebrado y «molecular» de la lucha revolucionaria contemporánea); 2) el fundamento cultural de esta nueva estrategia basada en el proceso de adaptación del movimiento comunista a la sociedad posfordista, permitiéndole abrazar y encauzar diversas luchas identitarias (indianas, feministas, diversidad sexual, entre otras); y 3) la existencia de una conspiración internacional integrada por revolucionarios izquierdistas, instituciones multilaterales y globalistas liberales «deconstruidos» para instaurar un gobierno mundial.
En efecto, López Tapia advierte de la aparición de una nueva modalidad de proceso revolucionario que vendría a sustituir las estrategias de «insurrección obrera» y «guerra popular prolongada» teorizadas por Lenin y Mao Zedong, respectivamente. Al no tener por objetivo el «asalto al poder» o iniciar un enfrentamiento armado, la «revolución molecular disipada» se distinguiría por promover una forma de guerra que tiene por objetivo cercar al Gobierno con movilizaciones y protestas, las cuales afloran y se desvanecen hasta agotar la voluntad de lucha de las instituciones policiales y militares. Por lo tanto, al responder a una multiplicidad de focos rojos, se estaría ante la aparición de una estrategia que no requiere controlar territorios; todo lo contrario, «no sabemos contra quién estamos luchando», dictamina Alexis López, «hay distintos actores, de distintos niveles, que actúan de forma molecular. No hay coordinación, centralidades, no hay jerarquía para identificar el liderazgo del proceso (…) no puedes hacer un seguimiento a la estructura que está detrás» (El Montonero-canal YouTube, 2020). Se estaría, entonces, ante un movimiento de naturaleza invertebrada, horizontal, diverso y evanescente que tiene por finalidad diluir al Estado-nación: «El objeto es disipar el Estado con el fin de reemplazar el orden sistémico. Son grupos radicales los que ejecutan las acciones y luego se disipan y se dispersan. Lo genial de la idea (…) es que no requiere que una persona adquiera la conciencia de clase revolucionaria. Ahora, con este modelo, basta con que tengas cualquier colectivo que pueda aprovechar los pliegues sistémicos. Por ejemplo, colectivos como los LGBT o indígenas están en la vanguardia, porque son conscientes del rol que representan» (Robinson, 2022).
Al observar lo acontecido en las calles chilenas desde el 18 de octubre de 2019, López Tapia vería confirmadas la sentencia enunciada por Guattari: «la revolución social será molecular, permanente y se producirá al nivel de lo cotidiano»; pero también la validez del fundamento teórico-filosófico de esta novedosa estrategia revolucionaria: el deconstructivismo. Efectivamente, para López Tapia la escuela deconstructivista constituye «la última actualización del marxismo en el siglo xx, por la cual esta teoría social se pensó a sí misma para (…) alcanzar el poder» (El Montonero-canal YouTube, 2020). Figura clave –a juicio del militante nacionalista– fue Antonio Gramsci, quien habría percibido la importancia estratégica de la conquista cultural (hegemonía ideológica). El postrimero giro del marxismo en los setenta terminará por asumir que el campo de lucha definitivo es la base epistémica del pensamiento filosófico occidental, siendo clave la disputa sobre los significados de las palabras. De ahí que el principal teórico de esta ola revolucionaria, Jacques Derrida –según afirma este político–, sea lingüista (ibídem, 2020).
En su opinión, Derrida es responsable de transformar la lingüística en una herramienta política porque –afirma– «el lenguaje cambia los significados» y el objetivo de la deconstrucción es «vaciarlos de su contenido originario» (López Tapia, 2013). De tal forma, el movimiento comunista habría encontrado en este recurso una poderosa arma para desmontar los fundamentos metafísicos que otorgan legitimidad a las principales contribuciones civilizatorias de Occidente (nación, Estado, racionalismo, república, capitalismo, incluso la democracia); posicionando, por contrapartida, nuevas categorías e instrumentos de lucha. «La izquierda no habla de democracia», expuso a modo de ejemplo, «habla de democracia participativa, concepto acuñado por Lenin, que significa el reemplazo –literalmente– de esta democracia burguesa (democracia vertical de partidos) por la democracia horizontal de movimientos ciudadanos, [sustituyendo con ello] el orden vertical de la sociedad» (El Montonero-canal YouTube, 2020).
Empero, para el advenimiento de tan ominosa situación, contribuyen las políticas de descentralización neoliberal que sustraen al Estado de su función social educativa; la hegemonía de la izquierda en las universidades y sobre los procesos educativos, consecuencia «de un régimen militar que consolida un país en orden, pero no consolida una herencia política e ideológica» (ibídem, 2020); y que la derecha haya renunciado a hacer política, es decir, trabajo de concientización de masas, «porque muerto el comunismo no había necesidad de politizar a la sociedad (…) qué hizo la derecha: dejar hacer política, hicieron negocios» (ibídem, 2021). Frente a tan sombrío escenario, el autor de ¿Qué es la deconstrucción? advierte: «Les van a expropiar todo (…) porque ya les expropiaron lo más importante que son sus hijos, [a quienes] se los ha formado bajo las ideas de la izquierda (…) Mientras esa derecha económica que cree que la economía guía a la política no lo entienda, este proceso va a avanzar sin freno (…) porque no tienen contradiscurso que es lo fundamental» (ibídem, 2020).
Percibimos una afinidad política con la izquierda, pues, al igual que este sector político, considera que su país «será la tumba del neoliberalismo». Para López Tapia, «el modelo se traicionó a sí mismo» (ibídem, 2021), no solo por los negativos efectos sociales provocados por el mercado sino, fundamentalmente, por los deslizamientos ideológicos que suscita. En este sentido, la eficacia política de la ofensiva deconstructivista –considera este autor– reside en penetrar los marcos categoriales con los que opera la propia derecha, y desde ahí instalar nuevos sentidos comunes e imaginarios sociales. De esta forma –advierte con indignación– habría emergido una «derecha deconstruida» y entreguista, conformada por empresarios, intelectuales, políticos liberales, «[quienes] han comenzado a ocupar, sin siquiera entenderlo, conceptos que son propios de la deconstrucción y, por lo tanto, del comunismo» (ibídem, 2021), entre ellos, cambio climático, democracia participativa, diversidad sexual, etc. Por consiguiente, la modernización neoliberal habría contribuido a que poderosas tendencias globales tengan un efecto corrosivo al interior de su país, al descomponer –a su juicio– a la familia, la nación, las Fuerzas Armadas o el tejido social, alentando un estado generalizado de incertidumbre, malestar e insatisfacción.
Para la concreción de este funesto escenario, colaboran los gobiernos de la concertación y «la derecha neoliberal, antinacional y globalista», las cuales –reprocha este nacionalista– «establecieron certera y sistemáticamente las condiciones de “ruptura”, de “fisura”», que han viabilizado la aparición en Chile «[de las] nuevas máquinas de guerra revolucionaria». Sería el caso de los movimientos feministas, cuyo ascenso político está ligado a las políticas de precarización laboral y de género en el contexto de una modernización endeble. Modernización signada –se infiere de López Tapia– por una descomposición de las instituciones, pasiones reprimidas, inconsistencia de status y profundos desarraigos sociales (López Tapia, 2013: 13-15).
En este autor hallamos un tópico característico de las derechas en momentos de crisis, cuando la modernidad es experimentada como un estado de decadencia, incertidumbres y desencanto social (ibídem: 17-20). En esta situación, incide hasta la propia globalización, pues, a través de ella se vehiculiza la entrada del movimiento comunista, el cual se habría apoderado de un conjunto de instituciones multilaterales (como Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud), impulsando con ellas una estrategia de desmonte de los estados y naciones: de un lado, alentando el fin de las fronteras nacionales con la finalidad de subordinar a los países; del otro, por sus intentos de diluir las identidades locales, promoviendo las homogenizantes pautas culturales de la «aldea global». Curiosamente, la pandemia estaría acelerando este proceso, pues la crisis sanitaria –sugiere Alexis López– estaría habilitando «instaurar políticas globales y un gobierno mundial». De esta forma, por medio de un movimiento de pinzas («globalización» por fuera, «revolución molecular» por dentro), se revela el objetivo final del comunismo en su versión deconstructivista: para que haya un gobierno global se requiere «terminar con las repúblicas» (El Montonero-canal YouTube, 2020).
Por consiguiente, lo que nacería a propósito de este proceso revolucionario «es un proceso contrarrevolucionario». Para este esfuerzo nacionalista, López Tapia convoca al 50% la población «no deconstruida» –aquella que no participa de los procesos electorales– a levantarse en patriótica resistencia; porque de aprobarse una nueva Constitución promovida desde una «mayoría circunstancial» como la surgida con el estallido social, la única salida para salvar al país de su posible ocaso –augura esta voz radical– es alentar «la guerra civil» (ibídem, 2021).
Conclusiones
Un país acostumbrado al rol de los economistas en delinear sentidos comunes, destaca que hoy no tengan la misma centralidad mediática y política. Que los cuatro autores examinados no hayan estudiado esta disciplina sugiere la crisis epistémica que envuelve a la tecnocracia neoliberal como constructora de opinión pública. De esta manera, parece estar cerrándose un ciclo histórico caracterizado por «el irresistible ascenso de los economistas» (Montecinos y Markoff, 1994) en tanto formuladores de políticas, pero también como «profetas de la modernidad» (Mayol, 2003).
Por lo tanto, el estallido social en Chile no solo se tradujo en una grave crisis política para las coaliciones neoliberales (palpable con las derrotas electorales en las elecciones presidenciales de 2021 y la Convención Constituyente, así como en el plebiscito nacional por el cambio de Constitución) sino que, fundamentalmente, involucra una profunda crisis de identidad de las derechas, producto del desplome del sistema de creencias que había entregado certezas, razón de ser y hegemonía ideológica en los últimos 30 años. Y si bien el «octubre chileno» significa para think tanks, partidos, cámaras empresariales y círculos intelectuales del sector de la derecha tener que cuestionar las bases del modelo económico en curso (incluida la Constitución de 1981 que lo consagra), discrepan sobre los motivos, significados e implicancias. Acontece con los autores examinados, quienes difieren sobre las causales, así como sobre sus consecuencias. Con todo, Herrera, Ortúzar y López Tapia comparten que la presente deriva ideológica constituye el infausto colorario de un modelo tecnocrático de gestión, el cual, irremediablemente, engendra anomia social, alienación consumista y crisis de sociabilidad tradicional. Tal denuncia, como se ha señalado, fue formulada hace cuatro décadas por intelectuales conservadores, para quienes el neoliberalismo constituía la etapa más autoritaria, impersonal, utilitarista y homogenizadora de la «mentalidad desarrollista» en la región.
En efecto, la extensa deslegitimación alcanzada por el neoliberalismo se asienta en el radicalismo instrumental que lo define, esto es, la primacía de una racionalidad tecnocrática que desconfía de lo público, pero que concibe al mercado y la globalización como los principales mecanismos para promover el cambio social y el desarrollo económico. Desde una perspectiva conservadora, su introducción en la sociedad chilena se tradujo en erosionar «el sentido de las cosas». Por un lado, al conectar al país con las pautas de la sociedad global, habría contribuido a desmontar los valores consagrados que históricamente entregan sentido de pertenencia nacional (chilenidad); del otro, por medio de la aceleración de los procesos de modernización (secularización, racionalización, mercantilización, individualización, diferenciación, alienación), ha ayudado a desmoronar las instituciones que en 200 años han otorgado –a juicio de esta corriente ideológica– cohesión social (Iglesia, Ejército, familia, Estado, partidos). De ahí su apelación a la restitución, reconstrucción o redefinición de alguna modalidad de pacto social conservador, «[pues] sin un orden político legítimo, es decir, reconocido por el pueblo, viene la crisis política y no hay florecimiento social, cultural o humano posible, tampoco económico (como lo demostró octubre)» (Herrera, 2022).
Detrás de estos señalamientos se hallan los clásicos temores del conservadurismo ante una modernidad signada por una vorágine de perpetua «renovación y desintegración» (Berman, 1997). Si en Kaiser y Ortúzar la «desglobalización del país» significa peligrosamente bajarse «del tren de la historia», en López Tapia y Herrera el proyecto neoliberal ha terminado por constituir una experiencia ominosa; esto es, un estado de decadencia moral y política como resultado de apostar por un modelo de sociedad sin anclaje cultural. A pesar de estas diferencias, los cuatro perciben que Chile experimenta un apocalipsis social: protesta callejera, violencia desbordada, menosprecio a las instituciones, irrespeto a los símbolos y las tradiciones; consecuencia –a ojos de tres de los autores– de un sistema hiperconsumista fallido que no hizo más que posibilitar un escenario de desarticulación social caracterizado por un individualismo anómico y autodestructivo.
Ominosa lectura que percibe en la desacralización de los símbolos, cuestionamientos a las instituciones y en los deseos por traspasar los límites instituidos, expresiones de un peligroso desborde popular. Análisis que revela la concepción elitista de la política y restringida de república que manejan, por lo que cualquier intento de autonomía política, igualitarismo social y diferencia valórica o cultural es vista como el principio del fin de la chilenidad. De ahí el interés por buscar en la historia chilena los dispositivos para la regeneración del país: de un lado, legitimando alguna modalidad de autoritarismo político que permita restaurar orden social; del otro, sugiriendo reiniciar las bases de la nación por medio de un modelo de sociabilidad que beba de los bienes culturales.
Por lo mismo, es sugerente la recuperación selectiva que hacen las derechas de Antonio Gramsci, esto es, reivindicar la importancia de la lucha en el campo cultural para preservar la hegemonía ideológica. En particular, son llamativas las apreciaciones de Alexis López, para quien las contradicciones del modelo global neoliberal habrían permitido su vaciamiento ideológico, debilitado los imaginarios y tradiciones nacionales, así como habilitado el posicionamiento de nuevos sentidos comunes. Enfoque emparentado con los diagnósticos de la intelectualidad de derechas en los años de la Unidad Popular, para quienes el Gobierno de Salvador Allende constituía la fatídica manifestación política del marxismo en Chile, es decir, expresión de la descomposición cultural y normativa de la nación. Por consiguiente –aunque con matices y grados– los autores parecen sugerir la provinciana idea de que «el mundo es peligroso». Hablamos de las implicancias disolventes sobre las pautas valóricas y culturales nacionales que conlleva adherirse a algún proyecto político de modernidad: sea la globalización neoliberal, sea la patria socialista universal.
Referencias bibliográficas
Álvarez, Gloria y Kaiser, Axel. El engaño populista. Santiago de Chile: El Mercurio, 2016.
Berman, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Madrid: Alianza Editorial, 1997.
Cristi, Renato. «Los intelectuales y las ideologías de derecha en el siglo XX», en: Jaksic, Iván y Gazmuri, Susana. Historia política de Chile, 1810-2010, tomo IV: Intelectuales y pensamiento político. Santiago de Chile: Universidad Adolfo Ibáñez, Fondo de Cultura Económica, 2018, pp. 195-224.
Cristi, Renato y Carlos Ruiz (1992). El pensamiento conservador, Santiago de Chile: Universitaria
El Montonero-canal YouTube. «La revolución molecular disipada del comunismo» [Video]. Youtube, (6 de junio de 2020) (en línea) https://www.youtube.com/watch?v=5PWNgXzzaJA
El Montonero-canal YouTube. «El triunfo de Boric y el comunismo» [Video]. Youtube. (21 de diciembre de 2021) (en línea) https://www.youtube.com/watch?v=UfA3sDGvAxw&ab_channel=ElMontonero
Esperón, Juan Pablo. «Acontecimiento y diferencia en la filosofía de Heidegger». En: Molina, Esteban (comp.). Tiempo y espacio. Actas del IV Congreso Internacional de la SIEH. Buenos Aires: TeseoPress, 2020, p. 1-6.
Fenix TV. «Axel Kaiser dejo mudos a todos: "CHILE SE ESTA SUICIDANDO"» [Video]. Youtube, (5 de enero de 2022) (en línea) https://www.youtube.com/watch?v=XiPeb6dz2qQ&ab_channel=FenixTV
Filgueira, Fernando; Reygadas, Luis; Luna, Juan Pablo y Alegre, Pablo. «Crisis de incorporación en América Latina: límites de la modernización conservadora». Perfiles latinoamericanos, vol. 20, n° 40 (2012), p. 7-34.
Gallego, Ferrán. «La posguerra del Chaco en Bolivia. Excombatientes, «socialismo militar» y nacionalización de masas en un periodo de transición». Revista Universitaria de Historia Militar, vol. 4, n° 7 (2015), p. 23-40.
Gray, John (1992). El liberalismo, Ciudad de México: Nueva Imagen
Guattari, Félix. Revolución molecular. Madrid: Errata naturae editores, 2017 [1977].
Herrera, Hugo. «Manifiesto republicano: respuesta a Eugenio Rivera». El Mostrador, (14 de marzo de 2017) (en línea) https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/03/14/manifiesto-republicano-respuesta-a-eugenio-rivera/
Herrera, Hugo. Octubre en Chile. Acontecimiento y comprensión política: hacia un republicanismo popular. Santiago de Chile: Katankura, 2019.
Herrera, Hugo. «Republicanismo popular y telúrico». La Tercera (19 de octubre de 2020) (en línea) https://www.latercera.com/opinion/noticia/republicanismo-popular-y-telurico/NMAK2J65KVE2JG5LI5YXP3GEGE/
Herrera, Hugo. «La derecha vacua». La Tercera. (13 de marzo de 2022) (en línea) https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-derecha-vacua/7BUED5V5DJFMVCZYE7DTO2WEFY/
Kaiser, Axel. La tiranía de la igualdad. Santiago de Chile: El Mercurio, 2015.
Kaiser, Axel. El economista callejero. Santiago de Chile: El Mercurio, 2021.
Liceaga, Gabriel. «El concepto de comunidad en las ciencias sociales latinoamericanas: apuntes para su comprensión». Cuadernos Americanos, vol. 3, n° 145 (2013), p. 57-85.
López Tapia, Alexis. ¿Qué es la deconstrucción? Santiago de Chile: Acción Chilena, 2003.
Mayol, Alberto. «La tecnocracia: el falso profeta de la modernidad». Revista de Sociología, num. 17 (2003), 95-123.
Montecinos, Verónica y Markoff, John. «El irresistible ascenso de los economistas». Desarrollo Económico, vol. 34, n° 133 (1994), p. 3-29.
Morandé, Pedro. Cultura y modernización en América Latina. Ensayo sociológico acerca de la crisis del desarrollismo y de su superación. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 1984.
Ortúzar, Pablo. «El nuevo Chile: ¿dignidad o venganza?». Portal ciper, (5 de diciembre de 2019) (en línea) https://www.ciperchile.cl/2019/12/05/el-nuevo-chile-dignidad-o-venganza/
Ortúzar, Pablo. «Estallido y fiesta». La Tercera, (17 de enero de 2020) (en línea) https://www.latercera.com/opinion/noticia/estallido-y-fiesta/978476/
Ortúzar, Pablo. «Frente a la tumba insultada». La Tercera, (12 de Marzo de 2021) (en línea) https://www.latercera.com/opinion/noticia/frente-a-la-tumba-insultada/BWS5DDFCERGL7GJ5RG4JWQZG2U/
Pinedo, Javier. «Conservadores chilenos y su oposición a las reformas neoliberales de Pinochet». Revista Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 13, 1 (2002) (en línea) https://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/966
Política Chile. «Axel Kaiser: "Hay que Seguir a Gramsci"» [Video]. Youtube, (16 de diciembre de 2016) (en línea) https://www.youtube.com/watch?v=whszaU7N3LI&ab_channel=Pol%C3%ADticaChile
Robinson, Andy. «La polémica tesis de la revolución molecular». ctcx, Contexto y Acción, n°273 (1 de junio de 2022) (en línea) https://ctxt.es/es/20210601/Politica/36164/alexis-lopez-tapia-revolucion-molecular-disipada-colombia-chile.htm
Serrano, Miguel. «Nacionalismo telúrico». En: Arce Eberhard, Alberto y Campos Menéndez, Enrique (comps.). Pensamiento nacionalista. Santiago de Chile: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1974.
Sofsky, Wolfgang. Tratado sobre la violencia. Madrid: Abada Editores, 2006.
-Stuven, Ana María. «La seducción del orden». El Mostrador, (2 de diciembre de 2021) (en línea) https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/12/02/la-seduccion-del-orden/amp/
Un Ciudadano Libre. «¿Por qué TRIUNFA la IZQUIERDA? - Axel Kaiser» [Video]. Youtube, (8 de septiembre de 2021a) (en línea) https://www.youtube.com/watch?v=tXdbRC8gcvo&ab_channel=UnCiudadanoLibre
Un Ciudadano Libre. «MITO del NEOLIBERALISMO - Axel Kaiser» [Video]. Youtube, (17 de noviembre de 2021b) (en línea) https://www.youtube.com/watch?v=OV3p0uexBTA&ab_channel=UnCiudadanoLibre
Notas:
1- «[La FPP] aparece vinculada a los tradicionales conglomerados empresariales chilenos» (Alenda et al., 2020: 136)
2- Para conocer sus percepciones sobre diversos gobiernos de América Latina, véase: https://www.youtube.com/watch?v=o7ngsSl_JRw&ab_channel=Fundaci%C3%B3nparaelProgreso
3- Kaiser, Axel. «La falacia de la justicia social» Fundación para el Progreso. (en línea) https://www.youtube.com/watch?v=kn8nvK21gzQ&ab_channel=Fundaci%C3%B3nparaelProgreso [Fecha de consulta: 13.01.2022].
4- Símbolo estatal, Manuel Baquedano es una figura controvertida de la historia chilena por su papel en el sometimiento de los pueblos mapuches en el siglo xix.
5- Flaite es un anglicismo que refiere a una persona de extracción social baja que vive en la periferia de las ciudades. Posee una estética particular de ropa, pero carece de recursos para sostener gastos necesarios. Posee un léxico acorde a su condición, de comportamiento extravagante y está unido a delincuencia de bajo impacto. En sus orígenes, designa a los consumidores de marihuana denominados popularmente volados (por el inglés fly).
6- «Pueblo telúrico» es una noción acuñada por el escritor nacionalsocialista Miguel Serrano Fernández en los años cincuenta. Serrano (1974) abogaba por la defensa de la identidad nacional para lo cual se debía preservar sus vínculos con «el paisaje en movimiento» (telúrico), «[pues, solo] compenetrándose con el paisaje podrán los hombres adquirir las condiciones físicas y morales suficientes para vencer la tierra».
Palabras clave: Chile, campo intelectual, conservadurismo, neoliberalismo, estallido social, hegemonía, modernidad
Cómo citar este artículo: Núñez, Omar y Palomé, Valentín. «Una modernidad (des)integradora: voces de la derecha chilena posestallido social». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 132 (diciembre de 2022), p.169-193 . DOI: doi.org/10.24241/rcai.2022.132.3.169
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 132, p. 169-193
Cuatrimestral (octubre-diciembre 2022)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2022.132.3.169
Fecha de recepción: 03.05.22 ; Fecha de aceptación: 22.07.22