Sanciones secundarias en el triángulo Estados Unidos-Unión Europea-Cuba
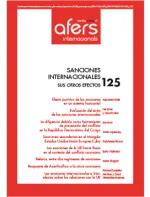
Arturo López-Levy, profesor de Política y Relaciones Internacionales, Holy Names University (California, Estados Unidos). lopezlevy@hnu.edu.
Este artículo examina las sanciones secundarias como parte de las relaciones triangulares entre Estados Unidos, la Unión Europea y Cuba. El análisis –construido sobre la teoría de triángulos estratégicos de Dittmer (1981) y los estudios de relaciones asimétricas desarrollados por Womack (2016)– cuestiona la evaluación de las sanciones llevada a cabo por los departamentos de Estado, Comercio y Tesoro de Estados Unidos, apuntando que dicha evaluación, al priorizar el impacto en la economía del país sancionado, ignora otros efectos fundamentales de las sanciones en el marco de relaciones triangulares con aliados y poderes alternativos.
En el contexto de la política exterior estadounidense, el uso de las sanciones económicas se justifica argumentando la necesidad de repudiar y castigar la proliferación de armas de destrucción masiva, el apoyo al terrorismo y a regímenes dictatoriales que violan los derechos humanos. Estos elementos de repudio a nivel doctrinal se combinan con otros intereses nacionales económicos y estratégicos, además de con dinámicas de política interna, promovidas particularmente por lobbies. Cuando las sanciones directas (primarias) no consiguen alterar el comportamiento o quitar a los gobiernos castigados, Washington acude frecuentemente a las sanciones secundarias, es decir, «a restricciones económicas y penalizaciones legales diseñadas cual instrumentos de política económica exterior dirigidas a castigar a actores en terceros países para disuadirlos de sostener relaciones comerciales o financieras con la entidad o Estado castigado»1. Esas medidas son controvertidas, puesto que provocan la resistencia de comunidades políticas que, desde sus propias lógicas soberanas, prefieren dinámicas alternativas a la confrontación decidida unilateralmente por el Estado sancionador, en este caso, por Estados Unidos2.
Este estudio examina los costes ocultos de las sanciones secundarias y presenta las dinámicas de resistencia y búsqueda de alternativas por parte de terceros actores, en el contexto de relaciones triangulares. Por relaciones triangulares entendemos aquellas donde los países interactúan de modo que los vínculos con terceros actores son relevantes al definir las relaciones bilaterales de los participantes (Dittmer, 1981). Se asume que el liderazgo y la hegemonía estadounidenses se asientan sobre la identidad liberal de su política exterior, y ambos aspectos son más efectivos en la medida en que se basan en el consenso de las relaciones asimétricas normalizadas (Womack, 2016) y en los manejos estables entre grandes potencias3.
Para ilustrar los costes intangibles y las resistencias hacia un liderazgo por coacción que implican las sanciones secundarias, este artículo analiza el régimen de sanciones conocido por «bloqueo»4 estadounidense hacia Cuba y las respuestas que este provoca en la isla, en el marco de una relación triangular que incluye a los estados miembros de la Unión Europea (UE). El mal manejo de las sanciones secundarias por parte de Washington expresa una visión imperial no solo hacia Cuba, sino también sobre los vínculos de sus aliados europeos con la isla. Ello, en buena medida, se explica porque difícilmente se puede administrar bien lo que no está ponderado adecuadamente. Así, más que el resultado de errores de administración, el abuso de lo que podría ser considerado un instrumento efectivo de acción exterior se debe a un diseño general de sanciones que no cuenta con los equilibrios y revisiones adecuados, lo que implica una errónea medición de sus costes. La falta de ponderación de los efectos intangibles –como el deterioro del prestigio estadounidense, el desgaste de la cooperación con sus aliados y el aumento de los resentimientos a su liderazgo– permite un abuso de las sanciones sin que estas sean evaluadas pública y periódicamente.
El enfoque de las relaciones triangulares asimétricas es óptimo en esta discusión, ya que, aunque el objetivo final de las sanciones secundarias estadounidenses es un cambio de régimen en Cuba, estas también van dirigidas contra terceros países, en este caso europeos, firmes aliados de Washington. Aquí es útil la tipología de Dittmer (1981) sobre interacciones triangulares, al ubicar la imposición y la resistencia a las sanciones secundarias dentro de un triángulo romántico en el que Europa es el pívot. En el eje Cuba-Estados Unidos, la enemistad se contrapone a proyecciones de amistad en la relación Europa-Cuba y entre Europa y Estados Unidos. Incluso tras el ascenso de la Administración Trump –con sus cuestionamientos a la proyección liberal de la política exterior estadounidense, por primera vez desde la posguerra– se puede todavía hablar de una identidad liberal-democrática que no se traduce en una coordinación con Europa para facilitar objetivos afines respecto a Cuba.
El triángulo asimétrico aborda el uso de sanciones extraterritoriales a la luz de los retos para un liderazgo sostenible, en este caso de Estados Unidos. La viabilidad de sus sanciones, así como de la resistencia cubana y europea a estas, se analiza desde una asimetría compleja, como la presentada por Womack (2016). En este sentido, hay disparidad de recursos, pero también de foco de atención y posición de las partes. La brecha de poder entre Cuba y las grandes potencias económicas –Estados Unidos y la UE– se acrecienta a partir de la vulnerabilidad bilateral comercial desfavorable de Cuba y Europa con respecto a Estados Unidos, de la topografía financiera y comercial mundial, del lugar que ocupan los actores, así como de las diferencias de desarrollo institucional para sancionar y resistir a las sanciones. A la vez, la disparidad del foco de atención favorece la resistencia de Cuba y de los países europeos, que tienen metas limitadas, es decir, resistir desde un orden internacional liberal de comercio y soberanía que les es favorable.
En concreto, este estudio analiza tres cuestiones:
a) Cómo el uso de sanciones secundarias afecta la competencia por la primacía entre las grandes potencias. Sus efectos de fricción, drenaje de recursos y costos de oportunidad afectan la calidad de las alianzas, acrecentando conflictos y abriendo espacios a pequeñas potencias.
b) El cuestionamiento de la vocación liberal, que asocia el comercio y la inversión entre las naciones a la generación de una paz democrática. Al respecto, la ventaja posicional de Estados. Unidos, dentro de la topografía de interdependencia económica asimétrica, posibilita el uso imperialista de las sanciones secundarias extraterritoriales, lo que ha incrementado la tensión entre democracias liberales e infringe al derecho internacional. En lugar de fomentar la homogeneidad de comportamientos amistosos –presentada por Alexander Wendt (1999) en su teoría social de las relaciones internacionales como fuente de transformación sistémica–, ese tipo de interdependencia contenciosa aumenta el conflicto y la heterogeneidad en la identidad de esos actores.
c) La relación entre las sanciones unilaterales y la agenda liberal. Se argumenta que el choque de las sanciones secundarias con el principio de la soberanía agrava la tensión entre liberalismo y nacionalismo5, al aumentar los costes de la búsqueda de una hegemonía liberal.
El artículo se divide en tres partes: en primer lugar, ofrece una cronología de las relaciones Cuba-Estados Unidos y sus consecuencias para Europa, en la que se tratan los efectos de las sanciones secundarias estadounidenses dentro del triángulo triple asimétrico (con las aristas Estados Unidos>/=UE, Estados Unidos>Cuba y UE>Cuba); en segundo lugar, examina el impacto de las sanciones secundarias en el contexto de interdependencia asimétrica, y, por último, concluye con algunas inferencias a partir de las tendencias observadas en el uso de sanciones secundarias en el caso de estudio.
Sanciones secundarias hacia la UE en el contexto del conflicto Cuba-Estados Unidos
Las sanciones estadounidenses contra actores europeos en relación con Cuba son parte del sistema de sanciones económicas más indiscriminado y de mayor alcance y duración de la historia de las relaciones internacionales. Son unas sanciones secundarias que expresan la frustración de Estados Unidos ante el fracaso de sus sanciones unilaterales primarias. El embargo/bloqueo contra Cuba existe en contraposición a la evidencia de la ineficacia de las sanciones unilaterales para un cambio de régimen, tal como demuestra la propia academia estadounidense6. En el caso cubano, las sanciones estadounidenses chocan con el enfoque europeo de promoción de reformas a través de la socialización del Estado posrevolucionario. Según esa lógica, los actores internacionales apoyarían a Cuba en su apertura mediante el comercio, asistencia técnica y cooperación económica. La influencia multilateral –asociada a la experiencia europea de promoción democrática (el efecto Helsinki [Thomas, 2001])– fue concretada por España y México en 1991, cuando invitaron al Gobierno de Fidel Castro a participar en la i Cumbre Iberoamericana de Guadalajara, en contraste con la exclusión de Cuba del sistema de Cumbres de las Américas.
Así, la propuesta europea apuesta por la socialización internacional de Cuba, mediante el intercambio con otras sociedades, comunidades epistémicas y élites que comparten agendas democrático-liberales. Desde el inicio del conflicto Cuba-Estados Unidos en 1959, los países europeos alertaron a Washington de que sus sanciones indiscriminadas reforzarían al nacionalismo cubano. Después de 1992, sus gobiernos, cuyas embajadas en La Habana disponen de una conexión mayor con el tejido social cubano, han estado alertando de que las sanciones secundarias limitan la acción en la isla de actores europeos liberalizadores, al tiempo que refuerzan los sectores antiaperturistas.
La Ley Torricelli (1992)
La Ley Torricelli7 (U.S. Congress, 2003a) fue firmada por el presidente George H. W. Bush en plena campaña electoral de 1992. En su parte más controvertida, prohibía a las compañías subsidiarias de empresas estadounidenses –incorporadas en terceros países– comerciar con Cuba. Esta ley afectó la política estadounidense hacia Cuba por cuatro motivos.
En primer lugar, puso en evidencia que, aunque las sanciones contra Cuba perdían la lógica de la Guerra Fría8, nuevas dinámicas de política interna reforzaban su sostén: el peso del lobby anticastrista en Florida, unido a la menguante importancia de Cuba para la seguridad estadounidense, empoderaba a los partidarios de las sanciones.
En segundo lugar, decantó la política estadounidense hacia Cuba por propiciar el colapso del Gobierno de la isla, frente a la estrategia dominante occidental hacia los otros regímenes socialistas en Europa del Este, China y Vietnam que promovía reformas económicas, con la esperanza de que la lógica del mercado forzase liberalizaciones políticas. Así, más que un instrumento de la política exterior, las sanciones fueron un guiño a los electores de Florida, un estado clave en las elecciones estadounidenses. El exilio anticastrista de Miami apostaba por al colapso del Gobierno cubano o una intervención estadounidense que les permitiera volver a La Habana; una meta maximalista que chocaba con los burócratas de Defensa y académicos afines (Schultz, 1994), quienes consideraban esta opción el peor escenario posible para la seguridad estadounidense en el Caribe9. Esta polémica dio como resultado una estrategia hacia Cuba que, en lugar de ser pensada estratégicamente –como entre 1959 y 1991– se convirtió en un collage de respuestas a grupos de presión, entre los cuales el principal fue el exilio cubano, aunque aparecieron los intereses de las compañías de telecomunicaciones, agricultores y burócratas de la seguridad, entre otros.
En tercer lugar, esta ley transfirió al Congreso poderes ejecutivos en política exterior, asociados al artículo 2 de la Constitución (prerrogativas presidenciales). Ante la resistencia de la Presidencia, se acomodó cierta flexibilidad a la rama ejecutiva para instrumentar un mecanismo de licencias presidenciales, con las que el presidente podría –en función de la seguridad nacional estadounidense o la «promoción de la democracia en Cuba»– permitir discrecionalmente transacciones comerciales y financieras prohibidas por las sanciones.
Y, en cuarto lugar, marcó importantes conflictos con terceros países. Estados Unidos sancionaba a compañías en terceros países, señalando a sus gobiernos su disposición a castigar a cualquier actor renuente a las preferencias en Miami por el colapso del régimen cubano. Para lidiar con ese mecanismo de licencias, emergió un nuevo club de abogados especializados en sanciones secundarias en Washington para asesorar la implementación o proteger a las industrias vulnerables (Psaki, 2018).
Las respuestas contra la Ley Torricelli no se hicieron esperar, como la resolución 73/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 titulada «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», que supuso una condena anual a las sanciones estadounidenses.
La LeyHelms-Burton (1996)
En 1996, en otra coyuntura electoral, el Congreso estadounidense aprobó la ley de la libertad cubana y la solidaridad democrática (LIBERTAD), conocida como Ley Helms-Burton (U.S. Congress, 2003b) por sus patrocinadores, el senador Jesse Helms y el congresista Dan Burton. Esta ley, que había sido previamente retirada como proyecto en 1995 ante una amenaza de veto del Ejecutivo, fue firmada por el presidente Bill Clinton al calor del derribo por Cuba de dos avionetas civiles estadounidenses.
La Ley Helms-Burton bloquea la promoción de inversiones y comercio en Cuba por parte de países aliados de Estados Unidos:
En sus capítulos i y ii establece que las sanciones buscan poner fin al régimen político cubano, como condición previa a su levantamiento. Asimismo, define las nacionalizaciones cubanas como un «robo» y a las empresas de terceros países que pudieran tener cualquier interacción con aquellas como «traficantes». Tales definiciones han permitido aplicar variados castigos –contra depósitos, pagos, seguros, transacciones de paso, etc.– en el ámbito económico y financiero.
En sus capítulos iii y iv, la ley codifica una lógica triangular al anunciar multas y la apertura de los tribunales estadounidenses a demandas contra entidades de terceros países que «traficaran» en conexión con las propiedades nacionalizadas en Cuba después de 1959. El capítulo iv establece la denegación de entrada a territorio estadounidense a ejecutivos y sus familiares como «traficantes».
Tan amplia era la divergencia entre las políticas estadounidense y europea en relación con Cuba que, en diciembre de 1996, el Consejo de la UE plasmó su rechazo a la extraterritorialidad de las sanciones estadounidenses con una Posición Común hacia la isla10 marcada, eso sí, por la oposición al régimen cubano del nuevo presidente del Gobierno español José María Aznar, del Partido Popular. Sin embargo, el desprecio a la soberanía y jurisdicción europeas en la Ley Helms-Burton era tal que ni siquiera la postura europea más anticastrista la podía aceptar11. La rápida adopción de esta Posición Común contribuyó a empantanar la relación triangular pues puso a Europa, el pívot, en una lógica reactiva frente a Estados Unidos y Cuba. Aunque la versión final de la Posición Común distó de los deseos de Aznar, su invocación a una condicionalidad democrática hacia Cuba, por una parte, enrareció la relación con la isla y, por la otra, mitigó la resistencia a la Ley Helms-Burton.
Como apunta Adler-Nissen (2014), el caso cubano es un ejemplo clásico de estigmatización contraproducente llevada a cabo por Washington. Cuando el Gobierno cubano aparecía en el mundo poscomunista de 1996 con una identidad transgresiva hacia el orden liberal, el carácter extraterritorial y el desprecio del Congreso de Estados Unidos a las normas internacionales de soberanía –encarnados en la Ley Helms-Burton– posibilitaron que la diplomacia cubana desarrollase un nuevo rol en la posguerra fría como símbolo del rechazo a las sanciones de una política imperial, más transgresiva y antiliberal que el propio régimen cubano. Ello permitió un ejercicio de contraestigmatización en el que Washington perdió credibilidad y liderazgo.
El acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea (1997-1998)
La Ley Helms-Burton creó una brecha insalvable entre los enfoques estadounidense y europeo sobre Cuba: para Estados Unidos, el enunciado «transición pacífica a la democracia» encubría la predeterminación de que los exiliados cubanos tendrían el papel rector en los cambios en la isla; Europa, por su parte, prefería apoyar actores reformistas en el Gobierno y opositores moderados con los cuales su empresariado y sociedad civil ya estaban en contacto. La UE, aunque no rechazaba todo uso de sanciones, favorecía la condicionalidad democrática como incentivo para favorecer una apertura tanto económica como política.
En 1997, la UE presentó una queja sobre las sanciones secundarias de la Ley Helms-Burton al tribunal de arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además de ello, la UE había aprobado sus propias contramedidas, como el reglamento 2271/1996 que establecía: 1) obligaciones de notificación a la Comisión Europea de los afectados por Ley Helms-Burton en su condición extraterritorial; 2) prohibición de proveer información o reconocer cualquier autoridad judicial de la Ley Helms-Burton por entes europeos, o acatar decisiones derivadas de su aplicación en tribunales de un tercer país, y 3) apertura de tribunales a contrademandas como remedio ante personas que usen dicha ley contra actores europeos, con posibilidad de obtener una compensación ejecutable (Vich y Heredia, 2019)12.
En el contexto de la dinámica triangular asimétrica Cuba-UE-Estados Unidos, esta demanda apuntaba más a una cuestión de principios que a tensar el conflicto. Bruselas buscaba el respaldo legal para invalidar las sanciones estadounidenses contra sus compañías; más que de las pérdidas económicas en el mercado cubano, se resentía del trato humillante que el Congreso estadounidense imponía a los intereses europeos. El objetivo deseado se logró a medias. Se quería un fallo que disuadiera a Washington imponiéndole reparaciones por los daños causados por sus sanciones secundarias, pero este quedó paralizado por los acercamientos entre ambas potencias en 1997 y 1998. Los capítulos iii y iv de la Ley Helms-Burton fueron congelados y no hubo hasta 2019 –ya bajo la Presidencia Trump– procesos judiciales en Estados Unidos contra inversores europeos en Cuba ni denegaciones de visados.
El entendimiento firmado en 1998 por el subsecretario estadounidense de Comercio, Stuart Eizenstat, y el comisario europeo de Comercio, Leon Brittan, paralizó la apertura de demandas en los tribunales estadounidenses contra compañías europeas en Cuba, según el capítulo iii de la Ley Helms-Burton, así como la denegación de visados estadounidenses a sus ejecutivos según el capítulo iv; asimismo, paralizó las sanciones secundarias más intrusivas, aunque otras, como las de índole financiero, se agudizaron. Con este acuerdo, Europa consiguió posponer un conflicto durante 20 años, pero al precio de congelar una respuesta política firme a la interferencia estadounidense extraterritorial. El propio Fidel Castro lo denunció como una capitulación europea, «amenazante» y «no ético» (Vicent, 1998). Así, mientras Estados Unidos fue afilando sus armas institucionales (como la Oficina de Control de Activos Extranjeros [OFAC, por sus siglas en inglés]) para aplicar sanciones secundarias, la respuesta europea careció de articulación. El acuerdo logró congelar el tema de Cuba en la agenda UE-Estados Unidos y previno la agudización de este conflicto entre ambas potencias, tanto por la aplicación retroactiva de la Ley Helms-Burton como por el carácter extraterritorial de las sanciones secundarias (Smis y Van Der Borght, 1999); además, fue particularmente relevante porque desactivó la urgencia entre el empresariado y los gobiernos europeos contra la política estadounidense hacia Cuba, mientras redujo el interés en Cuba de otros actores que podían haber creado una masa crítica de negocios difícil de ignorar.
Desde la perspectiva triangular, sin embargo, este entendimiento con Washington arrojó para Europa un resultado inferior a sus posibilidades, en referencia a su posición privilegiada de pívot en un triángulo romántico13 (Dittmer, 1981). La UE negoció el conflicto en torno a las sanciones secundarias como un tema transaccional, cuando en realidad se trataba de un problema in crescendo estadounidense de un mayor abuso de esas armas extraterritoriales de guerra económica. Europa, con el reglamento 2271 (1996)14, se pertrechó con un repertorio de contramedidas capaz de poner a Estados Unidos en una situación delicada, pero no tuvo la resistencia suficiente para forzar una decisión en la OMC que le podría haber sido favorable. Empleando la terminología de Kissinger (1973), actuó con «mediocridad», al preferir la «ganancia tangible» al «avance intangible de posiciones».
En la globalización neoliberal, Estados Unidos ha sido y es el «Estado privilegiado» (Farrel y Newman, 2019). La asimetría entre Estados Unidos y Europa no se expresa tanto en términos de poder de mercado (tamaño), como de la vulnerabilidad al comercio bilateral (la economía estadounidense es más abierta que la europea) y también en la posición aventajada del Gobierno estadounidense en el monitoreo y cierre de los principales nodos del sistema financiero internacional15. Con esas ventajas y una Europa incapaz de poner una represalia creíble sobre la mesa (Clark, 2004), ni invocar una decisión legal sobre comportamiento internacional apropiado, las fuerzas favorables al empleo de sanciones secundarias en Estados Unidos continuaron usándolas con impunidad.
Así, la tregua acordada en 1997 y 1998 se convirtió en una derrota a largo plazo. En primer lugar, lo logrado por Europa –las posposiciones semestrales a la apertura de juicios contra empresas europeas en las cortes judiciales estadounidenses al suspender el capítulo iii de la ley Helms-Burton– fue un interés personal de Clinton desde que la ley se aprobó. Europa empujó una puerta abierta –transitó por una mínima ganancia tangible–, pero no logró el desmantelamiento legal del capítulo iii, ni la exención para Europa del capítulo iv, por la oposición del senador Helms. En segundo lugar, para vindicar el multilateralismo europeo, hubiese sido más eficiente implementar en cada país las leyes nacionales antídotos contra la ley Helms-Burton, y activar al unísono el reglamento 2271 (1996) de la UE ante cualquier intento de implementación de las regulaciones de la extraterritorialidad, no solo los capítulos iii y iv. Tal postura podría tener efectos disuasorios sobre actores estadounidenses interesados en derribar la posposición dando mayores espacios de negociación a los oponentes de sanciones en el congreso. Por último, Europa asumió como un diferendo comercial lo que era una guerra económica, por lo que los entendimientos entre la UE y Estados Unidos de 1998 fueron solo un apaciguamiento, no una verdadera paz. No se negoció nada contra la persecución financiera extraterritorial, y bancos europeos acabaron pagando centenares de miles de millones de dólares en multas. Humillante fue la salida del ING holandés de Cuba, perdiendo 619 millones de dólares en multas (U.S. Department of Commerce, 2012); también lo fueron las multas de la OFAC estadounidense por transacciones con Cuba –bajo las administraciones Bush y Obama– contra bancos europeos como el BNP Paribas, el Commerzbank , Deutsche Bank, Credit Suisse y National Bank of Scotland.
Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Fomento de las Exportaciones de 2000
Convertida la política estadounidense hacia Cuba en campo de batalla de la política interna, nuevos actores entraron en juego al inicio del nuevo milenio y a las puertas de la nueva Administración de George W. Bush, con perjuicio para el lobby proembargo, pero sin preocupación alguna por las sanciones secundarias o la coherencia sistémica de la política exterior. A esos nuevos grupos con intereses hacia Cuba se unieron los agricultores del Medio Oeste estadounidense. En 2000, la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Fomento de las Exportaciones (Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act of 2000, TSRA) permitió a compañías estadounidenses vender alimentos a Cuba. Esta autorización de venta de alimentos a Cuba incluía transacciones, por las cuales la OFAC impone sanciones a entidades europeas. Dos ejemplos de esto serían el uso del dólar y los barcos autorizados a llevar productos agrícolas estadounidenses. En este caso, ni las compañías estadounidenses vendedoras de alimentos ni los barcos autorizados a ir a Cuba por licencias otorgadas están sujetos a multas ni al castigo de 180 días sin tocar puerto estadounidense. En cambio, navieras, empresas del sector alimentario e incluso ONG europeas que usen el dólar en transacciones con Cuba son perseguidas por la OFAC, sin poder solicitar licencias a menos que se registren como estadounidenses.
A pesar del discurso sobre las responsabilidades compartidas en la OTAN –que la Administración de George W. Bush invocó, por ejemplo, para discutir en términos amigables discrepancias sobre la invasión de Irak–, Washington montó una maquinaria para imponer sanciones secundarias contra las empresas europeas, a tono con las preferencias de los exiliados cubanos radicales. La OFAC, bajo la dirección del veterano Richard Newcomb, proyectó al Departamento del Tesoro como una policía financiera de poderes extraterritoriales. El nuevo diseño de sanciones financieras abrió el poderoso distrito sur de Manhattan a juicios contra filiales bancarias europeas en Wall Street. Varias sanciones a bancos europeos partieron de la premisa ficticia de que, al tener oficina en Nueva York, toda la operación del banco europeo estaba bajo jurisdicción estadounidense. Al estirar la jurisdicción estadounidense, se percibía como una violación de la ley estadounidense cualquier transacción con Cuba desde Europa. El mero uso del dólar, que tiene su razón histórica en los acuerdos de Bretton Woods, se convirtió por parte de ese poder extraterritorial de la OFAC en pretexto para multas multimillonarias.
La OFAC aprovechó la cooperación de los aliados en el sistema de mensajería interbancario SWIFT (efecto panóptico) –aprobada a tenor de la lucha antiterrorista– para recolectar información y golpear a compañías y bancos europeos en transacciones con Cuba, un país al que ninguna institución europea había calificado como patrocinador del terrorismo. Además, como esas acciones de la OFAC están generalmente cubiertas por la Ley Patriota (2001), las posibilidades de alcanzar remedios legales a estos abusos son casi nulas, por lo que ni un solo banco de las instituciones financieras internacionales penalizado ha batallado en las cortes las multas impuestas (Valdez, 2019).
El corto deshielo de Barack Obama (2009-enero de 2017)
Durante los primeros seis años de la Administración Obama, los mecanismos de persecución financiera se refinaron por la mejoría en la eficiencia y rango de la OFAC, que impuso las mayores multas a bancos europeos por sus operaciones con Cuba. La OFAC cobró 56 multas en concepto de sanciones a Cuba por un importe de 14.272 millones de dólares (U.S. Treasure Department, 2014).
En el segundo mandato de Obama, la hipótesis de que el Gobierno cubano colapsaría sin Fidel Castro demostró ser falsa. Tras el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba en 2011, Raúl Castro emprendió reformas que transformaron la percepción sobre Cuba de rezago de la Guerra Fría a «país en transición». En 2014 se apuntaban más cambios, incluida la primera transición intergeneracional, con un relevo presidencial programado entre 2018 y 2021. Asimismo, el Gobierno cubano mejoró su relación con China y Rusia –proveyendo un significativo contrapeso a las presiones de Estados Unidos– y encontró apoyos diplomáticos para cuestionar la posición común de 1996 en varios interlocutores europeos: Francia, Italia y los Países Bajos, a los cuales se sumó la gestión continuada de dos administraciones españolas de signo político distinto (la de Rodríguez Zapatero y la de Rajoy). Cuba y la UE negociaron, por fin, una salida del atolladero que supuso la falta de rumbo de la Posición Común Europea de 1996.
En este contexto, el 17 de diciembre de 2014, los presidentes Raúl Castro y Barack Obama anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. En junio de 2015, el segundo eliminó a Cuba de la lista del Departamento de Estado sobre países patrocinadores del terrorismo y se elevaron a rango de embajada las secciones de intereses en sus respectivas capitales. Aunque Obama firmó 22 acuerdos con el Gobierno de la isla y otorgó múltiples licencias como excepción a las sanciones, su Administración aceptó la lógica de que solo el Congreso podría eliminar las sanciones codificadas en leyes. A diferencia de las experiencias de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos bajo las administraciones Ford y Carter (Leogrande y Kornbluh, 2014) –que comenzaron con aperturas en lo multilateral y con deferencia estadounidense hacia los aliados–, en la distensión del período de Obama predominó la iniciativa bilateral, con escasa atención al desmantelamiento de las sanciones secundarias. Esta Administración, de hecho, insistió y alentó a actores estadounidenses a usar las excepciones al embargo, pero continuó multando a terceros. Entre diciembre de 2014 y el fin del mandato de Obama, en enero de 2017, la OFAC usó sanciones secundarias y recolectó 2.842 millones de dólares. El centro de esas sanciones tuvo como blanco a bancos europeos16.
El Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación Cuba-UE (2016)
El 12 de diciembre de 2016, Cuba y la UE firmaron el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) que reemplazó la Posición Común Europea de 1996. Al ADPC contribuyó la disposición europea a reformular la condicionalidad democrática desde un diseño más flexible. Más allá de las consecuencias bilaterales en las tres áreas que proclama –diálogo político, cooperación y comercio–, el acuerdo tiene un efecto triangular: Europa y Cuba pueden coordinar protecciones contra las sanciones secundarias estadounidenses. La UE y Cuba ya han celebrado dos sesiones sobre «la imposición de medidas coercitivas unilaterales»: la primera en noviembre de 2018 (en Bruselas) y la segunda en noviembre de 2019 (en La Habana)17.
El ADPC es un proyecto que incluye conversaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el Alto Representante para Asuntos Exteriores de la UE y las cancillerías europeas. Además, las partes han agregado sesiones de diálogo con el empresariado y la sociedad civil de los países afectados. En la segunda sesión, por ejemplo, Katja Aftheldt, directora de México, América Central y el Caribe en el servicio exterior de la UE, dialogó con los empresarios de cadenas hoteleras europeas como la francesa Accor y las españolas Barceló y Meliá (OnCuba, 2019). Unos meses antes de este encuentro, la entonces Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, había declarado que Europa no permitiría que Estados Unidos definiera su relación con Cuba, ya enmarcada en el ADPC. En compañía de la comisaria europea de Comercio, Cecilia Maelmstrom, advirtió al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que «considerarían todas las opciones a su disposición incluida la defensa de sus derechos en la OMC para responder» a la activación del capítulo iii de la Ley Helms-Burton (Tidey, 2019). Junto a la ministra canadiense Christa Friedland, Mogherini y Maelmstrom alertaron también de que «nuestras leyes permiten que, a las demandas estadounidenses bajo esa ley, sigan contrademandas en las jurisdicciones canadiense y europea»(Comisión Europea, 2019). En una visita a La Habana, Stefano Manservisi, director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la UE, aclaró que la ley europea «prohíbe cooperar con la aplicación de la ley estadounidense y ofrece la posibilidad de presentar contrademandas» (EFE-DPA, 2019).
Las sanciones de la Administración Trump (2017-2019)
Con la llegada de Donald Trump a la Presidencia estadounidense, se restauró el enfoque de la Ley Helms-Burton en la relación con Cuba. En el plano de las sanciones secundarias, tres elementos sentarían las bases de esta aproximación:
En primer lugar, aumentan los esfuerzos por golpear la cooperación o venta de servicios médicos cubanos a terceros países, mencionando especialmente a Venezuela. Desde abril de 2019, Trump ha impuesto sanciones a varias compañías navieras, incluyendo algunas europeas, por transportar petróleo venezolano a la isla, lo que ha provocado la falta de combustible. Ello ha afectado a la población cubana, al Gobierno y a los inversores extranjeros, pero también ha causado el alineamiento de la población con sus líderes (Vidal, 2019).
En segundo lugar, la persecución prioriza las transacciones financieras con Cuba desde terceros países. En septiembre de 2019, el Departamento del Tesoro prohibió las transacciones U-turn, que permitían a las instituciones bancarias estadounidenses procesar transferencias de fondos que comenzaran y terminaran fuera de Estados Unidos. No se trata de transacciones ilegales, sospechosas o sujetas a sanción alguna en esos países de origen y destino, en Cuba o en Estados Unidos. Por ejemplo, la financiación por una fundación alemana de la participación de un científico cubano en una conferencia en México, si es canalizada a través de una operación bancaria en Estados Unidos puede ser congelada e investigada. Cualquier conexión con Cuba obliga a los bancos con alguna presencia en el mercado estadounidense a congelar e informar de la transacción a riesgo de multas multimillonarias.
En tercer lugar, se reactiva el artículo iii de la Ley Helms-Burton. Tal como anunció el entonces asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, el 2 de mayo de 2019, se abren los tribunales estadounidenses a las demandas contra aquellos «que trafican con las propiedades confiscadas». Bajo esta ley, esos demandantes no tenían por qué ser estadounidenses en el momento de la nacionalización cubana de sus propiedades. Hasta la fecha, se han presentado demandas de miles de millones de dólares en los tribunales estadounidenses contra compañías europeas, particularmente hoteleras.
Al reabrir el capítulo iii, Trump ha obviado los entendimientos de 1998 por los que la UE aceptaba no presentar disputa ante el tribunal de arbitraje de la OMC a cambio de congelar las demandas contra sus inversores. Sin embargo, Europa hoy está más limitada en la OMC, ya que la Administración Trump se niega a nombrar jueces para ese órgano (Swanson, 2019) y, sin un mínimo quorum, este no puede funcionar. Algunos expertos coinciden en afirmar que, a largo plazo, Trump está socavando una organización que tiende a favorecer a Estados Unidos, el mayor beneficiado de la existencia del panel de solución de controversias comerciales (Jacobson, 2019). Al respecto, el diplomático español Josep Borrell, en su toma de posesión como Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión, condenando el «bloqueo»estadounidense a Cuba, afirmó que la UE «no podía ignorar que el comercio, la tecnología, el dinero y los datos son utilizados como armas». Borrell también anuncio que América Latina sería una prioridad en la agenda de su mandato (Jiménez, 2019). Esas señales apuntan a un cierto énfasis en el tema de las sanciones secundarias como arma de guerra económica18.
Las sanciones secundarias en la dinámica triangular asimétrica Estados Unidos-UE-Cuba
La teoría de los triángulos estratégicos propuesta por Dittmer (1981) clasifica a estos a partir de patrones de amistad u hostilidad entre los vértices. Las relaciones triangulares entre Estados Unidos, la UE y Cuba se tipifican como un triángulo romántico ya que, en tanto la relación entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos es de enemistad, ambos adversarios cortejan a la UE (pívot) con estrategias de relación cordial, en el caso cubano, y de alianza en la OTAN, por parte de Estados Unidos.
En términos de tamaño y vulnerabilidad comercial bilateral, se puede hablar de un triángulo con simetría en lo económico entre las dos potencias. El carácter de actor colectivo de la UE, combinado con el rechazo a rumbos contenciosos como preferencia e identidad europea, se expresan en el consenso de su política exterior común. Europa tiene un mercado y un desarrollo económico comparable al de Estados Unidos, y bajo su jurisdicción operan también nodos financieros de gran calibre como los de Londres (al menos hasta el Brexit), Frankfurt y La Hulpe (Bélgica), donde se basa el sistema SWIFT de coordinación bancaria. Sin embargo, a pesar de su condición privilegiada de pívot y su poderío económico, ¿por qué Europa ha terminado en una posición desfavorable, con sanciones secundarias estadounidenses que penalizan a sus empresas y reducen su capacidad de influir en el comportamiento del Gobierno cubano en materia económica y de derechos humanos?
La asimetría va más allá de los factores materiales, e incluye la capacidad de acción colectiva. Europa atravesó un proceso decisivo de desarrollo institucional entre 1992-2019 y vivió una expansión de 12 a 27 miembros, así como la conformación e integración de instituciones para una política exterior colegiada. Pero las disensiones entre los países europeos han permitido a Estados Unidos y a Cuba usar la multiplicidad de políticas exteriores europeas para contraponer diferencias entre sus políticas nacionales y de estas con la política exterior común. Esas disensiones europeas y su vulnerabilidad a presiones de terceros indican más un triángulo triple asimétrico Estados Unidos>UE>Cuba.
Por otra parte, al generar un ambiente de castigo e incertidumbre en torno a los posibles inversionistas europeos, canadienses y latinoamericanos en Cuba, las sanciones secundarias de Washington empujaron a Cuba a una mayor interacción con actores no democrático-liberales, como Rusia, China, Vietnam y Venezuela. Estados Unidos no solo entorpecía la actividad económica europea en Cuba, sino que las sanciones estadounidenses favorecían la consolidación de un nacionalismo radical y un tipo de economía de mercado menos en línea con los preceptos de un orden liberal, con menos competición, protección al consumidor y transparencia, con socios no liberales y fundamentada como respuesta a situaciones de emergencia y acoso externo.
Las administraciones Bush y Trump rompieron con el entendimiento de Birmingham con la UE de procurar modificaciones a la ley Helms-Burton y reducir la fricción entre los dos grandes bloques económicos. Así, se hizo más difícil que Estados Unidos y la UE pudiesen colaborar en un código de inversiones al estilo de los principios Sullivan en Sudáfrica o un compromiso constructivo, con sanciones inteligentes bien dirigidas19. Ese tipo de políticas, aunque quizás las óptimas desde una perspectiva triangular asimétrica de actor racional, carecen de asidero hoy, por la larga historia de sanciones indiscriminadas. Contrario a las preferencias de Europa por una ruptura pactada en Cuba (estilo pacto de la Moncloa), la polarización entre los oponentes y partidarios del embargo, y su poder configurador de agendas, ha bombardeado el centro que han pretendido ocupar sin éxito varios grupos moderados en Cuba y Miami desde 1994.
Conclusión
Este artículo analiza la dinámica de las sanciones secundarias en un triángulo romántico asimétrico: Estados Unidos>/=UE; Estados Unidos>Cuba y UE>Cuba. La asimetría se expresa de múltiples formas: 1) disparidad de capacidades materiales, como poder militar y económico; 2) disparidad de atención al vínculo con Estados Unidos y su efecto triangular en la relación con terceros, que favorece a Cuba; y 3) disparidad de conectividad, control de nodos e información y capacidad institucional a favor de Estados Unidos con respecto a la promoción de sanciones secundarias frente a Cuba y Europa.
Las sanciones secundarias agravan los problemas de seguridad internacional derivados de la situación cubana. Lejos de promover los derechos humanos en la isla u otros países con los que se vincula el Gobierno cubano –en misiones de salud, por ejemplo–, las sanciones secundarias dificultan la defensa de esas normas internacionales. Lejos de alinear liberalismo y nacionalismo, la política de sanciones secundarias exacerba la tensión entre esas dos corrientes, al presentar la promoción de derechos humanos como imposición imperialista.
La paradoja hegemónica que representan las sanciones secundarias en su política hacia Cuba socava la credibilidad de Estados Unidos como baluarte de un orden liberal. Este país actúa, precisamente, contra la triada del orden liberal: libre comercio, autodeterminación según normas de derecho internacional y multilateralismo.
Ese uso indiscriminado de sanciones secundarias fue potenciado por la falta de un balance apropiado de sus consecuencias. Tal y como apuntaba el informe de la oficina de rendición de cuentas del Gobierno estadounidense (U.S. Government Accountability Office, 2019), los departamentos del Tesoro, Estado y Comercio evalúan las sanciones según su impacto en la economía y comercio del país cuyo Gobierno o comportamiento se pretende cambiar, sin tener en cuenta su eficacia ni sus efectos políticos en terceros países o en el orden internacional. Esa valoración de impactos limitada solo a los efectos económicos en el país-objetivo final de las sanciones es inadecuada por varias razones: 1) no evalúa integralmente la eficacia, riesgos ni costos de las sanciones en la relación del sancionador o el sancionado con terceros; 2) ignora importantes efectos triangulares como el costo de oportunidad de las sanciones en las capacidades de coordinación de influencia con los aliados europeos hacia el país sancionado; 3) no considera los vacíos y oportunidades que la ausencia ya no solo de Estados Unidos, sino también de sus aliados, ofrece a potencias alternativas; 4) no refleja efectos intangibles que las sanciones secundarias tienen en la competición entre variantes de capitalismo que tiene lugar en el mundo en desarrollo; 5) y no evalúa los efectos que en la calidad de las alianzas internacionales de Estados Unidos crea la imposición de sanciones.
De este modo, en las sanciones hacia Cuba, no ha dominado una racionalidad de política exterior, sino de aquiescencia al lobby anticastrista proembargo en Florida y sus legisladores asociados. En 2003, como ejemplo, una investigación del comité de finanzas del Senado reveló que, en 2002, de 128 funcionarios de personal, la OFAC tenía destinados a 21 funcionarios (15%) para controlar las actividades relativas a Cuba y apenas dos seguían la pista a los activos sospechosos de pertenecer a Saddam Hussein y Osama Bin Laden (Landau-French, 2009). Con esa distribución de prioridades, justo después de los atentados terroristas del 11-S y antes de la invasión estadounidense a Irak, la OFAC tomó ventaja de la cooperación de Europa en la batalla contra el terrorismo yihadista para informarse y luego castigar las transacciones europeas con Cuba.
En definitiva, la política de bloqueo estadounidense hacia Cuba, con la Ley Helms-Burton a la cabeza, ha exhibido, sobre un tema relativamente menor en el contexto de poder mundial, una preferencia por lo contencioso no solo respecto a Cuba sino también a sus principales aliados europeos. Aunque es difícil medir algunos de esos otros efectos que esta actuación ha conllevado, es fácil reconocer los drenajes de autoridad y el daño que esas fricciones y conflictos han producido en la calidad de las alianzas y la sostenibilidad de una primacía liberal, ya sea unilateral estadounidense o multilateralmente colegiada.
Referencias bibliográficas
Adler-Nissen, Rebecca. «Stigma Management in International Relations: Transgressive Identities, Norms and Order in International Society». International Organization, vol. 68, n.° 1 (2014), p. 143-176.
Baldwin, David. «The Sanctions Debate and the Logic of Choice». International Security, vol. 24, n.° 3 (1999), p. 80-107.
Bull, Hedley. The anarchical society: A Study of Order in World Politics. Londres: McMillan, 1977, p. 194-222.
Clark, Harry. «Dealing with U.S. extraterritorial Sanctions and Foreign Countermeasures». University of Pensylvania Journal of International Economic Law, vol. 20, n.° 63 (2004), p. 455-489.
Comisión Europea. «Declaración conjunta de la Alta Representante / Vicepresidenta Federica Mogherini y de la Comisaria Europea de Comercio Cecilia Malmström sobre la decisión de los Estados Unidos de aplicar el Título III de la Ley Helms Burton (Ley Libertad)». Bruselas: Comisión Europea (17 de abril de 2019) (en línea) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_19_2171
Dittmer, Lowell. «The Strategic Triangle: An Elementary Game Theorethical Analysis». World Politics, vol. 33, n.° 4 (1981), p. 485-516.
Drezner, Daniel. «Does the U.S. government need to assess economic sanctions better?». Washington Post., (9 de octubre de 2009) (en línea) https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/10/09/does-us-government-need-assess-economic-sanctions-better/
EFE-DPA. «EU urges companies to counterattack US lawsuits on Cuba». EFE, (17 de abril de 2019) (en línea) https://www.efe.com/efe/english/world/eu-urges-companies-to-counterattack-us-lawsuits-on-cuba/50000262-3954708
European Union. «EU takes action agains Helms-Burton, D'Amato Acts». Eurecom, vol. 8, n.° 9 (octubre de 1996) (en línea) http://aei.pitt.edu/83523/1/8.9.pdf
Farrell, Henry y Newman, Abraham. «Weaponized Interdependence». International Security, vol. 44, n.° 1 (2019), p. 42-79.
Gordon, Joy. «Revisiting Smart Sanctions». Ethics & International Affairs, vol. 25, n.° 3 (2011), p. 315-335.
Gordon, Joy. «The Hidden Power of the New Economic Sanctions». Current History, vol. 118, n.° 804 (2019), p. 3-10.
Jacobson, Louis. «Did Donald Trump turn around US record in the WTO?». Politifact, (16 de agosto de 2019) (en línea) https://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2019/aug/16/donald-trump/did-donald-trump-turn-around-us-record-wto/
Jiménez, Rosa. «Borrell se estrena ante ministros de la UE pidiendo unidad para ser potencia global». La Vanguardia (19.12.2019) (en línea) https://www.lavanguardia.com/politica/20191209/472141698928/borrell-se-estrena-ante-ministros-ue-pidiendo-unidad-para-ser-potencia-global.html
Kaplowitz, Donna R. Anatomy of a Failed Embargo: U.S. Sanctions Against Cuba. Boulder: Lynne Reiner, 1998.
Kissinger, Henry. Un mundo restaurado. Mexico, DF: Fondo de Cultura Económica, 1973.
Landau-French, Anya. Options for Engagement: A resource guide for reforming U.S. policy towards Cuba. Arlington: Lexington Institute, 2009.
Leogrande, William y Kornbluh, Peter. Back Channel To Cuba. The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana. Chappel Hill: University of North Carolina Press, 2014.
Lew, Jacob J. U.S. «Treasury Secretary Jacob J. Lew on the Evolution of Sanctions and Lessons for the Future». Carnegie Endowment for International Peace (30 de marzo de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 17.07.2020] https://carnegieendowment.org/2016/03/30/u.s.-treasury-secretary-jacob-j.-lew-on-evolution-of-sanctions-and-lessons-for-future/ivpl
Lopez, George. «In Defense of Smart Sanctions». Ethics & International Affairs, vol. 26, n.° 1 (2012), p. 135-146.
Lopez, Juan J. Democracy Delayed. Baltimore: Johns Hopkins University, 2002.
Mearsheimer, John. The Great Delusion. Liberal Dreams and International Realities. New Haven: Yale University Press, 2018.
Meyer, Jeffrey A. «Second Thoughts on secondary sanctions». University of Pensylvania Journal of International Law, vol. 30, n.° 3 (2009), p. 905-967.
O'Sullivan, Meghan. Shrewd Sanctions: Statecraft and State Sponsors of Terrorism. Washington, D.C.: Brookings Institutions, 2003.
OnCuba. «Cuba y la UE abordan en La Habana escalada del embargo de Estados Unidos». OnCubanews, (29 de noviembre de 2019) (en línea) https://oncubanews.com/cuba/cuba-y-la-ue-abordan-en-la-habana-escalada-del-embargo-de-eeuu/
Pape, Robert. «Why Economic Sanctions don't work». International Security, vol. 22, n.° 2 (1997), p. 90-136.
Perera, Eduardo. La Política de la Unión Europea hacia Cuba: Construcción, Inmovilismo y Cambio (1992-2017). La Habana: Ruth Casa Editorial-Fundación Friedrich Ebert, 2017.
Psaki, Jen. «Sanctions 101 How Sanctions are implemented. Conversation with Gretta Lichtenbaum». Sanctions 101 Diplopod-Podcast, (17 de octubre de 2018) (en línea) https://podcastaddict.com/episode/https%3A%2F%2Fdts.podtrac.com%2Fredirect.mp3%2Fcdn.simplecast.com%2Faudio%2F5b6a50%2F5b6a50ed-f01d-40f6-8111-8ef98e498015%2F465d554d-13be-4f14-8d93-4a3a3d2cc891%2F023430bb_tc.mp3%3Faid%3Drss_feed&podcastId=2388676
Sayre, Anne. «Cuba sanctions eased but enforcement trend well behind the curve». Sanctionsalert.com (14 de diciembre de 2016) (en línea) https://sanctionsalert.com/cuba-sanctions-eased-but-enforcement-trend-well-behind-the-curve/
Schultz, Donald. «The United States and Cuba: From strategic conflict to constructive engagement». En: Schultz, Donald. Cuba after the Cold War. Westport: Greenwood Press, 1994, p. 145-174.
Slaughter, Anne Marie. The Chessboard and the web. New Haven: Yale University Press, 2017.
Smis, Stefaan y Van Der Borght, Kim. «The EU-U.S. Compromise on the Helms-Burton and D'Amato Acts». American Journal of International Law, vol. 93, n.° 1 (1999), p. 227-236.
Spadoni, Paolo. Failed Sanctions: Why the U.S. embargo on Cuba could never work. Gainesville: University of Florida Press, 2010.
Swanson, Ana. «Trump Cripples the WTO as Trade War Rages». The New York Times, (8 de diciembre de 2019) (en línea) https://www.nytimes.com/2019/12/08/business/trump-trade-war-wto.html
Thomas, Daniel. The Helsinki Effect. Princeton: Princeton University Press, 2001.
Tidey, Alice. «EU warnes of Lawsuits if US targets European interests in Cuba». Euronews, (18 de abril de 2019) (en línea) https://www.euronews.com/2019/04/18/eu-warns-of-lawsuits-if-us-targets-european-interests-in-cuba
U.S. Congress. «Cuban Democracy Act of 1992 (October 23, 1992)». En: Rennack, Dianne y Sullivan, Mark. U.S.-Cuban Relations: An Analytic Compendium of U.S. Policies, Laws & Regulations. Washington. DC: Atlantic Council, 2003a, p. 75-83.
U.S. Congress. «Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996 (March 12, 1996)». En: Rennack, Dianne y Sullivan, Mark. U.S.-Cuban Relations: An Analytic Compendium of U.S. Policies, Laws & Regulations. Washington, D.C.: Atlantic Council of the United States, 2003b, p. 85-131.
U.S. Department of Commerce. «ING Bank N.V. Agrees to Forfeit $619 Million for Illegal Transactions with Cuban and Iranian Entities». Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, (12 de junio de 2012) (en línea) https://www.bis.doc.gov/index.php/all-articles/66-about-bis/newsroom/press-releases/370-ing-bank-n-v-agrees-to-forfeit-619-million
U.S. Government Accountability Office. Economic Sanctions. Agencies Assess Impacts on Targets, and Studies Suggest Several Factors Contribute to Sanctions' Effectiveness. Washington, D.C.: U.S. Government Accountability Office, 2019.
U.S. Treasure Department. «Treasure reaches largest ever Sanctions related settlement with BNP Paribas». Press center (30.06.2014) (en línea) https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2447.aspx
Valdez, Nelson. «Cuba, OFAC, Fines and Extraterritoriality». Counterpunch, (26 de septiembre de 2019) (en línea) https://www.counterpunch.org/2019/09/26/cuba-ofac-fines-and-extraterritoriality/
Vicent, Mauricio. (1998). «Castro advierte que ningún entendimiento entre la UE y Estados Unidos puede realizarse a cuenta de Cuba». El País (25 de mayo de 1998).
Vich, David y Heredia, Ivan. «Ley Helms-Burton: ¿qué implica y de qué mecanismos de defensa disponen los particulares y empresas de la UE?». garrigues.com. (5 de marzo de 2019) (en línea) https://www.garrigues.com/en_GB/new/helms-burton-act-what-does-it-involve-and-what-defense-and-reaction-mechanisms-do-european
Vidal, Pavel. «Las respuestas cubanas a la guerra economica de Estados Unidos». Cuba Capacity Building Proyect, Columbia University, (23 de Diciembre de 2019) (en línea) https://horizontecubano.law.columbia.edu/content/las-respuestas-cubanas-la-guerra-economica-de-los-estados-unidos
Wendt, Alexander. Social Theory of International Relations. Nueva York: Cambridge University Press, 1999.
Womack, Brantly. Asymmetry and International Relationships. Nueva York: Cambridge University Press, 2016.
Notas:
1- Observaciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew (2016) en el Carnegie Endowment for International Peace.
2- El secretario del Tesoro Jack Lew (2016) definió: «A diferencia de las sanciones primarias, que se focalizan en individuos y entidades estadounidenses, las sanciones secundarias están dirigidas contra extranjeros. Estas medidas amenazan con cortar el acceso al sector financiero estadounidense a personas extranjeras si estas realizan actividades con la entidad sancionada, incluso si estas ocurren fuera de contacto con los Estados Unidos».
3- Por manejos estables institucionalizados entre grandes potencias se entiende el reconocimiento mutuo entre ellas de principios de jerarquía que las sitúan en un mismo estatus, tratando el equilibrio de poderes como una institución primaria de la sociedad de estados, no como un resultado inconsciente de la acción de dilemas de seguridad. Nos basamos en la distinción esbozada por Hedley Bull (1977: 194-122) en su «sociedad anárquica».
4- El Gobierno estadounidense rechaza este término y lo llama embargo, pues no lo considera un cierre militar al comercio. La Asamblea General de Naciones Unidas, sin embargo, lo llama «bloqueo» en cuanto que tiene dimensiones multilaterales mas allá que un embargo, que sería estrictamente con sanciones bilaterales.
5- Para una discusión sobre las tensiones liberalismo-nacionalismo en la estrategia de hegemonía liberal y sus costos véase: Mearsheimer (2018: cap. 4, 5 y 6).
6- La mayoría de los estudios sobre sanciones establece que la efectividad de las sanciones debe ser analizada en contraste con el resto de las opciones Baldwin (1999). Analizadas por separado, las sanciones son muy ineficaces (Pape, 1997); su efectividad se asocia con ser multilaterales, con objetivos específicos de cambio de comportamiento –no de régimen– y por estar bien dirigidas a las élites de las que depende el cambio deseado (O' Sullivan, 2003). Sobre el embargo/bloqueo a Cuba, numerosos estudios (Kaplowitz, 1998; Spadoni, 2010) confirman estas conclusiones.
7- Cuban Democracy Act (CDA), promovida por el congresista Robert Torricelli.
8- El hecho de hacer pagar a la URSS el coste de mantener un aliado a noventa millas de Estados Unidos.
9- Un Estado fallido a noventa millas de la Florida serviría de plataforma para bandas criminales, dificultaría la lucha antinarcóticos y podría arrastrar a Estados Unidos a una intervención no deseada.
10- 96/697/PESC: Posición común de 2 de diciembre de 1996 definida por el Consejo en virtud del artículo J.2 del Tratado de la Unión Europea, sobre Cuba. Véase: Perera (2017).
11- Las motivaciones específicas de la Administración Aznar (1996-2004) contrastaron con la postura de la derecha francesa, bajo la Presidencia de Jacques Chirac, a favor de conducir la relación europea con Cuba desde valores, narrativas e intereses propios, desafiando la presión estadounidense. Otro Gobierno conservador de la Unión, el del británico John Major, también salió explícita y activamente contra esta ley (European Union, 1996).
12- En 2020, lo que era un procedimiento hipotético ha entrado en vigor, pues la compañía hotelera Iberostar ha pedido a la Comisión Europea pronunciarse al respecto de su participación en un juicio a partir de una demanda contra la compañía bajo el capítulo iii de la Ley Helms-Burton.
13- En un triángulo romántico como el de Estados Unidos-UE-Cuba, Europa tiene la posición privilegiada central, pues es el actor cortejado por los otros dos vértices: Cuba por estar necesitada de inversiones e inserción económica y Estados Unidos en la búsqueda de cooperación con su política de cambio de régimen por aislamiento.
14- El Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo de 22 de noviembre de 1996, relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella, es un acuerdo de normas antídoto de la UE en respuesta a la Ley Helms-Burton.
15- Los llamados efectos «panóptico» (capacidad de ver las transacciones que tienen lugar, identificando vulnerabilidades) y «shock» (capacidad de cerrar el nodo a actividades o actores específicos, incrementando los costos de transacción asociados significativamente).
16- Entre las multas más significativas están las impuestas al banco alemán Commerzbank por 1.710 millones de dólares, al banco francés Credit Agricole por 1.116 millones de dólares y al también francés BNP Paribas por 8.900 millones de dólares por transacciones con Cuba, Irán y Sudan (Sayre, 2016).
17-«UE-Cuba: propiciar nuevos y más sostenibles proyectos para el desarrollo». OPCIONES. Semanario económico y financiero de Cuba (7 de enero de 2020) (en línea) http://www.opciones.cu/cuba/2020-01-07/ue-cuba-propiciar-nuevos-y-mas-sostenibles-proyectos-para-el-desarrollo/
18- En medio de su transición al cargo en Bruselas, Borrell viajó a Cuba tres veces en un año como parte de la preparación del viaje de los reyes españoles a propósito del 500 aniversario de La Habana.
19- En el código Sullivan aplicado a Sudáfrica durante el apartheid, en lugar de sanciones abarcadoras a martillo se establecen criterios de responsabilidad social corporativa a observar por los potenciales inversionistas. Las sanciones inteligentes castigarían comportamientos de particulares entidades o individuos, no a toda la población. Además seguirían principios humanitarios para mitigar la asignación de culpas contra el país sancionador.
Palabras claves: Estados Unidos, Unión Europea, Cuba, Ley Helms-Burton, sanciones secundarias, triángulos estratégicos
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.87
Cómo citar este artículo: López-Levy, Arturo. «Sanciones secundarias en el triángulo Estados Unidos-Unión Europea-Cuba». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 125 (septiembre de 2020), p. 87-111. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.87