La diligencia debida como herramienta de prevención del conflicto en la República Democrática del Congo
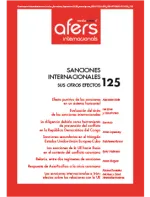
Ilari Aula, doctor por la London School of Economics and Political Science. aulailari@gmail.com
Este artículo explora los regímenes obligatorios de diligencia debida en las cadenas de suministro como herramienta de prevención del conflicto en la región oriental de la República Democrática del Congo (RDC). Basándose en informes y en un trabajo de campo, argumenta que su impacto sobre la violencia en la región ha sido ambiguo. Una de las razones que explican las limitaciones de estos regímenes es que abordan el papel que juegan los minerales en este conflicto desde la perspectiva de los «recursos de conflicto» y de los «conflictos de recursos». La perspectiva de la «maldición de los recursos» contribuiría a explicar cómo la militarización de la competición entre las élites y la fragilidad de las instituciones estatales perfilan los minerales como un factor de conflicto. En la práctica implicaría reconocer que las medidas internacionales contra el lavado transnacional de dinero y los flujos ilícitos de capital son vitales para hacer frente al vínculo entre minerales y conflicto.
Desde el final de la Guerra Fría, las sanciones internacionales han pasado de embargos totales contra instituciones estatales a sanciones específicas contra personas y grupos concretos, así como a instrumentos utilizados con varias finalidades en el marco de la política exterior de países y organizaciones internacionales (Biersteker et al., 2016; Giumelli, 2011; Portela, 2010). En los años 2000, además, se dio una particularidad en el marco de este desarrollo: aparecieron unos regímenes de importación innovadores contra los llamados «recursos de conflicto»1. Las organizaciones de la sociedad civil occidentales señalaron que el comercio de algunas materias primas contribuye al desarrollo de conflictos armados y a violaciones de los derechos humanos en otros países, e instaron a gobiernos y empresas a terminar con este vínculo. Así, progresivamente, se han ido extendiendo programas de seguimiento de las cadenas de suministro de las empresas, regulaciones normativas blandas e iniciativas con participación de varias de las partes interesadas (multi-stakeholders). Probablemente, la iniciativa más conocida sea la del Régimen de Certificación del Proceso de Kimberley, cuyo objetivo es impedir que el comercio de diamantes se utilice para financiar guerras civiles contra gobiernos legítimos. Relacionada con esta, se encuentra el enfoque de los minerales de conflicto, el cual va a ser analizado en este artículo centrándose en la República Democrática del Congo (RDC) y sus estados vecinos (Bieri, 2010UN, 2011; OCDE, 2018;).
Los requisitos obligatorios de diligencia debida en las cadenas de suministro trasladan a las empresas la responsabilidad de asegurarse de que las actividades que realizan para adquirir materias primas en el extranjero no favorezcan a los responsables de actos de violencia armada o violaciones de los derechos humanos. Al exigir transparencia a lo largo de la cadena de suministro, los gobiernos no imponen prohibiciones directas a las importaciones de origen dudoso, sino que se amparan en la lógica de que los consumidores individuales, las grandes empresas y los organismos públicos, si son conscientes de ello, eviten adquirir productos que no cumplen con ciertos estándares sociales y ambientales (Vlaskamp, 2019). Estos regímenes están relacionados con la imposición de sanciones a materias primas, a la vez que constituyen una forma de gobernanza global a través de la cual los decisores políticos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil orquestan tareas que ningún actor podría realizar individualmente. De algún modo, estos regímenes van más allá de las sanciones por cuanto aúnan, por un lado, un régimen interestatal de control de importaciones y exportaciones y, por otro, un sistema de certificaciones voluntario e impulsado por la propia industria (Abbott y Snidal, 2009; Haufler, 2009).
Este artículo analiza el funcionamiento de estos regímenes como herramientas de prevención y resolución de conflictos en la región oriental de la RDC. Aunque no ofrece en absoluto un panorama completo de las dinámicas del conflicto, aplica un marco conceptual triple que contribuye a explicar algunos de los retos a los que se enfrentan los regímenes de diligencia debida en esta región, a gestionar las expectativas puestas en ellos y a mejorarlos. Así, la primera parte examina brevemente la bibliografía existente sobre la complicada relación entre los recursos naturales y los conflictos armados e introduce este marco triple. La segunda parte recoge los últimos informes y el trabajo de campo realizado para defender que, hasta la fecha, el impacto de los regímenes de diligencia debida en la violencia en la RDC oriental ha sido ambiguo2. Por último, la tercera parte aplica un triple marco conceptual para apuntar que las limitaciones de estos regímenes tienen su origen, en parte, en las perspectivas de los «recursos de conflicto» y los «conflictos de recursos». Otorgar más espacio a la perspectiva de la «maldición de los recursos» (resource curse) ayudaría a reconocer cómo la fragilidad de las instituciones estatales y la competición militarizada entre las élites configuran el recurso de los minerales como uno de los muchos factores de conflicto. A nivel práctico, este cambio de perspectiva conllevaría la construcción de relaciones más claras entre el enfoque basado en los minerales de conflicto tal y como lo entendemos ahora y los esfuerzos internacionales en contra del lavado de dinero y los flujos ilícitos de capital.
Un triple marco conceptual
Este artículo parte de tres líneas bibliográficas diferentes. En primer lugar, la investigación sobre la perspectiva de la «maldición de los recursos» estudia extensamente si se puede relacionar la plétora de miserias que representan, entre otros, el crecimiento económico lento, la mala gobernanza y la corrupción, así como los conflictos armados, con el hecho de que un Estado o una región tenga o utilice abundantes recursos naturales. Aunque esta relación puede variar con los años y cambiar a nivel geográfico, y los hipotéticos mecanismos causales son objeto de debate, los estudios cuantitativos constatan extensamente que sí existe una base para considerar la abundancia de recursos naturales –el petróleo en particular– como un móvil propicio para la aparición de algunas de estas patologías (Haber y Menaldo, 2011; Ross, 2012; Sachs y Warner, 1995).
En segundo lugar, otra línea de investigación se focaliza en la conexión que existe entre los recursos naturales y los conflictos armados. Buena parte del trabajo realizado se ha inspirado metodológicamente en las teorías económicas de los conflictos y se ha articulado en torno al llamado «debate entre la avaricia y el agravio», que hace referencia a la posibilidad de que los conflictos se expliquen por la voluntad de las partes de mejorar su situación financiera o por otros motivos como las tensiones étnicas o las desigualdades sociales (Collier y Hoeffler, 2004; Keen, 2012). Los investigadores han identificado, probado y categorizado varios mecanismos de causalidad entre los recursos naturales y los conflictos armados (Humphreys, 2005; Ross, 2004). En los últimos años, se han diversificado las metodologías y han pasado de mostrar modelos de conflictos transnacionales a ofrecer análisis a nivel micro (Gilberthorpe y Papyrakis, 2015; Nillesen y Bulte, 2014).
En tercer lugar, hace años que se investiga sobre la posibilidad de que las sanciones a materias primas –como los diamantes, el petróleo y la madera de orígenes concretos– sirvan para prevenir los conflictos, entre otros objetivos. Biersteker et al., por ejemplo, apuntan que estas sanciones pueden ser efectivas cuando complementan otras sanciones como los embargos de armas; mientras otras investigaciones indican que sus beneficios resultan ambiguos (Biersteker et al., 2013, 40; Carisch et al., 2017; Drezner, 2011; Le Billon, 2008; Weiss, 1999). De modo parecido, los análisis del uso de regímenes de diligencia debida muestran resultados dispares. Se ha elogiado el Proceso de Kimberley porque consigue que las cadenas de suministro de los diamantes sean más transparentes, pero sigue siendo objeto de crítica por sus limitaciones a la hora de aislar las cadenas de suministro del trabajo forzado, los grupos rebeldes armados y los actores estatales violentos (Global Witness, 2011; Le Billon, 2006; Mejía Acosta, 2013). Dado que existen pocos casos, resulta difícil hacer generalizaciones concluyentes en cuanto al papel de los regímenes de diligencia debida a la hora de desescalar conflictos.
Este artículo se basa en el triple marco conceptual propuesto por Philippe Le Billon para poner orden al gran número de mecanismos causales existentes entre los recursos naturales y los conflictos armados hipotetizados en la amplia literatura, así como para contribuir a entender cuándo, cómo y para qué se pueden implementar los regímenes de diligencia debida. El enfoque basado en la ecología política de Le Billon subraya que los recursos naturales están mediatizados por el contexto social y no son factores deterministas en un conflicto. Según él, el término «guerra por los recursos» es conceptualmente «reduccionista» y la «maldición de los recursos» es un fenómeno plausible solo si se entiende que no tiene el mismo efecto en todos los recursos y en todas las sociedades (Le Billon, 2013: 41). Partiendo de estas premisas, Le Billon indica que la relación entre los recursos naturales y los conflictos se articula a menudo solo en una o dos de las tres variantes posibles. La primera es la perspectiva de la maldición de los recursos, según la cual depender de los recursos debilita el crecimiento económico y las instituciones estatales y sociales de un país, haciéndole más vulnerable ante el conflicto armado. La segunda es el argumento de los conflictos de recursos, según el cual los agravios, los conflictos y la violencia asociados con el control y la explotación de los recursos naturales aumentan el riesgo de conflictos armados a mayor escala. La tercera es el argumento de los recursos de conflicto, que entiende como una manifestación de la maldición las oportunidades que ofrecen los recursos naturales abundantes y especialmente «saqueables» a las partes beligerantes a fin de financiar sus actividades (ibídem, 2001 y 2013: 13).
Cada argumento está conectado a su vez con una caracterización diferente de un conflicto en concreto. El argumento de la «maldición de los recursos» apunta a la vulnerabilidad ante el conflicto de una sociedad en particular, que se acentúa cuanto más débiles son las instituciones del Estado, menos dependen de los impuestos y menos fomentan la cohesión social y la integración regional. El argumento de los «conflictos de recursos» se focaliza en el riesgo de que aumente el conflicto sobre la base de factores como mayores desigualdades en los ingresos, agravios causados por externalidades socioculturales y ambientales generadas por la industria, y mayores beneficios ante la secesión o la captura del Estado. El argumento de los «recursos de conflicto», finalmente, apunta a la oportunidad de financiar las hostilidades armadas de las partes beligerantes a través de los recursos naturales (ibídem, 2013: 17). Este marco triple resiste la tendencia esencializadora de los debates sobre las «guerras por los recursos». Ninguna de las tres variantes de manera aislada consigue reflejar la complejidad de la relación mediatizada política y socialmente entre recursos y conflictos. Cuando se analizan de manera conjunta, por el contrario, ayudan a explicar cómo «las dotaciones de recursos, las prácticas de explotación, los derechos sociales y la representación discursiva» contribuyen a definir la vulnerabilidad de los países a los conflictos armados, así como los riesgos y las oportunidades existentes (ibídem, 2013: 14 y 2001: 575).
Los regímenes de diligencia debida en la República Democrática del Congo
Existe un consenso generalizado de que los recursos minerales son uno de los muchos factores que determinan la difícil situación de la región oriental de la RDC (Le Billon, 2013; Humphreys, 2005; Ross, 2012; Stearns, 2014: 167). Desde principios de los años 2000, la explotación de los minerales llamados «3TG» (tantalio, wolframio, estaño y oro) ha adquirido mucha atención en el ámbito internacional3. Los grupos armados controlan o visitan regularmente muchos yacimientos mineros, dado que los minerales constituyen una fuente de ingresos útil para una amplia gama de objetivos: desde pagar los salarios de los combatientes e impulsar el presupuesto estatal hasta fortalecer las redes criminales o la autoridad de los rebeldes locales (Grupo de Expertos de Naciones Unidas, 2010: 17; IPIS, 2015: 40; Stearns y Vogel, 2015). El término «grupos armados» se usa a menudo como abreviatura para una multiplicidad de grupos que incluyen desde organizaciones paramilitares, milicias de las aldeas y bandidos hasta el Ejército nacional. Los ingresos provenientes de los minerales son importantes para todas las partes del conflicto: las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) están muy involucradas en la actividad minera y son una importante fuente de inseguridad en sí mismas (Parker y Vadheim, 2017: 8).
Por lo tanto, en la última década «la ruptura del vínculo entre el conflicto y el comercio de recursos naturales» se ha convertido en una parte visible de los esfuerzos internacionales para ayudar a la región oriental de la RDC devastada por la guerra (Enough Project, 2009; Seay, 2012: 18). Al respecto, existen dos leyes que tienen un papel crucial. En 2010, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Sección 1502, o «Disposición sobre los minerales de conflicto», de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección de los Consumidores. Dicha Sección obliga a las empresas registradas en la Comisión de Seguridad e Intercambio (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a investigar hasta qué punto sus cadenas de suministro que se inician en la RDC y sus países vecinos están «libres de conflicto» y a informar sobre ello. La legislación impulsó importantes cambios en la industria electrónica, puesto que las empresas que operaban en Estados Unidos se vieron forzadas a examinar sus prácticas de abastecimiento para evitar no solo daños a su reputación sino también consecuencias legales. En 2017, la Administración Trump suspendió la Sección 1502, aunque no la derogó (Lopez y Burt, 2017). En este contexto es fundamental que la Unión Europea (UE) haya definido una legislación similar para asegurar que no se importen minerales de conflicto a Europa. Dicha legislación, que entrará en vigor en enero de 2021, usa el modelo de la Sección 1502 pero, a diferencia de la Ley Dodd-Frank, que se centra en la región africana de los Grandes Lagos, tiene un alcance global (Vlaskamp, 2019).
Existen diferentes visiones sobre el objetivo concreto de dichas leyes. En los documentos de base de los principales marcos sobre minerales de conflicto se indican varios objetivos: desde «un suministro libre de conflictos» y «la no contribución al conflicto» hasta «la reducción del sufrimiento humano» y «la promoción de la paz» (Diemel y Hilhorst, 2019). En el debate público se entrelazan varias finalidades, como acabar con los mercados negros regionales, proteger los intereses de Estados Unidos y la UE en la región, evitar el riesgo para la reputación de las empresas y facilitar el desarrollo económico y social a largo plazo (Prendergast, 2009: 3; Vlaskamp, 2019; Whitney, 2015: 184). Una de las personas entrevistadas en el trabajo de campo apuntó que el debate generado sobre la eficacia de los regímenes de diligencia debida es «cacofónico» e incluye a académicos, legisladores y miembros del sector privado y la sociedad civil, los cuales, en ocasiones, adoptan posiciones muy atrincheradas4 (véase también: Signatarios de la carta, 2014a y 2014b; Enough Project, 2017; Geenen, 2017). Por lo tanto, se podría afirmar que es demasiado o erróneo pedir a estos regímenes que aborden el conflicto. Sin pretender que el único objetivo de los regímenes de diligencia debida sea el apoyo a la prevención y la resolución del conflicto, este artículo asume que estos regímenes fueron y son opciones avanzadas al respecto, sobre la base de una hipótesis contundente: la inestabilidad y la violencia recurrentes en la región oriental de la RDC podría reducirse reconfigurando la demanda internacional de los minerales «3TG».
Reconociendo el riesgo de simplificar demasiado las complejidades involucradas en este conflicto, a continuación se presentan argumentos a favor y en contra sobre la evidencia disponible hasta la fecha del impacto de los regímenes de diligencia debida en la región.
A favor
A grandes rasgos, se puede afirmar que el aumento de la trazabilidad de los minerales ha traído o, por lo menos, contribuirá a la paz y la estabilidad de la región. En primer lugar, la presencia de grupos armados en las minas «3TG» se ha reducido desde que entró en vigor la Sección 1502 en Estados Unidos. En 2017, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas (2017: 2) destacó que, a pesar de los graves retos encontrados, los sistemas de trazabilidad de los minerales «han disminuido considerablemente los casos de grupos armados que se beneficiaban directamente de la explotación y el comercio de estaño, tantalio y wolframio». Además, los grupos armados tienen menos oportunidades para beneficiarse indirectamente de los minerales y ahora los compradores internacionales pueden conocer si los minerales provienen de la región oriental de la RDC y si están desvinculados de toda interferencia de grupos armados (ibídem: 18). Los análisis cuantitativos también muestran que, a pesar de que los grupos armados siguen sacando beneficios de la industria minera de manera indirecta (entre otros, a través de los bloqueos de carreteras), su presencia en las minas «3TG» se ha reducido desde la adopción de la Ley Dodd-Frank (IPIS, 2015, 2019a y 2019b). Por consiguiente, han aumentado los llamamientos para asentar los esfuerzos de diligencia debida en el sector del oro, dado que los sistemas de trazabilidad más consolidados no lo cubren, a pesar de que un 80% de los mineros artesanales de la zona trabajan en minas de oro y que la presencia de grupos armados sigue siendo fuerte (IPIS, 2015: 4; Sentry, 2018).
En segundo lugar, los problemas iniciales de los regímenes de diligencia debida ya se han resuelto. Yannick Weyns5 aclara que parte de la disminución del precio que reciben los mineros artesanales –uno de los efectos que se sugieren como negativos de estos regímenes– se debe a un aumento del control y la regulación del sector de acuerdo con la última versión del código minero de la RDC, por lo que no es consecuencia directa de los regímenes. Más recientemente han surgido sistemas de trazabilidad alternativos, como el programa Better Sourcing, con el objetivo de desmantelar el estatus del monopsonio de la pionera iniciativa de trazabilidad de los minerales iTSC (Reuters, 2019). Las organizaciones de la sociedad civil están haciendo todo lo posible para asegurar que las «medidas de acompañamiento» –que tienen en cuenta el impacto de la legislación en los medios de subsistencia de las comunidades locales– sean incorporadas en la futura legislación de la UE (EURAC, 2017). También el sector privado ha extraído lecciones sobre la implementación (iTSCi, 2017a).
En tercer lugar, todavía es pronto para valorar el impacto de estos regímenes en la región. Koch y Kinsbergen (2018) lamentan que persista la «narrativa dominante» de que el embargo de facto perjudica a la población local, aunque esta fase inicial –«destinada» e incluso quizás necesaria para «expulsar a los rebeldes»– ya se ha superado. Los autores predicen que probablemente las consecuencias negativas se debiliten a medio y largo plazo. El éxito de la Sección 1502 debería evaluarse a los 10-20 años de su aplicación, y no en sus primeros años (Whitney, 2015: 184). La situación requiere persistencia por parte de los actores internacionales y el sometimiento del sector de la extracción del oro a un trato similar, en lugar de abandonar los regímenes (IRIN News, 2017a, 2017b y 2017c). Por ello, la asociación industrial ITA subraya que «los actores que olvidan el objetivo general y esperan soluciones totales a la ilegalidad, así como una eliminación absoluta del riesgo, contribuirán a seguir dañando la situación en la RDC» (iTSCi, 2015).
En cuarto lugar, no hay una alternativa viable a la vista. Para Salter y Mthembu-Salter (2016), en ausencia de un marco político alternativo claro, sería un error abandonar la resolución que tanto costó conseguir para extender los regímenes de diligencia debida al oro y a otros minerales. Abunda la falacia del «hombre de paja» que caricaturiza estos regímenes, aunque los legisladores no presentan los minerales como una causa fundamental del conflicto, sino que más bien admiten que la diligencia debida de las empresas puede y debe tener una «función de apoyo» a la hora de combatir los numerosos problemas de la región. Para el desarrollo de la región oriental de la RDC será necesario, a la larga, un proceso de industrialización, lo cual conlleva inevitablemente la expropiación de las tierras de los trabajadores locales artesanales. Se podría desarrollar, en este sentido, una estrategia de compensación por la pérdida de los medios de subsistencia. Desde el punto de vista del desarrollo, no obstante, es preferible seguir con los esfuerzos realizados con la diligencia debida que permitir que los grupos armados se aprovechen de los fondos provenientes de la extracción de minerales como hacían antes de 2011 (iTSCI, 2017a: 3). En suma, pese a los obstáculos, los regímenes de trazabilidad y diligencia debida pueden reducir las posibilidades de conflicto en la RDC oriental6.
En contra
En líneas generales, los argumentos en contra de los regímenes de diligencia debida se refieren a que son ineficaces o dañinos para la consecución de la paz y la estabilidad en la región oriental de la RDC. En primer lugar, el lanzamiento inmediato de la Ley Dodd-Frank en el año 2010 fue caótico. Seay (2012: 16) arguye que la ley fomentaba la «prohibición de facto» de las exportaciones de minerales del país. Ello se fortaleció todavía más con la prohibición de la minería artesanal impuesta durante seis meses por el presidente Joseph Kabila y que tenía como objetivo aumentar la presión para conseguir la formalización del sector (véase también Geenen, 2012: 326; Vogel y Raeymaekers, 2016: 1.111). Esta regulación llevó a las principales empresas a adoptar un enfoque «libre de RDC» en lugar de uno «libre de conflicto» a la hora de abastecerse de materias primas. La caída de la demanda de recursos dejó sin trabajo a entre decenas de miles y dos millones de mineros de la zona, lo que provocó la pérdida de sus medios de vida (Cuvelier et al., 2014Radley y Vogel, 2015: 407-409;). Además, aumentó la mortalidad infantil en las poblaciones cercanas a las minas sujetas a la normativa. Estos daños durante los primeros años de aplicación han sido ampliamente reconocidos (IPIS, 2019b; Enough Project, 2014; iTSCi, 2017a: 7; Parker y Vadheim, 2017; Parker et al., 2016 ).
En segundo lugar, los resultados de estos regímenes han sido muy inferiores a los anunciados inicialmente. Ciertamente, los grupos armados ya no están tan presentes como antes de la Ley Dodd-Frank, especialmente en las minas de las llamadas «3T», y la violencia armada ya no se relaciona tanto con la interferencia en el sector de la minería artesanal (IPIS, 2019a: 8). Es más, los grupos armados se están fragmentando y concentrando: si en 2017 hasta unos 120 grupos operaban en tan solo las dos provincias de Kivu, en 2015 estos eran 70 grupos (Stearns y Vogel, 2017: 5). No obstante, esta evolución no significa que estén menos activos. Parker y Vadheim (2017: 44) localizaron geográficamente las minas afectadas por la Ley Dodd-Frank para demostrar que los regímenes de diligencia debida rompieron el equilibrio de los «bandidos estables», empujando a los grupos armados a luchar por los territorios que albergan minas de oro y saquear a la población civil más allá de las proximidades a las minas «3T». La presencia reducida de los grupos armados en estas minas, que no hay duda de que se ha conseguido a través de dichos regímenes, no ha conllevado, sin embargo, una reducción de la violencia y la inestabilidad en la zona (Bloem, 2018: 29-32).
En tercer lugar, implementar de manera efectiva estos regímenes en la ingobernable región oriental de la RDC es difícil o incluso imposible. Significativamente, las tropas gubernamentales no tienen el monopolio de la violencia en la zona. En un contexto propenso a la violencia, la visita a las minas para validarlas requiere tiempo, es costosa y en ocasiones peligrosa. Una mina que recibe la validación verde puede pasar a ser controlada por un grupo armado poco después de la visita7 (véase también Radley y Vogel, 2015: 409). En 2014, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas (2014: 42) apuntó que todavía se produce contrabando de minerales «3T». Tres años después, documentó que el programa iTSCi, «aunque sus intenciones y su diseño son buenos, tiene limitaciones en cuanto a su implementación, ya que permite que varios actores, de manera voluntaria o no, faciliten el contrabando» (ibídem, 2017: 2). En la provincia de Kivu del Norte, todavía persisten las rupturas de las cadenas de custodia y la venta de certificados en el mercado negro. Los precios bajos incentivan a los mineros artesanales a vender minerales a contrabandistas rumbo a Burundi, Uganda, Rwanda y otros países vecinos, a la par que fomentan el cambio hacia productos menos regulados como el lucrativo oro8 (véase también: Grupo de Expertos de Naciones Unidas, 2018: 2 y 2017: 6, 18 y 21; para una respuesta de la industria, iTSCi, 2017b). Seay (2012, 19) indica que implementar regímenes de diligencia debida en la región oriental de la RDC es mas difícil que establecer el Proceso de Kimberley en Sierra Leona, donde Estado ejerce un mayor control de su territorio. En general, sobre la base del particular Proceso de Kimberley, no se pueden hacer grandes reivindicaciones en relación con el vínculo entre recursos y conflicto9.
Por último, no está claro si los regímenes pueden debilitar o desincentivar a los grupos armados. Especialmente los defensores de estos regímenes, al inicio del proceso infravaloraron el hecho de que la base financiera de los grupos armados nunca depende únicamente de los minerales. Como escribe Nest (2011: 183) en relación con el coltán, un mineral utilizado para financiar la violencia en los años 2000, «después del boom de los precios, el coltán volvió a ser tan solo una de las muchas fuentes de ingresos de los grupos armados como el oro, el estaño, el wolframio, el manganeso, la madera, el ganado bovino, otros tipos de ganado, las especies silvestres, los impuestos comerciales, el robo de bienes de consumo y de productos agrícolas, así como el control de los puestos fronterizos internacionales». Existen informes recientes que reflejan que es esta comodificación no solo de minerales sino también de cualquier otro recurso, incluyendo el trabajo y la movilidad de las personas, la que constituye un nodo clave en el conflicto (IPIS y DIIS, 2017; IPIS, 2019a; Vogel y Raeymaekers, 2016: 1.114). A fin de cuentas, los regímenes de importación en Europa y América del Norte tienen sus límites: poco pueden hacer para impedir que los grupos armados se financien a través del comercio de bienes a nivel local o regional.
La perspectiva de la «maldición de los recursos»
De acuerdo con todo lo anterior, ¿cómo interpretar el impacto de los regímenes de diligencia debida, más allá de que es una cuestión compleja? Este artículo apunta que, por un lado, si estos regímenes se entienden como herramientas de prevención y resolución de conflictos, hay razones de peso para preocuparse por su eficacia, dado que la situación en la región oriental de la RDC no ha mejorado en los últimos 10 años. Por otro lado, en estos años se han extraído lecciones importantes acerca de las medidas de implementación y apoyo, y la legislación europea que está a punto de entrar en vigor puede ayudar a corregir sus limitaciones. Mientras los detractores no aporten alternativas más eficaces para abordar el papel de los minerales en la inestabilidad de la zona, parece precipitado abolir los requisitos legales de la diligencia debida. Por ello, es mejor mantener el ímpetu mientras se calibra la trayectoria que detener el progreso por completo.
Seria preferible un cambio de enfoque basado en los minerales de conflicto a través del fortalecimiento de la perspectiva de la maldición de los recursos en el contexto del triple marco de Le Billon. Algunos autores han expresado últimamente que el enfoque actual se basa en «fuertes asunciones» sobre la relación entre los recursos naturales y las motivaciones de los combatientes (Parker y Vadheim, 2017: 45; Stoop et al., 2018a: 14-15). Para matizar este análisis, los regímenes de diligencia debida se construyen predominantemente sobre las perspectivas de los «recursos de conflicto» y los «conflictos de recursos» en el marco de la situación de la región oriental de la RDC. De acuerdo con estas perspectivas, los grupos armados, cuyos medios y fines para luchar se articulan en torno a la riqueza mineral, son los principales actores del conflicto. De este modo, combatir su acceso a los minerales es la intervención de la gobernanza internacional de los recursos que mejor aborda el papel de los recursos naturales en este conflicto. A grandes rasgos, el riesgo de que haya un conflicto armado se acentúa con los procesos sociales relacionados con la abundancia de minerales, y la oportunidad para que se desarrolle dicho conflicto surge cuando existen grupos de personas que pueden financiar cualquier actividad violenta a través de la riqueza mineral. La hipótesis predominante es que la diligencia debida puede ayudar a poner freno a ambas dimensiones.
A modo comparativo, examinar la vulnerabilidad de la sociedad ante el conflicto sitúa a otros actores en el punto de mira. En cierta medida, la perspectiva de la maldición de los recursos se alinea con varios análisis de conflictos recientes que enfatizan el rol de las redes de poder en la violencia. Stearns y Vogel señalan que en los últimos años los grupos armados de la región oriental de la RDC se han visto implicados cada vez más en la competición de las élites congoleñas. Muchos grupos armados mantienen relaciones simbióticas con oficiales militares y políticos: interactúan con los oficiales militares de las FARDC para quienes la inestabilidad en la región ofrece una manera de luchar por sus propios intereses, y con los políticos que los emplean como herramienta violenta para construir sus propias bases de poder y redes de extorsión e intimidación. Estos grupos armados justifican sus actividades amparándose en la narrativa de los asuntos locales, que incluyen las contiendas étnicas, el uso del suelo y las tensiones entre comunidades; de hecho, algunos grupos continúan ligados a los agravios locales (Autessere, 2012). A pesar de ello, cada vez son más los que se ven implicados en las redes clientelares y de protección mantenidas por las élites para quienes el conflicto se ha convertido en un fin en sí mismo (Stearns y Vogel, 2015; Vogel y Stearns, 2018).
La perspectiva de la maldición de los recursos enfatiza que esta captura de la élite es posible por la debilidad de las instituciones estatales congoleñas. La RDC no es un Estado «fallido»: sirve como aparato en cuyo seno se expanden densas redes clientelares usadas en beneficio propio (Vlassenroot y Raeymaekers, 2009; Lake, 2017). En consecuencia, mientras las actuales redes clientelares contribuyan a la supervivencia de las élites, el Gobierno congoleño tiene pocos incentivos para implementar reformas como las que se necesitan en el ámbito de las fuerzas de seguridad en la RDC oriental. Por ahora, la violencia en el este periférico sirve a las élites regionales, nacionales y políticas, quienes compiten por hacerse con puestos desde los que poder intervenir en las opacas empresas públicas o aprovecharse de los grupos armados para generar influencias e ingresos. En paralelo, la población de la región oriental RDC se ve forzada a mantener a las milicias locales y otros grupos armados para proteger sus propias vidas, propiedades e intereses en ausencia de un ejército, una policía y un sistema judicial operativos con medios y motivación para establecer el monopolio de la violencia en la región. Los regímenes de diligencia debida no están diseñados para abordar esta violenta competición entre las élites que representa, a su vez, un contexto social fundamental donde los minerales son objeto de conflicto.
Evidentemente, esto no es nuevo. Los donantes internacionales ya se implicaron en la región en el pasado, con escasos resultados, asumiendo que Kinshasa tenía incentivos para implementar una reforma integral del sector de la seguridad (Oxfam, 2012; Thill y Cimanuka, 2020). Salter y Mthembu-Salter (2016: 6) recuerdan que los críticos de los regímenes de diligencia debida a menudo recurren a ambigüedades «de acuerdo con las cuales el Estado congoleño se presenta como el origen de los problemas más profundos y, paradójicamente, también como la solución». Aun así, el triple marco tiene un valor añadido que ayuda a identificar las dimensiones del vínculo entre minerales y conflicto que los regímenes de diligencia debida no abordan. En los años 2000, los activistas de la sociedad civil imprimieron en el imaginario popular de Europa y Estados Unidos la narrativa de los «minerales de sangre». Ni este imaginario ni el enfoque de los minerales de conflicto que este contribuyó a establecer han reflejado en su conjunto el rol cambiante y mediatizado socialmente que tienen los minerales en el conflicto. En toda la RDC prevalecen la debilidad estatal y los recursos naturales, pero solo conllevan movilización armada cuando se juntan con tensiones sociales y políticas. Estas tensiones existen entre las élites para quienes, en la situación actual, la violencia representa una estrategia efectiva de competición (Stearns, 2014: 158).
Aunque no existe panacea, construir conexiones fuertes en la lucha contra el lavado transnacional de dinero y los flujos ilícitos de capital es una vía para que los donantes internacionales fortalezcan la perspectiva de la maldición de los recursos en el actual enfoque de los minerales de conflicto. Esta idea se alinea en gran parte con un buen número de investigaciones recientes sobre la riqueza mineral de la RDC. La ONG londinense Global Witness (2017) ha llamado la atención sobre las riquezas desviadas en la empresa estatal Gécamines, que controla la industria minera a gran escala en el país. Un grupo de investigadores y activistas vinculados a la ONG estadounidense Enough Project ha instado a los estados donantes y las multinacionales a hacer frente al «estado cleptocrático» y a la «corrupción a gran escala», afirmando que se debe ejercer «presión estratégica» contra el régimen congoleño para apoyar un cambio de trayectoria en el país (Callaway, 2018; Lezhnev y Prendergast, 2017; Prendergast, 2018; Sentry, 2018). Una llamada que no solo apunta a Kinshasa. El think tank belga IPIS plantea que «los esfuerzos realizados por un suministro responsable no han reconocido suficientemente la necesidad acuciante de mejorar la gobernanza» en la región oriental de la RDC (IPIS 2019a)10.
Desde la esfera internacional, es necesario prestar la misma atención a los mecanismos internacionales que permiten que la élite acceda a la riqueza mineral que a aquellos que permiten que lo hagan los grupos armados. Zoë Marriage (2018) afirma que los flujos ilícitos de capital que entran a la RDC y salen de ella son un problema evidente que nadie quiere abordar y que marca los intereses de las empresas extranjeras y el poder político en contraposición con los del resto de la población del país. Los canales que permiten la fuga de capital pueden explicar indirectamente no solo los conflictos, sino también la ampliación del mandato presidencial hasta las elecciones presidenciales de diciembre de 2018, cuando Félix Tshisekedi sucedió a Joseph Kabila. Ciertamente, existen iniciativas internacionales anticorrupción, como EITI11 (2019) y NRGI12, que en su trabajo ya incluyen el análisis y el fomento de la gobernanza de los recursos naturales. Sin embargo, es interesante comprobar cómo las vías políticas que abordan la gestión de los recursos naturales y los minerales de conflicto se han aislado entre ellas. El trabajo de Marriage (2018) apunta a los flujos financieros transnacionales como una de las piezas del rompecabezas que representa desmantelar las redes de las élites que instrumentalizan la violencia para obtener poder y beneficios en la región oriental de la RDC. Abordar este aspecto transnacional de la vulnerabilidad al conflicto es ciertamente un reto para el triple marco de Le Billon, que subrya las dinámicas interestatales. No obstante, se podría desarrollar este marco para que albergara mejor los aspectos transnacionales del vínculo entre conflicto y recursos.
No cabe duda de que hacer una lectura tan amplia del enfoque de los minerales de conflicto es más fácil en la teoría que en la práctica. En Estados Unidos, la Sección 1504 de la Ley Dodd-Frank tiene como objetivo endurecer los requisitos de transparencia que deben cumplir las empresas estadounidenses de los sectores del petróleo, el gas, la silvicultura y la minería que realizan pagos a gobiernos extranjeros. Esta sección, tal y como sucede a la Sección 1502 sobre los minerales de conflicto, también se ha encontrado con dificultades (Transparency International, 2020). Con la creciente demanda de materias primas por parte de China se puede volver más difícil establecer normas multilaterales sobre la diligencia debida del sector privado. Y, en el contexto de la RDC, incluso si se realizan estos pasos, la fragmentación de los grupos armados, la fraccionalización del aparato de seguridad del país y la debilidad de sus instituciones estatales constituyen un reto a largo plazo cuya solución requerirá años. Para ello se necesitarán formas de cooperación política, más que técnica, entre las autoridades congoleñas, regionales e internacionales (Vogel y Stearns, 2018, 707). Aun así, todavía hay potencial en el fortalecimiento de las relaciones entre el enfoque de los minerales de conflicto y las diversas medidas adoptadas para frenar el lavado transnacional de dinero y los flujos ilícitos de capital. El triple marco ayuda no solo a determinar por qué esta última tarea está vinculada a la prevención y la resolución de conflictos, sino que equivale a abordar la dimensión de la maldición de los recursos del vínculo entre minerales y conflicto.
Conclusión
Desde 2010 se están desarrollando activamente regímenes obligatorios de diligencia debida en las cadenas de suministro a fin de frenar el comercio internacional de los minerales de conflicto originarios de la región oriental de la RDC. Este artículo pone sobre la mesa varios informes y los resultados de un trabajo de campo recientes para señalar que el impacto que han tenido los esfuerzos realizados para hacer frente a la violencia y la inestabilidad de la región sigue siendo ambiguo. Aunque actualmente menos minas «3TG» estén controladas por grupos armados que antes de que se empezara a implementar la trazabilidad de los minerales –especialmente en los primeros años–, los regímenes también tuvieron consecuencias negativas, como el agravamiento de los medios de vida de la población local y el aumento de la mortalidad infantil; por lo que todavía existen dudas sobre el impacto que tendrán en el futuro.
La contribución de este artículo ha sido introducir un triple marco para aclarar algunas asunciones de base que se hacen del enfoque de los minerales de conflicto tal y como se entiende en la actualidad. El enfoque actual, asumiendo que los minerales ofrecen medios y objetivos a los grupos armados para perpetrar actos de violencia, entiende los minerales de manera algo restrictiva como un elemento de conflicto. Así, no toma en consideración las vulnerabilidades de la región oriental de la RDC al conflicto generadas por unos minerales que son objeto de competición violenta entre las élites en un aparato estatal vaciado por sus redes clientelares. La competición entre el poder político y militar se expresa de manera violenta a través de los grupos armados. El triple marco nos recuerda que los minerales son un elemento de conflicto solo cuando van de la mano de los fluctuantes procesos sociales y políticos, en los que actualmente las redes clientelares y de protección mantenidas por las élites tienen un rol preponderante.
Los regímenes de sanciones pueden mantenerse al mismo tiempo que su intención, finalidad y contexto varían (Eriksson, 2011). Así, se puede aprovechar el ímpetu de los regímenes de diligencia debida para abordar mejor la vulnerabilidad al conflicto asociado a las riquezas minerales de la RDC. Una manera de hacerlo podría ser fortaleciendo los vínculos entre el enfoque de los minerales de conflicto y los esfuerzos para frenar el lavado transnacional de dinero y los flujos ilícitos de capital que entran y salen del país. Esta última tarea se ha visto aislada, en gran parte, a la sombra del acuciante imaginario de los minerales de sangre usado para generar apoyo a los regímenes de diligencia debida. Vincular estas dos áreas que abordan el rol de los minerales en el conflicto de la región oriental de la RDC requiere un replanteamiento conceptual al que puede aplicarse el triple marco de Le Billon.
Referencias bibliográficas
Abbott, Kenneth y Snidal, Duncan. «Strengthening international regulation through transnational new governance: Overcoming the orchestration deficit». Vanderbildt Journal of Transnational Law, vol. 42, n.° 1 (2009), p. 501-577.
Aula, Ilari. Consuming conflicts: Consumer responsibility for armed conflicts in DR Congo and Nigeria. Tesis doctoral. London School of Economics and Political Science, 2019.
Autessere, Séverine. «Dangerous Tales: Dominant Narratives on the Congo and Their Unintended Consequences». African Affairs, vol. 111, n.° 443 (2012), p. 202-222.
Bieri, Franziska. From Blood Diamonds to the Kimberley Process: How NGOs Cleaned Up the Global Diamond Industry. Farnham Surrey: Ashgate, 2010.
Biersteker, Thomas; Eckert, Sue E. y Tourinho, Marcos (eds.). Targeted sanctions: The impacts and effectiveness of United Nations Action. Nueva York: Cambridge University Press, 2016.
Biersteker, Thomas; Eckert, Sue E.; Tourinho, Marcos y Hudáková, Zuzana. The effectiveness of UN targeted sanctions findings from the Targeted Sanctions Consortium (TCS). Ginebra: The Graduate Institute of International and Development Studies, 2013.
Bloem, Jeffrey R. «Good Intentions Gone Bad? The Dodd-Frank Act and Conflict in Africa’s Great Lakes Region». Agricultural and Applied Economics Association, Annual Meeting, 5-7 de Agosto de 2018, Washington, D. C.
Callaway, Annie. «Powering Down Corruption». The Enough Project, (30 de octubre de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://enoughproject.org/reports/powering-down-corruption
Carisch, Enrico; Rickard-Martin, Loraine y Meister, Shawna. «Commodity Sanctions». En: Carisch, Enrico; Rickard-Martin, Loraine y Meister, Shawna (eds.). The Evolution of UN Sanctions: From a Tool of Warfare to a Tool of Peace, Security and Human Rights. Cham: Springer, 2017, p. 111-132.
Collier, Paul y Hoeffler, Anke. «Greed and Grievance in Civil War». En: Oxford Economic Papers, vol. 56, n.° 4 (2004), p. 563-595.
Cuvelier, Jeroen; Van Bockstael, Steven; Vlassenroot, Koen y Iguma, Claude. «Analyzing the Impact of the Dodd-Frank Act on Congolese Livelihoods». Social Science Research Council, (2014) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.ssrc.org/publications/view/analyzing-the-impact-of-the-dodd-frank-act-on-congolese-livelihoods/
Diemel, Jose y Hilhorst, Dorothea J. M. «Unintended consequences or ambivalent policy objectives? Conflict minerals and mining reform in the Democratic Republic of Congo». Development Policy Review, vol. 37, n.° 4 (2019), p. 453-469.
Drezner, David. «Sanctions Sometimes Smart: Targeted Sanctions in Theory and Practice». International Studies Review, vol. 13, n.° 1 (2011), p. 96-108.
EITI-Initiative pour la Transparence des Industries Extractives au Congo. «2017 Democratic Republic of Congo EITI Report». EITI, (2019) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://eiti.org/files/documents/rapport_final_itie_congo_2017.pdf
Enough Project. «Resource Page - Conflict Minerals: A Broader Push for Reform Is Essential». Enough Project, (30 de octubre de 2014) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://enoughproject.org/blog/resource-page-conflict-minerals-broader-push-reform-essential
Enough Project. A Comprehensive Approach to Congo’s Conflict Minerals - Strategy Paper. Enough Project, (24 de abril de 2009) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://enoughproject.org/reports/comprehensive-approach-conflict-minerals-strategy-paper
Enough Project. «11 Letters from Congolese Civil Society Groups in Support of the U.S. Conflict Minerals Law». Enough Project, (4 de abril de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://enoughproject.org/blog/seven-letters-congolese-groups-support-us-conflict-minerals-law
Eriksson, Mikael. Targeting Peace: Understanding UN and EU targeted sanctions. Farnham/Abingdon: Ashgate, 2011.
EURAC. Accompanying Measures to the EU Regulation on Responsible Mineral Sourcing. Bruselas: European Network for Central Africa, 2017 (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.eurac-network.org/sites/default/files/position_paper_-_eng_accompanying_measures_to_the_eu_regulation_on_responsible_mineral_sourcing_-_march_2017.pdf
Geenen, Sara. «A Dangerous Bet: The Challenges of Formalizing Artisanal Mining in the Democratic Republic of Congo». Resources Policy, vol. 37, n.° 3 (2012), p. 322-330.
Geenen, Sara. «Trump Is Right on Congo’s Minerals, but for All the Wrong Reasons». The Conversation, (22 febrero de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://theconversation.com/trump-is-right-on-congos-minerals-but-for-all-the-wrong-reasons-73320
Gilberthorpe, Emma y Papyrakis, Elissaios. «The Extractive Industries and Development: The Resource Curse at the Micro, Meso and Macro Levels». The Extractive Industries and Society, vol. 2, n.° 2 (2015), p. 381-390.
Giumelli, Francesco. Coercing, Constraining and Signalling: Explaining UN and EU Sanctions after the Cold War. Colchester, ECPR Press, 2011.
Global Witness. «Sinews of War: Eliminating the trade in conflict resources». Global Witness, (noviembre de 2006) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://cdn.globalwitness.org/archive/files/import/the_sinews_of_war.pdf
Global Witness. «Global Witness leaves Kimberley Process, calls for diamond trade to be held accountable». Global Witness, (2 diciembre de 2011) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.globalwitness.org/en/archive/global-witness-leaves-kimberley-process-calls-diamond-trade-be-held-accountable/
Global Witness. «Regime Cash Machine». Global Witness, (21 de julio de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/regime-cash-machine/
Haber, Stephen y Menaldo, Victor. «Do Natural Resources Fuel Authoritarianism? A Reappraisal of the Resource Curse». American Political Science Review, vol. 105, n.° 1 (2011), p. 1-26.
Haufler, Virginia. «The Kimberley Process Certification Scheme: An Innovation in Global Governance and Conflict Prevention». Journal of Business Ethics, vol. 89, n.° 4 (2009), p. 403-416.
Humphreys, Macartan. «Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution Uncovering the Mechanisms». Journal of Conflict Resolution, vol. 49, n.° 4 (2005), p. 508-537.
IPIS-International Peace Information Service. «Analysis of the Interactive Map of Artisanal Mining in Eastern DR Congo, 2015 Update». IPIS, (2015) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://ipisresearch.be/publication/analysis-interactive-map-artisanal-mining-areas-eastern-dr-congo-2/
IPIS-International Peace Information Service . «Mapping Artisanal Mining Areas and Mineral Supply Chains in Eastern DR Congo». IPIS, (2019a) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://ipisresearch.be/publication/mapping-artisanal-mining-areas-mineral-supply-chains-eastern-drc/
IPIS-International Peace Information Service . «Assessing the Impact of Due Diligence Programmes in Eastern DRC: A Baseline Study». IPIS, (2019b) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://ipisresearch.be/publication/assessing-impact-due-diligence-programmes-eastern-drc-baseline-study/
IPIS-International Peace Information Service y DIIS-Danish Institute for International Studies. «“Everything That Moves Will Be Taxed”: The Political Economy of Roadblocks in North and South Kivu». IPIS, (2017) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://ipisresearch.be/publication/everything-moves-will-taxed-political-economy-roadblocks-north-south-kivu/
IRIN News. «Who Pays the Hidden Price for Congo’s Conflict-Free Minerals?». The New Humanitarian, (14 de febrero de 2017a) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.thenewhumanitarian.org/investigations/2017/02/14/who-pays-hidden-price-congo-s-conflict-free-minerals
IRIN News. «In Support of Dodd-Frank Conflict Minerals Regulation». The New Humanitarian, (28 febrero de 2017b). (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2017/02/28/support-dodd-frank-conflict-minerals-regulation
IRIN News. «How Advocacy Gave Trump Ammunition on Conflict-Free Minerals». The New Humanitarian, (6 de abril de 2017c) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.thenewhumanitarian.org/investigations/2017/04/06/how-advocacy-gave-trump-ammunition-conflict-free-minerals
iTSCi. «ITSCi Views on Al Jazeera Fault Lines “Conflicted: The Fight Over Congo’s Minerals». iTSCi, (14 de noviembre de 2015) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.itsci.org/2015/11/14/itsci-views-al-jazeera-fault-lines-conflicted-fight-congos-minerals/
iTSCi. «Comments on January 31, 2017, Statement on the Commission’s Conflict Minerals Rule». iTSCiI, (16 de marzo de 2017a) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.sec.gov/comments/statement-013117/cll2-1646104-148416.pdf
iTSCi. «ITRI Comments on the UN Group of Experts Final Report». iTSCi, (5 de septiembre de 2017b) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.itsci.org/2017/09/05/itri-comments-un-group-experts-final-report/
Keen, David. «Greed and Grievance in Civil War». International Affairs, vol. 88 4 (2012), p. 757-777.
Koch, Dirk-Jan y Kinsbergen, Sara. «Exaggerating Unintended Effects? Competing Narratives on the Impact of Conflict Minerals Regulation». Resources Policy, vol. 57, (2018), p. 255-263.
Lake, Milli. «Building the Rule of War: Postconflict Institutions and the Micro-Dynamics of Conflict in Eastern DR Congo». International Organization, vol. 71, n.° 2 (2017), p. 281-315.
Le Billon, Philippe. «The political ecology of war: natural resources and armed conflict». Political Geography, vol. 20, n.° 5 (2001), p. 561-584.
Le Billon, Philippe. «Fatal Transactions: Conflict Diamonds and the (Anti)Terrorist Consumer». Antipode, vol. 38, n.° 4 (2006), p. 778-801.
Le Billon, Philippe. «Diamond Wars? Conflict Diamonds and Geographies of Resource Wars». Annals of the Association of American Geographers, vol. 98, n.° 2 (2008), p. 345-372.
Le Billon, Philippe. Wars of Plunder: Conflicts, Profits and the Politics of Resources. Nueva York: Oxford University Press, 2013.
Lezhnev, Sasha y Prendergast, John. «Strategic Pressure». Enough Project, (2017) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://enoughproject.org/reports/strategic-pressure-blueprint-drc
Lopez, Edwin y Burt, Andy. «SEC Suspends Conflict Mineral Rule Enforcement». Supply Chain Dive, (11 de abril de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.supplychaindive.com/news/SEC-conflict-mineral-rule-dodd-frank-enforcement/440175/
Marriage, Zoë. «The Elephant in the Room: Offshore Companies, Liberalisation and Extension of Presidential Power in DR Congo». Third World Quarterly, vol. 39, n.° 5 (2018), p. 889-905.
Mejía Acosta, Andrés (2013): «The impact and effectiveness of accountability and transparency initiatives: the governance of natural resources». Development Policy Review, vol. 31, n.° S1 (2013), p. 89-105.
Ndagano, Patricia. «No, cobalt is not a conflict mineral». African Arguments, (5 de mayo de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://africanarguments.org/2020/05/05/no-cobalt-is-not-a-conflict-mineral/?fbclid=IwAR3_Uz6UmObi0g8WibqZ5x_odUB42H3AspQaNSqa3aW1d9dIveOW2583S70
Nest, Michael. Coltan. Cambridge; Malden: Polity, 2011.
Nillesen, Eleonora y Bulte, Erwin. «Natural Resources and Violent Conflict». Annual Review of Resource Economics, vol. 6, n.° 1 (2014), p. 69-83.
OCDE. «Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas». OCDE, (2018) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm
Oxfam. «‘For me, but without me, is against me’: Why efforts to stabilize the eastern Congo are not working». Oxfam Lobby Briefing, (2012) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.oxfamblogs.org/eastafrica/wp-content/uploads/2010/09/DRC-Stablisation-brief.pdf
Parker, Dominic P. y Vadheim, Bryan. «Resource Cursed or Policy Cursed? US Regulation of Conflict Minerals and Violence in the Congo». Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, vol. 4, n.° 1 (2017), p. 1-49.
Parker, Dominic P.; Foltz, Jeremy D. y Elsea, David. «Unintended Consequences of Economic Sanctions for Human Rights». UNU-WIDER, Working Paper, (2016) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.wider.unu.edu/publication/unintended-consequences-economic-sanctions-human-rights
Portela, Clara. European Union Sanctions and Foreign Policy. When and Why do they Work? Londres: Routledge, 2010.
Prendergast, John. «Can You Hear Congo Now? Cell Phones, Conflict Minerals, and the Worst Sexual Violence in the World». Enough Project, (2009) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://enoughproject.org/reports/can-you-hear-congo-now-cell-phones-conflict-minerals-and-worst-sexual-violence-world
Prendergast, John. «Briefing under the agenda item “Maintenance of International Peace and Security” on corruption and conflict at the UN Security Council». Enough Project, (2018) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://enoughproject.org/blog/john-prendergast-brief-historic-un-security-council-session-links-corruption-armed-conflict
Radley, Ben y Vogel, Christoph (2015): «Fighting Windmills in Eastern Congo? The Ambiguous Impact of the ‘Conflict Minerals’ Movement». The Extractive Industries and Society, vol. 2, n.° 3 (2015), p. 406-410.
Reuters (2019): «Congo Miner SMB Leaves ITSCI Responsible-Sourcing Scheme over Cost». Reuters, (8 de enero de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.reuters.com/article/us-itsci-congo/congo-miner-smb-leaves-itsci-responsible-sourcing-scheme-over-cost-idUSKCN1P20OV
Ross, Michael. «How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases» en International Organization, vol. 58, n.° 1 (2004), p. 35-67.
Ross, Michael. The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations. Princeton; Londres: Princeton University Press, 2012.
Sachs, Jeffrey D. y Warner, Andrew. «Natural Resource Abundance and Economic Growth». NBER, Working Paper n.° 5398, (1995) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.nber.org/papers/w5398
Salter, Thomas y Mthembu-Salter, Gregory. «A Response to Terr(It)or(Ies) of Peace? The Congolese Mining Frontier and the Fight against “Conflict Minerals”». Suluhu, Working Papers n.° 2, (2016) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://ethuin.files.wordpress.com/2016/12/12122016-salter-suluhu-wp.pdf
Seay, Laura. «What’s Wrong with Dodd-Frank 1502? Conflict Minerals, Civilian Livelihoods, and the Unintended Consequences of Western Advocacy». Center for Global Development, Working Paper n.° 284, (2012) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2009350
Sentry. «The Golden Laundromat. Enough Project & Not on Our Watch». The Sentry, (2018) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://thesentry.org/reports/the-golden-laundromat/
Signatarios de la carta. «An Open Letter». Enough Project, (2014a) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://ethuin.files.wordpress.com/2014/10/09092014-open-letter-final-and-list-doc.pdf.
Signatarios de la carta. «Open Letter: Broader Push for Reform Is Essential». Enough Project, (2014b) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://enoughproject.org/files/OpenLetterConflictMinerals_October_2014.pdf.
Stearns, Jason. Dancing in the Glory of Monsters. Nueva York: PublicAffairs, 2011.
Stearns, Jason. «Causality and Conflict: Tracing the Origins of Armed Groups in the Eastern Congo». Peacebuilding, vol. 2, n.° 2 (2014), p. 151-171.
Stearns, Jason y Vogel, Christoph. «The Landscape of Armed Groups in the Eastern Congo: Fragmented, politicized networks». Congo Research Group, (2015) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] http://congoresearchgroup.org/wp-content/uploads/2015/11/The-Landscape-of-Armed-Groups-in-Eastern-Congo1.pdf.
Stearns, Jason; Verweijen, Judith y Eriksson Baaz, Maria. «The National Army and Armed Groups in the Eastern Congo: Untangling the Gordian Knot of Insecurity». Rift Valley Institute, (2013) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] http://riftvalley.net/publication/national-army-and-armed-groups-eastern-congo
Stoop, Nik, Marijke Verpoorten y van der Windt, Peter. «More Legislation, More Violence? The Impact of Dodd-Frank in the DRC». PLOS ONE, vol. 13, n.° 8 (2018) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201783
Thill, Michel y Cimanuka, Abel. «Governing local security in the eastern Congo: Decentralization, police reform and interventions in the chieftaincy of Bukavu». Rift Valley Institute, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://riftvalley.net/sites/default/files/publication-documents/Governing%20local%20security%20in%20the%20eastern%20Congo%20by%20Michel%20Thill%20and%20Abel%20Cimanuka%20-%20RVI%20and%20VNGi%20report%20%282020%29.pdf
Transparency International. «Proposed U.S. rule ill-equipped to prevent secret payments by oil, gas, forestry & mining companies». Transparency International, (16 de marzo de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.transparency.org/en/press/proposed-u-s-rule-ill-equipped-to-prevent-secret-payments-by-oil-gas-forestry-mining-companies
UN. Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations «Protect, Respect and Remedy» Framework. Nueva York; Ginebra: Naciones Unidas, 2011 (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.unglobalcompact.org/library/2
Grupo de Expertos de Naciones Unidas . «Interim Report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo». Naciones Unidas, (25 de mayo de 2010) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.undocs.org/S/2010/252
Grupo de Expertos de Naciones Unidas . «Final Report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo». Naciones Unidas, 23 de enero de 2014) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.undocs.org/S/2014/42
Grupo de Expertos de Naciones Unidas . «Final Report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo». Naciones Unidas, (10 de agosto de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.undocs.org/S/2017/672/Rev.1
Grupo de Expertos de Naciones Unidas . «Midterm Report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo». Naciones Unidas, (18 de diciembre de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 21.05.2020] https://www.undocs.org/S/2018/1133
Vlaskamp, Martijn C. «The European Union and natural resources that fund armed conflicts: Explaining the EU’s policy choice for supply chain due-diligence requirements». Cooperation and conflict, vol. 54, n.° 3 (2019), p. 407-425.
Vlassenroot, Koen y Raeymaekers, Timothy. «Kivu's Intractable Security Conundrum». African Affairs, vol. 108, n.° 432 (2009), p. 475-484.
Vogel, Christoph y Stearns, Jason. «Kivu’s Intractable Security Conundrum, Revisited» African Affairs, vol. 117, n.° 469 (2018), p. 695-707.
Vogel, Christoph y Raeymaekers, Timothy. «Terr(It)or(Ies) of Peace? The Congolese Mining Frontier and the Fight Against “Conflict Minerals”». Antipode, vol. 48, n.° 4 (2016), p. 1.102-1.121.
Weiss, Thomas. «Sanctions as a Foreign Policy Tool: Weighing Humanitarian Impulses» en Journal of Peace Research, vol. 36, n.° 5 (1999), p. 499-509.
Whitney, Toby. «Conflict Minerals, Black Markets, and Transparency: The Legislative Background of Dodd-Frank Section 1502 and Its Historical Lessons». Journal of Human Rights, vol. 14, n.° 2 (2015), p. 183-200.
Notas:
1- Para la ONG Global Witness, los recursos de conflicto son «recursos naturales cuya explotación y comercio sistemáticos en un contexto de conflicto contribuyen a, se aprovechan de o dan lugar a la comisión de serias violaciones de los derechos humanos, del derecho humanitario internacional o a violaciones que, bajo el derecho internacional, pueden calificarse como delitos» (Global Witness, 2006)
2- El trabajo de campo fue realizado como parte de la investigación de doctorado del autor en 2017 (Aula, 2019). La mayoría de las casi 30 entrevistas semiestructuradas realizadas tuvieron lugar en Bukavu y Goma; otras, en París, Londres y Bruselas. Entre las personas entrevistadas se encontraban legisladores y representantes del sector privado y de la sociedad civil. Estas personas accedieron a la publicación de sus nombres. Se acudió a ellos a través del «muestreo de bola de nieve», para el que un punto de partida clave fue el Foro sobre cadenas de suministro responsable de minerales de la OCDE (París, mayo de 2017).
3- La RDC también es uno de los principales países suministradores de cobalto. Este mineral no está incluido en la lista de los minerales de conflicto en las legislaciones de Estados Unidos y la Unión Europea, pero las denuncias sobre el trabajo infantil en las minas de cobalto han atraído la atención internacional (Ndagano, 2020).
4- Entrevista #19: investigador en la RDC que trabaja para una ONG.
5- Entrevista #21: Yannick Weyns, experto en recursos naturales de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), Goma.
6- Entrevista #17: Bali Barume y Martin Neumann, gestor y responsible del proyecto, respectivamente, BGR, Bukavu; entrevista #9: Joel Omar, investigador sénior, Justice for All, ONG, Bukavu.
7- Entrevista #17; véase nota al pie n.º 8.
8- Entrevista #28: Seremi Chibashimba, presidente de la Comisión de Vigilancia, expresidente de cooperativa, COMIKA, Kalehe.
9- Entrevista #59: Antonius de Vries, antiguo negociador para la Comisión Europea en el Proceso de Kimberley.
10- Entrevista #27: Leopold Rutinigirwa Muliro y Adili Amani Romuald, investigadores, Pole Institute, ONG, Goma; entrevista #18: Remy Kasindi, fundador, CRESA, ONG, Bukavu.
11- Initiative pour la Transparence des Industries Extractives au Congo (RDC).
12- Natural Resource Governance Institute (Países Bajos).
Traducción del original en inglés: Anna Calvete y redacción CIDOB.
Palabras clave:conflictos armados, sanciones sobre materias primas, minerales de conflicto, diligencia debida, República Democrática del Congo
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.61
Cómo citar este artículo: Aula, Ilari. «La diligencia debida como herramienta de prevención del conflicto en la República Democrática del Congo». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 125 (septiembre de 2020), p. 61-85. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.61