Reseña de libros. Sahel: el terrorismo como herramienta al servicio de la criminalidad organizada
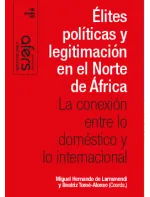
Alfredo Crespo Alcázar, profesor, Universidad Antonio de Nebrija y Universidad Internacional de Valencia
Reseña de libro: Mesa, Beatriz. Los grupos armados del Sahel. Conflicto y economía criminal en el norte de Mali. Catarata, 2022. 301 págs.
En Los grupos armados del Sahel. Conflicto y economía criminal en el norte de Mali,Beatriz Mesa nos acerca de forma rigurosa y realista una zona de especial complejidad, en la que las interacciones entre numerosos actores estatales y no estatales constituyen una amenaza para el escenario regional, aunque con proyección global. La autora subraya desde el comienzo una idea que permea a lo largo de todo el libro: la evolución constatada del terrorismo hacia el crimen organizado con la finalidad de mantener una economía criminal de la que se derivan abundantes réditos para quienes la practican. En consecuencia, «el fenómeno yihadista en Mali se ha vuelto cada vez más complejo porque en él están presentes aquellos que abandonaron la yihad y quienes siguen defendiéndola con la intención última de controlar un territorio desértico pero muy floreciente por las numerosas rutas para el tráfico de armas, drogas y seres humanos que generan un gran flujo de capitales en la zona» (p. 26).
La unión entre organizaciones yihadistas y otras de corte secesionista supone uno de los resultados tangibles, aunque no el único. La presencia occidental, por ejemplo, de Naciones Unidas a través de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA), se halla lejos de garantizar unos mínimos de estabilidad; previamente, ya fracasó Francia cuando puso en marcha a partir de 2012 dos misiones militares (Serval y Barkhane), si bien durante su desarrollo se produjo un incremento de los actos de terrorismo, criminalidad y bandidaje. De hecho, esa presencia extranjera alentó la aparición de una narrativa en la que el país galo, la Unión Europea (UE) y la propia Naciones Unidas eran descritas como portadoras de unas prácticas «neocoloniales».
Otro argumento enfatizado por la autora radica en que las reivindicaciones de tipo político constituyen simplemente una «tapadera». En efecto, el deseo, tanto de los grupos que quieren autonomía para Azawad como de aquellos que deseaban combatir al Estado argelino y establecer un califato en el Sahel, no radica en finiquitar el orden político establecido. Por el contrario, su meta es que aquel se mantenga, ya que de esta manera podrán mantener sus actividades mafiosas.
Por tanto, ambos grupos mantienen relaciones «de cooperación» frente a un Estado que no logra movilizar suficientes recursos para combatirlos, ni para controlar las fronteras. Un buen ejemplo lo percibimos en Al Qaeda en el Magreb Islámico, muchos de cuyos líderes recibieron entrenamiento en Afganistán: «en el caso de Mali, y dado que los secuestros son generalmente perpetrados por organizaciones que actúan bajo la bandera yihadista, el interés es doble: por un lado, el enriquecimiento del grupo terrorista y, por otro lado, el envío de un fuerte mensaje político destinado a afectar profundamente a la opinión pública y presionar a los Gobiernos» (p. 204).
Este cúmulo de acontecimientos ha generado un resultado preocupante en forma de aumento de la violencia debido a la criminalidad organizada ya que «en el norte de Mali, el conflicto se basa más en el binomio avaricia/oportunidad que en el de agravio/queja» (p. 41). Controlar un territorio es fundamental puesto que permite ejercer el dominio sobre la producción económica. Para llegar a este escenario, la autora disecciona profundamente la historia tuareg y su sentimiento independentista como respuesta a un Gobierno, el maliense, que consideran que les maltrata. No obstante, en este apartado, el componente tribal provocó la ausencia de consenso en las demandas.
En efecto, como nexo común hallamos el deseo de romper relaciones con Mali; a partir de ahí, emergieron numerosas alternativas (unirse a Argelia versus regresar a la tutela francesa; independencia versus incremento de derechos). Además, varios estados de la región fomentaron, de manera nada altruista, los deseos independentistas de los tuaregs, como Libia o Argelia. Mientras tanto, en el panorama doméstico interno de Mali se produjeron cambios de calado. El principal de todos ellos radicó en la transformación de dictadura (Moussa Traoré) en democracia en 1992, vía golpe de Estado y posterior celebración de elecciones.
Sin embargo, ello no generó la tan anhelada estabilidad. Por el contrario, los acontecimientos ocurridos en el entorno regional hicieron estallar la tensión: «la desintegración de Libia tras el derrocamiento y asesinato de Gaddafi tuvo un doble efecto en Mali. Por un lado, provocó la movilización de los combatientes tuaregs del Ejército libio, que regresaron al norte de Mali con sus armas para fundar el MNLA [Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad] en octubre y lanzar, en enero de 2012, una nueva insurrección. Por otro lado, desde el comienzo de los enfrentamientos, el arsenal militar libio, sin vigilancia y diseminado por todo el país, cayó en manos de bandidos, rebeldes y traficantes de todo tipo» (p. 86-87).
Por tanto, muchos de los tuaregs que regresaron procedentes de Libia a Mali lo hicieron con conocimientos militares. Como resultado inicial, el golpe de Estado de 2012 y la declaración de independencia, traducida en la creación de la República de Azawad, constataron dos fenómenos. Por un lado, la notable ausencia de las Fuerzas Armadas malienses, incapaces de proteger una parte del país. Por otro lado, la carencia de apoyo hacia los golpistas por parte de la población.
A partir de entonces –a pesar de la presencia de Francia, Naciones Unidas, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la UE–, el desorden y la violencia monopolizan el norte de Mali, sin olvidar los enfrentamientos entre yihadistas y secesionistas, irrumpiendo en la escena nuevos actores no estatales. Dentro de estos últimos destaca Ansar Dine, que se declaró organización yihadista, lo que suscitó una ruptura en su interior, traducida en la creación del Movimiento Islámico de Azawad (MIA).
En la parte final de la obra encontramos un buen número de entrevistas a excombatientes efectuadas por la autora. Estos testimonios enriquecen el objeto de estudio y permiten a Beatriz Mesa extraer sólidas conclusiones. Al respecto, cabe destacar que en Mali hay una prioridad por la yihad local, lo que se tradujo en que no partieran combatientes hacia el territorio que dominaba el Dáesh en Siria e Irak. Asimismo, la complejidad del contexto interno (debilidad política, desigualdades económicas) ha sido instrumentalizada por el yihadismo para captar, lo mismo que la religión, una excusa empleada por organizaciones terroristas como el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) para mantener el lucrativo negocio del narcotráfico.
En definitiva, una obra sobresaliente, en la que Beatriz Mesa combina con criterio elementos académicos y periodísticos, lo que facilita el análisis y la comprensión del mensaje. La autora, sin caer en un sensacionalismo alarmista, advierte sobre el reto que plantea una región, el Sahel, cuya respuesta exige un compromiso por parte de la comunidad internacional. Dentro de la misma, debería ser prioritario erradicar los factores que han favorecido la consolidación del binomio formado por terrorismo y criminalidad organizada, contribuyendo a acentuar la pobreza y a multiplicar la violencia.
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 135, p. 254-256
Cuatrimestral (octubre-diciembre 2023)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X