Reseña de libros | Democratización y desdemocratización en México
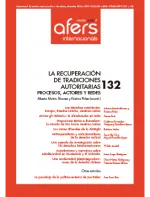
Salvador Martí Puig. Catedrático de Ciencia Política, Universitat de Girona
Reseña de libros:
Reynaldo Yunuen Ortega. Las elecciones presidenciales en México: de la hegemonía al pluralismo. El Colegio de México, 2022, 269 págs.
Alberto Aziz Nassif, Enrique Valencia Lomelí y Jorge Alonso Sánchez. Tres miradas al México de hoy. CIESAS-Cátedra Jorge Alonso, 2020, 253 págs.
La llegada a la Presidencia de la república mexicana de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la hegemonía de su formación, Morena, ha puesto en la agenda académica una vez más el tema de la «democratización» y la «desdemocratización» en México. Para mostrar este fenómeno, esta reseña da cuenta de dos obras confeccionadas por científicos sociales de prestigio que, si bien son muy diferentes, ponen el acento en este tema: una –titulada Tres miradas al México de hoy– es una compilación descriptivo-analítica de la política, la economía y la sociedad mexicana a lo largo del siglo xx, y la otra –Las elecciones presidenciales en México– señala, a través de un debate teórico y metodológico, el dilatado proceso de democratización del país a lo largo de medio siglo. Ambas, sin embargo, ponen sobre la mesa los grandes retos que se ciernen sobre la escena política mexicana y los peligros de una posible involución.
El libro escrito por Alberto Aziz Nassif, Enrique Valencia Lomelí y Jorge Alonso Sánchez compila tres ensayos, uno sobre el comportamiento electoral y el nuevo sistema de partidos, otro sobre el modelo de desarrollo económico y sus efectos, y el último sobre el activismo y la movilización social. El primer capítulo, titulado «Desdemocratización y realineamiento político-electoral en México», parte de que la abrumadora victoria electoral de AMLO y el desplome de las fuerzas políticas tradicionales del país (PRI, PAN y PRD) representan una coyuntura crítica en la medida en que genera un escenario totalmente novedoso donde pueden tomarse decisiones cruciales para el desarrollo político e institucional posterior. Aziz inicia señalando cómo a lo largo de dos décadas la ciudadanía mexicana se ha ido desvinculando de las organizaciones partidarias y de las instituciones, y cómo el poder ejecutivo ha ido perdiendo credibilidad y autoridad. Posteriormente expone cómo las elecciones del 1 de julio de 2018, con la victoria de AMLO, supusieron un realineamiento político-electoral. Y finalmente el autor esboza tres preguntas: ¿Morena será el nuevo PRI? ¿Qué queda del sistema de partidos que surgió después de 1988? Y, ¿hasta qué punto el Gobierno surgido de las elecciones de 2018 va a resolver (o no) la desconfianza y el descontento reinante en el país?
El segundo ensayo del libro, escrito por Enrique Valencia Lomelí, muestra cuáles son las características del modelo socioeconómico que se ha articulado a lo largo del último cuarto de siglo. Según el autor, este modelo se construyó a través de una coalición tecnocrática neoliberal que priorizó la estabilidad macroeconómica, la apertura financiera y comercial del país, y la prevalencia del mercado sobre el Estado, a pesar de que con ello se sacrificaba el dinamismo económico y la cohesión social. El autor señala que los resultados de dicho modelo han sido un estancamiento estabilizador que ha tenido como fruto un estancamiento social, la persistencia de la pobreza y una menor capacidad infraestructural del Estado, institucionalizando un sistema de protección social débil, incompleto y estratificado. El tercer y último ensayo del volumen, escrito por Jorge Alonso Sánchez, hace un balance de tres de las movilizaciones más significativas del sexenio de Enrique Peña Nieto, a saber, la oleada de protestas de oposición a la reforma energética, las resistencias y críticas contra la militarización de la seguridad interior y, finalmente, la articulación de luchas populares lideradas por los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena que, además de criticar duramente las administraciones del PRI y el PAN, también cuestionan duramente la propuesta política AMLO y su formación, Morena.
La lectura del libro ofrece una visión amplia de la complejidad política, económica y social del momento que está viviendo México hoy en día, con el peso de dos décadas de políticas neoliberales, a lo que se añade una década de amplias movilizaciones y protestas que constriñen y limitan las posibilidades del cambio político preconizado por AMLO. Sin embargo, para tener una visión un poco más amplia del proceso que vive el país, se recomienda la lectura del libro de Las elecciones presidenciales en México: de la hegemonía al pluralismo, de Reynaldo Yunuen Ortega, que complementa el análisis de coyuntura del libro ya expuesto.
El libro de Ortega va más allá de un análisis de las elecciones presidenciales mexicanas desde 1970, pues se trata de un estudio sobre el dilatado proceso de apertura y democratización del régimen desde hace medio siglo con un manejo magistral y consistente de los datos electorales, de registros y de opinión, y también con un debate con las diversas teorías de la democratización. En este sentido la introducción y el primer capítulo del libro son imprescindibles y, a partir de su lectura, continúa con tres capítulos más, cada uno de ellos vinculado a uno a un tipo conceptual de elección (de permanencia, de conversión y de realineamiento) a partir de la obra seminal de V. O. Key «A theory of critical elections», y unas conclusiones.
La introducción y el primer capítulo son la piedra angular del libro. En 54 páginas Ortega despliega un marco de análisis para la comprensión y el estudio del proceso de democratización en su país, partiendo de la definición de democracia de Charles Tilly, que la considera un régimen de consulta protegida del que se pueden distinguir cuatro dimensiones: la amplitud, la igualdad, la protección y la consulta vinculante.
El propósito del libro –dice el autor– es contestar tres preguntas: ¿Cómo se pueden clasificar las elecciones presidenciales? ¿Cuáles son los principales factores que explican el cambio político en México? Y, ¿cuáles son los factores que explican el comportamiento electoral de los mexicanos? Pero, en mi opinión, la pregunta central del libro es la de cuáles son los principales factores que explican el cambio político en México, partiendo de que un proceso de democratización siempre significa una redistribución de poder.
Para ello el autor trata el proceso democratizador mexicano a partir dos líneas de análisis: una macro y otra meso. La línea macro es la del «modelo del proceso político» inspirado en la obra de McAdam, Tarrow y Tilly (2000), mientras que la meso es la de otorgar un gran énfasis al rol de los partidos políticos como actores que establecen una tarea de interlocución entre colectivos sociales y las élites, entre las diversas élites entre ellas, y entre estas últimas con las instituciones que canalizan sus preferencias y que, a su vez, son moldeadas por ellas. El «modelo del proceso político» es de gran utilidad porque en su análisis integra visiones secuenciales y estructurales, porque señala que en todo proceso de cambio político es necesario, por un lado, incluir actores políticos (generalmente ignorados) como son la insurgencia armada, los movimientos sociales, así como los episodios disruptivos de protesta y agitación. Es más, gracias estos episodios se pueden producir una «estructuras de oportunidades políticas» –entendidas en la forma que señala Sidney Tarrow– que abren espacios de transformación política y, por ende, procesos de democratización. A nivel meso, Ortega confiere un gran énfasis al rol de los partidos políticos, señalando la relación existente entre los partidos y los episodios de democratización, ya que los partidos pueden ser movilizadores ideológicos que dan fortaleza organizativa a las iniciativas de apertura (o de cierre) de un régimen gracias a los incentivos solidaridad que genera, a las redes que confecciona y al rol de los líderes sociales y los empresarios políticos.
A partir de estos cimientos teóricos y analíticos, Ortega va desgranando las causas de la lenta democratización mexicana a través de las nueve convocatorias electorales presidenciales a partir de la tipología que establece V. O. Key. Así, el segundo capítulo analiza las elecciones de 1970, 1976 y 1982 que se califican como de «permanencia». Para ello, en sus páginas se tratan eventos cruciales de la historia política del país, como son la matanza de Tlatelolco de 1968, la aparición de movimientos guerrilleros, las diversas reformas y contrarreformas electorales y la crisis económica de 1982. Posteriormente, el tercer capítulo trata las elecciones de «conversión», a saber, las de 1988, 1994 y las de 2006, haciendo hincapié en el contexto que precede a las elecciones de 1988 con la escisión del PRI liderada por Cuautémoch Cárdenas, el contexto internacional del final de la Guerra Fría, el nacimiento de una oposición articulada en la izquierda (PRD) y en la derecha (PAN) del PRI, asesinatos políticos, el estallido del movimiento zapatista y el proceso de polarización política al final del sexenio de Fox que deriva en las elecciones de 2006 y la movilización del pejismo.
El cuarto capítulo da cuenta de las elecciones de «realineamiento», exponiendo la crisis de la Administración Zedillo, el efecto tequila, las diversas reformas electorales, las elecciones intermedias que el oficialismo pierde, la construcción de nuevas identidades partidistas opositoras, las primeras elecciones con alternancia (las de 2000), la crisis humanitaria derivada de la «guerra contra el narcotráfico», las movilizaciones de YoSoy132 y la amplia victoria electoral de AMLO y Morena en 2018.
Así, a través de esta obra, el autor va desgranando un argumentario que se resume en cuatro tesis. La primera es que la democratización en México solo puede comprenderse si se tienen en cuenta las intensas movilizaciones de estudiantes y activistas, pues sin ellas la oposición no hubiera podido presionar al régimen, ni las élites gubernamentales hubieran cedido un ápice de su poder. La segunda es que los partidos fueron cruciales para poder encauzar organizativamente y moldear las percepciones y las demandas de los ciudadanos que se sentían agraviados (sobre todo trabajadores y estudiantes) y así mediar con las élites gubernamentales en pos de una transición democrática del sistema. La tercera es que, una vez debilitado el régimen gracias a las movilizaciones y protestas y a nuevas identidades partidarias, la derecha fue mucho más eficaz para captar recursos organizativos y monetarios con los que competir electoralmente contra el PRI. Y la cuarta y última es que todas estas tensiones, dinámicas y mecanismos expuestos se condensaban una vez cada seis años en los procesos electorales presidenciales que, en sí mismos, pueden considerarse «coyunturas críticas».
Para terminar el libro, el autor añade unas breves conclusiones donde se hace un repaso de lo arriba señalado, enfatizando la importancia del desarrollo identidades partidistas, la influencia de actores privados en la política y el peligro que tiene para la democracia un Estado disminuido por la globalización. Con todo, los dos libros, enfatizan lo mismo, a saber, que cuando los ciudadanos han mostrado su capacidad para organizarse y exigir mejores políticas, México ha cambiado.
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 132, p. 231-234
Cuatrimestral (octubre-diciembre 2022)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X