La gobernanza de la agenda climática: compleja, policéntrica y llena de imperfecciones
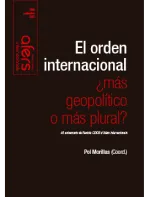
Cristina Monge, profesora asociada de Sociología, Universidad de Zaragoza; investigadora asociada de Globernance, BC3 e Itd-UPM. cmonge@unizar.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9972-6028
Este artículo examina la gobernanza compleja, multilateral y policéntrica de la agenda climática, así como la gestión del conocimiento que se articula alrededor del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Partiendo de la base de la dificultad que esta gobernanza implica, el artículo muestra cómo esta ha sido capaz de producir avances en la lucha contra la crisis climática. La gobernanza de la acción climática se asemeja a una red de redes, un tupido entramado de iniciativas públicas, privadas, sociales, tecnológicas, de conocimiento y de espacios intersectoriales. La complejidad para garantizar el cumplimiento de lo acordado es indudable, en muchos aspectos, pero hasta la fecha se ha demostrado lo único viable. Fuertemente dependiente del contexto global, la transición ecológica es una oportunidad para dar un salto cualitativo en el contexto de la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania.
En la última década, la evidencia científica ha confirmado la existencia de un calentamiento global del planeta producto de la acción humana cuyas consecuencias aún no se conocen en su totalidad. Con abundante conocimiento científico, importantes inversiones, un desarrollo tecnológico muy notable y cada vez más preocupación social, uno de los grandes retos para gestionar la crisis climática y la transición ecológica es la gobernanza, es decir: quiénes y cómo toman qué decisiones de forma que sean útiles para acelerar la transformación. Un problema de esta magnitud y características difícilmente puede abordarse desde paradigmas que no recojan toda su complejidad. La gobernanza de la crisis climática, tanto de su gestión política como de generación de conocimiento, así como la de su correlato, la de la transición ecológica, necesita implicar a la pluralidad y diversidad de actores imprescindibles para hacer posibles los cambios inaplazables.
Una red de redes: la gobernanza multilateral y multiactor del cambio climático
La agenda internacional del cambio climático es un ejemplo de gobernanza compleja, abierta, participativa y reticular, cuyas ventajas y hándicaps son muchos y evidentes. ¿Es un modelo que permite alcanzar la velocidad y ambición necesarios para hacer frente al desafío? Aunque de momento, como atestiguan los hechos, no ha sido así, cabe preguntarse, ¿sería posible hacer frente a un desafío global como este de otra manera, solo mediante la imposición de quienes más poder geopolítico albergan, con la única actuación del mundo financiero, o a través de la carrera tecnológica como apuesta exclusiva? Difícilmente, ya que nunca hasta ahora la humanidad se había enfrentado a un desafío común de estas características. No es casualidad que el Informe Brundtland, firmado en Oslo en marzo de 1987, que abrió el debate sobre el modelo de desarrollo y el concepto de desarrollo sostenible en Naciones Unidas, se subtitulara «Nuestro futuro común»1. La actual lógica de la competición entre bloques, estados o intereses económicos complica mucho la apuesta por un objetivo que responda a un interés común, de la humanidad en su conjunto. Solo hay una forma de desencallar el problema: escapar de los juegos de suma cero y hacer posible el paradigma del «ganar-ganar» (win-win). Teniendo en cuenta la dimensión del desafío, se puede entender perfectamente que lo contrario lleva irremediablemente a un «perder-perder».
La propia Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) es un ejemplo de esto. Surgida de la Cumbre de la Tierra de Río en 1992, entró en vigor en 1994 y de ella forman parte hoy los 197 países que han ratificado la Convención, los cuales han pasado a ser partes que se reúnen anualmente en las conocidas como COP (Conference of the Parties). Además de esta convención, de Río salieron también otras dos convenciones, aunque son menos conocidas: la de Biodiversidad que, en su decimoquinta reunión en 2022, aprobó un histórico Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la Convención de Lucha contra la Desertificación, a las que posteriormente se incorporó la Convención Ramsar sobre los Humedales.
Como en las COP las decisiones se toman por consenso de los 197 países que integran la CMNUCC, ello dificulta la agilidad y ambición de estas. Respecto a los acuerdos alcanzados, han sido especialmente relevantes dos cumbres: la COP-3, celebrada en 1997, que aprobó el Protocolo de Kyoto con el objetivo de reducir en un 5% las emisiones de gases de efecto invernadero de los países; y la COP-21, celebrada 18 años más tarde, en 2015, en la que se consiguió alcanzar el Acuerdo de París que establecía el objetivo de evitar un incremento de la temperatura ambiental superior a los 2°C en 2100, y a ser posible del 1,5ºC, a través de responsabilidades comunes, aunque diferenciadas, de las partes. El resto de las cumbres han tenido resultados menos visibles, pero han sido igualmente importantes por incorporar nuevos temas en la agenda, como la transición justa o la perspectiva de género, entre otras. Además, se van adoptando decisiones de carácter más operativo en cuanto a la implementación y seguimiento de los acuerdos tomados.
Para seguir entendiendo la configuración de la agenda climática internacional, hay que añadir que a la Convención Marco le siguen una serie de acuerdos entre otros actores de distinta naturaleza. Los agentes privados se dan cita en el Pacto Mundial, impulsado por Naciones Unidas en el año 2000 «para movilizar a empresas de todo el mundo en la alineación de sus operaciones y estrategias en torno a 10 principios universales en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. La intención subyacente de los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas es que la sostenibilidad corporativa comience con un enfoque basado en principios para hacer negocios: es “cómo” opera una empresa en la sociedad. Esto significa trabajar de manera que se cumpla con las responsabilidades fundamentales en cada una de las cuatro áreas» (UN Global Compact, 2021). Este Pacto cuenta hoy con más de 20.000 entidades adheridas de 179 países y más de 70 redes locales, y a él se unen proyectos como Science Based Target Initiative, que ha conseguido el compromiso de más de 3.000 empresas de 73 países, y el índice Carbon Disclosure Project, entre otros.
Asimismo, los actores subnacionales, como las ciudades o las regiones, son claves en la agenda climática. Desde UN Hábitat hasta el Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía –la mayor coalición global de alcaldes y autoridades locales, con más de 10.000 comprometidos en más de 135 países alrededor del mundo2–, pasando por iniciativas como Regions 4 or Under 2 Coalition, hay todo un entramado de estos actores que juegan un papel clave en la implementación de las políticas climáticas. También existen redes para la cooperación técnica y política, al margen de Naciones Unidas, como el Consejo Mundial de la Energía (WEC, por sus siglas en inglés), un foro global para promover ideas innovadoras y compromisos tangibles para el «suministro y la utilización sostenible de la energía en beneficio de todos los pueblos»; la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), agencia intergubernamental de cooperación internacional que integra 167 países más la UE, que apoya a los países en sus transiciones energéticas y proporciona datos y análisis sobre tecnología, innovación, política, finanzas e inversiones con el objetivo de impulsar el despliegue de energías renovables; o la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organismo autónomo en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fundada en 1974 como respuesta de los países consumidores del petróleo a la crisis del 1973, a fin de coordinar una respuesta colectiva ante futuros problemas en el suministro de petróleo.
A esto hay que añadir los múltiples espacios de alianzas y colaboración entre asociaciones de la sociedad civil como ONG, no solo ambientalistas, sino también de derechos humanos, cooperación al desarrollo, género, etc., que forman parte e inciden en la agenda climática. Asimismo, existen redes de organizaciones de la sociedad como la Climate Action Network (CAN), una red global de más de 1.900 organizaciones de la sociedad civil en más de 130 países que impulsan acciones colectivas y sostenibles para combatir la crisis climática y lograr la justicia social y racial. La red CAN convoca y coordina a la sociedad civil en las negociaciones climáticas de Naciones Unidas y otros foros internacionales. No faltan tampoco espacios de colaboración de multipartes interesadas (multistakeholders) como la Global Climate Partnership, la principal plataforma de colaboración de actores públicos y privados de todo el mundo, en los que estas se asocian en coaliciones regionales de gran ambición para explorar soluciones innovadoras y aprendizaje entre pares; o Alliances for Climate Action, que promueve una nueva forma de liderazgo climático mediante la articulación de grupos nacionales de líderes empresariales, gubernamentales, locales, académicos y de la sociedad civil en países de todo el mundo para impulsar la descarbonización en sus territorios.
Todos estos actores actúan de forma independiente, bien en redes bien en redes de redes, y se suelen dar cita anualmente en las COP, donde se produce una interacción continua. El trabajo que se hace desde los «pabellones azules» –donde se dan cita en las COP los actores no gubernamentales de distinta naturaleza y la movilización ciudadana– busca influir en las negociaciones que se celebran en los «pabellones verdes», donde tienen lugar las negociaciones oficiales de las partes, esto es, los estados miembros. En definitiva, la gobernanza de la acción climática se asemeja a una red de redes, un tupido entramado de iniciativas públicas, privadas, sociales, tecnológicas, de conocimiento y de espacios intersectoriales. La complejidad es indudable, y la dificultad para garantizar el cumplimiento de lo acordado, en muchos aspectos, también. Sin embargo, hay que resaltar nuevamente la imposibilidad, demostrada hasta la fecha, de hacerlo de otra manera. El número y la diversidad de actores implicados en los cambios necesarios exige un permanente ejercicio de negociación y conciliación de intereses diversos que exceden tanto el ámbito de los estados como de cada uno de los sectores (público, privado, social, tecnológico, académico, etc.).
Redes para impulsar el conocimiento
La generación de conocimiento sobre el cambio climático funciona también en cierta medida como una red de gobernanza compleja. El conocimiento que hoy existe sobre el cambio climático no hubiera sido posible sin el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El IPCC tiene el cometido de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático, sus repercusiones y futuros riesgos, mediante revisiones periódicas con base científica, así como explorar las distintas estrategias que pueden adoptarse tanto en mitigación como en adaptación. Las seis evaluaciones que ha elaborado el IPCC hasta la fecha han servido de base científica para la formulación de políticas tanto a nivel de los estados como en las negociaciones llevadas a cabo en el marco de las COP de la CMNUCC. La participación en el IPCC está abierta a todos los países miembros de la OMM y de Naciones Unidas; actualmente, forman parte del IPCC 195 países que, a su vez, nombran un Grupo de Expertos. Así, centenares de científicos participan con carácter voluntario en la elaboración de los informes de evaluación, que son un buen ejemplo de la necesidad de aglutinar y gestionar los mejores conocimientos disponibles, es decir, el mejor conocimiento de todas las disciplinas relacionadas con el cambio climático, para caracterizar correctamente este fenómeno de forma que se puedan plantear estrategias exitosas de transición energética.
El IPCC se organiza en tres grupos de trabajo, cada uno de los cuales emite un informe en cada período de evaluación. El grupo de trabajo i estudia las bases físicas del cambio climático, el grupo de trabajo ii, los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad, y el grupo de trabajo iii, las opciones de mitigación. Existe también un grupo especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y otro sobre datos y escenarios en apoyo de los análisis de impacto y del clima. Los informes de evaluación del IPCC, que abarcan todos los aspectos del cambio climático en los planos científico, técnico y socioeconómico correspondientes a cada grupo de trabajo, se encuentran resumidos en un informe de síntesis. En el informe de síntesis del Sexto informe de evaluación, publicado en marzo de 2023, el IPCC da un giro a las narrativas habituales y opta por enfatizar que la humanidad aún está a tiempo de evitar los peores efectos del cambio climático y asegurar «un futuro habitable y sostenible para todos» (IPCC, 2023), si bien, como advierte, la ventana de oportunidad se está cerrando y es imprescindible abordar cambios rápidos. El diagnóstico no deja lugar a dudas: «Las actividades humanas, principalmente a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, han causado inequívocamente el calentamiento global, con una temperatura superficial global que alcanzó 1,1°C por encima de 1850-1900 en 2011-2020. Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero han seguido aumentando, con contribuciones históricas y actuales desiguales derivadas del uso de energía no sostenible, el uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra, estilos de vida y patrones de consumo y producción en todas las regiones, entre países y dentro de ellos, y entre individuos (nivel de confianza alto)» (ibídem).
Precisamente, es la gobernanza compleja, aunando todos los conocimientos disponibles sobre el cambio climático y sus consecuencias, lo que hace que el IPCC sea un referente indudable. Que afirme de forma tajante, como lo hace en este Sexto informe, la existencia de un calentamiento global debido a la acción humana, permite tanto la generación de conocimiento como avanzar en el debate público.
La gobernanza de la transición ecológica que mira al futuro
Las características del modelo de gobernanza de la crisis climática, así como la miríada de organizaciones, redes, redes de redes y espacios que hacen una aportación al desafío de la crisis climática, se plasman en la forma de abordar el futuro. Si se observa a escala global, al establecimiento de objetivos del Acuerdo de París –complementado con las decisiones del resto de las COP– se suman los planteamientos de futuro que cada Estado o grupo de estados están llevando a cabo. De esta forma, ante la imposibilidad de planificar de forma conjunta, la Unión Europea (UE), Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur y, más recientemente, América Latina han plasmado estas políticas con grandes inversiones aparejadas, por ejemplo, en forma de pactos verdes, planes de infraestructuras o la Inflaction Reduction Act de Estados Unidos, en lo que los investigadores del Real Instituto Elcano Gonzalo Escribano, Lara Lázaro y Naomi Moreno (2021) denominan un «mundo de pactos verdes interdependientes». En efecto, a cada compromiso de reducción de emisiones que los países o grupos de países, como la UE, adoptan les sigue un plan propio de cada Estado o grupo de estados para hacerlos realidad. La propia idiosincrasia de la gobernanza de la agenda climática que se ha descrito anteriormente favorece que así sea. Cada cual adopta los compromisos climáticos según su realidad e intereses geopolíticos, lo que empieza a producir una cierta carrera por liderar la transformación verde, intrínsecamente ligada al desarrollo tecnológico e industrial. La aprobación por Estados Unidos de la Inflaction Reduction Act, con un marcado tono proteccionista, ha desatado no pocas reacciones en Europa y otras partes del mundo.
Por su parte, el Pacto Verde Europeo, anunciado por la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen en la COP de Madrid en 2019, tres meses antes de que la pandemia llegara a Europa, establece el objetivo de neutralidad climática para 2050. Esto supone, según el programa Fit for 55, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 55% para 2030. El Pacto Verde contiene toda una estrategia de desarrollo, no solo de política energética. A esta apuesta se ha sumado después el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que la UE da respuesta a la crisis generada por la pandemia, que busca modernizar la economía europea mediante el fomento de dos vectores: la digitalización y la transición ecológica, así como el plan RePowerUE con el que la UE busca hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania en materia de energía. Un camino similar ha seguido Corea del Sur, que, tras presentar en 2020 a la CMNUCC sus «Contribuciones determinadas a nivel nacional» y su «Estrategia de carbono neutral en 2050», en 2021 decidió invertir alrededor de 144.000 millones de dólares en la creación de 1.901.000 puestos de trabajo para 2025 relacionados con la economía verde y digital. Mediante la identificación de 10 proyectos clave que incluyen desde la movilidad verde hasta la atención médica inteligente, este país da especial protagonismo a las energías renovables, la infraestructura verde y la adecuación de la industria a los parámetros de sostenibilidad.
Mención aparte merece la posición de China, responsable de aproximadamente el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero y altamente vulnerable a los efectos de la crisis climática. El Gobierno chino no es ajeno a esta realidad y ha visto en la transición ecológica una oportunidad de desarrollo económico y liderazgo internacional. Como señala Antxon Olabe (2020), «el presidente Xi Jinping ha situado el concepto de civilización ecológica en un lugar prominente de su visión estratégica. Así, en la mencionada conferencia Pushing China’s Development of an Ecological Civilization to a New Stage, tras citar a los grandes clásicos de la cultura china –El libro de las mutaciones, el Tao Te Ching de Lao Tse, Mencio y Xunzi–, sentaba inspiradores principios para guiar el avance hacia civilización ecológica al señalar: “Estos conceptos enfatizan la importancia de unificar el Cielo, la Tierra y el hombre, siguiendo el camino y las reglas de la naturaleza y utilizando aquello que esta nos ofrece con paciencia y frugalidad, y muestran que nuestros antepasados ancestrales comprendieron muy bien la necesidad de desarrollar una adecuada relación entre el hombre y la naturaleza (...) La humanidad es una comunidad con un futuro compartido”». Esto explica que la posición de China en lo referente al cambio climático haya variado de forma notoria en los últimos años, hasta el punto de haber jugado un papel relevante en la adopción del Acuerdo de París. La realidad, no obstante, sigue siendo contradictoria: según el PNUMA, China invirtió en renovables desde 2010 hasta mediados de 2019 un total de 758.000 millones de dólares, el 29% del total mundial, y en 2022, según estimaciones de BloombergNEF, 164.000 millones de dólares en nuevos parques solares y 109.000 millones en nuevos parques eólicos, lo que supone el 55% de la inversión mundial en renovables; no obstante, sus emisiones han seguido incrementándose en los últimos años como consecuencia del papel central que el carbón sigue jugando en su modelo energético (Global Energy Monitor y CREA, 2020).
Aunque las relaciones de China en materia climática han estado marcadas por la lógica de competencia entre potencias, en 2014 estas dieron un giro importante. Tras el fracaso de la Cumbre de Copenhague en 2009 (COP-15), Estados Unidos y la UE iniciaron un acercamiento diplomático a Beijing con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del gigante asiático. Según el investigador de la Universidad de Pennsylvania Scott M. Moore (2021), «la estrategia funcionó por dos importantes razones: en primer lugar, porque el acercamiento a China se produjo desde una perspectiva de igual a igual –lo que tuvo una acogida positiva en Beijing– y, también, porque el factor de protección ambiental y de sostenibilidad encajaba con su objetivo de ascender en la cadena de valor global y reforzar su poder blando». Así, en 2014 se conseguía el acuerdo entre Estados Unidos y China que establecía topes a las emisiones chinas antes de 2030; tan solo un año más tarde, en 2015, el Acuerdo de París consiguió extender por vez primera la obligación de reducir las contribuciones de China al cambio climático al resto de países del mundo.
Más tarde, en 2018, se firmó el documento conjunto en el que se afirmaba: «la Unión Europea y China confían en que su colaboración en [materia de] cambio climático y energía limpia se convierta en un pilar de su relación bilateral, incluida su relación en temas económicos». Se diseñaron ya entonces dinámicas de colaboración en estrategias de descarbonización a largo plazo, comercio de emisiones, eficiencia energética, ciudades bajas en carbono, tecnología aplicada a la transición ecológica o inversiones verdes. En 2019, el documento conjunto de la Comisión Europea y el Alto Representante como contribución al Consejo Europeo, EU-China Strategic Outlook, seguía en la misma línea: «En cuanto al cambio climático, China es, al mismo tiempo, el mayor emisor de carbono del mundo y el mayor inversor en energías renovables. La UE se congratula del papel de China como uno de los principales promotores del Acuerdo de París. Al mismo tiempo, China está construyendo centrales térmicas de carbón en muchos países, lo que socava los objetivos globales del Acuerdo de París. China es un socio estratégico en materia de cambio climático y transición hacia una energía limpia con el que tenemos que seguir manteniendo una relación estrecha, dada la importancia de sus emisiones (aproximadamente el 27 % del total), que siguen aumentando» (Comisión Europea, 2019).
El realineamiento de la UE con la estrategia de contención hacia China a raíz de la guerra en Ucrania paralizó este acuerdo UE-China que, a la luz de las últimas noticias, y con la cautela debida, podría volver a retomarse. China ha entendido que, si pretende jugar un papel relevante en el tablero global, no puede permanecer al margen de las tendencias que marca la economía verde. Por su parte, el resto del mundo no se puede permitir que China quede al margen de esta transformación porque, en este caso, esta sería inviable. Aquí Europa puede jugar un papel fundamental para evitar que esto ocurra y acentuar, al mismo tiempo, su autonomía estratégica, también en este aspecto. Si la UE es capaz de mantener una posición propia tendiendo puentes hacia China, de quien afirma que es un socio imprescindible para la transición ecológica, hará que aumente su capacidad negociadora y su potencial de generación de alianzas, y, por tanto, su autonomía estratégica.
Especial significado tiene también la Carta Medioambiental Iberoamericana, uno de los resultados de la xviii Cumbre Iberoamericana celebrada el 25 y 26 de marzo de 2023. En dicha Carta, se afirma tajantemente la voluntad de que se proteja el medio ambiente desde las realidades plurales de cada país: «La protección del medio ambiente debe considerarse como parte integral del desarrollo. La Comunidad Iberoamericana cuenta con espacios políticos y de cooperación en los que nos comprometemos a fortalecer, consolidar y transversalizar de forma coordinada las consideraciones medioambientales y climáticas» (SEGIB, 2023: 4). Hay otros casos de incremento de los objetivos de reducción de emisiones, como el de Japón, el quinto país en emisiones de gases de efecto invernadero, que adoptó en 2021 el objetivo de reducción del 46% de sus emisiones para 2030. Todo esto confirma el puzle de esfuerzos que cada Estado o grupo de estados de forma independiente está haciendo para hacer realidad el Acuerdo de París. Ello viene a ratificar que, pese a carecer de poder ejecutivo, la gobernanza climática, por mucho que sea compleja, contradictoria e imperfecta, está siendo hasta el momento la única vía por la que se fomenta que los estados o grupos de estados vayan asumiendo sus compromisos.
La invasión de Ucrania: ¿aceleradora de la transición ecológica?
La invasión de Ucrania ha tenido múltiples consecuencias, no solo humanitarias, geopolíticas y económicas, sino también en lo referente a la transición energética. De repente, Europa ha entendido, con Alemania en la cabeza, que buena parte del bienestar del que había disfrutado hasta ahora era fruto de la energía barata procedente de Rusia, fundamentalmente del gas ruso. Esto ha dado lugar a situaciones paradójicas: en el corto plazo, mientras se mantiene el rumbo trazado por el Pacto Verde Europeo, se han tomado decisiones contradictorias, como las subvenciones en casi todos los estados miembros a los combustibles fósiles con objeto de hacer frente a las consecuencias de la inflación. Sin embargo, estas políticas se han ido acotando, mientras se ha acelerado el despliegue de energías renovables, sin haberse podido evitar la contestación social en buena parte de los territorios afectados.
Tal como muestra el World Energy Outlook de 2022 elaborado por la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), las políticas puestas en marcha por los gobiernos para reaccionar a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania están acelerando la transición hacia las tecnologías limpias. El informe estima que la inversión global en energía limpia podría superar los dos billones de dólares anuales en 2030, un 50% de aumento respecto a la situación actual, lo que significa cambios profundos derivados de la invasión rusa en Ucrania, lo que podría suponer «un punto de inflexión histórico y definitivo hacia un sistema energético más limpio, asequible y seguro» (IEA, 2022: pár. 17). De acuerdo con este estudio, las energías renovables en 2022 crecieron un 25%, el máximo nivel alcanzado hasta el momento, y la venta de coches eléctricos pasó del 3% al 15% en tres años respecto a las ventas totales de vehículos: «las energías limpias se presentan como una gran oportunidad de crecimiento y generación de empleo, y como un ámbito relevante de competencia económica internacional» (ibídem). Como se verá a continuación, la mirada al futuro y la reacción a las consecuencias de la invasión de Ucrania siguen la misma lógica que se ha descrito anteriormente.
Iniciativas que aceleran la transición
La iniciativa al respecto más ambiciosa de las conocidas hasta la fecha procede de la Administración Biden. Estados Unidos prevé multiplicar por dos en 2030 la capacidad de energía solar y eólica, y por siete las ventas de coches eléctricos. En su Inflaction Reduction Act,destina 369.000 millones de dólares en los próximos 10 años a inversiones e incentivos para reducir las emisiones de CO2 en un 40% para 2030; todo un paquete de estímulos que busca atraer las inversiones de la economía verde hacia Estados Unidos en una lógica de fomento de la política industrial. Esta ley opta por las políticas de incentivos en lugar de por las amenazas o sanciones; de ahí el subsidio a la energía limpia en lugar de gravar la contaminación. Por otro lado, la ley contiene un factor proteccionista en la medida en que favorece de forma explícita la energía limpia procedente de Estados Unidos, lo que puede suponer conflictos comerciales, como ha advertido Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable del Pacto Verde Europeo. Bastará con un ejemplo de los varios existentes: para acceder a los subsidios que contempla la ley, se exige que los vehículos eléctricos se ensamblen en Estados Unidos y que las baterías se fabriquen con componentes extraídos o procesados en dicho país o en sus socios en tratados de libre comercio.
Por otro lado, la aceleración del despliegue de las energías renovables y la mejora de la eficiencia en la UE hacen que la demanda de gas natural y petróleo en la región se vaya a reducir un 20% en esta década, y la de carbón en un 50%: un impulso que cobra mayor urgencia por la necesidad de encontrar ventajas económicas y de competitividad industrial más allá del gas ruso. La respuesta de la UE a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania se encuentra en el documento Repower EU, «el plan de la Comisión Europea para independizar a Europa de los combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030, ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia», como puede leerse en la web de la Comisión3. Para ello, se plantea tres objetivos: diversificación, ahorro y aceleración del despliegue de energías limpias. En el plan se detallan medidas a corto plazo y otras a medio plazo que tienen que estar implementadas antes de 2027. En el horizonte, sin embargo, se presentan varias dudas: en primer lugar, la aceleración del despliegue de parques renovables está ocasionando conflictos en buena parte de los territorios afectados. ¿Serán capaces los estados de conseguir la licencia social necesaria para conseguir los objetivos mencionados en un enfoque en el que todos ganen? De lo contrario, el conflicto puede retrasar, si no paralizar, este desarrollo. En segundo lugar, la diversificación de proveedores de gas, imprescindibles en el corto plazo, ¿puede contener aspectos contradictorios con el progresivo abandono de este gas como combustible fósil que es? Inversiones en infraestructuras millonarias, solo amortizables a largo plazo, apuntarían en esta dirección. Y, finalmente, la apuesta tan importante que la UE está haciendo por el hidrógeno verde, ¿tiene opciones a medio plazo de ser viable técnica y económicamente?
No obstante lo anterior, hay que apuntar que los últimos acontecimientos en Europa, con reacciones por parte de los sectores que se sienten más afectados por el avance de la transición ecológica, así como el éxito electoral de formaciones como el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB, por sus siglas en neerlandés) en los Países Bajos, con discursos en este sentido, están provocando que líderes como Emmanuel Macron o la propia presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen estén planteando una «pausa regulatoria europea» en materia de transición ecológica. Aunque sin decisiones firmes, la duda está sembrada. Las reacciones en materia de transición energética que ha provocado la invasión rusa de Ucrania no se reducen a Europa y Estados Unidos, sino que, en una suerte de encadenamiento propio de las gobernanzas complejas, han sido muchos los estados que han puesto en marcha políticas más ambiciosas de transición ecológica. Si bien es difícil saber qué hubiera pasado si la guerra no hubiera estallado, lo cierto es que estas reacciones han coincidido con la aparición de las primeras consecuencias en materia energética derivadas del conflicto bélico.
Por su parte, Japón ha puesto en marcha un programa de Transformación Verde (GX, Green Transformation) para financiar tecnologías nucleares, el hidrógeno de bajas emisiones y el amoníaco. Además, junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), acaba de financiar con 36,8 millones de dólares el proyecto «Promoviendo la transformación verde en la región del pacífico hacia emisiones netas cero y desarrollo resistente al clima» a fin de apoyar a cuatro estados insulares del Pacífico «con una “transformación verde” de sus economías que reducirá su dependencia de los combustibles fósiles, impulsará el crecimiento económico sostenible y les ayudará a hacer frente con los impactos del cambio climático»4. Pese a estos enunciados, han surgido movimientos de protestas contra lo que consideran una estrategia de Japón para perpetuar el gas natural licuado (GNL) en la zona. En los informes de la segunda reunión del consejo de implementación del GX, se puede leer, de boca del primer ministro nipón: «Manteniendo la vista no solo en el próximo invierno, sino también en varios años por venir, movilizaremos todas las medidas posibles y nos prepararemos completamente para situaciones imprevistas para superar la crisis actual de equilibrio tenso entre la oferta y la demanda de electricidad. Con respecto a las centrales nucleares en particular, el Gobierno estará al frente de todos los esfuerzos para el reinicio de las centrales nucleares a las que se les ha otorgado el permiso de instalación, además de asegurar la operación de 10 reactores que se han vuelto a poner en funcionamiento». La transición ecológica, según estas declaraciones, y como es propio de sistemas de gobernanza compleja, no puede quedarse al margen de las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania, con todas las contradicciones en que se suele incurrir.
Asimismo, Corea del Sur apuesta por incrementar la proporción de energía nuclear y renovable en su mix energético. India sigue avanzando hacia su objetivo de capacidad renovable nacional de 500 gigavatios (GW) en 2030, y las energías renovables cubren casi dos tercios de la creciente demanda de electricidad del país. En cuanto a China, si bien su posición en el conflicto provocado por la invasión de Ucrania puede modificar sus compromisos internacionales, la IEA afirma que los nuevos objetivos que el gigante asiático ha asumido siguen estimulando la implantación a gran escala de energías limpias, lo que hace pensar que tanto la quema de carbón como de petróleo alcanzarán su pico antes de que finalice esta década.
Subyaciendo a todo este conjunto de iniciativas, no se oculta la carrera existente por el liderazgo tecnológico e industrial de lo que sin duda se adivina como un nuevo modelo económico descarbonizado. Junto a ello, discusiones sobre cómo garantizar que la transición se haga con criterios de justicia social, o sobre el papel que lo público, lo privado y lo social tengan que jugar en esta transformación, forman parte de lo que probablemente sea el más importante debate ideológico de este convulso comienzo del siglo xxi. En este contexto, como se ha apuntado, la invasión de Ucrania ha tenido un notable impacto en el mundo de la energía y, en concreto, de la transición energética, difícilmente separable de movimientos geopolíticos de este calado. Si bien las grandes potencias están fortaleciendo sus políticas de transición ecológica, no son pocas las contradicciones que se producen. La UE, una de las principales perjudicadas por su relación energética con Rusia, ha optado por acelerar la transición hacia una energía limpia mientras diversifica proveedores de gas. Sin embargo, se está comprobando cómo la inflación causada por la guerra, con el malestar que ello genera en sociedades como la europea, está llevando a mandatarios europeos a plantear una disminución en el ritmo de la transición ecológica, lo que no es buen augurio para los planes climáticos.
A modo de conclusión
La gobernanza de la agenda climática es compleja, policéntrica y llena de imperfecciones, por lo que no puede entenderse de forma aislada al rumbo de los acontecimientos geopolíticos. También el avance científico, imprescindible para dar respuesta a los desafíos actuales, responde a una estructura reticular en la que se comparten y retroalimentan todos los conocimientos –en plural– disponibles en la red que es el IPCC o en otras estructuras parejas.
En un contexto global como el actual, es difícil imaginar modelos exitosos que no tengan en cuenta esta complejidad, el elevado número de actores, las interdependencias con los ámbitos financieros, industriales, geoestratégicos, etc. De ahí que los avances globales que se han dado en la gestión de la crisis climática y la transición ecológica vayan a la par del orden internacional y la dirección en que este evolucione.
La transición ecológica, que puede tener en el actual escenario de conflicto en Ucrania una oportunidad para acelerarse, irradia cambios en múltiples direcciones y sobre múltiples actores. Pero también esconde amenazas, como las derivadas de una inflación que compromete el nivel de vida europeo. Sin embargo, con el clima no se negocia y la emergencia climática exige actuar ya, aunque las reacciones contrarias a estos cambios comprometan tanto la velocidad como la ambición que estos requieren.
Referencias bibliográficas
Comisión Europea. «Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y el Consejo. UE-China – Una perspectiva estratégica», (12 de marzo de 2019) (en línea) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019JC0005
Comisión Europea. «Communication RePowerEU Plan COM(2022)230 final». Key documents: REPowerEU, (18 de mayo de 2022) (en línea) https://commission.europa.eu/publications/key-documents-repowereu_en
Escribano, Gonzalo; Lázaro, Lara y Moreno, Naomi. «Gobernanza climática y multilateralismo: escenarios, actores y papel de España», Comentario Elcano, 3/2021 (7 de enero de 2021) (en línea) https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/gobernanza-climatica-y-multilateralismo-escenarios-actores-y-papel-de-espana/
Global Energy Monitor y CREA. «A New Coal Boom in China». Briefing (junio de 2020) (en línea) https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2021/01/China-coal-plant-brief-June-2020Eng.pdf
IEA-Agencia Internacional de la Energía. «World Energy Outlook 2022», octubre de 2022 (en línea) https://iea.blob.core.windows.net/assets/830fe099-5530-48f2-a7c1-11f35d510983/WorldEnergyOutlook2022.pdf
IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change. «Climate Change 2023: Synthesis Report», marzo de 2023 (en línea) https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/
Moore, Scott M. «La nueva geopolítica del cambio climático: de la cooperación a la competencia». Anuario Internacional CIDOB, (julio de 2021) (en línea) https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2021/la_nueva_geopolitica_del_cambio_climatico_de_la_cooperacion_a_la_competencia
Olabe, Antxon. «Acuerdo climático Europa-China: construyendo el éxito de la crucial cumbre de Glasgow». Real Instituto Elcano, Documento de trabajo 18/2020, (3 de septiembre de 2020) (en línea) https://www.realinstitutoelcano.org/documento-de-trabajo/acuerdo-climatico-europa-china-construyendo-el-exito-de-la-crucial-cumbre-de-glasgow/
SEGIB-Secretaría General Iberoamericana. «Carta Medioambiental Iberoamericana», 25 de marzo de 2023 (en línea) https://www.segib.org/wp-content/uploads/Carta-Medioambiental-Iberoamericana_Es.pdf
UN Global Compact. «Estrategia del Pacto Mundial de la ONU 2021-2023», 19 de enero de 2021 (en línea) https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/UN-GLOBAL-COMPACT-STRATEGY_es-LA.pdf
Notas:
1- Puede consultarse el informe entero en el siguiente enlace: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf. Versión en castellano: https://digitallibrary.un.org/record/139811
2- Para más información, véase: https://pactodealcaldes-la.org/
4- Para más información, véase: https://www.undp.org/asia-pacific/press-releases/japan-contributes-368-million-support-green-transformation-four-pacific-island-nations
Palabras clave: crisis climática, transición ecológica, gobernanza multiactor, pacto verde, IPCC, guerra en Ucrania
Cómo citar este artículo: Monge, Cristina. «La gobernanza de la agenda climática: compleja, policéntrica y llena de imperfecciones». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 134 (septiembre de 2023), p. 75-90. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.134.2.75
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 134, p. 75-90
Cuatrimestral (mayo-septiembre 2023)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.134.2.75