Introducción. Élites políticas y legitimación en el Norte de África: la conexión entre lo doméstico y lo internacional
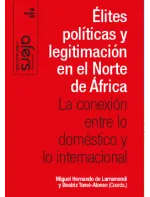
Beatriz Tomé-Alonso, profesora ayudante doctora de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). btome@poli.uned.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8735-4092
Miguel Hernando de Larramendi, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, Universidad de Castilla-La Mancha. miguel.hlarramendi@uclm.es . ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0633-3178
En las últimas décadas se han solapado diversas crisis en el Norte de África. A la crisis del contrato social, que quedó patente durante las revueltas antiautoritarias de 2011 y 2019, se ha unido una crisis socioeconómica acentuada tras la pandemia de la COVID-19 en 2020 y agravada por los efectos globales de la invasión rusa de Ucrania. Este artículo subraya la necesidad de reflexionar sobre la legitimación de las élites norteafricanas en este contexto a partir de la conexión entre las esferas doméstica e internacional. Igualmente, presenta diferentes estrategias de legitimación que contemplan la interacción entre ambos espacios, el interior y el exterior. Dicha aproximación permite enriquecer el debate sobre la relación entre autoritarismo, su legitimación y la dimensión internacional.
En las últimas décadas, las élites políticas del Norte de África se han enfrentado a acontecimientos que han supuesto un reto para su legitimidad. A la crisis del contrato social norteafricano, que quedó patente durante las revueltas antiautoritarias de 2011 (las llamadas primaveras árabes) y 2019 (Hirak), se ha unido una crisis socioeconómica acentuada tras la pandemia de la COVID-19 en 2020 y agravada por los efectos globales de la invasión rusa de Ucrania. Esta última ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades y dependencias externas de los estados norteafricanos en materia de seguridad alimentaria y su voluntad de mantener políticas exteriores independientes en una coyuntura internacional compleja marcada por la crisis del orden liberal internacional (Acharya, 2018). En este contexto, el énfasis recae sobre cuestiones relacionadas con el triunvirato seguridad-migración-energía y relega a un segundo plano los derechos humanos y la democratización de la región. En el plano norteafricano (y, por extensión, también de Oriente Medio), además, esto queda reflejado, si no en un «nuevo orden regional», sí en cambios significativos dentro de este que apuntan a una mayor multipolaridad, etnosectarianismo y securitización (Del Sarto, Malmvig y Soler i Lecha, 2019).
En este contexto de crisis encadenadas, las élites norteafricanas buscan renovadas formas de legitimación. En el caso tunecino, durante la última década se ha producido un trasvase desde la antigua legitimidad legal a la revolucionaria, disputada por diferentes fuerzas (activistas de izquierda, sindicalistas, Ennahda1, entre otros) (Govantes y Hernando de Larramendi, 2023). Por otra parte, es conocida la «explotación de la legitimidad religiosa» por los soberanos marroquíes (Hernando de Larramendi, 2018) tanto en el ámbito exterior como en el doméstico. Así, Rabat se presenta como un buen socio de la comunidad internacional capaz de proveer seguridad mediante un modelo preventivo de la radicalización basado en el «islam del justo medio» (Hernando de Larramendi, 2018)2. Dentro de sus fronteras, para dificultar la emergencia de fuerzas de contestación con alcance amplio, la monarquía marroquí despliega toda una serie de rituales de poder que integran elementos sociorreligiosos en la estructura de poder y que, combinando elementos modernos y tradicionales, sitúan en primera línea la legitimidad religiosa del monarca (Daadaoui, 2011). Siguiendo una lógica similar, el «principio de no injerencia», reactivado especialmente en momentos de crisis de legitimidad, cumple una doble función interna y externa para las élites argelinas desde la independencia (Thieux y Hernando de Larramendi, 2020: 115-116). Usado principalmente para criticar las intervenciones de Occidente –sobre todo de Europa y Francia– en el plano internacional, en lo doméstico el recurso a la no injerencia sirve para denunciar la «mano extranjera» y hacerla responsable de las tensiones internas en el país (ibídem). En esta dirección, la «legitimidad revolucionaria» se convierte en elemento clave para acceder a posiciones de poder (Willis, 2022). Todos ellos son ejemplos que muestran cómo la frontera entre lo interno y lo externo tiende a ser fluida y porosa.
¿Qué ideas y argumentos movilizan las élites autoritarias y semiautoritarias del Norte de África para legitimarse? ¿Cuáles son sus estrategias de legitimación? ¿Cómo las élites autoritarias y semiautoritarias de la región incorporan a su discurso y a su acción ideas y apoyos internacionales para legitimarse en términos domésticos y exteriores? ¿Cómo utilizan esa legitimación que emana del exterior en términos domésticos e internacionales? ¿Qué instrumentos proporcionan los actores internacionales a la legitimación de los regímenes de la región? ¿Qué elementos del espacio doméstico usan las élites norteafricanas para legitimarse en el plano internacional? Estas son algunas de las preguntas a las que trata de responder este monográfico.
En el contexto actual del ataque indiscriminado israelí sobre la franja de Gaza –iniciado en octubre de 2023 tras el ataque de Hamás en territorio de Israel–, estas preguntas vuelven a mostrarse relevantes. La cuestión palestina (una vez más) es usada tanto por los regímenes norteafricanos como por partidos y plataformas de oposición. Si bien Argelia y Túnez se muestran como defensores vehementes de la causa palestina, Marruecos ha preferido guardar una calculada distancia. La inacción de Mohamed vi, en tanto Amir al-muminin («Príncipe de los creyentes») y presidente del Comité Al-Quds, contrasta con las movilizaciones recurrentes de la calle marroquí, que se agrupan en torno a la defensa de Palestina en una suerte de protesta inter-ideológica, y con el apoyo del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) a la «resistencia palestina» (Middle East Eye, 2023). Como telón de fondo de los diferentes posicionamientos marroquíes, se encuentra el rechazo a la normalización de las relaciones con Israel. La cooperación entre Rabat y Tel Aviv ha ido en aumento desde la firma de los Acuerdos de Abraham en 2020, que incluían el reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara Occidental por parte de Estados Unidos, y que supusieron, para el entonces partido líder de la coalición gubernamental, el islamista PJD, un duro golpe a su credibilidad. Esta no es, sin embargo, la única contradicción. Mientras Argel ha pedido la celebración de una asamblea extraordinaria en Naciones Unidas para garantizar que Palestina se convierta en Estado de pleno derecho y ha instado a «emprender una acción eficaz contra Israel ante la Corte Penal Internacional» (Bentaleb, 2023), ha tratado de evitar que los argelinos se congreguen en las calles en apoyo a los palestinos. El objetivo es evitar que la reocupación del espacio público pueda reactivar el movimiento de protestas conocido como Hirak, que durante 2019 reclamó la caída del sistema. No en vano, las cuestiones transnacionales han funcionado ya en varias ocasiones como «un fenómeno paradójico de intensa politización» que puede acabar afectando el orden nacional (Bennani-Chaïbri, 2008). En el caso de Túnez, la ley que, con posiciones maximalistas, pretendía criminalizar todas las relaciones, esto es, toda «comunicación, cooperación cultural, científica o comercial (…) directas o indirectas, con personas físicas o morales de nacionalidad israelí» (Nafti, 2023) ha sido finalmente retirada aduciendo un posible riesgo de la seguridad exterior tunecina (ibídem). Esta porosidad entre el espacio exterior e interior está en el centro del presente volumen. El objetivo principal de este monográfico, pues, es indagar en la conexión entre la legitimidad y la dimensión internacional. De forma más precisa, nos interrogamos sobre las estrategias de las élites del Norte de África para ganar legitimidad en el plano doméstico –y también en el internacional– a partir de la incorporación de ideas, argumentarios y ejemplos que proceden del exterior. Abordamos, por tanto, la interacción entre lo doméstico y lo internacional y su reflejo en los discursos y acciones de las élites políticas. Con una perspectiva centrada en los actores, el presente volumen se sitúa así en la intersección entre tres campos de trabajo: a) el estudio de las élites autoritarias o semiautoritarias del Norte de África y su resiliencia; b) el abordaje de sus varias estrategias de legitimación, y c) la conexión entre las esferas doméstica, regional e internacional.
Legitimidad y autoritarismo: el renovado debate tras 2011
Si bien el estudio de la legitimidad –que se refiere a la «relación entre gobernantes y gobernados» y que puede ser entendida de manera funcional como «la aceptación de los ciudadanos [o de otros actores] de la reclamación de sus líderes a gobernar [o a ejercer poder de alguna otra forma]» (Josua, 2017: 303)– ha aparecido de forma recurrente en los trabajos sobre el Norte de África (Hudson, 1977; Anderson, 1987; Joffe, 1998; Pruzan-Jørgensen, 2010; Schlumberger, 2010), en los análisis recientes sobre autoritarismo ha tendido a acaparar menos interés al entenderla como poco relevante para los sistemas autoritarios (Gerschewski, 2013). Esta pérdida gradual de relevancia se produce bien por cuestiones normativas (las autocracias no están legitimadas), sustantivas (algunos argumentan que las autocracias prefieren la estabilidad a la legitimidad) o prácticas (debido a la dificultad de estudiar el fenómeno) (ibídem: 18).
Las revueltas antiautoritarias de 2011, sin embargo, abren nuevas vías de trabajo sobre la región de Oriente Medio y el Norte de África. Así, encontramos estudios centrados en la participación de los partidos islamistas en el juego electoral y en las cuestiones de gobierno (Masoud, 2014; Pellicer y Wegner, 2014; Szmolka, 2015 y 2021; Wegner y Cavatorta, 2019), así como en la evolución del islamismo a partir de la interacción entre factores domésticos e internacionales (Cimini y Tomé Alonso, 2021; Azaola-Piazza y Hernando de Larramendi, 2021; Cimini, 2021; Tomé-Alonso, 2021; Casani y El Asri, 2021). También destacan los trabajos que abordan la política exterior de los estados norteafricanos después de 2011 (Abouzzohour y Tomé-Alonso, 2019; Azaola-Piazza, 2019; Fernández-Molina et al., 2019; Hernando de Larramendi, 2019: Thieux, 2019), la supervivencia autoritaria de los regímenes de la región (Heydemann, 2016; Desrues, 2020; Maghraoui, 2020) y las estrategias de los movimientos sociales y participación juvenil en contextos autoritarios (Casani, 2020; Desrues y García de Paredes, 2019). A estos trabajos se unen aquellos que muestran un renovado interés por la legitimidad.
Algunos de estos análisis se centran en el triángulo protestas, (fallo del) pacto social y (falta de) legitimidad o en su variante legitimidad-protestas-Estado. En este sentido, Thyen y Gerschewski (2018) estudian el vínculo entre movilizaciones estudiantiles en Egipto y Marruecos y la (falta de) legitimidad de los regímenes. Y Josua (2014), por su parte, en un estudio comparativo entre Argelia y Jordania, sostiene que las revueltas de 2011 son el resultado de crisis de diferentes fuentes de legitimidad (estructural, tradicional, relacionada con la identidad, material y personal). Además, en el contexto de la denominada «tercera ola de autocratización» (Lührmann y Lindberg, 2019), varios autores han incorporado a sus análisis la legitimidad como variable explicativa de la resiliencia de los regímenes autoritarios (Rivetti y Di Peri, 2017) o como elemento central, junto con la coerción y la cooptación, en la gobernanza autoritaria (Volpi, 2017) o incluso de la propia durabilidad autocrática (Demmelhuber y Thies, 2023). Completando este enfoque, algunos trabajos abordan la legitimidad no solo de las élites, sino también de otros actores de la región. Así, Abulof (2017) explora cómo se construye la legitimidad de los regímenes de la zona de Oriente Medio y el Norte de África (MENA, por sus siglas en inglés) en términos materiales y morales para concluir que «la estabilidad sostenible» se construye a partir de los dos elementos.
Siguiendo esta estela comparativa, pero cambiando el foco hacia los actores partidistas, Cimini (2023) aborda los procesos de legitimación de las formaciones islamistas y sus contrapartes en el sistema de partidos en Marruecos y en Túnez. Ya desplazándose hacia el estudio de caso, Josua (2017) elabora un marco para analizar las diferentes estrategias de legitimación que incluye una tipología basada en diversas fuentes de legitimidad (estructural, tradicional, relacionada con la identidad, material y personal) y que tiene en cuenta los grupos concretos a los que se dirigen dichas estrategias (ciudadanía general, opositores o empleados del sector público, por ejemplo). Al aplicarlo a Argelia concluye que, entre otras cuestiones, la legitimación relacionada con la identidad –el nacionalismo– jugó un papel más fuerte que la religión y que el régimen destinó muchos recursos a cultivar la legitimación material (Josua, 2017: 321). Thieux y Hernando de Larramendi (2020) analizan por su parte el discurso de la no injerencia y cómo se adapta a los nuevos contextos como herramienta de legitimación del régimen argelino. Volviendo a Túnez, Dell’Aguzzo y Sigillò (2017) se centran en cómo la búsqueda de legitimidad política en Túnez impacta en las posturas de diferentes actores políticos hacia el rol de la religión en política.
Sin embargo, aunque algunos trabajos mencionan la relevancia de la dimensión internacional en los procesos de legitimación (por ejemplo, Pruzan-Jørgensen, 2010), pocos lo abordan de manera específica en la región del Norte de África (Edel y Josua, 2018; Gutkowski, 2016).
Legitimación y conexión doméstico-internacional
La relevancia de la dimensión internacional respecto a la supervivencia de los regímenes autoritarios ha sido ampliamente reconocida por la literatura. En su obra sobre la supervivencia y el colapso de las democracias en América Latina, Mainwaring y Pérez-Liñán (2013: 62) subrayan cómo los actores internacionales tienen una influencia considerable sobre el desarrollo, cambio o supervivencia de los regímenes. Más allá de la intervención militar directa, los actores internacionales pueden proveer de incentivos a los actores domésticos o bien imponerles sanciones que afecten su cálculo sobre los beneficios y pérdidas de determinadas actuaciones; pueden destinar recursos a empoderar a determinados actores domésticos frente a sus rivales y, además, pueden trabajar de manera más o menos activa en la difusión trasnacional de creencias, valores e ideas que afecten las actitudes y preferencias de los actores domésticos (ibídem: 62-63). Esta influencia, como no podía ser de otro modo, también ha sido reconocida en la zona MENA, cuyos estados están altamente «penetrados» o influidos por circunstancias y actores internacionales (Hinnebusch, 2002). Hinnebusch (2015: 351-352), por ejemplo, afirma que, a pesar de la oportunidad que supusieron los levantamientos populares de 2011, ni la intervención occidental ni la regional promovieron la democratización o la estabilidad de los regímenes norteafricanos y de Oriente Medio. Además de la influencia de los actores que tradicionalmente han estado presentes de manera muy activa en la región, esto es, Estados Unidos y los países europeos, la literatura presta creciente atención a los «recién llegados», muchos de ellos también autoritarios o semiautoritarios. Así Tansey et al. (2017) introducen el término «nexo autoritario» para referirse a las relaciones entre estados autoritarios y cómo el miedo de contagio entre países autoritarios facilita que los socios se asistan entre sí en tiempos de crisis. Esta asistencia se ha hecho incluso más evidente en el contexto de la posprimavera árabe, especialmente tras el golpe de Estado de Al-Sisi en Egipto en 2013, al que siguió un realineamiento de las alianzas regionales en las que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en los principales defensores del régimen militar egipcio (Azaola-Piazza y Hernando de Larramendi, 2021).
La relevancia de esta dimensión internacional se hace extensible a la legitimación de los regímenes autoritarios y no únicamente a su supervivencia. Supervivencia y legitimidad son dos caras de la misma moneda. «La legitimidad tiene consecuencias positivas para la estabilidad y efectividad del poder», de lo que se deduce que «aquellos que tienen el poder harán todos los esfuerzos para establecer y mantener su legitimidad» (Beetham, 2013: xii). Esta conexión ha sido reconocida y constituye un campo de estudio crecientemente relevante. Para Hoffmann (2015), los actores no democráticos buscan «legitimación desde fuera» y desarrollan diferentes «estrategias de legitimación internacional» que contribuyan a consolidar su posición doméstica. Este autor propone diferenciar entre estrategias de legitimación internacional «defensiva» y «ofensiva». Mientras las primeras están «típicamente centradas en la aseveración y defensa de la soberanía nacional contra la intrusión de actores externos» y «recurrir a una agresión exterior ayuda a los regímenes a buscar un efecto rally-around-the-flag en la arena doméstica», las estrategias de legitimación internacional expansivas u ofensivas desarrollan «un abanico mucho más amplio de maneras de generar legitimidad doméstica a través o a partir de la arena internacional» y pueden incluir «el protagonismo de los líderes en la política regional o global, varias formas de despliegue de poder blando, la cultivación de afinidades religiosas o étnicas, o un atractivo ideológico con alcance fuera de las fronteras de la nación» (ibídem: 558).
Enfatizando esa ligazón entre lo doméstico y lo internacional, así como ampliando la perspectiva, Del Sordi y Dalmasso (2018) presentan un modelo de «legitimación dinámica» que integra la dimensión internacional en dos sentidos. Considera la «legitimación externa» –que comprende las «estrategias de legitimación» que se sirven del «terreno internacional» ante «la audiencia doméstica» (Hoffmann, 2015:569, citado por Del Sordi y Dalmasso, 2018:101)– y también los esfuerzos de las élites para promocionar una imagen de su gobierno y de su nación para obtener apoyo internacional. Las autoras sostienen que, «por una parte, las élites autoritarias observan el contexto internacional y producen discursos y políticas que pretenden crear una imagen positiva del país (…) [ante los socios exteriores y], por otra, los líderes autoritarios usan el reconocimiento internacional que consecuentemente obtienen como medio de legitimación de su gobierno en términos domésticos, presentándose ellos mismos como modelos internacionales internacionalmente reconocidos y, por tanto, merecedores del apoyo de la población local» (ibídem).
FIGURA 1
Al comparar los casos de Marruecos y Kazajstán y analizar las estrategias usadas por estos dos estados para producir marcos de legitimación adaptados a la vez a sus intereses domésticos y al discurso internacional, Del Sordi y Dalmasso (2018: 103 y 116) ponen el acento sobre tres elementos clave en el estudio de la dimensión internacional de la legitimación. Son los siguientes: a) las oportunidades que ofrece el escenario internacional «para los países no democráticos en busca de apoyo externo» especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001; b) el énfasis sobre el proceso, y c) la centralidad de las élites (ibídem: 115, 97). En efecto, para ser eficaces, las estrategias de legitimación han de estar en sintonía con el contexto internacional del momento. De lo que se deduce que, si los actores adaptan sus discursos y prácticas a los intereses y narrativas de los estados más influyentes, tienen más posibilidades de encontrar eco en el exterior.
En relación con el peso del contexto, la literatura coincide en enfatizar el concepto de legitimación en tanto esta «es dinámica y tiene un carácter orientado al proceso» (Josua, 2017: 303). Además, esta noción subraya los esfuerzos de las élites del régimen por obtener legitimidad ante diferentes destinatarios (ibídem). En último término, son precisamente estas élites –o, de manera general, los actores– quienes, lejos de ser actores pasivos, seleccionan unos elementos [que incluir en sus estrategias] y rechazan otros (Schmitz y Sell, 1999), convirtiéndose así en elementos activos en el proceso. Subrayando la agencia de los actores se sitúa a estos en el centro del análisis. Como señalan Marsh y Sharman (2009: 275), aunque «las estructuras proporcionan el contexto en el que los agentes actúan y limitan o facilitan las acciones de los agentes, (…) [estos] interpretan estas estructuras, actuando, las cambian». Se asume así, además, una perspectiva desde dentro hacia afuera, esto es, se pone el foco en las estrategias, objetivos, acciones, discursos e ideas de los actores domésticos, que se convierten en el centro del análisis.
Estrategias de legitimación de las élites autoritarias: discurso y praxis
La literatura ha señalado algunas de las estrategias que siguen los actores, especialmente los estatales, que muestran en numerosas ocasiones la capacidad de estos de adaptación al contexto en el que operan y su aprendizaje –esto es, cómo «observan y analizan los desarrollos de otros tiempos y otros espacios, comparan estas observaciones con creencias previas y se adaptan consecuentemente» (Bank y Edel, 2015:6)–. Sin que pretenda ser una numeración y clasificación exhaustiva, podemos indicar que existen cuatro estrategias principales de legitimación: a) la participación activa en la arena internacional, b) la creación de marcos argumentativos particulares, c) la creación de una imagen o marca de país, y d) la cooptación.
a) Participación activa en la arena internacional. En su trabajo sobre China, Holbig (2011: 171) analiza la pertenencia a organizaciones internacionales, la participación activa en la reformulación de normas internacionales, la implicación (selectiva) en la economía global, la cooperación internacional o la obtención de reconocimiento internacional como estrategias de legitimación exterior de Beijing. Así, el reconocimiento de otros actores y la presencia de China en diferentes rankings internacionales se convierten en un «medio efectivo» para «proyectar [si no generar] reconocimiento exterior de su estatus internacional para fines de legitimación doméstica» (ibídem: 178).
b) Creación de marcos explicativos en sintonía con las tendencias del sistema internacional. Apoyándose en la teoría de marcos ( framing theory), Edel y Josua (2018: 2) analizan cómo las élites de Egipto y Uzbekistán presentan la represión que han ejercido, cuáles son las narrativas que utilizan y qué soluciones ofrecen. Así, señalan cómo los marcos más utilizados se construyen en torno al «terrorismo», la «violencia contra el Estado y los ciudadanos» y el «extremismo» (ibídem: 9-10), en sintonía con el carácter securitario que prima en las relaciones entre el Norte y el Sur Globales. Más allá de cuestiones relativas a la lucha contra el extremismo y el terrorismo, existen otras fórmulas de legitimación que sitúan en el centro cuestiones relativas a la gobernanza. Una vez desplazado de la primera línea el énfasis sobre la democratización, la buena gobernanza se impone con fórmulas tecnocráticas que revalorizan el papel del «experto» a la vez que minimizan la confrontación o comparación de diferentes modelos ideológicos sobre la gestión pública (Tomé-Alonso y García de Paredes, 2020). De esta forma, la tecnocracia es percibida por los estados occidentales y por sus socios del sur del Mediterráneo como un espacio compartido. Al presentarse como alumnos aplicados de la doctrina de gobernanza y del «buen hacer», contribuyen a construir su imagen externa de país.
c) Creación de una imagen concreta o de una marca asociada al país. El branding o creación de marca describe el esfuerzo por construir y movilizar una imagen positiva sobre el país (Del Sordi y Dalmasso, 2018: 99). Puede definirse como «una serie de movimientos políticos por los oficiales estatales para asegurar poder en comparación con otros estados» (Asli Igsiz, citado por Del Sordi Y Dalmasso, 2018: 99) ante los ojos de los socios internacionales. La identificación como Estado «moderadamente islámico y que apoya el diálogo interreligioso» como elementos centrales de la «marca nacional» ha sido esencial en la construcción de una relación de confianza entre Jordania y Occidente, especialmente con Estados Unidos (Gutkowski, 2016). Para ser eficaz, la creación de una imagen de marca ha de estar en sintonía con los tiempos y con los objetivos de esos socios internacionales ante los que se presenta. Así, siguiendo con el mismo ejemplo y trabajo, la marca promocionada por el Estado jordano es «coherente» con «el mito de la moderación religiosa» que se convierte en «particularmente relevante en las relaciones estatales entre Oriente Medio y Occidente desde el 11 de septiembre [de 2001]» (ibídem: 214). La narrativa de la moderación religiosa y los que podemos definir como sus correlatos –la lucha contra el terrorismo y la prevención de la radicalización– han estado muy presentes en la región desde 2001. Para tener éxito, la imagen o marca del país ha de alinearse con la demanda y el discurso mayoritario exterior.
d) Cooptación. Definida como «la capacidad de atar actores estratégicamente relevantes (o un grupo de actores) a la élite del régimen», la cooptación puede tener una relación de complementariedad con la legitimación (Gerschewski, 2013: 22 y 27). La vinculación de grupos o actores otrora (al menos relativamente) independientes no solo «reduce el riesgo de alternativas» frente a las élites actuales y «los costes de persuasión» de estas (ibídem: 29), sino que también puede ser usada por el propio régimen como muestra de su capacidad de inclusión, de diálogo, de capacidad de atracción o de éxito. Juzgados por las élites del régimen como grupos sociales o individuos relevantes, la mejora de su statu quo responde a un deseo de fortalecer y/o ampliar la base social del régimen (Josua, 2016) y aumentar así su legitimidad.
Como muestran los diferentes trabajos que se han expuesto, las élites disponen de una amplia panoplia de estrategias de legitimación. En este monográfico nos centraremos tanto en la praxis como en los discursos legitimadores, en los énfasis sobre determinadas cuestiones y también en los silencios presentes que nos proporcionan información valiosa sobre las estrategias de legitimación de las élites norteafricanas.
Resumen y aportaciones de los artículos del monográfico
Los y las autoras de este monográfico sobre élites políticas y legitimación en el Norte de África abordan la dimensión internacional de la legitimidad atendiendo a aspectos diversos, analizando diferentes estrategias de las élites norteafricanas y ofreciendo bien una visión comparativa, bien el estudio de un caso concreto.
En su artículo comparativo sobre la «restauración autoritaria» en los países de la región MENA tras las revueltas populares de 2011, Isaías Barreñada aborda «el recurso a tecnócratas al frente de los gobiernos, la proliferación de discursos de despolitización de la gobernanza y la posposición de la renegociación de los viejos contratos sociales». El autor mantiene que el denominado «tecnopopulismo autoritario árabe», además de escenificar la voluntad de las élites regionales de mantener parte del antiguo contrato social dentro de una retórica populista, constituye una estrategia de legitimación doméstica e internacional haciendo valer la competencia y politizando el «buen hacer». A pesar de no responder a las demandas económicas de la población ni proporcionar vías de inclusión política ampliadas, el recurso a la tecnocracia supone la alineación con las élites internacionales y permite a los regímenes autoritarios de la región proyectar una imagen de modernización y liberalización. No en vano, tanto los estados aliados como los organismos financieros internacionales amparan esta fórmula en pro de la estabilidad y de la aplicación de reformas neoliberales.
Centrándose en Marruecos, Omar Brouksy examina la conexión entre las libertades individuales y los mecanismos de legitimación política de las élites marroquíes. A partir del análisis de los desajustes entre el texto constitucional de 2011, con vocación hacia lo universal, y las leyes en materia de libertades individuales, ambiguas y con tendencia a lo estático, el autor analiza el recorrido de los textos jurídicos. La redacción de estos busca adaptarse a los cambios del contexto internacional y (re)situar en el centro la dimensión moderna, abierta y en línea con los valores universales de la monarquía marroquí, a la vez que pretende preservar la legitimidad religiosa del monarca y el islam como religión de Estado que rige las interacciones sociales.
Las diásporas son a menudo un elemento de conexión entre las esferas doméstica e internacional. Con orígenes en el espacio nacional y acción y proyección exterior, su identidad compartida supone una arena de acción atractiva para los estados. El trabajo de Rafael Camarero explora este terreno y analiza cómo «los referentes sociales surgidos de la diáspora marroquí» constituyen un «instrumento potencial de legitimación para el Estado y las élites tradicionales marroquíes» tanto en lo internacional como en lo doméstico. A través del caso de dos jóvenes de la diáspora española con orígenes humildes y gran poder de atracción –el futbolista Hakimi y el cantante Morad–, el autor analiza la doble estrategia de cooptación/coacción marroquí para atraer hacia la influencia del centro a figuras inicialmente originarias de la periferia. Con este movimiento, el Estado no solo busca mantener la «hegemonía de la producción cultural e identitaria» con sello marroquí, sino también ampliar su espacio de legitimación tanto en lo doméstico –vinculando el atractivo de los actores emergentes de la diáspora al Estado–, como en lo internacional –mostrándose como un Estado relevante para las poblaciones que habitan en el exterior–.
Para completar el estudio del espacio magrebí, Youssef Cherif analiza cómo los gobiernos de Túnez y Argelia recurren al panarabismo –o al neopanarabismo– para legitimar sus mandatos frente a sus respectivos ciudadanos. Como ideología regional con amplio recorrido histórico y que, según el autor, ha resurgido desde las revueltas populares antiautoritarias de 2011, sirve como herramienta legitimadora a unas élites que buscan, en último término, su supervivencia. Lo revolucionario, por tanto, se mantiene únicamente en el nivel discursivo y no en la reformulación de políticas exteriores que trasformen los equilibrios regionales.
Por su parte, Laurence Thieux, en su trabajo sobre Argelia, estudia los discursos y estrategias desplegados por el país norteafricano tras el estallido del Hirak en febrero de 2019 para tranquilizar a sus aliados europeos, convencerles de que «la situación política está controlada» y «neutralizar el apoyo potencial al movimiento de protesta popular». Las élites argelinas presentan al país como comprometido con la seguridad y la lucha contra el terrorismo y como proveedor fiable de gas. Se (re)sitúan así en el centro las cuestiones relacionadas con la seguridad y la energía, elementos clave del discurso hegemónico europeo. En la segunda parte del artículo la autora explora cómo este alineamiento tanto discursivo como en términos más prácticos es recibido por Francia y España y cómo estos países integran en su discurso las estrategias legitimadoras argelinas que buscan el reposicionamiento de Argelia como país estable y como socio destacado.
El análisis del escenario se completa con el artículo de Samia Chabouni, quien examina la política exterior de Argel como elemento legitimador en el plano doméstico y en el internacional. Así, la autora trabaja con la hipótesis de que la idea de la «nueva Argelia», lanzada por el presidente Tebboune, pretende reelaborar la política exterior argelina para establecer al país como referencia regional en cuestiones clave de la agenda internacional (como la lucha contra el terrorismo o la energía). Al mismo tiempo, esta renovada aproximación y una actividad diplomática al alza (o «activismo diplomático») buscan ampliar la legitimidad del Gobierno en el plano interior y mantener cierta calma social. La autora no olvida señalar los retos y dificultades que enfrenta la estrategia de Tebboune tanto en la esfera exterior como en la interior. Además de las cuestiones estructurales internas que lastran la formulación de una nueva política exterior (dependencia de los hidrocarburos, por ejemplo) hay que tener en cuenta el contexto regional y subregional cambiante. Igualmente, ya en el plano interior, la falta de libertad de expresión y la dureza con la que el régimen reprime la disidencia y la oposición pueden minar la credibilidad de la búsqueda de un nuevo pacto social argelino que amplíe la legitimidad gubernamental.
Más allá del escenario marroquí, tunecino y argelino, el libio se abre como un espacio disputado, atravesado por los conflictos domésticos, por el enfrentamiento entre las viejas y nuevas élites y por la búsqueda de influencia de actores internacionales. Al respecto, el artículo de Alfonso Casani y Beatriz Mesa identifica el branding de las élites libias y cómo se esfuerzan por asociarse a una imagen que resulte atractiva en el terreno exterior para aumentar su capacidad, ya sea de acción o negociadora, en lo doméstico. Cuestiones como la lucha contra el terrorismo y el fundamentalismo religiosos, el control del petróleo y la regulación de la migración emergen como elementos integrantes de la narrativa de las élites libias en busca de apoyos internaciones y como vectores de deslegitimación de élites rivales.
Por último, Eduard Soler i Lecha amplía la visión del monográfico al introducir un análisis sobre la Unión Europea (UE) y cómo esta interviene en tres conflictos activos y diferentes en la región –el conflicto palestino-israelí, el libio y el que se produce en torno al Sáhara Occidental–. El artículo extrae tres conclusiones principales. En primer lugar, comprueba cómo la UE muestra una voluntad diferente de ser percibida como actor internacional relevante en cada uno de ellos. En segundo término, constata la existencia de «procesos de despolitización» en Europa –esto es, se busca «evitar la discusión sobre estos conflictos del debate público y la contraposición de alternativas políticas»–. Además, el autor constata el grado de división de los miembros de la UE en cada uno de estos escenarios y cómo estas diferencias se gestionan de manera distinta –bien mediante la coordinación de sus miembros, bien evitando la implicación en el propio debate en torno al conflicto–.
Referencias bibliográficas
Abouzzohour, Yasmina y Tomé-Alonso, Beatriz. «Moroccan foreign policy after the Arab Spring: A turn for the Islamists or persistence of royal leadership?». The Journal of North African Studies, vol. 24, n.º 3 (2019), p. 444-467. DOI: doi.org/10.1080/13629387.2018.1454652 (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2018.1454652
Abulof, Uruel. «Can’t buy me legitimacy’: the elusive stability of Mideast rentier regimes». Journal of International Relations and Development , n.º 20 (2017), p. 55-79. DOI: (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2023] https://link.springer.com/article/10.1057/jird.2014.32
Acharya, Amitav. The end of American world order. Cambridge: Polity Press, 2018.
Anderson, Lisa. «The State in the Middle East and North Africa». Comparative Politics, vol. 20, n.º 1 (1987), p. 1-18.
Azaola-Piazza, Bárbara. «The foreign policy of post-Mubarak Egypt and the strengthening of relations with Saudi Arabia: Balancing between economic vulnerability and regional and regime security». The Journal of North African Studies, vol. 24, n.º 3 (2019), p. 401-425. DOI: doi.org/10.1080/13629387.2018.1454650 (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2018.1454650
Azaola-Piazza, Bárbara y Hernando de Larramendi, Miguel. «The interplay of regional and domestic politics in Egypt: The case of Salafism». Contemporary Politics, vol. 27, n.º 2 (2021). DOI: doi.org/10.1080/13569775.2020.1858565 (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13569775.2020.1858565
Bank, A., y Edel, M. «Authoritarian Regime Learning: Comparative Insights from the Arab Uprisings». Working Paper, n.º 274 (2015). Hamburg: German Institute of Global and Area Studies (GIGA).
Beetham, David. The Legitimation of Power. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013.
Bennani-Chaïbi, Mounia. «Les conflicts tu Moyen-Orient au miroir des communautés imaginées: la rue arabe existe-t-elle ? Le cas du Maroc». A Contrario : Revue Interdisciplinaire de Sciences Sociales vol. 5, n.º 2 (2008), p. 147-156.
Bentaleb, Ayline. «Qui sont les avocats algériens qui documentent la plainte contre Israël à la CPI ?». Jeune Afrique, (17 de noviembre de 2023) (en línea) https://www.jeuneafrique.com/1505311/politique/qui-sont-les-avocats-algeriens-qui-documentent-la-plainte-contre-israel-a-la-cpi/
Casani, Alfonso. «Cross-ideological coalitions under authoritarian regimes: Islamist-left collaboration among Morocco’s excluded opposition». Democratization, vol. 27, n.º 7 (2020), p. 1.183-1.201. DOI: doi.org/10.1080/13510347.2020.1772236 (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2020.1772236
Casani, Alfonso y El Asri, Farid. «Between national and international interests: Morocco’s Al-Adl wa-l-Ihsane from an international perspective». Contemporary Politics, vol. 27, n.º 2 (2021), p. 180-200. DOI: doi.org/10.1080/13569775.2020.1854966
Cimini, Giulia. «Parties in an era of change: Membership in the (re-)making in post-revolutionary Tunisia». The Journal of North African Studies, vol. 25, n.º 6 (2020), p. 960-979. DOI: doi.org/10.1080/13629387.2019.1644918 (en línea) [Fecha de consulta: 13.04.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2019.1644918
Cimini, Giulia. «Learning mechanisms within an Islamist party: Tunisia’s Ennahda Movement between domestic and regional balances». Contemporary Politics, vol. 27, n.º 2 (2021), p. 160-179. DOI: doi.org/10.1080/13569775.2020.1868103 (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13569775.2020.1868103
Cimini, Giulia. Political parties in post-uprising Tunisia and Morocco: organization, development and legitimation. Abingdon. Oxon: Routledge, 2023.
Cimini, Giulia y Tomé-Alonso, Beatriz. «Rethinking Islamist politics in North Africa: a multi-level analysis of domestic, regional and international dynamics». Contemporary Politics, vol. 27, n.º 2 (2021), p. 125-140. DOI: doi.org/10.1080/13569775.2020.1870257 (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13569775.2020.1870257
Daadaoui Mohamed. Moroccan Monarchy and the Islamist Challenge: Maintaining Makhzen Power. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2011.
Del Sarto, Raffaella A.; Malmvig, Helle y Soler i Lecha, Eduard. «Interregnum: The Regional Order in the Middle East and North Africa after 2011». MENARA Final Reports, n.º 1, (febrero de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 15.04.2023] https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/project_papers/menara_papers/final_report/interregnum_the_regional_order_in_the_middle_east_and_north_africa_after_2011
Del Sordi, Adele y Dalmasso, Emanuela. «The Relation between External and Internal Authoritarian Legitimation. The Religious Foreign Policy of Morocco and Kazakhstan». Taiwan Journal of Democracy, vol. 14, n.º 1 (2018), p. 95-116.
Dell’Aguzzo, Loretta y Sigillò, Ester. «Political legitimacy and variations in state-religion relations in Tunisia». The Journal of North African Studies, vol. 22, n.º 4 (2017), p. 511-535. DOI: doi.org/10.1080/13629387.2017.1340841 (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2017.1340841
Demmelhuber, Thomas y Thies, Antonia. «Autocracies and the temptation of sentimentality: repertoires of the past and contemporary meaning-making in the Gulf monarchies». Third World Quarterly, vol. 44, n.º 5 (2023), p. 1.003-1.020. DOI: doi.org/10.1080/01436597.2023.2171392 (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2023.2171392
Desrues, Thierry. «Authoritarian resilience and democratic representation in Morocco: Royal interference and political parties’ leaderships since the 2016 elections». Mediterranean Politics, vol. 25, n.º 2 (2020), p. 254-262. DOI: doi.org/10.1080/13629395.2018.1543038 (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629395.2018.1543038
Desrues, Thierry y García de Paredes, Marta. «Political and Civic Participation of Young People in North Africa: Behaviours, Discourses and Opinions». Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, n.º 26 (2019), p. 1-22. DOI: doi.org/10.15366/reim2019.26.001 (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2023] https://revistas.uam.es/index.php/reim/article/view/reim2019.26.001
Edel, Mirjam y Josua, Maria. «How authoritarian rulers seek to legitimize repression: framing mass killings in Egypt and Uzbekistan». Democratization, vol. 25, n.º 2 (2018), p. 882-900. DOI: doi.org/10.1080/13510347.2018.1439021 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2018.1439021
Fernández-Molina, Irene y Hernando De Larramendi, Miguel. «Migration diplomacy in a de facto destination country: Morocco’s new intermestic migration policy and international socialization by/with the EU». Mediterranean Politics, vol. 27, n.º 2 (2022), p. 212-235. DOI: doi.org/10.1080/13629395.2020.1758449 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629395.2020.1758449
Fernández-Molina, Irene; Feliu, Laura y Hernando de Larramendi, Miguel. «The ‘subaltern’ foreign policies of North African countries: Old and new responses to economic dependence, regional insecurity and domestic political change». The Journal of North African Studies, vol. 24, n.º 3 (2019), p. 356-375. DOI: doi.org/10.1080/13629387.2018.1454648 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2018.1454648
Gerschewski, Johannes. «The three pillars of stability: legitimation, repression, and co-optation in autocratic regimes». Democratization, vol. 20, n.º 1 (2013), p. 13-38. DOI: https://doi.org/10.1080/13510347.2013.738860 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13510347.2013.738860
Govantes, Bosco y Hernando de Larramendi, Miguel. «The Tunisian transition: a winding road to democracy». The Journal of North African Studies, vol. 28, n.º 2 (2023), p. 419-453. DOI: doi.org/10.1080/13629387.2021.1963238 (en línea) [Fecha de consulta: 10.11.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2021.1963238
Gutkowski, Stacey. «We are the very model of a moderate Muslim state: The Amman Messages and Jordan’s foreign policy». International Relations, vol. 30, n.º 2 (2016), p. 206-226. DOI: doi.org/10.1177/0047117815598352 (en línea) [Fecha de consulta: 12.02.2023] https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0047117815598352
Hernando de Larramendi, Miguel. «Islam y política exterior: el caso de Marruecos». Revista UNISCI, n.º 47 (mayo 2018), p. 85-104. DOI: doi.org/10.31439/UNISCI-4 (en línea) [Fecha de consulta: 13:03.2023] https://www.unisci.es/islam-y-politica-exterior-el-caso-de-marruecos/
Hernando de Larramendi, Miguel. «Doomed regionalism in a redrawn Maghreb? The changing shape of the rivalry between Algeria and Morocco in the post-2011 era». The Journal of North African Studies, vol. 24, n.º 3 (2019), p. 506-531. DOI: doi.org/10.1080/13629387.2018.1454657 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2018.1454657
Heydemann, Steven. «The political ecology of authoritarian learning». POMEPS Memo, (junio de 2016) (en línea) https://pomeps.org/the-political-ecology-of-authoritarian-learning
Hinnebusch, Raymond. «Introduction. The Analytical Framework», en: Hinnebusch, Raymond y Ehteshami, Anoushiravan (eds.) The foreign policies of Middle East states. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2002, p. 1-27.
Hinnebusch, Raymond. «Globalization, democratization, and the Arab uprising: the international factor in MENA's failed democratization». Democratization, vol. 22, n.º 2 (2015), p. 335-357. DOI: doi.org/10.1080/13510347.2015.1010814 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2015.1010814
Hoffmann, Bert. «The international dimension of authoritarian regime legitimation: insights from the Cuban case». Journal of International Relations and Development volume, n.º 18 (2015), p. 556-574. DOI: doi.org/10.1057/jird.2014.9 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://link.springer.com/article/10.1057/jird.2014.9
Holbig, Heike. «International Dimensions of Regime Legitimacy: Reflections on Western Theories and the Chinese Experience». Journal of Chinese Political Science, vol. 16, n.º 2 (2011), p. 161-181. DOI: doi.org/10.1007/s11366-011-9142-6 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://link.springer.com/article/10.1007/s11366-011-9142-6
Hudson, Michael C. Arab Politics: The Search for Legitimacy. New Haven and Londres: Yale University Press, 1977.
Joffe George. «Morocco: Monarchy Legitimacy and Succession». Third World Quarterly, vol. 10, n.º 1 (1988), p. 201-228. DOI: doi.org/10.1080/01436598808420052
Josua, Maria. «Co-optation Reconsidered: Authoritarian Regime Legitimation Strategies in the Jordanian “Arab Spring». Middle East Law and Governance, vol. 8, n.º 1 (2016), p. 32-56. DOI: doi.org/10.1163/18763375-00801001 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://brill.com/view/journals/melg/8/1/article-p32_2.xml
Josua, Maria. «Legitimation towards whom?». Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft, n.º 11 (2017), p. 301-324. DOI: doi.org/10.1007/s12286-017-0331-3 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://link.springer.com/article/10.1007/s12286-017-0331-3
Lührmann, Anna y Lindberg, Staffan I. «A third wave of autocratization is here: what is new about it?». Democratization, vol. 26, n.º 7 (2019), p. 1.095-1.113. DOI: doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2019.1582029
Maghraoui, Driss. «On the relevance or irrelevance of political parties in Morocco». The Journal of North African Studies, vol. 25, n.º 6 (2020), p. 939-959. DOI: doi.org/10.1080/13629387.2019.1644920 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2019.1644920
Mainwaring, Scott y Pérez-Liñán, Aníbal. Democracies and dictatorships in Latin America: Emergence, survival and fall. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
Marsh, David y Sharman, J.C. «Policy diffusion and policy transfer». Policy Studies, vol. 30, n.º 3 (2009), p. 269-288. DOI: doi.org/10.1080/01442870902863851 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01442870902863851
Masoud, Tarek. Counting Islam: Religion, class, and elections in Egypt. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
Middle East Eye. «Israël/Gaza : au Maroc, le PJD salue une “opération héroïque”». MEE, (9 de octubre de 2023) (en línea) https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/attaque-hamas-maroc-pjd-roi-jerusalem-manifestations-israel-normalisation-palestine
Nafti, Hatem. «Tunisie : l’imbroglio autour de la loi anti-normalisation, première crise du régime de Kais Saied». Middle East Eye, (17 de noviembre de 2023) (en línea) https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/guerre-israel-palestine-normalisation-projet-loi-criminalisation-kais-saied
Pellicer, Miquel y Wegner, Eva. «Socio-economic voter profile and motives for Islamist support in Morocco». Party Politics, vol. 20, n.º 1 (2014), p. 116-133. DOI: doi.org/10.1177/1354068811436043 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354068811436043
Pruzan-Jørgensen, Julie E. «Analyzing Authoritarian Regime Legitimation: Findings from Morocco». Middle East Critique, vol. 19, n.º 3 (2010), p. 269-286. DOI: doi.org/10.1080/19436149.2010.514475
Rivetti, Paola y Di Peri, Rosita. Continuity and Change Before and After the Arab Uprisings : Morocco Tunisia and Egypt. Londres: Routledge, 2017.
Schlumberger, Oliver. «Opening Old Bottles in Search of New Wine: On Nondemocratic Legitimacy in the Middle East». Middle East Critique, vol. 19, n.º 3 (2010), p. 233-250. DOI: doi.org/10.1080/19436149.2010.514473 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19436149.2010.514473
Schmitz, Hans Peter y Sell, Katrin. «International factors in processes of political democratization. Towards a theoretical integration», en: Grugel, Jean (ed.) Democracy without borders: Transnationalization and conditionality in new democracies. Abingdon: Routledge, 1999, p. 23-41.
Szmolka, Inmaculada. «Inter- and intra-party relations in the formation of the Benkirane coalition governments in Morocco». The Journal of North African Studies, vol. 20, n.º 4 (2015), p. 654-674. DOI: doi.org/10.1080/13629387.2015.1057816 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2015.1057816
Szmolka, Inmaculada. «Bipolarisation of the Moroccan political party arena? Refuting this idea through an analysis of the party system». The Journal of North African Studies, vol. 29, n.º 1 (2021), p. 73-102. DOI: doi.org/10.1080/13629387.2019.1673741 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2019.1673741
Tansey, Oisin; Koehler, Kevin y Schmotz, Alexander. «Ties to the Rest: Autocratic Linkages and Regime Survival». Comparative Political Studies, vol. 50, n.º 9 (2017), p. 1.221-1.254. DOI: doi.org/10.1177/0010414016666859 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0010414016666859
Thieux, Laurence. «The dilemmas of Algerian foreign policy since 2011: between normative entrapment and pragmatic responses to the new regional security challenges». The Journal of North African Studies, vol. 24, n.º 3 (2019), p. 426-443. DOI: doi.org/10.1080/13629387.2018.1454651 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2018.1454651
Thieux, Laurence y Hernando de Larramendi, Miguel. «Le discours de la non-ingérence à l’épreuve des transformations politiques en Algérie». Confluences Méditerranée, vol. 4, n.º 115 (2020), p. 115-128.
Thyen, Kressen y Gerschewski, Johannes. «Legitimacy and protest under authoritarianism: explaining student mobilization in Egypt and Morocco during the Arab uprisings». Democratization, vol. 25, n.º 1 (2018), p. 38-57. DOI: 10.1080/13510347.2017.1314462 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13510347.2017.1314462
Tomé-Alonso, Beatriz. «What does the PJD learn from the outside? International factors and Islamist politics in Morocco». Contemporary Politics, vol. 27, n.º 2 (2021), p. 201-224. DOI: doi.org/10.1080/13569775.2020.1868102 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13569775.2020.1868102
Tomé-Alonso, Beatriz y García de Paredes, Marta. «Vingt ans de règne : Mohammed VI, à la recherche de l’occasion perdue». L’Année du Maghreb, n.º 23 (2020), p. 245-268. DOI: https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.6741
Volpi, Frédéric. Revolution and Authoritarianism in North Africa. Londres: Hurst & Company, 2017.
Wegner, Eva y Cavatorta, Francesco. «Revisiting the Islamist–secular divide: Parties and voters in the Arab world». International Political Science Review, vol. 40, n.º 4 (2019), p. 558-575. DOI: doi.org/10.1177/0192512118784225 (en línea) [Fecha de consulta: 12.03.2023] https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0192512118784225
Willis, Michael J. Algeria: Politics and Society from the Dark Decade to the Hirak. Londres: Hurst Publishers, 2022.
Notas:
1- Partido tunecino de tendencia islamista.
2- Según el autor, «(e)ste islam, específicamente marroquí, reposaría en las interpretaciones de la escuela jurídica malikí, en la teología asha`rí y en la riqueza espiritual del sufismo sunní arraigado en el país» y remite a una «interpretación abierta y tolerante del islam sunní» propia del malikismo, al «carácter equilibrado al combinar el recurso al texto sagrado con el uso de la razón» propio del «pensamiento teológico Ash`arí desarrollad[o] por Abu al-Hasan al-Ash`ari (873-935)» y a las «características de apertura atribuidas al islam místico» (Hernando de Larramendi, 2018: 91-92).
Palabras clave: Norte de África, élites, legitimación, dimensión internacional, autoritarismo, branding
Cómo citar este artículo: Tomé-Alonso, Beatriz y Hernando de Larramendi, Miguel. «Élites políticas y legitimación en el Norte de África: la conexión entre lo doméstico y lo internacional». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 135 (diciembre de 2023), p. 7-27. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.135.3.7
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 135, p. 7-27
Cuatrimestral (octubre-diciembre 2023)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.135.3.7
Este artículo se enmarca en los resultados del proyecto (2022-GRIN-34233) «El vínculo entre lo doméstico y lo internacional en el Norte de África: regímenes políticos, dinámicas socioeconómicas y relaciones exteriores», Plan Propio de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).