Inmóviles, varados y excluidos: los efectos de la COVID-19 en el régimen internacional de asilo
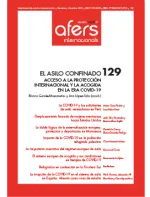
Blanca Garcés-Mascareñas. Investigadora sénior, CIDOB. bgarces@cidob.org. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4039-3964
Ana López-Sala. Investigadora científica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). ana.lsala@cchs.csic.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2756-7042
La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto disruptivo en las dinámicas de la movilidad internacional, afectando de forma particularmente severa a los refugiados. Este artículo analiza el impacto de la crisis sanitaria en la protección internacional, deteniéndose en sus efectos sobre distintas fases del proceso: el acceso al territorio, el acceso al procedimiento, así como la acogida y sus condiciones. A través de un análisis comparado que incorpora las dinámicas observadas en distintas geografías, el artículo profundiza en los efectos de la pandemia en la consolidación de un nuevo régimen global de asilo que hunde sus raíces en las transformaciones observadas desde los años noventa del siglo pasado. Se sostiene que la pandemia ha actuado como un acelerador de algunas de las tendencias observadas que marcan una deriva aún más exclusionista y restrictiva en este régimen global de (des)protección.
La pandemia por COVID-19 ha tenido un efecto drástico y disruptivo en las dinámicas de la movilidad humana a escala global. El cierre de las fronteras y las restricciones de viaje impuestas para contener la transmisión del virus han limitado o demorado el desplazamiento de millones de migrantes laborales y refugiados en todas las regiones del mundo. Estas restricciones han llegado a producir una crisis de inmovilidad en muchos puntos del planeta, con millones de migrantes y refugiados bloqueados, varados en tránsito o en destino, sin poder avanzar o regresar a sus países de origen (Martin y Bergman, 2021). Asimismo, más allá de esta crisis de inmovilidad, la pandemia ha impactado de forma severa en cada una de las etapas que caracterizan la trayectoria de toda persona refugiada. Primero, el cierre de fronteras ha dificultado el acceso a la protección internacional, que en la mayoría de los casos exige haber llegado al país de destino para poderse efectuar. Segundo, el cierre (total o parcial) de las oficinas de asilo y las demoras administrativas en general han limitado el acceso a los procedimientos de asilo y acentuado los tiempos de espera. Tercero, la pandemia ha empeorado las condiciones de acogida, ya sea por el cierre efectivo de los campos de refugiados, las limitaciones en los servicios de atención o por las dificultades de muchas personas refugiadas para sobrevivir en el día a día.
Este número de Revista CIDOB d’Afers Internacionals analiza el impacto de la pandemia en la protección internacional desde una perspectiva comparada. SuEl objetivo es doble: por un lado, generar conocimiento sobre un tema poco abordado por su carácter extremadamente reciente (más allá de los primeros informes); por el otro, entender cómo la pandemia ha contribuido a configurar el nuevo régimen internacional de asilo, cuyos orígenes se remontan a inicios de la década de los noventa del siglo pasado. Sin embargo, más que buscar diferencias, el análisis comparado de los distintos casos pretende echar luz sobre una tendencia que entendemos es global; al mismo tiempo, la singularidad de cada caso sirve para poner en evidencia cómo este régimen internacional de asilo, imbricado con un régimen migratorio también en proceso de cambio, se manifiesta de forma distinta según el contexto y el lugar que se ocupa dentro del conjunto.
En este contexto, este artículo introductorio quiere ser también una conclusión. Además de plantear las preguntas que articulan el número, apunta unas primeras conclusiones, apoyándose en el conjunto de los artículos del monográfico, y presenta a modo exploratorio cómo la pandemia de la COVID-19 ha impactado en el asilo. De esta forma, en la primera sección, a partir de los informes de balance publicados por distintas organizaciones internacionales, se hace un breve repaso de las cifras sobre movilidad y asilo durante el primer año de la pandemia. A continuación, se revisan los principales cambios en materia de migración y asilo de las últimas dos décadas, algo que no es fortuito: entendemos que los efectos de la COVID-19 en el asilo han acabado profundizando en los cambios que ya venían apreciándose desde hacía décadas. Aunque la literatura académica se centra principalmente en el Norte Global, la intención aquí es ir más allá de estas geografías y analizar estas tendencias desde una perspectiva global. En los siguientes dos apartados, se examina el impacto de la pandemia en el asilo, poniendo el foco primero en el acceso a la protección internacional y segundo en la acogida. Si bien la perspectiva de este artículo es global, los artículos de este número se centran en Europa, Oriente Medio, Norte de África y América Latina. Finalmente, en la conclusión se vuelve a las principales tendencias analizadas durante estos primeros dos años de pandemia y se apuntan las cuestiones que quedan pendientes de ser analizadas o de ver como aquellas se acaban consolidando en el futuro inmediato.
In(movilidad) en tiempos de COVID-19
El impacto de la pandemia en la movilidad a escala global –aunque desigual si atendemos a los diversos tipos de flujos de personas en distintos escenarios geográficos– ha sido ampliamente documentado en los informes internacionales que cada año hacen un diagnóstico del «estado de la movilidad». Así, las estimaciones realizadas por la División de Población de las Naciones Unidas indicaban que, a mediados de 2020, el número total de migrantes internacionales se había reducido en dos millones, lo que supuso una disminución de aproximadamente un 27% en el crecimiento esperado entre julio de 2019 y junio de 2020 (Naciones Unidas, 2020). Por su parte, el informe anual que elabora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subrayó que los flujos migratorios permanentes a los países que forman parte de esta organización habían descendido a la mitad en los seis primeros meses de 2020. Durante este mismo período, la emisión de permisos y de visados se había reducido en un 46% respecto a 2019. Se trataría, según esta organización, del descenso más acusado en las series elaboradas desde que existen registros (OCDE, 2020).
A mediados de julio de 2020, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimaba que la pandemia había dejado varados a más de 2,7 millones de migrantes en todo el mundo, en muchos casos en condiciones extremadamente vulnerables y sin posibilidad de acceso a servicios consulares o a recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas (OIM, 2020; Benton et al., 2021). En cuanto a las deportaciones forzosas, los informes del Migration Policy Institute (MPI) señalan algunas tendencias mixtas. Así, mientras algunos países han acelerado los procesos de expulsión como resultado de las medidas adoptadas para contener la pandemia, sometiendo en muchos casos a los trabajadores migrantes a situaciones que han puesto en riesgo su salud, en otras zonas del mundo, como en Europa, se suspendieron las deportaciones hasta el verano de 2020 y, desde entonces y hasta bien entrado el 2021, se han mantenido en niveles muy inferiores a lo observado en años previos (Benton et al., 2021).
El cierre de fronteras también ha cercenado la capacidad de los desplazados forzosos para buscar protección. Los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indican que durante la primera mitad de 2020 el número de nuevas solicitudes disminuyó un tercio respecto al mismo período de 2019. A lo largo de todo el 2020, la llegada de nuevos refugiados y solicitantes de asilo descendió de forma aguda hasta alcanzar un total de 1,5 millones menos de personas respecto al volumen estimado en ausencia de crisis sanitaria (ACNUR, 2021: 5). Cifras similares ofrece Europa. Según Eurostat (2021), el número de solicitudes de asilo se redujo en un 34% respecto al año anterior; sin embargo, la cifra total de desplazados se incrementó a nivel global durante 2020 como consecuencia del aumento de los desplazamientos internos (ACNUR, 2021). En los primeros meses de la pandemia, tanto ACNUR como la OIM suspendieron los programas de reasentamiento debido a las restricciones fronterizas. Aunque estos programas se reanudaron en la segunda mitad del año, a lo largo de 2020 solo 34.400 personas refugiadas fueron reasentadas en terceros países, lo que supuso un agudo descenso (69%) respecto al año anterior, en un momento en el que se estimaba que alrededor de 1,4 millones de personas refugiadas lo necesitaban (ibídem: 7).
Aunque es todavía pronto para tener conclusiones más robustas sobre los efectos de la pandemia en la movilidad internacional a medio plazo y en su potencial para cambiar dinámicas más o menos asentadas, varios de estos organismos internacionales han previsto que la movilidad internacional puede tardar un tiempo en recuperarse, no solo por el mantenimiento de las restricciones en amplias zonas del mundo debido a los desiguales niveles de vacunación y la bajada de la demanda laboral internacional, sino también por el impulso de las alternativas a la movilidad, como el teletrabajo o la formación a distancia, aspectos que afectan especialmente a las migraciones laborales y de estudiantes (OCDE, 2020). Más incertidumbre existe sobre las futuras dinámicas del refugio, aunque la aparición de nuevos conflictos o el agravamiento de los ya existentes hacen pensar que es previsible un incremento de los desplazamientos forzosos. Como ha indicado el propio ACNUR, la pandemia no ha frenado el desplazamiento, sino que lo ha bloqueado, en origen y en tránsito, induciendo una intensificación del desplazamiento interno (Naciones Unidas, 2021).
Hacia un nuevo régimen de asilo
Tras la Segunda Guerra Mundial, la aprobación de la Convención de Ginebra en 1951 dio lugar a la construcción de un nuevo régimen de asilo que, en una Europa dominada por la culpa de la guerra y un mundo dividido en dos, ponía el derecho a la protección internacional por encima de todo. Este régimen (ahora viejo) combinaba unas políticas de entrada liberales con unas condiciones de llegada y residencia relativamente generosas. No había grandes limitaciones para acceder al territorio nacional y, por lo tanto, a los procedimientos de asilo. Desde el primer día, los solicitantes de asilo eran considerados como refugiados potenciales, con lo que disfrutaban casi de los mismos derechos sociales que los ciudadanos (Guillon, 1992). De hecho, las políticas de asilo se orientaron a garantizar la recepción e integración de los refugiados, con la asunción de que habían llegado para quedarse (Joly, 1996). La protección internacional se daba casi invariablemente bajo la forma del estatuto de refugiado, con todas las implicaciones que ello suponía en términos de residencia indefinida y de derechos sociales, prácticamente equiparables a los que disfrutaban los nacionales.
A partir de la década de 1970, el contexto cambió. Por un lado, la crisis económica de 1973 llevó a un cierre progresivo de las fronteras que, en el caso europeo, culminó en la década de 1980 con la construcción de una frontera exterior común y la desaparición de las fronteras internas dentro del Espacio Schengen. Por otro lado, el colapso de la Unión Soviética en 1991 hizo que los países occidentales dejaran de competir moral e ideológicamente con los países del antiguo bloque del Este como garantes de libertades y derechos (Goodwin-Gill, 2008). En este contexto, el discurso cambió radicalmente: mientras que antes había una actitud (de políticos, medios de comunicación y opinión pública) mayoritariamente favorable a la acogida de refugiados, a partir de entonces los refugiados empezaron a verse como una carga económica y un posible problema de convivencia. En términos de políticas, el cierre de fronteras (con la introducción de visados y sanciones a las compañías de transporte) dificultó el acceso a la protección internacional. En cuanto a la acogida, los solicitantes de asilo pasaron a verse progresivamente bajo sospecha (como falsos refugiados) hasta que no se demostrara lo contrario. Además, la Convención de Ginebra pasó a interpretarse de forma cada vez más restrictiva, con la creciente fragmentación de los estatutos de protección (refugio, protección subsidiaria, humanitaria, etc.) bajo formas cada vez más precarias y temporales. Con el objetivo de evitar la integración y así facilitar las repatriaciones, se fueron limitando también los derechos sociales de aquellos con solicitudes pendientes de resolución o con formas limitadas y temporales de protección (véase Joly, 2001).
Desde inicios de la década de 2000, este nuevo régimen internacional de asilo ha experimentado algunas transformaciones adicionales a través de la intervención en frontera, especialmente con la externalización de las políticas migratorias a terceros países y la fronterización del asilo. Respecto a la externalización, en las últimas décadas se han perfeccionado los mecanismos jurídico-políticos al servicio de la contención del acceso. Descrito a finales del siglo pasado como un «régimen de no entrada» (Chimmi, 1998), o más recientemente como un sistema conformado para «repeler» la llegada de solicitantes (Fitzgerald, 2020), se han desarrollado distintos instrumentos para la prevención de la salida desde los países de origen, el bloqueo del tránsito y el procesamiento deslocalizado, la limitación del acceso al territorio y al sistema de protección o la disuasión selectiva del destino (Vedsted-Hansen, 1999; Hataway y Gammeltoft-Hansen, 2015; Hirsch, 2017; Gammeltoft-Hansen, 2011; Gammeltoft-Hansen y Tan, 2017; Giuffré y Moreno-Lax, 2019; Fitzgerld, 2019). Esta externalización del asilo, articulada a través de la manipulación del territorio y de la jurisdicción, ha transformado los enclaves externos y prefronterizos de los países de destino en salas de espera y en espacios de inmovilización y contención de las personas en busca de protección. Más allá de los casos más conocidos, como el australiano, uno de los ejemplos recientes más expresivos ha sido la aplicación del programa Protocolos de Protección a Migrantes (PPM), también llamado en inglés Remain in Mexico («Quédate en México»), que obliga a los extranjeros que solicitan asilo en Estados Unidos desde su frontera sur a permanecer en territorio mexicano mientras esperan el resultado de su resolución (Mena y Cruz, 2021).
Esta externalización de las políticas migratorias ha tenido efectos múltiples en las dinámicas observadas en los países de tránsito, básicamente por la replicación en estos países de las lógicas del Norte Global. Así, la introducción de (nuevas) políticas migratorias y de asilo ha supuesto la producción de (semi)estatutos legales precarios de nuevo corte o anómalos, como «peticionario no residente provisional», visados humanitarios o concesiones de cédulas de residencia provisional. Como no podía ser de otra manera, la propia formalización de estos estatutos legales ha ido acompañada de la construcción de la irregularidad. Dicho en otras palabras, al definir la regularidad (con sus distintos estatutos) se ha construido automáticamente la irregularidad, con sus múltiples implicaciones. La externalización de la protección internacional ha supuesto también un incremento de las infraestructuras de acogida, que en algunos casos garantizan cierta protección y en otros muchos son deficientes y provisionales. En este sentido, podemos concluir que, mientras que la externalización ha llevado a replicar políticas de tipo restrictivo, también ha acabado impulsando la condición receptora de muchos países tradicionales de tránsito, como Marruecos, México o Turquía.
Paralelamente, y como tendencia más reciente, hemos asistido también a la intensificación de los procesos de fronterización del asilo. En los confines del Norte Global, se han multiplicado los dispositivos dirigidos a la disuasión, clasificación, detención y contención de la movilidad de los solicitantes. En este contexto, han jugado un papel fundamental los sistemas de extracción y circulación de datos biométricos, que han permitido la dataficación de la movilidad (Sandvik et al., 2014: 3) e intensificado el control de fronteras en manos de actores internacionales (como ACNUR, la Unión Europea [UE], el Grupo del Banco Mundial) y empresas privadas (como IrisGuard, Accenture) (Lemberg-Pedersen y Haioty, 2020; López-Sala y Godenau, 2020). Mientras que sobre los ciudadanos el uso de datos biométricos busca maximizar la provisión de servicios y la utilidad económica, sobre los considerados «otros», estos mismos datos a menudo se traducen en mayor control y más restricciones de derechos (Muller, 2010). Incluso cuando la intención es buena, el uso de la inteligencia artificial como herramienta para aumentar la eficiencia de las políticas migratorias y de asilo ha acabado llevando a menudo al sacrificio de derechos fundamentales (Nalbandian y Triandafyllidou, en prensa).
En el caso europeo, un epítome de estos procesos de fronterización del asilo ha sido el denominado enfoque hotspot (que incorpora la gestión coordinada en zonas de primera llegada)1 en el Mediterráneo. En España esto se ha traducido en prácticas de limitación de la movilidad interna, por ejemplo, con el cautiverio burocrático de los solicitantes de asilo en las ciudades de Ceuta y Melilla. Dentro de la UE, la cuestión del asilo ha tenido también una amplia repercusión en lo que respecta a la gestión de las fronteras intracomunitarias. Las dinámicas observadas desde 2015 han convertido la lucha contra los movimientos secundarios en un objetivo central de la acción de los estados miembros que ha dado lugar, como alternativa, no solo a la suspensión temporal del acuerdo de Schengen, sino a una creciente gestión policial de las fronteras internas (van der Woude, 2020) que mantiene a los refugiados «en movimiento» o «en circulación» (Khosravi, 2019; Tazzioli y Garelli, 2020), genera formas de violencia estructural2 (Ansems de Vris y Guild, 2019) y refleja procesos de externalización interna (Barbero y Donadio, 2019).
Acceso a la protección internacional en tiempos de pandemia
La crisis sanitaria ha acelerado algunas de las tendencias observadas en el régimen global de asilo. El cierre de fronteras dirigido a contener la trasmisión de la enfermedad ha implicado el reforzamiento de las políticas de no-llegada. Esto ha tenido una doble consecuencia. Primero, cuando las causas que impulsan los desplazamientos forzosos se mantienen y las fronteras internacionales permanecen cerradas, solo cabe la posibilidad de desplazarse a espacios más seguros, pero en el interior de los propios estados. En otras palabras, ante el cierre de fronteras, han aumentado en términos relativos los desplazamientos internos. Segundo, el cierre fronterizo durante los primeros meses de 2020 supuso la «extinción efectiva» del derecho de asilo en amplias geografías del Norte Global (Ghezelbash y Tan, 2020).
El sellado fronterizo se implementó, en algunos casos, usando leyes de emergencia de salud pública, como las aplicadas en Australia, Estados Unidos y algunos países europeos durante la primavera de 2020 (Fanjul, 2021). Estas medidas incluyeron no solo la contención del acceso, sino también el rechazo en frontera –utilizando procedimientos rápidos–, como las «devoluciones en caliente» (Ramji-Nogales y Lang, 2020). Algunos informes internacionales han indicado, además, el incremento de los recursos humanos y materiales destinados al control fronterizo, lo que hace temer que muchas de las acciones excepcionales justificadas por los gobiernos como medidas temporales de seguridad sanitaria puedan llegar a convertirse en permanentes (Akkermann, 2020). Es paradigmático el caso de Italia y Malta, cuyos gobiernos declararon los puertos «inseguros» para el desembarco de personas rescatadas en el mar mientras durara el estado de emergencia nacional por COVID-19 (Ní Ghráinne, 2020). De forma similar, Austria autorizó el rechazo de solicitantes de asilo que no pudieran presentar un certificado médico.
En los países de tránsito, este cierre de fronteras tuvo un efecto inmediato. En Marruecos, por ejemplo, tal y como señalan Lo Coco y González-Hidalgo en este número, el cierre de las fronteras terrestres con Ceuta y Melilla produjo el desplazamiento de los itinerarios migratorios hacia el sur a través de la ruta canaria, llevando a Marruecos a desplegar los mismos mecanismos y prácticas de control (redadas, detenciones, desplazamientos forzosos y deportaciones) en esta región. En este contexto, las medidas sanitarias contra la COVID-19 fueron utilizadas de forma discriminatoria para justificar más redadas y detenciones. En México, según Silva Hernández y Alfaro Trujillo –también en este volumen–, el cierre de la frontera con Estados Unidos reforzó la «huida inmovilizada» de muchas mujeres desplazadas forzadas dentro del país. Esta inmovilidad producida por la suspensión total de los procesos de asilo en Estados Unidos, tras una «movilidad intempestiva, perentoria, de huida» (Salazar, 2014), generó más vulnerabilidad, precariedad e inseguridad. Ante un estado que dio la espalda a los que huían (Estados Unidos) y otro que no creó mecanismos de protección (México), solo quedaron los servicios de acogida proporcionados por la sociedad civil local y los organismos internacionales, en su intento por resarcir los vacíos que estos dejaron.
El confinamiento y la limitación de la movilidad ha agravado también las condiciones en los espacios fronterizos ya confinados, como en los campos de refugiados enclavados en las fronteras europeas o latinoamericanas. La paralización de los procedimientos administrativos y de los traslados solo ha exacerbado las ya extremadamente precarias condiciones sanitarias de muchos de estos campos3. Así, por ejemplo, Médicos sin Fronteras acusó al Gobierno griego de negligencia en la segunda mitad del 2020 no solo por su falta de acción, sino también por las condiciones en que se pusieron en práctica las medidas de confinamiento de las personas que contrajeron la enfermedad. En el caso español, el Defensor del Pueblo recomendó reiteradamente el traslado a la península de los solicitantes que residían en los Centros de Estancia Temporal de Ceuta y Melilla en donde resultaba imposible, dado el tamaño de las instalaciones, mantener las medidas de distanciamiento social4.
Por su parte, Iker Barbero señala en este número cómo en el contexto de pandemia las medidas sanitarias facilitaron la contención de los refugiados en los márgenes geográficos (y legales), básicamente limitando su movilidad a la espera de la resolución. Este «confinamiento humanitario» (Campesi, 2018), si bien estaba presente mucho antes del inicio de la pandemia, ha acabado reforzando la «lógica de la disuasión», que no pretende consolidar un sistema jurídico sólido y garantista de acceso al régimen de asilo, sino más bien lo contrario, generar condiciones negativas para desalentar, postergar y condicionar la solicitud de asilo en otros lugares, incluso fuera del territorio estatal. Teniendo en cuenta que el efecto disuasorio pretende en última instancia cerrar unas rutas migratorias, con el mensaje de que quien cruce de forma irregular no será acogido de forma inmediata ni podrá acceder al resto del territorio nacional, no es de extrañar –tal y como indican Lo Coco y González-Hidalgo– que parte de las rutas migratorias hacia España se reconfiguraran en estos primeros meses de pandemia.
El empeoramiento de las condiciones de acogida afectó, asimismo, a los dispositivos de control interno, como los centros de internamiento, que han sido también objeto de controversia durante esta crisis porque, de nuevo, en muchos casos, las medidas adoptadas para evitar los contagios han sido igualmente muy limitadas. La crisis sanitaria ha producido también un incremento generalizado de la securitización y de la vigilancia de la población, que ha sido especialmente acusado en el caso de migrantes y refugiados (Carrera y Chun Luk, 2020). El resultado ha sido una intensificación del control interno y de la «movilidad vigilada» en el interior de los estados (ibídem) y, en el caso de la Unión Europea, una creciente vigilancia policial de los territorios y de las fronteras internas en donde la división entre controles sanitarios y controles migratorios se ha ido difuminando.
En términos de gobernanza europea del asilo, el artículo que presenta Emmanuel Comte pone de manifiesto cómo la pandemia ha acabado por consolidar esta tendencia coercitiva, tanto hacia los solicitantes de asilo y entre estados miembros, como en las fronteras exteriores de la UE. Si bien estas tres formas de coerción ya se daban desde mucho antes, la pandemia ha facilitado el cierre efectivo de las fronteras exteriores, un acuerdo para transferir a solicitantes de asilo de forma más permanente a países de Europa Central y Oriental, así como las devoluciones rápidas en frontera. Comte concluye que, aunque la propuesta de migración y asilo de la Comisión Europea está todavía en discusión, la dirección política parece ahora más clara que nunca.
Acogida bajo condiciones de confinamiento
Uno de los interrogantes al inicio de la pandemia era si en el nuevo contexto primarían las medidas de inclusión o exclusión. Por un lado, desde el principio resultaba evidente que cualquier política de salud pública o política social que quisiera ser eficiente necesitaba de la inclusión del conjunto de la población (Garcés-Mascareñas, 2020). En pocas palabras, situaciones de hacinamiento, exclusión residencial o precariedad laboral podían facilitar la propagación del virus y, por lo tanto, aunque afectaran inicialmente a unos cuantos, podían acabar impactando al conjunto de la población. Por otro lado, históricamente, los contextos de crisis sanitaria han tendido a asociarse con la estigmatización del «otro», asociando determinadas minorías, grupos raciales o comunidades con la propagación del virus y, en consecuencia, llevando a más discriminación y exclusión (Bieber, 2020; Gover et al., 2020).
En el ámbito del asilo y en el contexto de la pandemia por la COVID-19, las primeras investigaciones apuntan de forma clara a un giro hacia políticas más excluyentes, con una mayor diferenciación entre ciudadanos y no ciudadanos y una tendencia creciente a poner a solicitantes de asilo y refugiados del lado de los no ciudadanos. La primera razón es común a todos los países estudiados y tiene que ver con la paralización (al menos en los primeros meses de la pandemia) de la maquinaria administrativa y, por lo tanto, la demora de la gestión de asilo en sus distintas fases. En la práctica, estos retrasos no solo limitaron el acceso al procedimiento o a los servicios y recursos asociados, sino que implicaron también la prolongación de los períodos de espera en las resoluciones y, por lo tanto, el incremento de la incertidumbre. Además, con la excusa de suplir las carencias de un estado semiconfinado, se llegaron a aplicar sistemas de cuotas (ya empleados en algunos casos antes de la pandemia, como el sistema del metering en la frontera entre México y Estados Unidos)5 y mecanismos de atención telemática que han introducido barreras administrativas adicionales (Mena y Cruz, 2021; Gilman, 2020).
Esta retirada física del Estado y su posterior vuelta bajo formas cada vez más digitalizadas ha afectado al conjunto de la población, pero de forma especial a aquellos cuya existencia legal, y por lo tanto el «derecho a tener derechos», dependía de este reconocimiento administrativo. Nada que no pasara antes. En Sudáfrica, por ejemplo, aunque las leyes de asilo son de las más progresistas del mundo, en la práctica las limitaciones en el acceso a los procedimientos de asilo y los retrasos administrativos han llevado a muchos refugiados a permanecer en situación irregular (Amit, 2018, Masuku, 2020; Mukumbang et al., 2020) y, como consecuencia, sin acceso a derechos fundamentales (Crush et al., 2017; Alfaro-Velcamp, 2017; Willie y Mfubu, 2016). Con la pandemia, esta omisión o retracción del Estado en sus obligaciones administrativas se ha convertido en práctica habitual en la mayoría de los países. Un ejemplo es Perú, donde casi 400.000 venezolanos solicitantes de asilo permanecen a la espera de una cita para obtener el carné que los acredite como tales. Tal como señalan en este volumen Castro Padrón y Feline Freier, a estos retrasos se suma el escaso o nulo reconocimiento de los documentos provisionales y, en consecuencia, la irregularidad de facto que viven aquellos que quedan en espera.
En el caso español, tal y como apuntan Pumares, Ríos-Marín y López-Mora en este número, el inicio de la pandemia también supuso una paralización de los procesos administrativos. Si bien esta paralización se acompañó de la prórroga de la validez de los documentos, la ralentización de los procesos y, de nuevo también aquí, la falta de reconocimiento por parte de las entidades y actores involucrados (desde administraciones públicas a bancos o empleadores) acabó precarizando la situación de aquellos en espera (CEAR, 2021). Al mismo tiempo, a pesar del cierre físico de las oficinas y de este parón inicial, en 2020 el Ministerio del Interior duplicó su capacidad para resolver las solicitudes de asilo (de 55.601 en 2019 a 116.528 en 2020). Teniendo en cuenta que en 2020 el 60% de las concesiones fueron desfavorables y el 35% de protección humanitaria, esto implicó que unos pasaron a la irregularidad y otros mantuvieron la regularidad pero se vieron abocados a salir del sistema de acogida de un día para otro.
En términos de acogida, la pandemia ha tenido un impacto directo sobre las condiciones de vida y trabajo de solicitantes de asilo y refugiados en todo el mundo. En el Norte Global, aquellos que estaban dentro de los sistemas estatales de acogida vieron cómo se limitaban parte de los servicios de acompañamiento. En el contexto europeo, la propia Comisión Europea publicó una comunicación en abril de 2020 que, en caso debidamente justificado y por un período razonable, abría la posibilidad de proporcionar unas posibilidades de acogida «diferentes» de las que se exigirían en condiciones normales. Según el análisis crítico del corpus normativo europeo realizado por Encarnación La Spina en este número, se combinarón, por un lado, la precarización de las condiciones higiénico-sanitarias, el abuso de instalaciones colectivas y confinamientos sine die, y, por otro, reformas puntuales y terapéuticas (por ejemplo, acceso al mercado laboral en ciertos sectores, reducción de plazos, acciones coercitivas para evitar los movimientos secundarios) que no llegaron a resolver las deficiencias estructurales de los sistemas de acogida.
En el caso concreto de la acogida de solicitantes de asilo en la provincia de Almería, el estudio de Pumares, Ríos-Marín y López-Mora muestra cómo el contexto de pandemia dificultó los procesos de formación, acompañamiento y socialización. Esto fue especialmente así para aquellos que vivían en pisos de forma independiente. En comparación con los que estaban acogidos en centros, el confinamiento para ellos tuvo un impacto mucho más determinante, que además se agravó por la brecha digital que muchos sufren. Esta doble realidad tampoco es nueva. En España el énfasis en la autonomía de los solicitantes de asilo, que hasta 2021 se promovía a partir de los seis meses, si bien es fundamental para su inclusión (especialmente cuando lo comparamos con aquellos sistemas de acogida que aíslan más que integran hasta la resolución de la solicitud de asilo), puede acabar generando formas de «descuido» en un contexto de crisis económica o de paralización total como el ocasionado por pandemia. Estas formas de «descuido» (en inglés, neglect) incluyen situaciones de gran incertidumbre hacia el futuro, precariedad documental e inestabilidad residencial y sociolaboral (Gabrielli et al., 2021).
Una situación similar de «descuido» es la que viven solicitantes de asilo y refugiados en zonas urbanas del Sur Global. En estos contextos, la falta de reconocimiento formal por parte del Estado hace que la acogida dependa de la capacidad de los refugiados para sobrevivir dentro de un grupo más amplio de inmigrantes indocumentados y ciudadanos pobres, mayoritariamente dependientes de la economía informal (véanse entre otros, Bernstein y Okello, 2007; Dryden-Peterson, 2006; Belvedere, 2007). Tal como muestra la literatura académica, la falta de regulación de la movilidad y de la acogida deja un espacio tanto para la inclusión como para la vulnerabilidad extrema. El grado y forma de esta inclusión y vulnerabilidad dependen en gran medida del contexto. Pero bajo condiciones de pandemia, el contexto se ha hecho cada vez más adverso.
En este sentido, el caso de Perú es de nuevo extremadamente ilustrativo. Como también ponen de relieve Castro Padrón y Feline Freier, la situación de los refugiados venezolanos en este país se vio agravada por dos motivos. En primer lugar, las medidas del Gobierno para atenuar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, especialmente para los más vulnerables, quedaron limitadas a los nacionales. La única medida que incluyó a la población extranjera fue un permiso temporal para afiliarse al Seguro Integral de Salud (SIS) en caso de sospecha o diagnóstico de COVID-19. En este sentido, la brecha entre nacionales y extranjeros se amplió. En segundo lugar, durante los primeros meses de la pandemia, muchos solicitantes de asilo perdieron sus trabajos formales y aquellos que trabajaban en el sector informal vieron cómo sus posibilidades para sobrevivir quedaban severamente limitadas6. De forma similar, Dempster et al. (2020) concluyen que, a escala global, la pandemia ha dificultado el acceso de solicitantes de asilo y refugiados al mercado laboral, servicios públicos y ayuda humanitaria. En Sudáfrica, las políticas de confinamiento también empeoraron las condiciones de vida de los refugiados, con un aumento del desempleo, los desahucios y la inseguridad alimentaria (Mukumbang et al., 2020). Además, al igual que en Perú, solicitantes de asilo y migrantes quedaron excluidos de las medidas sociales para aliviar los efectos de la pandemia.
Pero aquellos que han sufrido más los efectos de la pandemia son, tal vez, los refugiados que viven en campos o espacios suburbializados. La razón es clara: ya antes de la pandemia, estos campos eran espacios de confinamiento, a menudo semicerrados, donde las leyes del país no siempre aplican y donde la temporalidad indefinida y la excepcionalidad legal se conjugan a menudo para crear espacios liminales de desprotección (Ramadan, 2013). Con la pandemia, la situación en los campos empeoró sustancialmente. En el caso de los campos de refugiados palestinos, tal como muestra el artículo de Monteverde en este número, hablamos de un conjunto de crisis superpuestas (política, económica y social) donde los efectos de la pandemia han acabado agravando aún más una situación de vulnerabilidad cronificada. En este caso, no es que el Estado se retire, sino que no está y, si se manifiesta, es para cerrar aún más esos espacios confinados donde no hay ni protección ni inclusión de facto. La situación de crisis financiera sin precedentes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), causada en parte por la retirada de los fondos de Estados Unidos, pone también de manifiesto la fragilidad de la protección cuando esta depende de fondos internacionales.
Finalmente, aunque ninguno de los artículos de este número toca directamente esta cuestión, es ineludible hablar de la creciente estigmatización de las personas refugiadas y migrantes en el contexto de pandemia por la COVID-19. Como señala Crawley (2021: 81), en el mejor de los casos, refugiados y migrantes han sido presentados como «otro problema» que no podía esperarse a ser resuelto por unos estados demasiado ocupados con la pandemia. En el peor de los casos, refugiados y migrantes han sido acusados de extender el virus y presentados como chivo expiatorio de todos los malestares. En Hungría, por ejemplo, el primer paciente de COVID-19 fue un estudiante iraní. Argumentando que la «inmigración era la responsable de la propagación del virus», el presidente Viktor Orbán7 ordenó deportar a los estudiantes iranís y limitó severamente la ya muy restrictiva política de asilo húngara. En Estados Unidos, la asociación del origen del virus con China ha llevado a un incremento del racismo y la discriminación contra personas de origen chino. En todos los casos, el uso político del miedo ha llevado a legitimar políticas fronterizas más restrictivas, la suspensión del asilo o una seria limitación de las políticas de acogida.
Conclusión
El secretario general de Naciones Unidas António Guterres recordaba en 2020 que «La COVID-19 se ha asemejado a una radiografía que revela fracturas en el frágil esqueleto de las sociedades que hemos construido. Está exponiendo falacias y falsedades por todas partes: la mentira de que los mercados libres pueden proporcionar asistencia sanitaria para todos; la ficción de que el trabajo del cuidado no remunerado no es trabajo; la ilusión de que vivimos en un mundo postracista; el mito de que todos estamos en el mismo barco. Porque mientras que todos estamos flotando en el mismo mar, está claro que algunos están en super yates, mientras que otros se agarran a los escombros a la deriva» (Guterres, 2020). En el ámbito del asilo, la pandemia de la COVID-19 ha revelado que el asilo ya no es un derecho y que, más allá de lo que se diga en foros oficiales y declaraciones institucionales, prima, por un lado, la externalización y la fronterización y, por otro, la fragmentación de los estatutos y la producción de categorías cada vez más precarias.
Además de revelar tendencias ya existentes, la pandemia de COVID-19 ha acelerado o agravado otras. En términos generales, podríamos decir que la crisis sanitaria ha inducido un incremento general de la movilidad vigilada de las poblaciones, que ha sido particularmente intensa en el caso de migrantes y refugiados. No es de extrañar, pues, que las medidas sanitarias se hayan puesto al servicio del control migratorio (articulándose nuevos muros sanitarios que se superponen a los físicos y a los legales) y que prácticas que en los últimos años habían sido ampliamente aplicadas a los migrantes irregulares en espacios fronterizos han tenido ahora a los solicitantes de protección como destinatarios. La difusa frontera entre el control migratorio y el control sanitario ha sido particularmente expresiva en los límites territoriales de los estados, manteniendo a los refugiados en una forma de confinamiento humanitario que los condena a los márgenes territoriales y legales y que da fe de la deriva coercitiva de los regímenes de refugio, una deriva que también se ha trasladado y amplificado en los países de tránsito y en los del Sur, en donde se han replicado muchas de las prácticas del Norte Global.
A ello se ha sumado la creación de nuevas barreras administrativas en la gestión de los procedimientos, que han transformado al Estado –y a sus gestores– en una entidad distante y crecientemente inaccesible. Como decíamos, esta retirada física del Estado y su posterior vuelta bajo formas cada vez más digitalizadas han afectado sobre todo a aquellas personas cuya existencia legal dependía, por su precariedad, de este reconocimiento administrativo. Asimismo, han obligado a las sociedades civiles locales y a los organismos internacionales a intentar suplir, con pocos medios y en muchos casos de manera precaria, esta «ausencia del Estado». Aunque estos rasgos pueden parecer coyunturales en el contexto de la crisis vivida, todo apunta a que pueden tener mayor recorrido e incorporarse como rasgos caracterizadores de un régimen de asilo global que sigue reestructurándose en una dirección aún más exclusionista. De ahí las múltiples voces que hablan ya de la extinción del asilo, o que presagian la muerte del asilo.
Finalmente, en términos de acogida, la pandemia ha tenido un impacto sobre las condiciones de vida y trabajo de solicitantes de asilo y refugiados en todo el mundo. En el Norte Global, durante los primeros meses de confinamiento, los solicitantes de asilo que estaban dentro de los sistemas estatales de acogida vieron cómo se limitaban los servicios de acompañamiento. En el Sur Global, las medidas para atenuar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia e incluso el acceso a la sanidad a menudo quedaron limitadas a los nacionales, con lo que se amplió la brecha entre unos y otros. Además, solicitantes de asilo y refugiados perdieron más fácilmente sus trabajos, con lo que todavía se agravó más su situación. La literatura internacional ha destacado como un fenómeno global el incremento de las dificultades de los refugiados y los solicitantes de protección internacional para acceder al mercado laboral, a los servicios públicos, a los derechos sanitarios y a la ayuda humanitaria, así como la extensión de políticas de «descuido» (neglect) que les han condenado en muchas ocasiones a una vulnerabilidad extrema. En este sentido, podemos concluir que la pandemia ha agravado y amplificado la distinción entre nacionales y refugiados en términos de derechos, colocando a estos últimos al lado de los inmigrantes irregulares, que representan el paradigma de los no ciudadanos, de los otros, en los regímenes migratorios. Pero donde los efectos de la pandemia se sintieron de forma más aguda fue en los campos de refugiados o espacios suburbializados. Ahí el confinamiento se impuso sobre espacios ya confinados, donde ya antes de la pandemia no había ni protección ni inclusión de facto.
Por último, la crisis sanitaria parece haber contribuido también a la creciente estigmatización de refugiados y migrantes. Ambos colectivos, convertidos en el paradigma de «los otros», han sido señalados como culpables de la extensión de la enfermedad. Esta identificación entre extranjeros, minorías raciales y la transmisión de enfermedades, que ha sido una constante histórica, puede tener un impacto más a largo plazo en la conformación de las políticas migratorias en un futuro próximo, como han sostenido algunos especialistas (O´Brian y Eger, 2021). Esta estigmatización ha legitimado expulsiones y prácticas de deportación sin control jurídico y social y ha avivado los ataques xenófobos y nuevas formas de discriminación. Si miramos al acceso a la protección internacional, la acogida y la politización de la inmigración, el triste balance final, después de casi dos años de pandemia, parece ser más desprotección y más exclusión.
Referencias bibliográficas
ACNUR. «Tendencias Globales. Desplazamiento forzado en 2020». Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, (18 de junio de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 22.11.2021] https://www.acnur.org/stats/globaltrends/60cbddfd4/tendencias-globales-de-desplazamiento-forzado-en-2020.html
Acosta, Diego y Brumat, Leiza. «Political and legal responses to human mobility in South America in the context of the Covid-19 crisis. More fuel for the fire?». Frontiers in human dynamics, vol. 2, n.° 12 (2020), p. 1-6.
Akkerman, Mark. «Covid-19 and Border Politics». Transnational Institute, Borders War Briefing n.° 1, (julio de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 22.11.2021] https://www.tni.org/files/publication-downloads/tni-covid-19-and-border-politics-brief.pdf
Alfaro-Velcamp, Theresa. «“Don’t send your sick here to be treated, our own people need it more”: immigrants’ access to healthcare in South Africa». International Journal of Migration, Health and Social Care, vol. 13, n.° 1 (2017), p. 53-68.
Amit, Roni. «(Dis) Placing the Law: Lessons from South Africa on Advancing US Asylum Rights». Loyola Journal of Public Interest Law, vol. 20, n.° 135 (2018), p. 1-40.
Ansems de Vries, Leonie y Guild, Elspeth. «Seeking refuge in Europe: spaces of transit and the violence of migration management». Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 45, n.° 12 (2019), p. 2.156-2.166.
Barbero, Iker y Donadio, Giacomo. «La externalización interna de las fronteras en el control migratorio en la UE». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.° 122 (2019), p.137-162 (en línea) [Fecha de consulta: 22.11.2021] cidob.org/es/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/122/la_externalizacion_interna_de_las_fronteras_en_el_control_migratorio_en_la_ue
Belvedere, M. Florencia. «Insiders but outsiders: The struggle for the inclusion of asylum seekers and refugees in South Africa». Refuge: Canada's Journal on Refugees vol. 24, n.° 1 (2007), p. 57-70.
Benton, Meghan; Batalova, Jeanne; Davidoff-Gore, Samuel y Schmidt, Timo. COVID-19 and the State of Global Mobility in 2020. Washington, D.C., y Ginebra: Migration Policy Institute y International Organization for Migration, 2021 (en línea) [Fecha de consulta: 22.11.2021] https://publications.iom.int/system/files/pdf/covid-19-and-the-state-of-global.pdf
Bernstein, Jesse y Okello, Moses Chrispus. «To be or not to be: Urban refugees in Kampala». Refuge: Canada's Journal on Refugees, vol. 24, n.° 1 (2007), p. 46-56.
Bieber, Florian. «Global nationalism in times of the COVID-19 pandemic». Nationalities Papers, (2020), p. 1-13.
Campesi, Giuseppe. «Between containment, confinement and dispersal: The evolution of the Italian reception system before and after the ‘refugee crisis’». Journal of Modern Italian Studies, vol. 23, n.° 4 (2018), p. 490-506.
Carrera, Sergio y Luk, Ngo Chun. «In the Name of COVID-19: An Assessment of the Schengen Internal Border Controls and Travel Restrictions in the EU». European Parliament, LIBE committee (septiembre de 2020) (en línea) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659506/IPOL_STU(2020)659506_EN.pdf
Chimmi, Bhupinder.Singh. «The Geopolitics of Refugee Studies: A View from the South». Journal of Refugee Studies, vol. 11, n.° 4 (1998), p. 350-375.
CEAR-Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Informe 2021: Las personas refugiadas en España y en Europa. Madrid: CEAR, 2021 (en línea) [Fecha de consulta 22.11.2021] https://www.cear.es/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Anual-CEAR-2021.pdf
Crawley, Heaven. «The politics of refugee protection in a post-covid-19 world». Social Sciences, vol.10, n.° 3 (2021), p. 1-14.
Crush, Jonathan; Skinner, Caroline y Stulgaitis, Manal. «Benign neglect or active destruction? A critical analysis of refugee and informal sector policy and practice in South Africa». African Human Mobility Review, vol. 3, n.° 2 (2017), p. 751-782.
Dempster, Helen; Ginn, Thomas; Graham, Jimmy; Ble, Martha; Jayasinghe, Daphne y Shorey, Barri. «Locked down and left behind: the impact of COVID-19 on refugees’ economic inclusion». Center for Global Development y Refugees International, Policy Paper n.° 179, (julio de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 22.11.2021] https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4994/locked-down-left-behind-refugees-economic-inclusion-covid.pdf
Dryden-Peterson, Sarah. «‘I find myself as someone who is in the forest’: Urban refugees as agents of social change in Kampala, Uganda». Journal of refugee studies, vol. 19, n.° 3 (2006), p. 381-395.
Eurostat. «First-time asylum applicants down by a third in 2020». Eurostat, (24 de marzo de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 22.11.2021] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210324-1
Fanjul, Gonzalo. «Salud y movilidad: la covid-19 es una poderosa razón (más) para reconsiderar un modelo migratorio roto». En: Soler i Lecha, Eduard (coord.). Geopolítica de la salud: vacunas, gobernanza y cooperación. Barcelona: CIDOB, 2021, p. 53-57.
Fitzgerald, David. Refuge beyond Reach. How Rich Democracies Repel Asylum Seekers. Oxford: Oxford University Press, 2019.
Fitzgerald, David. «Remote Control of Migration: Theorizing Territoriality, Shared Coercion, and Deterrence». Journal of Ethnic and Migration Studies vol. 46, n.° 1 (2020), p. 4-22.
Gabrielli, Lorenzo; Garcés-Mascareñas, Blanca y Ribera-Almandoz, Olatz. «Between discipline and neglect: the regulation of asylum accommodation in Spain». Journal of Refugee Studies», (2021), p. 1-20.
Gammeltoft-Hansen, Thomas. Access to Asylum. International Refugee Law and the Globalisation of Migration Control. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Gammeltoft-Hansen, Thomas. y Tan, Nikolas. «The End of the Deterrence Paradigm? Future Directions for Global Refugee Policy». Journal of Migration and Human Security, vol. 5, n.° 1 (2017), p. 28-56.
Garcés-Mascareñas, Blanca. (2020). «El asilo confinado». Opinión CIDOB, n.° 627, (junio de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 22.11.2021] https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/el_asilo_confinado
Ghezelbash, Daniel, y Feith Tan, Nikolas. «The end of the Right to Seek Asylum? COVID-19 and the Future of Refugee Protection». International Journal of Refugee Law, vol. 32, n.° 4 (2020), p. 668-679.
Gilman, Denise. «Barricading the Border: COVID-19 and the Exclusion of Asylum Seekers at the U.S. Southern Border». Frontiers in Human Dynamics, n.° 21 (2020) (en línea) https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fhumd.2020.595814/full
Giuffré, Maria Giulia y Moreno-Lax, Violeta. «The Raise of Consensual Containment: From Contactless Control to Contactless Responsibility for Forced Migration Flows». En: Juss, Satvinder (ed.). Research Handbook on International Refugee Law. Chentenham: Edward Elgar, 2019, P. 82-108.
Gover, Angela; Harper, Shannon y Langton, Lynn. «Anti-Asian hate crime during the COVID-19 pandemic: Exploring the reproduction of inequality». American Journal of Criminal Justice, vol. 45, n.° 4 (2020), p. 647-667.
Goodwin-Gill, Guy S. «The politics of refugee protection». Refugee Survey Quarterly, vol. 27, n.° 1 (2008), p. 8-23.
Guillon, Claude. «Evolution des dispositifs d’aide aux demandeurs d’asile et aux réfugiés». Actes du Colloque. Les réfugiés en France et en Europe Quarante ans d’application de la Convention de Genève 1952-1992’, 11-13 juin 1992, Paris: OFPRA, pp. 279-292
Guterres, Antonio. «Tackling Inequality: A New Social Contract for a New Era». Nelson Mandela Annual Lecture, Naciones Unidas (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 22.11.2021] https://www.un.org/en/coronavirus/tackling-inequality-new-social-contract-new-era
Hathaway, James y Gammeltoft-Hansen, Thomas. «Non-refoulement in a World of Cooperative Deterrence». Columbia Journal of Transnational Law, vol. 53, n.° 2 (2015), p. 235-285.
Hirsch, Asher. «The Borders Beyond the Border: Australia’s Extraterritorial Migration Controls». Refugee Survey Quarterly, vol. 36, n.° 3 (2017), p. 48-80.
Joly, Danièle. Heaven or Hell: Asylum policies and refugees in Europe. Basingstoke: Macmillan, 1996.
Joly, Danièle. «Convergence towards a single asylum regime: A global shift of paradigm». The International Journal of Human Rights, vol. 5, n.° 4 (2001), p. 1-17.
Khosravi, Shahram. «What do we see if we look at the border from the other side?». Social Anthropology, vol. 27, n.° 3 (2019), p. 409-424.
Lemberg-Pedersen, Martin y Haioty, Eman. «Re-assembling the Surveillable Refugee Body in the era of Data-Craving». Citizenship Studies, vol. 24, n.° 5 (2020), p. 607-624.
López-Sala, Ana y Godenau, Dirk. «In Private Hands? The Markets of Migration Control and the Politics of Outsourcing». Journal of Ethnic and Migration Studies, (2020) (en línea) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2020.1857229
Martin, Susan. y Bergman, Jonas. «(Im)mobility in the Age of COVID-19». International Migration Review, vol. 55, n.° 3 (2021), p. 660-687.
Masuku, Sikanyiso. «How South Africa is denying refugees their rights: what needs to change». The conversation, (12 de mayo de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 22.11.2021] https://theconversation.com/how-south-africa-is-denying-refugees-their-rights-what-needs-to-change-135692
Mena, Lorena y Cruz, Rodolfo. «Atrapados en busca de asilo. Entre la externalización fronteriza y la contención sanitaria». Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, vol. 29, n.° 61 (2021), p. 49-65.
Mukumbang, Ferdinand; Ambe, Anthony y Adebiyi, Babatope. «Unspoken inequality: how COVID-19 has exacerbated existing vulnerabilities of asylum-seekers, refugees, and undocumented migrants in South Africa». International journal for equity in health, vol. 19, n.° 1 (2020), p. 1-7.
Muller, Benjamin. «(Dis)qualified Bodies: Securitization, Citizenship and ‘identity management’». Citizenship Studies, vol. 8, n.° 3 (2010), p. 279-294.
Naciones Unidas. International Migration 2020 Highlights. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, (ST/ESA/SER.A/452) (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 22.11.2021] https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migration_highlights.pdf
Naciones Unidas. «Forced displacement at record level, despite COVID shutdowns». (18 de junio de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 22.11.2021] https://news.un.org/en/story/2021/06/1094292
Nalbandian, Lucia y Anna Triandafyllidou. «An Eye for an ‘I:’ A Critical Assessment of Artificial Intelligence Tools in Migration and Asylum Management». Documento presentado en la 18ª Conferencia Anual de IMISCOE 2021. Próximamente se publicará en: Comparative Migration Studies (en prensa).
Ní Ghráinne, Bríd. «Covid-19, border closures, and international law». Institute of International Relations Prague, (4 de mayo de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 22.11.2021] http://mural.maynoothuniversity.ie/13412/1/reflection_Bri%CC%81d%20Ni%CC%81_04_2020_covid-19_DEF.pdf
O´Brien, Michelle y Eger, Maureen. «Suppression, Spikes, and Stigma: How COVID-19 Will Shape International Migration and Hostilities toward It». International Migration Review, vol. 55, n.° 3 (2021), p. 640-659.
OCDE-Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos . «International Migration Outlook 2021». OCDE, (28 de octubre de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 22.11.2021] https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
OIM- Organización Internacional para las Migraciones. Naciones Unidas. . «Immediate Action required to address needs, vulnerabilities of 2.75m stranded migrants». IOM, (9 de octubre de 2020) (en línea) https://www.iom.int/news/immediate-action-required-address-needs-vulnerabilities-275m-stranded-migrants
Ramadan, Adam. «Spatialising the refugee camp». Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 38, n.° 1 (2013), p. 65-77.
Ramji-Nogales, Jaya y Lang, Iris. «Freedom of movement, migration and borders». Journal of Human Rights, n.° 19 (2020), p. 593–602.
Salazar, Luz María. «Modalidades del desplazamiento interno forzado en México» Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, n.° 76 (2014), p. 53-81.
Sandvik, Kristin B.; Maria G. Jumbert; John Karlsrud y Mareile Kaufmann. «Humanitarian Technology: A Critical Research Agenda». International review of the Red Cross, vol.96, n.° 893 (2014), p. 219-242.
Tazzioli, Martina y Garelli, Glenda. «Containment beyond detention: The hotspot system and disrupted migration movements across Europe». Environment and Planning D: Society and Space, vol. 38, n.° 6, (2020), p. 1.009-1.027.
Van der Woude, Maartje. «A Patchwork of Intra-Schengen Policing: Border Games over National Identity and National Sovereignty». Theoretical Criminology, vol. 24, n.° 1 (2020), p. 110-131.
Vedsted-Hansen, Jens. Europe's response to the arrival of asylum seekers: refugee protection and immigration control. Centre for Documentation and Research, United Nations High Commissioner for Refugees, 1999.
Willie, Ncumisa y Mfubu, Popo. «No future for our children: Challenges faced by foreign minors living in South Africa». African Human Mobility Review, vol. 2, n.° 1 (2016), p. 423-442.
Notas:
1- Para más información, véase: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623563/EPRS_BRI(2018)623563_EN.pdf
2- Esta forma de violencia ha sido descrita a través del concepto de «políticas de extenuación» que como definen de Ansems de Vries y Guild (2019: 2.157) «hace referencia a los efectos prolongados a lo largo del tiempo de una combinación de movilidad fracturada, violencia cotidiana e incertidumbre » y que, como indican estas autoras muestra «el carácter cada vez más coercitivo de las estrategias de gestión de la inmigración en los espacios de tránsito, tanto informales como institucionalizados, que han convertido de facto estos espacios en lugares de rechazo, detención y devolución» [traducción libre].
3- Véase: MSF. «Una respuesta a la COVID-19 negligente y peligrosa agrava el riesgo para los refugiados del campo de Vathy en Samos» (26.10.2020) (en línea) https://msf-spain.prezly.com/una-respuesta-a-la-covid-19-negligente-y-peligrosa-agrava-el-riesgo-para-los-refugiados-del-campo-de-vathy-en-samos#
4- Véase: Defensor del Pueblo. «Recomendación» (29.07.2020) (en línea) https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/facilitar-el-traslado-del-ceti-de-melilla-a-la-peninsula-de-los-residentes-solicitantes-de-asilo-y-en-situacion-de-especial-vulnerabilidad-como-personas-de-riesgo-frente-a-la-covid-19-familias-con/
5- El metering es la práctica implantada por el Gobierno de Estados Unidos de limitar el número de personas que pueden solicitar asilo en la frontera sur cada día. Este sistema administrativo implica que los potenciales solicitantes tengan que inscribirse en unas listas de espera y permanecer en México hasta que les llegue su turno para realizar la demanda.
6- Las condiciones para la supervivencia durante la pandemia se volvieron tan desfavorables que cabe mencionar quizás uno de los casos más extremos: el retorno de 50.000 de refugiados venezolanos, según las estimaciones de ACNUR, a su país durante el primer año de crisis sanitaria (Acosta y Brumat, 2020).
7- Euobserver. «How Hungary's Orban blamed migrants for coronavirus» (marzo de 2020) (en línea) https://euobserver.com/coronavirus/147813
Palabras clave: régimen internacional de asilo, COVID-19, refugiados, acceso a protección internacional, fronteras, acogida
Cómo citar este artículo: Garcés-Mascareñas, Blanca y López-Sala, Ana. «Introducción. Inmóviles, varados y excluidos: los efectos de la COVID-19 en el régimen internacional de asilo». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 129 (diciembre de 2021), p. 7-29. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2021.129.3.7
Revista CIDOB d’Afers Internacionals n.º 129, p. 7-2
Cuatrimestral (octubre-diciembre 2021)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2021.129.3.7
* Artículo disponible también en inglés