Reseña de libros. Pensar Argelia desde Argelia: un legado revolucionario
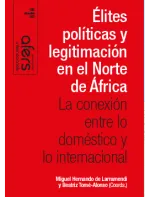
Alicia Olmo-Gómez, investigadora predoctoral FPU, Universidad Autónoma de Madrid
Reseña de libro: Willis, Michael J. Algeria. Politics and society from the dark decade to the Hirak. Hurst, 2022. 531 págs.
Reflexionar sobre las formas de organización política en contextos ajenos al propio requiere aceptar que los modos de entender y habitar «lo político» no son inequívocos y que en ocasiones no tienen por qué estar conectados entre sí. La naturaleza de los regímenes políticos puede no responder a las pretensiones del conjunto de los actores que los conforman, así como condicionar el comportamiento de estos actores en ciertos espacios. Esta naturaleza también puede no responder a las categorías construidas en «Occidente»; una premisa paraa tener en cuenta si se quiere pensar el Estado «árabe» desde Europa sin ánimo de banalizar.
Algeria. Politics and society from the dark decade to the Hirakpiensa el Estado argelino (hacia dentro y hacia fuera) desde la honestidad, reconociendo las limitaciones del punto de partida y situando voces argelinas –recogidas a través de un meritorio y exhaustivo trabajo de campo– en el centro del análisis. La existencia de distintas voces «nacionales» en los ocho capítulos que componen la obra permite abandonar la concepción del Estado como un actor unitario, así como estudiar Argelia en sus propios términos.
El «legado revolucionario» –que no colonial– ocupa un lugar privilegiado entre los términos que impregnan y moldean las arenas políticas argelinas estudiadas en esta obra. Este concepto pone en valor la participación de ciertos grupos e individuos durante la Guerra de Independencia de Argelia (1954-1962) y ha permitido construir relatos nacionales donde sacrificios pasados confieren legitimidad política en el contexto contemporáneo. Todos estos relatos, según se expone, compiten entre sí por el control de la narrativa, no por el fondo de la cuestión: la legitimidad «revolucionaria» es aceptada (al menos hasta el momento) por el conjunto de actores políticos de Argelia.
El estudio de las élites políticas muestra cómo las «credenciales» revolucionarias han permitido legitimar el acceso al poder de determinados actores, así como el propio entramado institucional. La relación del Ejército contemporáneo con el Ejército de Liberación Nacional, por ejemplo, permite validar en un primer momento (de forma condicionada) su predominio en la esfera política. Además, se deduce que las coyunturas críticas no han socavado esta fuente de legitimidad. De esta forma, la ruptura del contrato social en la década de 1980 no impidió que el Ejército siguiese ocupando una posición privilegiada, pero sí explica el cuidado posterior a la hora de designar líderes políticos que pudiesen ser percibidos como «históricos» por la población. De la lectura íntegra de la obra se infiere que la legitimidad «revolucionaria» reivindicada por las élites ha sido puesta en valor a la hora de justificar sus percepciones y decisiones políticas. Estas decisiones se presentan como una continuación de la «revolución» en el ámbito de la política interior y de la política exterior, sirviendo como elemento articulador entre ambas esferas.
El análisis del discurso generado por las élites en torno a la «legitimidad revolucionaria» permite validar que este recurso es también un instrumento de control político y social. De hecho, explica el desplazamiento del resto de actores nacionales al ámbito de la política informal. El acertado examen de la sociedad civil argelina evidencia que entre sus formas de resistencia se encuentra la reapropiación de la narrativa generada sobre la lucha de liberación nacional. Estos ejercicios de recuperación de la memoria colectiva se manifiestan, por ejemplo, durante protestas populares, donde los eslóganes ponen en valor el papel del «único héroe, el pueblo» en la revolución.
La legitimidad «revolucionaria» no se plantea, sin embargo, como un compartimento estanco; conecta con otro tipo de legitimidades que en ocasiones se superponen a ella. Entre las mencionadas por el autor se encuentra la legitimidad «religiosa», vinculada a la propia forma de entender y construir la identidad nacional dentro de Argelia, así como la legitimidad de carácter «histórico», derivada de episodios posteriores a la independencia.
La «Década Negra» (1992-2002) –hito que marca el inicio temporal de la obra– se presenta como uno de los acontecimientos históricos contemporáneos del que emanan nuevas legitimidades. El examen de este episodio ayuda a entender cómo la gestión de la lucha contra el terrorismo permitió a las élites políticas presentarse como guardianes de la «seguridad» y la «estabilidad» del país, sin olvidar su eterno deber con y para la «revolución» y el «islam verdadero». El estudio de lo internacional permite comprender que el reconocido terrorismo de Estado, presente en la guerra civil que asoló Argelia durante la década de 1990, no evitó que las élites pudieran hacer gala de este tipo de legitimidad ante la sociedad internacional. El marco ofrecido por la «guerra contra el terror» permitió que las élites argelinas, una vez más, utilizaran un acontecimiento interno –del que deriva un supuesto aprendizaje– para proyectarse hacia el exterior de una determinada manera.
Ninguna narrativa ha permitido legitimar, sin embargo, los abusos continuados de las élites políticas sobre la sociedad argelina. La gestión monopolizada y autoritaria de «lo político» y la magnitud de la corrupción y las desigualdades económicas y sociales impiden conocer, a la luz de lo expuesto en la obra, una Argelia sin protestas populares en la década de los 2000. El profundo conocimiento del autor sobre la sociedad argelina y sus formas de organización política le permite superar la imagen proyectada por las élites argelinas hacia el exterior e invalidar así premisas falsamente aceptadas en el mundo académico. Es así como deconstruye la falsa imagen de una población inmóvil en el marco de las primaveras árabes, demostrando que no solo existieron movilizaciones en Argelia durante 2011, sino que, además, en el año 2010 el número de protestas era ya tan elevado que comenzó a denominarse «el año de los mil y un disturbios» (p. 214). El estudio del movimiento popular del Hirak (2019) también contribuye a la identificación y eliminación de mitos. Los métodos pacíficos empleados por estos manifestantes niegan el carácter «necesariamente» violento de lo «político» en Argelia, una creencia también extendida entre la producción académica.
La decisión del autor de abandonar categorías aun ampliamente aceptadas (como la visión del Estado como un actor unitario) y de desplazar el «foco» de análisis desde arriba hacia abajo –y viceversa– explica la excepcionalidad de Algeria. Politics and society from the dark decade to the Hirak. El ejercicio de honestidad del punto de partida y la invitación a pensar Argelia en sus propios términos permite reconocer la excelencia de un trabajo llamado a ser un legado revolucionario.
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 135, p. 252-254
Cuatrimestral (octubre-diciembre 2023)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X