Las sanciones de la UE hacia Rusia en el contexto del conflicto ucraniano
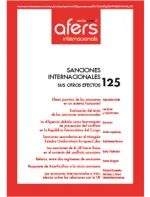
Ruth Ferrero-Turrión, profesora de Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid. rferrero@ucm.es
Este artículo analiza las sanciones internacionales impuestas a Rusia por parte de la UE como consecuencia de la anexión de Crimea y el conflicto en el Donbás, así como su impacto en términos políticos y económicos en los estados miembros, en determinados sectores económicos y sobre Rusia. Asimismo, aborda cómo la diversidad de posiciones en el seno del Consejo Europeo afecta al proceso de toma de decisiones en esta materia, donde cada vez más se hacen oír voces críticas contra estas medidas. El estudio se desarrolla sobre postulados normativos que se trasladarán al caso específico para observar el comportamiento de los actores involucrados y las distintas reacciones que se van dando a lo largo del tiempo, entre ellas la de España. Así, quiere ser una contribución a la literatura académica en materia de sanciones internacionales aplicando a este caso de estudio específico las tipologías de sanciones existentes.
El régimen de sanciones internacional: ¿disuasión, contención o coerción?
El conflicto entre Rusia y Ucrania y la posterior aplicación de medidas sancionadoras sobre la primera ha puesto sobre la mesa una cuestión que, desde el fin de la Guerra Fría, parecía carecer de interés: el papel que las sanciones podrían jugar como mecanismo de protección en el marco del derecho internacional.
Desde comienzos de los años noventa del siglo xx, el régimen sancionador ha sido utilizado como un instrumento intermedio entre las negociaciones diplomáticas y la acción coercitiva, con el fin de frenar y cambiar una acción que vulnerara los principios y normas internacionales establecidos. La imposición de sanciones ha estado sujeta, así, a tres condiciones esenciales: 1) cuando el conflicto no se pudiera resolver de manera pacífica; 2) la prohibición del uso de la fuerza para imponer las sanciones, y 3) en caso necesario, con el uso de la fuerza solo cuando se trate de acciones defensivas tanto individuales como colectivas, y siempre a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas (Jura y Buruan, 2015: 1). En concreto, la regulación internacional a la que están sujetas las sanciones se encuentra en los artículos 39 y 41 de dicha Carta. Es ahí donde aparecen las sanciones como uno de los instrumentos con los que cuenta el Consejo de Seguridad para responder a una amenaza a la paz, a una violación de esta o un acto de agresión. De este modo, puesto que todos los estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas están obligados por el artículo 25 de la Carta a cumplir con las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad, estos quedan, por tanto, también obligados a la imposición de sanciones en su caso (Brzoska, 2015: 1.339).
Además de las Naciones Unidas, hay gobiernos y organismos internacionales y regionales que han impuesto medidas similares a las sanciones, aunque sin llamarlas de este modo. Este tipo de medidas se pueden aplicar como complementarias a las sanciones del Consejo de Seguridad o en solitario. Así, pueden darse dos tipos de conflictos en este sentido. Uno es el debate abierto sobre las sanciones de Naciones Unidas y otras sanciones impulsadas por un actor diferente, se llamen o no sanciones. El otro conflicto latente es el que surge de la tensión entre la legitimidad y la efectividad de las sanciones de las Naciones Unidas, por un lado, y la de los regímenes de sanciones combinadas por otro (ibídem). Lo cierto es que, aunque el Consejo de Seguridad tiene la legitimad como organismo multilateral defensor del derecho internacional, el resto de los actores internacionales pueden llegar a tener unos mayores niveles de eficacia a través de la imposición de sanciones de forma unilateral. En realidad, no existen muchos casos en los que el Consejo de Seguridad opte por imponer sanciones allí donde existan otras previas impuestas a nivel regional y/o unilateral, fundamentalmente por la UE y Estados Unidos. Es más, en la mayoría de los casos se combinan los instrumentos sancionadores de ambas naturalezas: multilateral y unilateral (ibídem).
¿Para qué sirven y cómo se articulan las sanciones internacionales?
Las sanciones internacionales –o sus predecesores, los embargos– han sido utilizadas siempre a lo largo de toda la historia como una herramienta más de la política exterior. No obstante, en su forma actual multilateral solo comenzaron a implementarse durante el período de entreguerras (1918-1939). Retrospectivamente, se observa cómo ya desde la Liga de las Naciones se comenzaron a utilizar contra Italia por la invasión de Abisinia (Etiopía) entre 1935 y 1936, aunque sin lograr el consenso de todos los miembros, especialmente de Francia y Reino Unido que rehusaron apoyar esta decisión. En gran medida, fue la ausencia de consensos en el marco de la Liga de las Naciones lo que provocó la desaparición de esta y, probablemente, la Segunda Guerra Mundial. Las sanciones se continuarían utilizando a lo largo del siglo xx, si bien mayoritariamente de forma unilateral. La creación de las Naciones Unidas y la incorporación de las sanciones como una de las competencias del Consejo de Seguridad otorgó una mayor legitimidad a todo el procedimiento punitivo que estas acarreaban. En todo caso, hasta 1990 solo se impusieron este tipo de medidas en dos ocasiones: contra Rhodesia (Zimbabwe) y Sudáfrica durante la época del apartheid (Mossberg, 2019: 4). Tras el fin de la Guerra Fría, durante los primeros años noventa, se haría un mayor uso de esta herramienta con las que se conocen como «sanciones generales» (comprehensive sanctions) en Yugoslavia e Iraq. Sin embargo, este tipo de sanciones fueron consideradas como un fracaso, puesto que no discriminaban e impactaban de manera muy severa sobre la población civil. Esto hizo surgir las críticas en torno a la eficacia de esta herramienta debido al daño que se infringía a poblaciones inocentes.
En consecuencia, esta herramienta de la política internacional evolucionó, a partir de mediados de los años noventa, hacia una aplicación más enfocada en objetivos concretos. De este modo, se comenzaron a aplicar las denominadas «sanciones dirigidas» (targeted sanctions), un tipo de sanciones concretas contra aquellos individuos o colectivos, regiones o sectores económicos implicados en la ruptura del derecho internacional. El primer caso de utilización de esta modalidad fue contra los líderes militares de Haití en 1993; y una de sus características era que solo se podía orientar hacia sectores no esenciales de la economía, esto es, fundamentalmente, energía y servicios financieros (Peterson y Haugen, 2016), quedando excluidos los sectores alimentario y sanitario. De este modo, se actuaba con la intención de evitar los efectos colaterales sobre las poblaciones civiles de los bloqueos económicos impuestos. Por lo tanto, es fundamental comprender la naturaleza de este cambio en la filosofía sancionadora para poder llevar a cabo una evaluación consecuente y realista de la eficacia del uso de dicha herramienta, así como para no quedar estancados en un debate eterno sobre su eficacia.
Como cualquier otra política pública que se pone en marcha, el régimen sancionador también ha de tener unos indicadores a través de los que sea posible analizar la eficacia respecto a alcanzar los objetivos y los costes asociados a esta acción. Si bien cada caso tiene sus propias especificidades (fin de un conflicto, promoción de la democracia, protección de los derechos humanos, etc.), todas las sanciones se enmarcan en una tipología tripartita: a) señalización (indicativas), b) limitación (de contención) y c) cambio de comportamiento (coercitivas) (Elliot, 2009: 87). Las primeras –las indicativas– son aquellas que señalan dónde y quién ha cometido la violación del derecho internacional, por lo que las medidas adoptadas en este caso son principalmente de aislamiento diplomático. Las segundas –las de contención o limitativas– son las que impiden una progresión de la acción o un incremento de los costes asociados a la misma. Y, por último, las coercitivas, serían las que buscan un cambio en la actitud del actor afectado. En este marco, es esencial tener en cuenta que cualquiera de estas medidas se pone en marcha como alternativa a otras acciones o de manera combinada con otro tipo de acciones (se sitúan entre la diplomacia y la intervención militar) y desde lo que se denomina la condicionalidad negativa (Agné, 2009) –en contraposición a la positiva (utilizada en los casos de adhesión a la UE, por ejemplo).
El debate sobre el modelo sancionador
En relación con la medición de la eficacia de las sanciones, la literatura académica es profusa (Baldwin, 1985; Drezner, 1999), y va desde las posiciones más ortodoxas (Hufbauer et al., 2007; Pape, 1997: 93) hasta aquellas interpretaciones más laxas (Giumelli, 2013). Las primeras dan un índice de eficacia sostenido sobre la base del cambio de comportamiento, por lo que los éxitos de las sanciones en términos absolutos son muy limitados. En el caso del trabajo de Hufbauer et al. (2007) se indicaba una tasa de éxito de uno sobre tres, mientras que en el de Pape (1997) esta proporción era de 5 sobre 115. En cambio, las interpretaciones más laxas se centran en la consecución de los objetivos en el ámbito de la política exterior, pero no en el cambio del comportamiento del actor sancionado. La complejización de la cuestión de la medición hace necesario la construcción de distintas categorías de objetivos –primarios, secundarios, terciarios, etc.– para poder llevar a cabo una medición más precisa. Vemos, pues, cómo el debate sobre la eficacia del modelo sancionador pasa de ser una cuestión de verdades absolutas (eficacia versus fracaso) a una explicación más articulada y holística de los resultados.
Utilizando la tipología antes señalada, la eficacia del régimen sancionador puede ser medida desde distintos postulados normativos: desde aquellos más centrados en un análisis dicotómico y focalizados en las sanciones de tipo coercitivo, más maximalistas y, por tanto, con un mayor número de resultados de fracaso; o desde aquellos más flexibles y resilientes, que prefieren establecer distintos objetivos en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. En este último caso, el número de éxitos será mucho más elevado. Tal y como plantea la Geneva International Sanctions Network (Moret et al., 2016), en general, las medidas sancionadoras dan mejores resultados cuando se aplican en la modalidad indicativa (27%) y de contención (27%), que cuando el enfoque está sostenido sobre la coerción (10%) (ibídem: 11). Por consiguiente, el gran problema con el que se encuentra todo el sistema sancionador es que su efectividad coercitiva se ha mostrado ineficaz, mientras que en los ámbitos indicativos y de contención los índices de satisfacción son mucho más elevados. Una de las críticas que se ha realizado a la medición más estricta y dicotómica (éxito/fracaso) de las sanciones es que, en muchos casos, la simple amenaza de estas ha resultado suficiente para modificar el comportamiento del actor afectado, por lo que en ningún caso podría haber sido contabilizado desde ese posicionamiento (Giumelli, 2013).
La literatura especializada ha realizado la medición desde la consecución de los objetivos, ya que es desde esa perspectiva que se observan con mayor nitidez los cambios operados (Bapat y Kwon, 2015). A ello habría que sumarle también la incertidumbre en la consecución de los objetivos en función del país o individuos afectados, dada la especificidad de cada caso y contexto. De este modo, parece evidente que la efectividad de este tipo de medidas tiene mucho que ver con la capacidad de reacción, los recursos y la mayor o menor dependencia del país objetivo de las sanciones. Así, el impacto de un régimen sancionador impuesto a un pequeño país no será el mismo que el aplicado a otro, como pueda ser la Federación Rusa, con una mayor capacidad de reacción y autonomía (Baldwin, 1999; Cortright y López, 2002; Mayall, 1984; Lindsay, 1986).
Sanciones desde la Unión Europea (UE)
Se ha mencionado que el proceso sancionador habitualmente se activa a través del artículo vii de la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, también es posible ponerlo en marcha a través de los mecanismos institucionales previstos por la Unión Europea (art. 75 y 215 TFUE). Por lo tanto, estas medidas restrictivas pueden realizarse de manera conjunta, es decir, en colaboración con las Naciones Unidas, o de forma unilateral por parte de la UE. Las sanciones son utilizadas por la UE allí donde sea necesario para prevenir un conflicto o responder ante una crisis emergente o activa.
Con fecha de abril de 2020, eran 22 los países que se encontraban con sanciones impuestas exclusivamente desde la UE, 6 los que tenían sanciones procedentes de Naciones Unidas y la UE de manera conjunta[1] y 8 solo desde Naciones Unidas[2]. Entre los estados a los que la UE impone sanciones de manera exclusiva se encuentran China, Egipto, Irán, Libia, Birmania, Nicaragua, Rusia, Turquía, Ucrania, Estados Unidos, entre otros[3]. A la luz de estos datos, se puede observar la enorme complejidad y coordinación que han de tener las Naciones Unidas y las organizaciones regionales capacitadas para imponer dichas sanciones, como es el caso de la UE.
El uso que hace la UE de manera unilateral de estos mecanismos sancionadores ha sido visto por algunos autores (Cardwell, 2015) como una herramienta exitosa de construcción de su Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), por lo que, en este caso, se cumplirían dos objetivos esenciales para la gobernanza europea: de un lado, homogeneización de un ámbito de la política exterior; de otro, testar su capacidad de contención respecto a Rusia, una relación en la que, revisando la historia, habitualmente ha salido perdiendo. En este punto, es conveniente conocer qué entiende la UE por sanciones o medidas restrictivas y cómo estas se ponen en marcha. Así, este tipo de acciones son consideradas una de las herramientas que sirven para promover los objetivos de la PESC: paz, democracia y respeto al Estado de derecho. Una de sus características esenciales, al menos en teoría, es que jamás se adoptan de manera aislada, sino en compañía de otras opciones como puede ser el diálogo diplomático. En principio, tal y como está establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), las sanciones no tienen un objetivo punitivo sino disuasorio y, por tanto, quedarían enmarcadas –según la tipología utilizada– en las indicativas y las limitativas. Es decir, conseguir un cambio del rumbo político del actor sancionado podría ser considerado una victoria.
En cuanto su imposición, corresponde al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE adoptar su puesta en marcha a través del procedimiento de la unanimidad. Aunque se trata de medidas colectivas, algunas sanciones han de ser implementadas por cada Estado miembro de manera individual (embargo de armas o la prohibición de viajar son algunos ejemplos); en este caso, la aprobación del Consejo es suficiente. Sin embargo, en los casos de restricciones económicas, tales como la congelación de exportaciones o de activos financieros, será necesaria no solo una resolución del Consejo, sino también una regulación específica que tendrá la forma de propuesta conjunta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión, donde quedarán estipulados todos los detalles concernientes al alcance y temporalidad de las medias adoptadas. En todo caso, las sanciones solo podrán establecerse dentro de la jurisdicción de la UE: territorio y espacio aéreo, ciudadanos, empresas y organizaciones europeas en toda su actividad tanto dentro como fuera del territorio comunitario. Por último, estas restricciones son revisadas periódicamente para evaluar el nivel de cumplimiento por parte de los actores afectados.
Al igual que en el caso de las sanciones impuestas por Naciones Unidas, también las lanzadas desde la UE han tenido una evolución que las ha hecho más sofisticadas y adaptables a cada caso de manera específica. De este modo, se ha tendido a combinar distintos tipos de sanciones, todos ellos caracterizados por la especificidad de su alcance, ya que este nunca llega a paralizar del todo las relaciones comerciales o las inversiones en los países afectados (Vries et al., 2014)
Las sanciones de la UE contra Rusia
¿Por qué se han impuesto sanciones contra Rusia?
A primeros de marzo de 2014, tropas rusas fueron desplegadas en territorio de Crimea y, el 6 de marzo, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE condenaron estos hechos y reclamaron a Moscú la inmediata retirada de dichas tropas. Si esto no sucedía, avisaban, aplicarían otras medidas que afectarían a las relaciones económicas entre ambos actores. Tras la celebración del referéndum de secesión en Crimea, su adhesión a la Federación Rusa tendría lugar el 18 de marzo de 2014, la cual sería ratificada por el Tribunal Constitucional ruso y firmada por el presidente Putin con el nombre de Ley sobre Nuevos Territorios Federales. Este proceso de adhesión no fue reconocido por Ucrania, y Estados Unidos y la UE lo declararon ilegal. Asimismo, las Naciones Unidas, en su resolución 68/262, declararon inválida esta secesión, reafirmando la integridad territorial de Ucrania (Naciones Unidas, 2014).
Como consecuencia de lo anterior, la UE emprendió acciones en una doble dirección: por un lado, sometiendo a un embargo a Crimea y, por otro, imponiendo sanciones contra la Federación Rusa motivadas por la desestabilización desencadenada en Ucrania oriental[4], así como por la violación de la integridad territorial de Ucrania (Comisión Europea, 2014; Consejo Europeo, 2014). Según algunos autores, el objetivo político de las sanciones económicas de la UE nunca fue revertir de manera forzada las acciones de Rusia en territorio ucraniano, sino hacer desistir a este país de sus acciones (Christie, 2016; Connolly, 2016) y aumentar el coste de su intervención en el ámbito doméstico.
¿Cómo se han articulado las sanciones contra Rusia?
En el caso de las sanciones de la UE contra Rusia, la complejidad de las mismas está siendo superior a la de otros casos, ya que, al contrario que con Irán o Bielorrusia, por ejemplo, la UE se encuentra en una posición más igualitaria que de superioridad en relación con el actor objeto de sanciones. La mejor prueba de ello ha sido la capacidad que ha tenido Moscú para sorprender a la propia Unión, al imponer un embargo contra su sector productivo más vulnerable, esto es, el agropecuario. Por eso, dada la particularidad del caso, el mecanismo sancionador comunitario ha articulado una serie de medidas concretas y combinadas con la intención de hacer dar marcha atrás a Rusia en sus movimientos geoestratégicos (anexión de Crimea y participación en el conflicto del Donbás). Es evidente que no se podían utilizar los mismos instrumentos para hacer cambiar de opinión a Rusia que para hacer lo propio con Siria o Irán, por lo que la estrategia ha sido cercar/aislar al objetivo en todos los campos para obligarle a retroceder/cambiar su posición.
De este modo, la aproximación al problema se planteó, en una primera fase, desde una táctica compleja sostenida sobre los siguientes ejes:
En tareas diplomáticas se utilizó, por un lado, la baza bilateral protagonizada por el Cuartero de Normandía (Rusia, Ucrania, Francia y Alemania), que juega un papel esencial para poner frente a frente las distintas posiciones del conflicto; por el otro, la multilateral, con la expulsión de Rusia del G-8.
Para las tareas de mediación, negociación y control se contó con la colaboración de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de la que son miembros tanto Rusia como Ucrania. Se procedió al despliegue de una misión especial de observadores desarmados (OSCE, 2015) el 21 de marzo de 2014, cuyo principal objetivo fue informar de la situación política en todo el territorio ucraniano, así como intentar reducir las tensiones entre ambas partes.
Por último, en tareas de aislamiento, se recurrió a dotar de una mayor autonomía económica a Ucrania, rompiendo de este modo su dependencia de Rusia. Aquí quedarían incluidos el plan de la Comisión Europea para dar asistencia al Gobierno de Kiev[5], los fondos procedentes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial (tanto en líneas de crédito como de préstamos) y la cobertura militar ofrecida por la OTAN, que incluye la ayuda en la puesta en marcha de la reforma del sector de la seguridad y de la defensa, así como el entrenamiento y capacidades de defensa frente a un posible ataque ruso. Posteriormente, a medida que el conflicto fue evolucionando, a las anteriores se sumaron nuevas medidas que ayudaron a reforzar las sanciones limitativas o de contención con el claro objetivo de aislar a Moscú.
Se trata, por lo tanto, de una estrategia que aúna lo bilateral y multilateral, si bien pone de manifiesto la ausencia de la UE como entidad jurídica internacional en este tipo de conflictos, puesto que no existen competencias supranacionalizadas para esta clase de actuaciones en el marco de la PESC.
Sanciones y conflicto ucraniano
El conflicto ucraniano ha pasado por diferentes fases, si se considera la intensidad de los acontecimientos y las reacciones de las autoridades europeas al respecto. Una primera fase se podría denominar la fase de alerta, la cual no comenzaría con las movilizaciones de noviembre de 2013[6] (Ruiz Ramas, 2016), sino que se situaría ya entre los meses de febrero y marzo de 2014, coincidiendo con los episodios más duros del Maidán y con la anexión de Crimea. En ese momento la UE solo reaccionó con la amenaza sancionadora –sanciones indicativas–, algo que no dio los resultados perseguidos como demostró la ausencia de respuesta de Moscú ante las advertencias. La segunda fue la fase de reacción, el período que transcurre desde la cancelación de la Cumbre del G-8 de Sochi (24 de marzo de 2014) hasta el derribo del vuelo de Malaysia Airlines MH7 (17 de julio de 2014). En esta fase, se pusieron en marcha sanciones de tipo específico (targeted sanctions) dirigidas a individuos y entidades que se vieron implicados en la ruptura de la integridad territorial ucraniana, o que fueron acusados por apropiamiento indebido de fondos estatales y tenían procesos judiciales abiertos por las autoridades de Kiev. Pero la puesta en marcha tanto de medidas diplomáticas (indicativas) como de medidas restrictivas (limitativas) no tuvo el efecto esperado. Moscú nunca estuvo cerca de negociar con las autoridades ucranianas una salida a la crisis; en primera instancia, alegando que no estaba involucrado en el conflicto y, posteriormente, justificando su actuación en defensa de la población rusa residente en el territorio ucranianoante el intento de abolición de la Ley de Lenguas Cooficiales[7].
Tras el derribo del avión de Malaysia Airlines, sin embargo, el Consejo Europeo determinó pasar a un nivel de intensidad sancionadora superior. A partir de ese momento, las restricciones no solo afectarían a individuos, sino también a sectores «no esenciales» de la economía rusa –energético, financiero y de defensa–; se trataba de sanciones de tipo limitativo. Sería la denominada fase de ampliación sancionadora,que comprendería desde julio de 2014 hasta la firma de los Acuerdos de Minsk a mediados de febrero de 2015. Quizás fue este el momento de mayor debilidad rusa. A las sanciones sectoriales, especialmente las financieras, hay que añadir la disminución de los precios del petróleo, lo que produjo una caída sustantiva del rublo y de la capacidad adquisitiva rusa. No obstante, la reacción de Moscú fue inmediata y estableció un embargo de productos agropecuarios hacia aquellos países que habían puesto en marcha las sanciones, es decir, a los de la UE, pero no solo, también hacia Japón, Estados Unidos o Canadá. Aun así, el presidente Putin no tuvo más remedio que aceptar sentarse a negociar los futuros acuerdos de alto el fuego de Minsk (15 febrero de 2015), siendo esta la primera vez que las sanciones (con objetivo limitador) habían conseguido un tímido avance en la consecución de sus objetivos.
A partir de ese momento se entró en una nueva fase, la conocida como la fase de la fatiga sancionadora, que comenzó tras el Consejo Europeo del 19 de marzo de 2015 y todavía sigue abierta. Durante este último período cambiaron varias cosas, la primera de las cuales fue la condicionalidad de las sanciones por parte de la UE. Si hasta ese momento la continuidad de las medidas sancionadoras había estado vinculada a la integridad territorial ucraniana, a partir de entonces estaría determinada por el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk i y ii. En este caso, si bien el conflicto se ha suavizado, este no ha finalizado, por lo que se podría comenzar a hablar de su congelación, que era el principal objetivo de Moscú para no perder poder de influencia en Ucrania. Por tanto, la eficacia de las medidas impuestas ha sido prácticamente nula. Algunos autores, sin embargo, son más optimistas al establecer una relación causal entre el estancamiento del conflicto y la eficacia de las sanciones, al presumir que el objetivo de Moscú era la anexión de las provincias del este ucraniano (Moret et al., 2016: 10). La falta de avances en Ucrania, junto con las distintas y graves crisis por las que atravesaba la UE (Brexit, gestión de los refugiados, la zona euro, Siria, etc.) hizo que empezaran a surgir voces en el seno del Consejo Europeo –desde Italia, Hungría o la República Checa– pidiendo la finalización de las sanciones contra Rusia, potencial aliado en otras materias como la lucha contra la organización Estado Islámico y el fin de la guerra en Siria.
A la hora de valorar las sanciones a Rusia, se hace indispensable saber cuál es la jerarquía y tipo de sanciones, puesto que esto dará las claves para analizarlas en términos de éxito o fracaso. Así, si se considera como prioritaria la rectificación de Moscú en relación con la anexión de Crimea y su actitud en las provincias orientales ucranianas (sanciones limitativas), probablemente la evaluación no sea muy positiva. Pero si, por el contrario, lo que se pretendía mostrar era la inflexibilidad de la UE (y el resto de los actores internacionales implicados) en relación con la vulneración del derecho internacional (sanciones indicativas), entonces sí que se podría llegar a decir que las sanciones han cumplido su cometido al mostrar que incluso ante incumplidores poderosos el sistema es inflexible.
La Unión Europea y España: ¿qué posición frente a las sanciones?
Los estados miembros de la UE y el Consejo Europeo
Todos los estados miembros de la UE estuvieron de acuerdo en implantar sanciones hacia algunas personas y sectores rusos como consecuencia de la anexión de Crimea por parte de Moscú. Sin embargo, no es menos cierto que todos ellos también sabían que Rusia era un actor internacional lo suficientemente relevante como para obligarles a adoptar sanciones sustancialmente diferentes a las aplicadas sobre Irán o Bielorrusia.
Pasado ya un tiempo prudencial desde el inicio de estas medidas, y teniendo en cuenta el embargo ruso a productos europeos agropecuarios, comenzaron a aparecer las primeras grietas dentro del Consejo Europeo. Algunos estados miembros manifestaron en distintas reuniones su malestar por el mantenimiento de las sanciones contra Rusia, puesto que estas debían ser un instrumento temporal y no permanente, además de estar dañando los intereses comerciales de algunas de las economías europeas. Según la posición de los defensores del levantamiento de las medidas, la UE debería reconocer su fracaso, al no haber conseguido hacer cambiar la posición al Kremlin respecto a Ucrania. En cada reunión del Consejo, la unidad europea se ha ido agrietando cada vez más, lo que junto con otras crisis como la del Brexit, agrava y dificulta los procesos de toma de decisión. Hungría, Italia, República Checa y Grecia son los principales abanderados del levantamiento de las sanciones; en el lado contrario, los defensores del mantenimiento y recrudecimiento de las medidas estarían encabezados por los Países Bálticos, Polonia, Suecia y el Reino Unido[8], que apuestan por la consecución absoluta del objetivo original, es decir, la retirada de Crimea. Ante esta situación, Francia es el país comunitario que intenta mediar entre ambos bandos, y propone un acercamiento con el Kremlin, pero sin quitar las sanciones. El país galo y Eslovaquia han sido los dos países en impulsar a lo largo de estos años la discusión en torno a esta cuestión en el seno del Consejo. En el año 2017, el entonces presidente del Consejo, Donald Tusk, adquirió el compromiso de realizar una sesión específica sobre esta cuestión, la cual tuvo lugar en el mes de diciembre de ese año y en la que se procedió a evaluar el estado de implementación de los Acuerdos de Minsk (Consejo Europeo, 2017). Desde entonces –finales de 2017–, las renovaciones de las sanciones contra Rusia como respuesta a la anexión de Crimea se han ido renovando gradualmente cada seis meses.
Quizás en este punto sea interesante ofrecer algunos datos que ayuden a entender las distintas posiciones e intereses existentes en el seno de la UE. Si bien la Comisión mantiene los argumentos de que el daño está controlado (Dolidze, 2015: 11), a todas luces, no todos los sectores ni estados miembros han quedado afectados de la misma forma como consecuencia de la tensión en las relaciones Rusia-UE. Los países que más sufren este régimen de restricciones son los Países Bálticos, Finlandia y los países del este de Europa, que han tenido pérdidas del PIB superiores a la media europea del 0,3%, en el medio plazo, y por encima del 0,8%, en el largo; aunque cabe subrayar que Alemania es el principal exportador a Rusia y, por lo tanto, el principal afectado. En concreto, Alemania vendió 36.000 millones de euros en bienes a Rusia en 2013, casi un tercio del total de las exportaciones de la UE; en los primeros cuatro meses del año 2014, sus exportaciones a Rusia cayeron un 14%, por lo que algunos grupos empresariales advirtieron de la pérdida de varios miles de puestos de trabajo. De ahí la cláusula alemana de revisión de las sanciones de manera periódica cada seis meses. Otras empresas europeas también notaron el efecto de las restricciones rusas, tales como el Royal Bank of Scotland, la energética BP –con un 20% participado de la petrolera rusa Rosneff sancionada por Estados Unidos–, la financiera Societé General y el Deutsche Bank, con caídas de negocio del 19,5% y el 22,4% en sus inversiones en Rusia; la petrolera francesa TOTAL que tiene una participación del 18% en la rusa Novatek y que ha suspendido otras ampliaciones de inversión; o las españolas Repsol y Técnicas Reunidas, que ya en 2014 contaban caídas acumuladas en la bolsa del 3,57% y el 8,85% respectivamente (Ferrero-Turrión, 2014a, 2014b y 2014c). En el sector financiero, el país más afectado por los préstamos rusos fue Francia, con más de 44.000 millones de dólares, seguido de Italia con 27.000 millones de dólares, Alemania con 17.000 millones de dólares y Reino Unido con 15.000 millones de dólares. Ya a comienzos de 2015, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) advirtió de que la no devolución de estos préstamos podría ralentizar el crecimiento de las economías europeas.
Las exportaciones agropecuarias contabilizaban el 7% del total de las exportaciones de bienes de la UE en 2013. El 9% de estas iba en dirección a Rusia, siendo el segundo país más importante para los productos agrícolas europeos tras los Estados Unidos. En 2013, el total de las exportaciones agrícolas a Rusia fue de 11.300 millones de euros. Las sanciones rusas afectan al 43% de estas exportaciones, en torno a 5.100 millones de euros, el 4,2% del total (de las exportaciones agropecuarias). En relación con los volúmenes comerciales, entre agosto de 2014 y julio de 2015 las exportaciones cayeron un 43%, pasando de 11.000 millones de euros a 6.300 millones de euros. No solo desaparecieron aquellos productos prohibidos por el embargo, también se notó una disminución de las exportaciones de productos que no están incluidos. A pesar de la diversificación exportadora que se puso en marcha, lo cierto es que, a finales del verano de 2015, el valor de las exportaciones de estos productos a otros países se incrementó en un 5,7%. En el caso de España, este se situó como el quinto país afectado con unas pérdidas que alcanzaron los 785,3 millones de euros (ICEX, 2016) en torno al 1,8% de las exportaciones españolas del sector (Ferrero-Turrión, 2014a, 2014b y 2014c).
A pesar de la existencia de intereses geopolíticos de calado en el mantenimiento del régimen sancionador contra Rusia, liderado por Estados Unidos, no es menos cierto que las pérdidas económicas han sido sustantivas en la UE. Uno de los objetivos marcados en 2014 fue el de intentar aislar a Putin y, sobre todo, enfrentarle a los sectores económicos y empresariales más influyentes en Rusia como consecuencia de las sanciones. Sin embargo, nada más lejos de la realidad; muy al contrario, la popularidad del presidente ruso alcanzó cotas históricas (The Economist, 2016).
La posición española
La actitud del Gobierno español en relación con la política de sanciones hacia Rusia se podría decir que ha sido ambivalente. Si bien la política europea española –quizás con la excepción de Kosovo– ha transcurrido, en general, en línea con las posiciones mayoritarias en el Consejo Europeo, la imposición de las sanciones a Moscú y, sobre todo, las medidas rusas contra la producción agropecuaria europea han hecho que las autoridades hayan buscado la manera de superar las pérdidas millonarias que se alcanzaron en el año 2014. Efectivamente, la prohibición de Moscú a las importaciones de lácteos, frutas, verduras y carne afectó al mercado español. Rusia en 2013 era el tercer país extracomunitario con un mayor consumo de productos españoles (Tinaut Rodríguez, 2016); en ese mismo año, según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y Naciones Unidas, Polonia había exportado 1.122 millones de dólares, España y Países Bajos, 794 millones de dólares y Alemania, 781 millones de dólares. A pesar de estas cifras, las exportaciones agropecuarias españolas a Rusia componían apenas el 20%, del total gracias a que quedaron fuera de la prohibición el aceite, el turismo, la vivienda y las infraestructuras, sectores estratégicos de España en Rusia. En todo caso, a pesar de los primeros temores, finalmente una de las principales inversiones españolas se mantuvo intacta, esto es, el sector ferroviario. Talgo y Adif ganaron la mayor licitación ferroviaria de Europa en 2016 con el fin de renovar el parque de trenes ruso. La inversión prevista alcanzaba los 450.000 millones de dólares hasta 2030.
Si bien al comienzo de la crisis se comenzaron a escuchar previsiones catastrofistas sobre la forma en la que el embargo alimentario afectaría a una economía como la española, aparentemente en fase de recuperación, lo cierto es que España fue el noveno suministrador de la UE y el decimonoveno como proveedor a Rusia en el año 2016. Por tanto, a pesar de que es complicado alcanzar los niveles de las exportaciones españolas a ese país en 2012, que alcanzaron los 2.930 millones de euros, en 2016 la cifra fue de 1.602 millones de euros. La cuestión entonces es la identificación de las causas de esa caída, y ahí es donde no es achacable en su totalidad a las medidas sancionadoras, sino a un conjunto de acontecimientos que se han sucedido de manera simultánea. La devaluación del rublo y la caída de los precios del gas y del petróleo han sido otros factores involucrados en el balance comercial entre España y Rusia.
En este contexto, es importante recordar que, tradicionalmente, la diplomacia española no ha seguido los pasos de otros países como Suecia o el Reino Unido en relación con Rusia, sino que la posición ha sido menos antagónica. Quizás por la ausencia de una historia de conflictos entre ambos países, quizás por un sentimiento de hermanamiento –al ser los dos extremos del continente europeo–, quizás por la ausencia de interés estratégico, el hecho es que las relaciones entre las autoridades rusas y las españolas han sido cordiales principalmente por razones estrictamente pragmáticas. La economía manda. Madrid y Moscú son en la actualidad complementarios. Turismo, infraestructuras, innovación son sectores estratégicos españoles que Rusia necesita y que las empresas españolas aprovechan para hacer negocios (Bonet, 2017). Es posible que la paradoja de todo esto se encuentre en el ámbito más simbólico que político. Si de un lado Rusia es un compañero de viaje excepcional para la economía española, de otro, la (también) tradicional posición de la política exterior en relación con las cuestiones territoriales ha sido la del respeto estricto al derecho internacional, cuestión que se interpreta en clave interna en lo que hace a los procesos secesionistas de Kosovo y Crimea. Y si en el primer caso, Madrid estuvo en la misma posición que Moscú, en el segundo no lo es tanto.
Así, la posición española al respecto se ha ido moviendo entre dos aguas. De un lado, el mantenimiento de la unanimidad en el Consejo; del otro, sus intereses económicos y comerciales crecientes como consecuencia de la crisis económica. Se han aprovechado aquellas grietas a través de las que poder continuar haciendo negocios con Moscú, especialmente en infraestructuras y turismo, dos fuentes esenciales de ingresos para la actual economía española. Si bien el statu quo se mantiene en el seno del Consejo Europeo, se comenzaron a alzar algunas voces favorables al levantamiento de las sanciones. Italia, República Checa y Francia (abril 2017), a través de una resolución de la Asamblea Nacional, expresó su posición al respecto, si bien, por el momento[A6] , la unanimidad en este asunto continua.
Conclusiones
Una de las lecciones que puede sacar la UE y sus estados miembros de la crisis vivida en Ucrania a partir de 2014 y su impacto en las relaciones con Moscú es, quizá, la de haber considerado a Rusia a la hora de aplicarle sanciones como un rival y vecino menor y menospreciar su capacidad de resiliencia (Morales, 2015). Si por algo se han caracterizado el imperio zarista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y la Federación Rusa ha sido precisamente por su capacidad de resistir las adversidades y volver a levantarse. El Imperio napoleónico y el Tercer Reich trataron de doblegarla y no lo consiguieron. Tras el fin de la Guerra Fría, el mundo dejó de ser bipolar y Rusia se vio sumida en una profunda crisis económica, identitaria y social. Y, si bien la crisis económica continua, el liderazgo de Putin ha recuperado una identidad imperial rusa que ha calado en amplios sectores de la sociedad.
La segunda lección que se deberían aprender la UE y sus dirigentes es que Moscú no va a retroceder en sus posiciones, ni en Crimea, ni en Ucrania. El conflicto en el Donbás lejos de ser una derrota rusa es, por el contrario, una situación buscada, primero a través de la vía federal, más tarde con un conflicto civil. De este modo, Moscú sigue controlando parte del territorio ucraniano y no permite libertad de movimiento al resto del país. Por otro lado, el frente común adoptado por la UE y Estados Unidos en relación con esta cuestión, así como su mantenimiento, provoca un incremento de los antagonismos con Rusia y dificulta las conversaciones y acuerdos a los que se pudiera llegar en otros asuntos tales como la lucha contra el terrorismo o la intervención en Siria. Asimismo, el recrudecimiento del embargo ruso sobre productos europeos es uno de los factores de riesgo dentro del Consejo Europeo, donde cada vez se identifican más claramente las distintas europas que habitan en su interior y que pueden hacerlo estallar por los aires. Así, lejos de alcanzar una mayor homogeneización de la PESC, a lo que se puede asistir es a la voladura de esta, como consecuencia de la defensa de los intereses individuales, tanto geopolíticos como económicos, de los estados miembros.
Finalmente, esta situación de inmovilismo está consiguiendo que una herramienta del derecho internacional como son las sanciones se esté convirtiendo en un elemento permanente de las relaciones entre Moscú y sus sancionadores, algo para lo que no fueron diseñadas. En cuanto a la eficacia de estas medidas en la consecución de objetivos, poco se puede decir al respecto. Ni en términos absolutos, ni en términos parciales, se puede hablar de éxito más allá de la inflexibilidad en relación con la aplicación del derecho internacional sin excepciones.
Referencias bibliograficas
Agné, Hans. «European Union Conditionality: Coercion or Voluntary Adaptation?». Alternatives, vol. 8, n.° 1 (2009), p. 1-18.
Baldwin, David A. Economic Statecraft. Nueva Jersey: Princeton University Press, 1985.
Baldwin, David A. «The Sanctions Debate and the Logic of Choice». International Security, vol. 24, n.° 3 (1999), p. 80-107.
Bapat, Navin A. y Kwon, Bo Ram. «When are sanctions effective? A Bargaining and Enforcement Framework». International Organization, vol. 60, n.° 2015, pp. 131-162.
BBC. «EU Extends Farm Aid amid Russian Food Import Ban». BBC News, (30 de julio de 2015) (en línea) [Fecha de consulta: 14.07.2017] http://www.bbc.com/news/world-europe-33717492
Bonet, Pilar. «España relanza la colaboración con Rusia pese a las sanciones. Gazprom y Repsol ultiman acuerdos para desarrollar varios proyectos conjuntos». El País, (30 mayo de 2017) (en línea) https://elpais.com/economia/2017/05/29/actualidad/1496080354_881174.html
Braun, Aurel. «Tougher Sanctions Now». World Affairs, vol. 177, n.° 2 (2014), p.34-42.
Brzoska, Michael. «International sanctions before and beyond UN sanctions». International Affairs, vol. 91, n.° 6 (2015), p. 1.339-1.349.
Cardwell, Paul J. «The Legalisation of European Union Foreign Policy and the Use of Sanctions». Cambridge Yearbook of European Legal Studies, vol. 17, (2015), p. 287-310.
Charron, Andrea; Giumelli, Franccesco y Portela, Clara. «Introduction: The United Nations and targeted sanctions». International Affairs, vol. 91, n.° 6 (2015), p. 1.335-1.337.
Comisión Europea. «Commission Guidance note on the implementation of certain provisions of Regulation (EU) n.° 833/2014». Comisión Europea, (en línea) [Fecha de consulta: 24.06.2020] https://europa.eu/newsroom/sites//newsroom/files/docs/body/1_act_part1_v2_en.pdf
Consejo Europeo. «Council Regulation (2014) No. 692/2014 of 23 June 2014 concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol». Official Journal of the European Union (24 de junio de 2014) (en línea) [Fecha de consulta: 24.06.2020] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0692&from=EN
Consejo Europeo. «European Council Conclusions on external relations». Consejo Europeo, (19 de marzo de 2015) (en línea) [Fecha de consulta: 14.07.201] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/19/conclusions-russia-ukraine-european-council-march-2015/
Consejo Europeo. «Russia: EU prolongs economic sanctions by six months». Consejo Europeo, Press releases, (21 de diciembre de 2017) (en línea) https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/21/russia-eu-prolongs-economic-sanctions-by-six-months/
Connolly, Richard. «The Empire Strikes Back: Economic Statecraft and the Securitisation of Political Economy in Russia». Europe-Asia Studies, vol. 68, n.° 4 (2016), p. 750-773.
Cortright, David y Lopez, George A. «Introduction: Assessing Smart Sanctions: Lessons from the 1990s». En: Cortright, David y A. Lopez, George A. (eds.). Smart Sanctions: Targeting Economic Statecraft. Lanham, MD.: Rowman and Littlefield Publishers, 2002, p 1-22.
Christie, Edward Hunter. «The Design and Impact of Western Economic Sanctions against Russia». The RUSI Journal, vol. 161, n.° 3 (2016), p. 52-64.
Dodlize, Tatia. «EU Sanctions Policy towards Russia: The Sanctioner-Sanctionee’s Game of Thrones». CEPS Working Document, n.° 402, (2015) (en línea) https://www.ceps.eu/ceps-publications/eu-sanctions-policy-towards-russia-sanctioner-sanctionees-game-thrones/
Drezner, Daniel W. The Sanctions Paradox. Economic Statecraft and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Elliott, Kimberly A. «Assessing UN sanctions after the Cold War». International Journal, vol. 65, n.° 1 (2009), p. 85-97.
Ferrero-Turrión, Ruth. «El “efecto mariposa” de las sanciones a Rusia». Esglobal (4 de agosto de 2014a) (en línea) [Fecha de consulta: 16.07.2017] https://www.esglobal.org/el-efecto-mariposa-de-las-sanciones-a-rusia/
Ferrero-Turrión, Ruth. «Las Guerras del hambre: consecuencias de las sanciones comerciales rusas». El Confidencial (14 de agosto de 2014b) (en línea) [Fecha de consulta: 16.07.2017] https://www.elconfidencial.com/mundo/2014-08-11/las-guerras-del-hambre-consecuencias-de-las-sanciones-comerciales-rusas_174512/
Ferrero-Turrión, Ruth. «¿Quién gana y quién pierde con las sanciones rusas?». Real Instituto Elcano, Comentario RIE 57/2014, (4 de septiembre de 2014c) (en línea) [Fecha de consulta: 16.07.2017] http://realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-ferreroturrion-quien-gana-quien-pierde-con-las-sanciones-rusas
Giumelli, Francesco. The Success of Sanctions. Lessons Learned from the EU experience. Londres y Nueva York: Routledge, 2013.
Hufbauer, Gary C.; Schott, Jeffrey; Elliot, Kimberly A. y Oegg, Barbara. «Introduction: Economic Sanctions Reconsidered». En: Gary Clyde Hufbauer y Kimberly Ann Elliott. Peterson Institute for International Economics. Washington D.C.: Peterson Institute for International Economics, 2007, p. 1-41.
International Monetary Fund. «Exchange Rates». IMF Data International Financial Statistics, (2017) (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2017] http://data.imf.org/regular.aspx?key=60998108
Jura, Cristian y Buruian, Denis. «International Sanctions. Case study». Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, vol. 4, n.° 1 (2015), pp. 8-19.
Khachaturyan, Marianna y Peterson, E. Wesley F. «Russian Food and Agricultural Import Ban». Cornhusker Economics 2017, Agricultural Economics. University of Nebraska-Lincoln, (5 de abril de 2017) [Fecha de consulta: 15.07.2017] http://agecon.unl.edu/cornhusker-economics/2017/russian-food-agricultural-import-ban
Lindsay, James M. «Trade Sanctions as Policy Instruments: A Re-Examination». International Studies Quarterly, vol. 30, n.° 2 (1986), p. 153-173.
Liefert, William M. y Liefert, Olga. «Russia's economic crisis and its agricultural and food economy». Choices magazine, vol. 30 n.° 1 (2015), pp. 1-6.
Mayall, James. «The Sanctions Problem in International Economic Relations: Reflections in the Light of Recent Experience». International Affairs, vol. 60, n.° 4, (1984), p. 631-642.
Morales, Javier (coord.) «Una Rusia más europea para una Europa más segura». Documento de Trabajo, n.º 78 (2015). Madrid: Fundación Alternativas.
Moret, Erica; Biersteker, Thomas; Giumelli, Francesco; Portela, Clara; Weber, Marusa; Jarosz, Dawid y Bobocea, Cristian. The New Deterrent? International Sanctions against Russia over the Ukraine Crisis. Impacts, Costs and Further Action. Ginebra: The Graduate Institute Geneva, Program for the Study of International Governance, 2016.
Mossberg, Hilary. Beyond Carrots, Better Sticks. Measuring and Improving the Effectiveness of Sanctions in Africa. En línea: The Sentry, 2019 (en línea) [Fecha de consulta: 01.11.2019] https://thesentry.org/reports/beyond-carrots-better-sticks/
Michalopoulos, Sarantis. «Russia Extends Embargo on EU Food Products». Euractiv, (29 de junio de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2017] https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/russia-extends-embargo-on-eu-food-products/
Naciones Unidas. «Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de marzo de 2014. n.° 68/262 sobre Integridad Territorial de Ucrania». Naciones Unidas, (1 de abril de 2014) (en línea) [Fecha de consulta: 01.032020] https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/68/262
Nikulina, Anni Y. y Kruk, Marina N. «Impact of Sanctions of European Union and United States on the Development of Russian Oil and Gaz Complex». International Journal of Economics and Financial Issues, vol. 6, n.° 4 (2016), p. 1.379-1.382.
OSCE – Organization for Security and Co-operation in Europe. «Special Monitoring Mission of Unarmed Civilian Observers to Ukraine». OSCE, (2015) (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2017] http://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine
Pape, Robert. «Why Economic Sanctions Do Not Work». International Security, vol. 22, n.° 2 (1997), p. 90-136.
Peterson, E. Wesley F. y Haugen, Kiersten. «Food and Agricultural Trade Sanctions», en: Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics. New York: Springer, 2016.
Petrick, Martin. «One Year After Ban on Food Imports from the West: Effects and Implications». xxix International Conference of Agricultural Economists, Milan, 9-14 de agosto de 2015.
Ruiz Ramas, Rubén (dir.) Ucrania: de la Revolución del Maidán a la Guerra del Donbass. Salamanca: Comunicación Social, 2016.
Shishelina, Lyubov. «Russia’s view of relations with European Union and the Visegrad Group». International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, vol. 24, n.° 1-2 (2015), p. 66-83.
Tabaschnik, Alexander. «Two years on, what has been the legacy of the Ukraine crisis?». EUROPP- European Politics and Policy, (18 de abril de 2016) (en línea) http://bit.ly/1S3S6ld
The Economist. «Vladimir Putin’s unshakeable popularity». The Economist, (4 de febrero de 2016) (en línea) https://www.economist.com/graphic-detail/2016/02/04/vladimir-putins-unshakeable-popularity
Rankin, Jennifer. «Russia Bans Agricultural Imports from the West in Tit-for-Tat Sanctions Move». The Guardian, (6 de agosto de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2017] https://www.theguardian.com/world/2014/aug/06/russia-bans-imports-eu-ussanctions
Tinaut Rodríguez, Carmen. «Efectos de las sanciones rusas en la exportación de productos de alimentación en Rusia 2016». ICEX España Exportación e Inversiones, (2016) (en línea) https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016663197.html?idPais=RU
Vries, Anthonius W.; Portela, Clara y Guijarro-Usobiaga, Borja. «Improving the Effectiveness of Sanctions: A Checklist for the EU». CEPS, Special Report n.° 95, (6 de noviembre de 2014) (en línea) http://aei.pitt.edu/57195/
Wang, Wan. «Impact of Western Sanctions on Russia in the Ukraine crisis». Journal of Politics and Law, vol. 8, n.º 2 (2015), p. 1-6.
World Bank. «World Development Indicators». DataBank, World Development Indicators, (2017) (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2017] http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators
World Food Moscow (2017) «Russian Food Sanctions: your guide to the opportunities». International Food Exposition, Moscú, 11-17 de septiembre de 2017.
Yurgens, Igor. The West vs. Russia: The unintended consequences of targeted sanctions. RIAC, (9 de octubre de 2014) (en línea) [Fecha de consulta: 15.07.2017] http://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/comments/the-west-vs-russia-the-unintended-consequences-of-targeted-s/
Notas:
1- República Democrática del Congo, Guinea-Bissau, Irán, Libia, Sudán del Sur y Sudán.
2- Afganistán, República Centroafricana, Irak, Líbano, Malí, Somalia, Siria y Yemen
3- Véase el mapa de sanciones de la UE (EU Sanctions Map) en: https://sanctionsmap.eu/
4- Con el conflicto del Donbás.
5- Plan de asistencia aprobado en marzo de 2014 y que abría el mercado a los productos ucranianos a través de la aplicación de preferencias comerciales unilaterales.
6- Estas movilizaciones comenzaron como consecuencia de la retirada de Ucrania del acuerdo de Asociación con la UE y terminaron con la caída del entonces presidente Yanukóvich.
7- La Ley de Lenguas Cooficiales fue aprobada por Yanukóvich en 2012. En ella se establece que el ucraniano es la lengua oficial del país, si bien en aquellas regiones dónde otro idioma fuera hablado por, al menos. el 10% de la población, ese idioma también pasaría a ser lengua cooficial en ese territorio. Esta ley levantaba las restricciones para otras lenguas como el búlgaro, rumano, húngaro, y, sobre todo, el ruso, lengua vehicular, en aquel año, de más del 30% de la población del país.
8- El 31 de enero de 2020 se formalizó la salida del Reino Unido de la UE. Se ponía así fin a un proceso que comenzó con la convocatoria de un referéndum sobre la permanencia del país en el club europeo: el 23 de junio de 2016 el 51,8% de los británicos votó a favor de abandonar la UE.
Palabras clave: UE, sanciones internacionales, Ucrania, Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), Rusia, derecho internacional
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.187
Cómo citar este artículo: Ferrero-Turrión, Ruth. «Las sanciones de la UE hacia Rusia en el contexto del conflicto ucraniano». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 125 (septiembre de 2020), p. 187-07. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.187