Cooperación al desarrollo y relaciones internacionales: un campo de estudio en debate
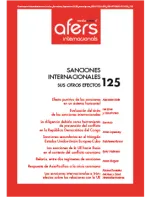
Se afirma que el estudio de la cooperación al desarrollo queda fuera del núcleo básico de la disciplina de las Relaciones Internacionales (RI). Sin embargo, la producción académica sobre este tema está lejos de haber sido escasa. Este artículo realiza un ordenamiento sistemático de la literatura más relevante a través del análisis de la evolución de sus debates (diferencias, coexistencias, separación y combinación entre diversas perspectivas teóricas). Ese recorrido permite observar cómo las transformaciones del orden internacional y el devenir teórico de la disciplina fueron situando cuatro ejes de debate: a) naturaleza de la ayuda exterior, b) métodos para estudiar las políticas de ayuda, c) fuerzas profundas detrás de las políticas de ayuda, y d) formas de conocer la ayuda y el desarrollo. Frente a la fractura actual del subcampo de estudio entre racionalistas y reflectivistas, aquí se postula la necesidad de diálogo teórico, robustez metodológica y un mayor énfasis en las investigaciones sobre el Sur Global.
«Es imposible pensar en nada que no hayamos sentido».
David Hume. Ensayos sobre el entendimiento humano, 1748.
«Nada hay fuera del texto».
Jacques Derrida. De la gramatología, 1978.
El interés por analizar las políticas de ayuda exterior desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo se vuelve una constante tras la Segunda Guerra Mundial e iniciados los procesos de descolonización en los denominados países del Tercer Mundo. La economía del desarrollo, uno de los campos pioneros en abordar el fenómeno de la ayuda exterior como palanca del desarrollo económico en la década de los cuarenta del siglo pasado, introduce teorías y conceptos ampliamente conocidos como «gran impulso» (Rosenstein-Rodan, 1943) o «despegue hacia el crecimiento sostenido» (Millikan y Rostow, 1958). Las denominadas teorías de la modernización intentan presentar un marco analítico para pensar una teoría general del desarrollo, a partir del cual se articulan explicaciones sobre la relación entre ayuda y despegue económico, ayuda y crecimiento económico, ayuda y ahorro, ayuda y comercio, entre otras. La génesis y el desarrollo de ese subcampo de la economía van a ir íntimamente unidos no solo a la trayectoria de las grandes potencias donantes occidentales, sino también a una interpretación economicista de la ayuda y su función (o disfunción) en el desarrollo económico de los países.
El debate público en Estados Unidos alrededor del lanzamiento del Plan Marshall para la reconstrucción europea de la posguerra mundial contribuye a introducir el abordaje de la ayuda exterior como nueva dimensión de estudio en las Relaciones Internacionales (RI). Uno de los artículos académicos precursores en presentar a la ayuda exterior como instrumento de la política exterior pertenece a Hans Morgenthau (1962). Son tiempos en que las políticas de ayuda exterior de Estados Unidos y la Unión Soviética comienzan a atraer la atención de un gran número de investigadores interesados en analizar cómo se desarrolla la ayuda exterior, bajo qué condiciones los estados la otorgan y cuáles son las motivaciones que existen detrás. Sin embargo, ello no es suficiente para configurar una teoría general, ni resulta decisivo para visibilizar el estudio de la temática dentro del núcleo básico de la disciplina de RI.
Aunque no son pocos los relevamientos de la literatura de RI sobre la ayuda, existe una vacante en analizar la importante simbiosis existente entre las transformaciones del orden internacional, el devenir de los grandes debates de la disciplina y la evolución del campo de estudio de la cooperación al desarrollo (Malacalza, 2019). El objetivo de este artículo es cubrir parcialmente esa brecha, identificar las diferentes proposiciones teóricas sobre la cooperación al desarrollo y contextualizarlas dentro de la evolución de los grandes debates de la disciplina. Cada uno de los cuatro debates de las RI es ubicado en cuatros momentos que van marcando el desarrollo de la disciplina y, en simultáneo, del campo de estudio, manifestándose, a veces tácitamente, diferentes posicionamientos sobre la naturaleza de la ayuda exterior, sobre los métodos para estudiar las políticas de ayuda al desarrollo, sobre las fuerzas profundas detrás de las políticas de ayuda, sobre las narrativas de la ayuda y sobre las propuestas normativas en torno a la política de ayuda. Finalmente, el artículo plantea una serie de reflexiones en torno a la teoría y los métodos como andamiajes sobre los que se apoyan las investigaciones en la actualidad.
Debates de Relaciones Internacionales y evolución de los estudios de la cooperación al desarrollo
Al menos desde la década de 1940, existe un interés por investigar la cooperación al desarrollo desde las RI. Esas investigaciones se han desarrollado a lo largo de la historia con dos problemas fundamentales: la ambigüedad conceptual del constructo «cooperación al desarrollo», con sus múltiples denominaciones, por un lado; y las dificultades metodológicas para abordarlo, por otro. En las décadas de 1950 y 1960, los estudios estaban centrados exclusivamente en el concepto de «ayuda exterior» que, además de la ayuda al desarrollo, incluye la asistencia militar, la humanitaria y la inteligencia, así como los sobornos, entre otras modalidades (Morgenthau, 1962). A partir de la década de 1970, se pone en boga el concepto de «Ayuda Oficial al Desarrollo» (AOD), acotando la referencia a donaciones, préstamos concesionales e intercambio de conocimientos técnicos de organismos oficiales a países incluidos en la lista de elegibilidad del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)1. Desde la década de 1990, se hace más frecuente en las investigaciones el uso del término «cooperación al desarrollo» para comprender un universo más amplio de actores públicos (en los ámbitos nacional, regional y local) y privados (empresas, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, universidades, etc.), así como de modalidades (multilateral y bilateral; descentralizada, empresarial y no gubernamental; financiera y no financiera; reembolsable y no reembolsable). Una de las mayores dificultades de este uso es que las fronteras entre lo que se denomina cooperación reembolsable con el comercio y la inversión no están claramente demarcadas. Ejemplos de esa porosidad son los créditos a las exportaciones y los préstamos destinados a la internacionalización de empresas.
La conformación de los planteos teórico-conceptuales en la cooperación al desarrollo es deudora de los denominados grandes debates de las RI. Convencionalmente, se aceptan cuatro períodos de disputa: realismo versus idealismo, tradicionalismo versus cientificismo, neorrealismo/neoliberalismo versus estructuralismo, y racionalismo versus reflectivismo. Salomón (2002) observa una fractura en el cuarto debate que tiene que ver con el rechazo a determinados aspectos en la manera de teorizar que los autores reflectivistas atribuyen a las corrientes racionalistas en el estudio de las RI. Barbé y Soriano (2015: 127) sostienen que gran parte de los contenidos de esos debates está relacionado con el contexto histórico y geográfico de sus desarrollos; la voluntad de construcción de un discurso dominante, desde una parte que busca definir límites y una agenda de investigación en la disciplina; la emergencia de nuevos enfoques que intentan detectar fallos y limitaciones de esas perspectivas dominantes y dar un giro en la disciplina, y las consecuentes reacciones y readaptaciones de los paradigmas. Los debates reflejan una manera de ordenar pedagógicamente los desacuerdos de tipo filosófico-normativo, metodológico, ontológico y epistemológico existentes en la disciplina.
La tabla 2 muestra cuatro grandes divisorias en los debates sobre la cooperación al desarrollo. En las décadas de 1930 y 1940, la disputa filosófica-normativa entre el realismo y el idealismo en torno a la naturaleza de los estados tiene su correlato en un debate entre instrumentalistas versus idealistas de la ayuda. Desde los años sesenta, el giro conductivista en Estados Unidos da pie a estudios sobre las dimensiones domésticas de las políticas de ayuda y abre una discusión entre tradicionalistas y cientificistas en torno a los métodos para estudiar la ayuda. En la década de 1970, la aparición del estructuralismo y de la economía política internacional, como enfoques desafiantes en una posición marginal, inserta una discusión con la economía clásica y las teorías de la modernización sobre el papel de las empresas transnacionales y las finanzas internacionales y, en paralelo, abre el terreno a los estudios sobre las relaciones Sur-Sur. Finalmente, en los años noventa, el reflectivismo cuestiona al racionalismo y problematiza la visión instrumental de la ayuda en su vinculación a la construcción de hegemonías, narrativas discursivas de las élites y adaptaciones de pautas del colonialismo.
Primer debate: la naturaleza de la ayuda
Como consecuencia del cambio geopolítico que implica la Guerra Fría, y a partir del despliegue del Plan Marshall, surge un debate en Estados Unidos en torno a la naturaleza de la ayuda exterior, que es deudor del debate realistas versus idealistas en RI de las décadas de 1930 y 1940. Las aguas se dividen entonces entre instrumentalistas versus principistas o idealistas, ayuda instrumental versus ayuda caritativa, ayuda como vehículo de intereses versus ayuda como promoción del desarrollo económico, y ayuda a países considerados estratégicos versus ayuda como auxilio a países pobres del Tercer Mundo (Huntington, 1971).
Los instrumentalistas, anclados en el paradigma realista, basan sus estudios en las políticas de ayuda exterior de las grandes potencias –principalmente, Estados Unidos–, partiendo de la premisa de que los donantes son actores racionales comprometidos en transacciones de tipo quid pro quo. La ayuda está determinada por factores sistémicos propios de la anarquía internacional y es un instrumento al servicio del interés nacional del Estado definido en términos de poder y autopreservación (Liska, 1960; Morgenthau, 1962). Asimismo, trazan una línea divisoria con el saber convencional de las teorías de la modernización y los enfoques del «gran impulso» (Rosenstein-Rodan, 1943), al rechazar una correlación positiva entre infusión de capital y desarrollo económico y entre desarrollo económico y estabilidad social, además de sostener que la ayuda incluso puede ser contraproducente a esas metas (Morgenthau, 1962: 301).
Las perspectivas instrumentalistas surgidas del mundo político estadounidense y su comunidad científica se centran en el problema de la seguridad nacional, ya se interprete esta en términos estratégicos-militares o en términos económicos y sociales. A finales de la década de 1960, aparecen voces disidentes –incluso dentro del propio realismo– que cuestionan la capacidad de esos enfoques tradicionales para capturar la naturaleza no monolítica de los estados. La contraargumentación emergente es que las políticas de ayuda resultan frecuentemente de una competencia por recursos e influencia entre múltiples actores con intereses divergentes. Esas críticas en torno a las debilidades metodológicas constituyen la base para el siguiente debate entre tradicionalistas y cientificistas.
Segundo debate: los métodos para estudiar la ayuda
El debate tradicionalistas versus cientificistas es producto del influjo de la revolución conductivista en las ciencias sociales norteamericanas en los años sesenta, a partir de la cual prevalece la idea de hacer de las RI una disciplina de metodología más rigurosa. Las denominadas teorías de alcance medio y el análisis de política exterior intentan trazar un puente entre las RI y los estudios de ciencia política de la época. El foco analítico pasa a ser la apertura de la «caja negra» de las políticas públicas y la política exterior, así como el entendimiento del Estado como actor no monolítico, poniendo atención en la dimensión doméstica de las políticas de ayuda y la formación de las decisiones (Morley y Morley, 1961; Montgomery, 1967).
La aparición de las corrientes cientificistas provoca una posterior reacción de neorrealistas y neoliberales. Tras algunos primeros intentos de los tradicionalistas por operacionalizar el concepto de interés nacional (Packenham, 1966), en la década de 1970, una serie de trabajos incorporan métodos cuantitativos para analizar la correlación entre ayuda e intereses políticos y económicos, tales como apoyo a gobernantes aliados, votos en las Naciones Unidas, o soporte a regímenes democráticos o a excolonias. Esos trabajos intentan explicar las motivaciones de la ayuda en función de su distribución geográfica desde la óptica de los modelos empíricos basados en la regresión (Wittkopf, 1973; Dudley y Montmarquette, 1976; McKinlay, 1979).
El análisis de política exterior toma nuevo impulso entre los años 1990 y 2000 con el estudio de las pujas entre actores en torno al presupuesto de la ayuda estadounidense. Trabajos como el de Ruttan (1996) ilustran cómo la dialéctica entre realistas e idealistas da lugar a ambigüedades y propósitos contradictorios en la ayuda. Lancaster (2007), por su parte, analiza las bases internas (domestic constituencies) o la amplia variedad de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, corporaciones, ambientalistas, consultores, científicos y demás actores que discuten y presionan a los gobiernos en torno a la ayuda. Autores como Van der Veen (2011) y Lundsgaarde (2012) se proponen modelizar la interacción entre factores, marcos institucionales, preferencias e identidades. Una premisa común de esta literatura es que la ayuda persigue propósitos múltiples, competitivos, cambiantes y hasta contradictorios.
Las corrientes cientificistas ofrecen un campo innovador en lo metodológico, pero carecen de diversidad y pluralidad en relación con las unidades de análisis escogidas. La principal acusación de los tradicionalistas hacia los estudios del análisis de política exterior es que, en su gran mayoría, son análisis diagramados en Estados Unidos y se desarrollan sobre situaciones políticas específicas, ofreciendo visiones estáticas no aplicables a unidades políticas con características propias diferentes a las estadounidenses. No obstante, esa tendencia se modificará en la década del 2000 con la aparición de una abundante literatura de análisis de política exterior sobre cooperación Sur-Sur. La emergencia del estructuralismo entre los años 1960 y 1970 conforma una propuesta alternativa desde la periferia del sistema internacional y desde América Latina en un momento de declive del poder económico estadounidense.
Tercer debate: las fuerzas profundas detrás de las políticas de ayuda
El estructuralismo, asentado en el mundo poscolonial, emerge como perspectiva en la década de 1960 y se plantea entender las RI más allá de lo intergubernamental y de lo político-militar, visibilizando el papel de las fuerzas económicas transnacionales en el comercio, las inversiones y las finanzas internacionales. Las contribuciones sobre las relaciones centro-periferia de Raúl Prebisch (1973) y los economistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sirven como punto de partida para los desarrollos posteriores de la teoría de la dependencia y la teoría del sistema-mundo. La ayuda explica solo una parte de la problemática de las condiciones económicas de las relaciones Norte-Sur y es señalada como una herramienta de las élites del centro para explotar a la periferia (Amin, 1970; Hayter, 1971).
El estructuralismo inspira además a la economía política internacional, que encuadra la ayuda en el marco de relaciones entre Estado y mercado y de conflictos distributivos donde hay ganadores y perdedores. Susan Strange (1966 y 1996) propone estudiar las estructuras del comercio y las finanzas internacionales como resultantes de un patrón de distribución desigual del poder estructural. David Sogge (2015) introduce los conceptos de cadenas de ayuda y contraflujos, poniendo el foco en los llamados «subsidios ocultos» que reciben los donantes como contraprestaciones. La ayuda es una parte visible de un amplio rango de contraflujos financieros desde receptores hacia donantes, entre los que se incluyen la compra de armas, las importaciones, la inversión, la fuga de capitales y la evasión impositiva. Otra vertiente de la economía política internacional apunta a la conceptualización de la cooperación al desarrollo como expresión de la diplomacia económica de los estados (Okano-Heijmans, 2011).
En la década de 1980, el neoliberalismo institucional y el neorrealismo toman nota del creciente peso de los factores transnacionales e interestatales. Desde el neoliberalismo institucional, se adoptan los conceptos de coordinación de políticas y de régimen internacional para abordar procesos de ajuste mutuo y facilitación de objetivos comunes (Keohane, 1984). Sin embargo, el sistema de ayuda es considerado un cuasi régimen, dada la poca coherencia existente entre las reglas propuestas por el CAD de la OCDE y las prácticas de los donantes occidentales (Ruggie, 1983). Desde el neorrealismo, por su parte, la ayuda es un elemento del Estado hegemónico para el mantenimiento del sistema internacional, la provisión de bienes públicos internacionales y la gobernabilidad internacional. Las fuerzas económicas (los lobbies y grupos de presión, las corporaciones y los procesos de negociación dentro de los estados) dan forma a los intereses políticos de la ayuda (Gilpin y Gilpin, 2001).
El estructuralismo, la economía política internacional, el neoliberalismo institucional y el neorrealismo abordan la cuestión ontológica sobre el carácter de las RI y de las fuerzas profundas o sistémicas que están detrás de las políticas de la ayuda. Sus planteamientos contribuyen a atraer un mayor interés de los investigadores por analizar el papel de los regímenes internacionales, los factores económico-sociales y las empresas transnacionales. Uno de los objetivos de fondo de los estructuralistas y de la economía política internacional es interpelar el sentido y la lógica detrás las finanzas públicas internacionales como lanzas de los estados para apalancar la internacionalización de firmas transnacionales. Sin embargo, estructuralistas, neoliberales y neorrealistas son acusados por el reflectivismo de adoptar un parecido significativo con el realismo clásico, por el hecho de compartir una misma mirada teleológica de la ayuda y considerarla un instrumento de intereses, y de aproximarse metodológicamente al objeto desde una epistemología positivista, la cuestión sobre la que se centrará el siguiente debate.
Cuarto debate: las formas de conocimiento de la cooperación al desarrollo
Con el proceso de hiperglobalización de la década de 1990 y el auge de la economía de mercado, la nueva agenda de investigación en cooperación al desarrollo reconoce el peso cada vez mayor de los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos de expertos, las universidades y los donantes no tradicionales de cooperación Sur-Sur. El cuarto debate de RI, entre racionalismo y reflectivismo, introduce la cuestión epistemológica o sobre la forma de conocer las RI. Un importante elemento en común de los enfoques reflectivistas es su consideración de las RI como un conjunto de fenómenos «socialmente construidos» (Salomón, 2002).
Dentro de la familia heterogénea de enfoques reflectivistas, el socialconstructivismo cuestiona la ontología del sistema internacional como orden natural y prefijado propia tanto de neorrealistas como de neoliberales. David Lumsdaine (1993: 5), uno de sus principales exponentes, entiende la ayuda como «un proceso de transferencia al sistema internacional de concepciones domésticas de justicia y actitudes hacia la pobreza existentes en un Estado de bienestar social». El foco analítico pasan a ser las narrativas éticas y morales, la afinidad o la existencia de una identidad común entre países y la difusión de prácticas internacionales. Desde lo metodológico, se acude a la interpretación de los aspectos discursivos, narrativas y prácticas sociales, donde los casos típicos son Canadá, los países nórdicos y los Países Bajos, que cuentan con programas de bienestar social extendidos y presupuestos de ayuda (Noël y Thérien, 1995; Tingley, 2010).
Desde una posición más radical, los enfoques neogramscianos postulan una reflexión en torno el problema del orden mundial como un todo y una consideración normativa de cambiarlo. Para Robert Cox (1981), la ayuda se relaciona con el concepto de hegemonía y representa una forma de articulación de intereses del Estado que son presentados como intereses generales de la comunidad internacional. Existe, según Sanahuja (2001), una relación dialéctica entre las transformaciones sistémicas de hegemonía y las políticas de ayuda. La ayuda constituye, justamente, «un mecanismo de estabilización y diseminación de valores constitutivos para el mantenimiento de ese orden hegemónico mundial» (Hettne, 1995: 154).
Desde otro ángulo, el poscolonialismo y los estudios decoloniales introducen la cuestión de una deconstrucción de la ideología colonial en la que la ayuda está encapsulada. Autores como Esteva (1992) y Quijano (2009) interpelan las pautas del colonialismo y del eurocentrismo internalizadas por las sociedades modernas. Asimismo, la perspectiva feminista crítica cuestiona el discurso colonialista de lo masculino-fuerte y lo femenino-débil que moldea la cooperación al desarrollo (Gita y Grown, 1987). Por su parte, el posestructuralismo y las teorías del posdesarrollo rechazan las grandes narrativas del cambio social y el concepto de «desarrollo», al que consideran etnocéntrico y legitimador de relaciones de dominación entre «desarrolladores» y los «que se desarrollarán» (Unceta, 2009). La propuesta normativa del posdesarrollo son las «alternativas al desarrollo» (Rist, 2002 [1996]).
La cooperación Sur-Sur es analizada desde estudios críticos de la economía política radical, la geografía política, la antropología del desarrollo, la geopolítica crítica y las perspectivas culturales. Para Emma Mawdsley (2019: 228), la cooperación Sur-Sur constituye un desafío ontológico para el binario donante-receptor y para las espacialidades, imaginarios e ideas de desarrollo históricamente reproducidas. Hay, sin embargo, una abundante literatura que intenta trazar un puente entre racionalismo y reflectivismo desde el análisis de política exterior, al analizar las políticas de cooperación Sur-Sur –es decir, sus fundamentos políticos, actores e interacciones en la política interna de los países del Sur Global– y al evaluar sus efectos sociopolíticos en los países receptores (Pinheiro y Milani, 2015).
En afinidad con el neoliberalismo, las perspectivas cosmopolitas y los estudios sobre la gobernanza global retoman el corazón de las preocupaciones en torno a los regímenes internacionales (Ochoa Bilbao y Prado Lallande, 2017). Según David Held (2006), la cooperación al desarrollo es un factor crucial para el afianzamiento global de derechos y obligaciones de los estados en la era de la globalización. Kaul et al. (1999), por su parte, acuñan el concepto de bienes públicos globales, poniendo especial atención en los compromisos colectivos en torno al bienestar universal y el afrontamiento de retos comunes de la globalización como las pandemias, el cambio climático o las crisis financieras. Esa concepción, además, constituye la base sobre la que se establecen las plataformas de la Agenda del Milenio y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y de la Agenda de la Eficacia de la Ayuda en los foros de alto nivel (Tassara, 2017).
Los racionalistas acusan al reflectivismo de excesivo énfasis en el discurso de las élites y de escasa variación en los casos de estudio seleccionados. Critican, además, su incapacidad para capturar la dimensión moral de la ayuda (altruismo y los valores) a través de métodos científicos. Asimismo, consideran las teorías críticas a un nivel de abstracción demasiado alto como para ser capaces de capturar las disparidades y variaciones que existen en el Sur Global (Farias, 2018). Las corrientes reflectivistas, por su lado, se oponen a lo que entienden como un marcado etnocentrismo de las corrientes dominantes (Del Arenal, 2014). Ese cuestionamiento afecta, además, a la propia razón de ser y la existencia de la ayuda, que es considerada por el reflectivismo como una práctica social al servicio del poder de Occidente. Se trata, sin más, de una fractura sustantiva de carácter epistemológico –sobre la forma de conocer las RI– aún vigente y difícil de cerrar.
Los estudios sobre la cooperación al desarrollo en el siglo xxi: de la fractura hacia un horizonte de diálogo
A lo largo de este artículo se ha destacado la relación simbiótica entre las transformaciones del orden internacional, la evolución de los grandes debates de la disciplina de las RI y la conformación de los planteos teórico-conceptuales en el campo de la cooperación al desarrollo. La amplia literatura aquí revisada y los autores reseñados dan cuenta de que existe una basta cantidad de aportes en las RI específicamente destinados al análisis de la ayuda exterior o de la cooperación al desarrollo, y que esa densidad puede significar un llamado de atención a la idea convencional de que las RI han descuidado el fenómeno de la ayuda o lo han ubicado en los márgenes de la disciplina. A su vez, el recorrido por los diferentes momentos permite observar un paso de los debates a una fractura, la que separa a racionalistas y reflectivistas en las formas de conocer la cooperación al desarrollo. Así, sigue existiendo una pregunta abierta fundamental: ¿qué acuerdos mínimos son necesarios para trazar puentes y establecer diálogos entre ambos grupos?
Un acuerdo mínimo entre corrientes racionalistas y reflectivistas podría ser aceptar la existencia de una división entre el plano empírico y el normativo, aunque no siempre sea posible distinguirlos muy claramente. Generalizando en forma exagerada para los efectos de este análisis, podría decirse que el plano empírico toma en cuenta las preguntas acerca de las motivaciones, los procesos y los efectos de la cooperación al desarrollo, prestando atención a las interacciones entre el ámbito doméstico y el sistema internacional en un momento determinado y a las oportunidades y limitaciones que se plantean. El plano normativo, en contraste, pone el foco en la relación de la cooperación al desarrollo con la sociedad y con la historia, así como con el futuro del sistema internacional, de modo que sea posible transformar sus condiciones históricas actuales. No obstante, cabe señalar que, en los estudios críticos, lo normativo es considerado como un ámbito inseparable de lo teórico-empírico.
Como está claro en el debate actualmente vigente, la cuestión ontológica constituye un punto de partida fundamental para abordar la cooperación al desarrollo. En los enfoques racionalistas e instrumentales, los estados son tratados como actores racionales, unitarios y monolíticos que persiguen un interés nacional inmutable y sinóptico. Esto aplica al neorrealismo y al neoliberalismo institucional, pero también al estructuralismo. En contraste, los enfoques basados en la política doméstica y la economía política internacional muestran mayor interés en comprender la dinámica interna cambiante de las políticas de ayuda y sus múltiples actores y agendas. Ese énfasis diferente sobre los niveles sistémicos y domésticos podría ser un factor facilitador de comunicación a través de la profundización de estudios que expliquen la cambiante y diversa interacción entre lo internacional y lo local, entendiendo el doble juego. La opción por el pluralismo teórico y las teorías de alcance medio no niega la existencia de disputas teóricas, sino que aboga por reconocer la complementariedad entre teorías dentro de cierta coherencia ontológica y epistemológica para ganar en capacidad analítica/explicativa (Katzenstein y Sil, 2008: 118).
En cuanto a la epistemología y los métodos, las corrientes racionalistas orientadas a la resolución de problemas proveen aportes para un entendimiento de las relaciones e instituciones de cooperación al desarrollo; mientras que los estudios reflectivistas están más anclados en entender las relaciones de poder, sus orígenes y motivaciones y ponderar si existe la posibilidad de cambio histórico. Asimismo, son diferentes las capas que intentan abordar el racionalismo y el reflectivismo. Para el primero, cuentan los hechos observables en la superficie; para el segundo, lo que se nombra en el núcleo es constitutivo. Las diferencias son ontológicas y epistemológicas, pero una combinación equilibrada podría enriquecer las investigaciones, tomando en cuenta los diferentes niveles de abstracción. La disputa entre organizar teorías aplicadas –de alcance medio o generales– a la resolución de problemas, por un lado, y elaborar teorías comprensivas, críticas o emancipatorias, por otro, ha centrado el interés de los investigadores en el último tiempo. Si hay una lección que puede extraerse es que el diálogo entre teorías tiene que ocupar una posición central si se trata de afi
Conclusiones
Los estudios de la cooperación al desarrollo desde las RI enmarcan un grupo de debates, teorías y métodos con origen en distintas perspectivas que se han producido fundamentalmente en el mundo anglosajón tras la Segunda Guerra Mundial. El poder normativo de Europa, Estados Unidos y los países donantes del CAD de la OCDE ha permeado la construcción del conocimiento, mientras que los investigadores de Asia, África y América Latina continúan rezagados en la construcción del campo de estudio. Junto a ese marcado anglocentrismo, existe un concepción donante-céntrica dominante, por lo que continúa pendiente profundizar el conocimiento sobre los actores no estatales, desde las empresas, a la sociedad civil y los movimientos sociales. El avance hacia un mayor pluralismo interpretativo requerirá de una mayor amplitud de unidades de análisis, colocando un mayor énfasis de las investigaciones en el Sur Global como objeto, y también como sujeto, de la cooperación al desarrollo.
En el siglo xxi, la investigación sobre cooperación al desarrollo refleja la fragmentación e incomunicación que han sacudido las RI en su proceso de consolidación como disciplina. La mirada hacia la literatura de los estudios sobre cooperación al desarrollo permite observar un rasgo central de la evolución de las teorías y conceptos: las transformaciones impuestas por el cambiante orden internacional repercuten en el devenir teórico de las RI y así van situando diferentes focos analíticos en el centro del debate. La estructura multidisciplinar de las RI, su capacidad organizativa, la proximidad a necesidades de conocimiento aplicado o al ejercicio de la reflexión crítica, la centralidad de sus objetos de estudio y su potencialidad predictiva solo han sido posibles a lo largo de la historia por cuanto se ha comportado como un campo de estudio dinámico, con gran capacidad de renovación y dotado de habilidad en la discusión de su ámbito temático.
Referencias bibliográficas
Amin, Samir. «Development and Structural Change: The African Experience, 1950- 1970». Journal of International Affairs, vol. 24, n.° 2 (1970), p. 203-223.
Barbé, Esther y Soriano, Juan Pablo. «Del debate Neorrealismo-Neoliberalismo a la (re) construcción del discurso dominante en Relaciones Internacionales». En: Del Arenal, Celestino y Sanahuja, José Antonio. Teorías de las relaciones internacionales. Madrid: Tecnos, 2015, p. 127-156.
Cox, Robert. «Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory». Millennium: Journal of International Studies, vol. 10, n.° 2 (1981), p. 126-155.
Del Arenal, Celestino. Etnocentrismo y Teoría de las Relaciones Internacionales: una visión crítica. Madrid: Tecnos, 2014.
Dudley, Leonard y Montmarquette, Claude. «A model of the supply of bilateral foreign aid». The American Economic Review, vol. 66, n.° 1 (1976), p. 132-142.
Esteva, Gustavo. «Development». En: Sachs, Wolfang (ed.). The Development Dictionary. A guide to knowledge as power. Londres: Zed Books, 1992, p. 1-23.
Farias, Deborah L. Aid and Technical Cooperation as a Foreign Policy Tool for Emerging Donors: The Case of Brazil. Londres: Routledge, 2018.
Gilpin, Robert y Gilpin, Jean M. Global political economy: Understanding the international economic order. Princeton: Princeton University Press, 2001.
Gita, Sen y Grown, Caren. Development, crises and alternative visions: Third World women's perspectives. Nueva York: Monthly, 1987.
Hayter, Theresa. Aid as imperialism. Harmondsworth: Penguin, 1971.
Held, David. Models of democracy. Standford: Stanford University Press, 2006.
Hettne, Björn. Development Theory and the Three Worlds: Towards an International Political Economy of Development. Harlow: Longman, 1995.
Huntington, Samuel P. «Foreign aid for what and for whom». Foreign Policy, n.° 2, (1971) p. 114-134.
Katzenstein, Peter y Sil, Rudra. «Eclectic theorizing in the study and practice of international relations». En: Reus-Smith, Christian y Snidal, Duncan (eds.). The Oxford handbook of international relations. Oxford: Oxford University Press, 2008, p.116-118.
Kaul, Inge; Grungberg, Isabelle y Stern, Marc. Global public goods. International cooperation for the 21st century. Oxford: Oxford University Press, 1999.
Keohane, Robert O. After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. Princeton: Princeton University Press, 1984.
Lancaster, Carol. Foreign aid: Diplomacy, development, domestic politics. Chicago: University of Chicago Press, 2007.
Liska, George. The New Statecraft: foreign aid in American foreign policy. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
Lumsdaine, David H. Moral Vision in International Politics. Princeton: Princeton University Press, 1993 [1987].
Lundsgaarde, Erik. The domestic politics of foreign aid. Londres: Routledge, 2012.
Mawdsley, Emma. «Queering Development? The Unsettling Geographies of South–South Cooperation». Antipode, vol. 52, n.° 1 (2019), p. 227-245.
Malacalza, Bernabé. «Aid in the framework of international relations theories». En: Olivie, Iliana y Perez, Aitor (ed.). Aid power and politics. Londres: Routledge, 2019, p. 9-33.
McKinlay, Robert D. «The aid relationship: A foreign policy model and interpretation of the distributions of official bilateral economic aid of the United States, the United Kingdom, France, and Germany, 1960–1970». Comparative Political Studies, vol. 11, n.° 4 (1979), p. 411-464.
Millikan, Max F. y Rostow, Walt Whitman. «Foreign Aid: Next Phase» Foreign Affairs, n.° 36 (1958) (en línea) https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1958-04-01/foreign-aid-next-phase
Montgomery, John D. The Politics of Foreign Aid. Nueva York: Prentice Hall, 1967.
Morgenthau, Hans. «A political theory of foreign aid», American Political Science Review, vol. 56, n.° 2 (1962), p. 301-309.
Morley, Lorna; Morley, Felix Muskett. The Patchwork History of Foreign Aid. Washington: American Enterprise Association, 1961.
Noël, Alain y Thérien, Jean P. «From Domestic to International Justice: The Welfare State and Foreign Aid». International Organization, vol. 49, n.° 3 (1995), p. 523-553.
Ochoa Bilbao, Luis Ochoa y Prado Lallande, Juan Pablo Prado. «Cosmopolitismo, constructivismo y liberalismo institucional: diálogo teórico en torno a la cooperación internacional para el desarrollo». Araucaria, vol. 19, n.° 37, (2017), p. 273-299.
Okano-Heijmans, Maaike. «Conceptualizing economic diplomacy: The crossroads of international relations, economics, IPE and diplomatic studies». The Hague journal of diplomacy, vol. 6, n.° 1-2 (2011), p. 7-36.
Packenham, Robert A. «Foreign Aid and the National Interest». Midwest Journal of Political Science, vol. 10, n.° 2 (1966), p. 214-221.
Pinheiro, Leticia, y Milani, Carlos. R. Política externa brasileira: as práticas da política e a política das práticas. Rio de Janeiro: FGV, 2015.
Prebisch, Raúl. La cooperación internacional en la política de desarrollo latinoamericano. Santiago: CEPAL, 1973.
Quijano, Aníbal. «Des/colonialidad del poder: el horizonte alternativo». Estudios Latinoamericanos, vol. 25, (2009), p. 27-30.
Reality of Aid. «Ayuda oficial al desarrollo». La realidad de la ayuda, (octubre de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 12.08.2020] http://realidadayuda.org/glossary/ayuda-oficial-al-desarrollo
Rist, Gilbert. El desarrollo: historia de una creencia occidental. Madrid: Libros de la Catarata, 2002 [1996].
Rosenstein-Rodan, Paul. «Problems of industrialisation of eastern and south-eastern Europe». The economic journal, vol. 53, n.° 210/211 (1943), p. 202-211.
Ruggie, John G. The Antinomies of Interdependence: National Welfare and the International Division of Labor. Nueva York: Columbia University Press, 1983.
Ruttan, Vernon W. United States development assistance policy: the domestic politics of foreign economic aid. Washington: Johns Hopkins University Press, 1996.
Salomón, Mónica. «La teoría de las relaciones internacionales en los albores del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones». Revista electrónica de estudios internacionales, n.° 4 (2002), p. 1-59.
Sanahuja, José Antonio. «Del interés nacional a la ciudadanía global: la ayuda al desarrollo y las transformaciones de la sociedad internacional». En: Sanahuja, José A. y Gómez, Manuel (coords.). La Cooperación del Desarrollo en un Mundo de Cambio: Perspectivas sobre Nuevos Ámbitos de Intervención. Madrid: CIDEAL, 2001, p. 51-128.
Sanahuja, José A. «Reflexividad, emancipación y universalismo: cartografías de la teoría de las Relaciones Internacionales». Revista Española de Derecho Internacional, vol. 70, n.° 2 (2018), p. 101-126.
Sogge, David. «Donors helping themselves». En: Arvin, Mak y Lew, Byron (eds.). Handbook on the Economics of Foreign Aid. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, p. 280-304.
Strange, Susan. «A new look at trade and aid». International Affairs, vol. 42, n.° 1 (1966), p. 61-73.
Strange, Susan. The retreat of the state: The diffusion of power in the world economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Tassara, Carlo. «Cooperación internacional y desarrollo: reflexiones sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». Equidad y Desarrollo, vol. 1, n.° 27 (2017), p. 9-14.
Tingley, Dustin. «Donors and domestic politics: Political influences on foreign aid effort». The quarterly review of economics and finance, vol. 50, n.° 1 (2010), p. 40-49.
Unceta, Koldo. «Desarrollo, subdesarrollo, maldesarrollo y postdesarrollo. Una mirada transdisciplinar sobre el debate y sus implicaciones». Carta Latinoamericana, n.° 7 (2009), p. 1-34.
Van der Veen, A. Mauritus. Ideas, interests and foreign aid. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Wittkopf, Eugene R. «Foreign aid and United Nations votes: A comparative study». The American Political Science Review, vol. 67, n.° 3 (1973), p. 868-888.
Notas:
1- En la Reunión de Alto Nivel del CAD de diciembre de 2014 se modificaron las reglas para la contabilización de la ayuda reembolsable a partir de 2019. El elemento de donación exigido varía entre un 10% y un 45%; mientras que la tasa de descuento de referencia, que tradicionalmente se consideraba el 10%, se sitúa entre el 6% y el 9% (dependiendo nuevamente del país socio) (Reality of Aid, 2020).
Palabras clave: Relaciones Internacionales, cooperación internacional al desarrollo, ayuda exterior, ayuda al desarrollo
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.209
Cómo citar este artículo: Malacalza, Bernabé. «Cooperación al desarrollo y relaciones internacionales: un campo de estudio en debate». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 125 (septiembre de 2020), p. 209-228. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.209