Gestionar la división: la UE y los conflictos en Oriente Medio y el Norte de África
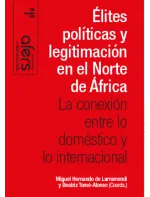
Eduard Soler i Lecha, Profesor agregado de Relaciones Internacionales, Universitat Autònoma de Barcelona; investigador sénior asociado, CIDOB. Eduard.Soler@uab.cat. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8865-6810
Este artículo analiza la respuesta de la Unión Europea (UE) ante tres conflictos en la región del Norte de África y Oriente Medio y pone el foco en el grado de división entre sus estados miembros y en la gestión de estas divisiones. Concluye que la voluntad de la UE de ser percibida como actor internacional varía según el conflicto, siendo más fuerte en el árabe-israelí y más débil en el Sáhara. La contestación y politización doméstica en la UE afecta la fragmentación de posiciones y la frecuencia de actitudes obstruccionistas. La UE gestiona las divisiones de forma distinta en cada conflicto, con estrategias que varían según el nivel de ambición o la voluntad de que las partes perciban la existencia de una posición europea. El artículo evidencia la creciente interacción entre los distintos focos de tensión regional y aboga por una aproximación sistémica y multinivel.
Una de las formas de medir la influencia y la relevancia internacional de la Unión Europea (UE) es en función del grado de cohesión en el diseño e implementación de su acción exterior. ¿Hay o no hay una política exterior común? ¿Cuenta esta política con recursos suficientes para tener un impacto significativo? ¿Las políticas exteriores de los estados miembros se sustentan o apoyan esta política común o, por el contrario, la erosionan y la ponen en entredicho?
La existencia de intereses y valores distintos ente los actores que intervienen en la configuración de la política exterior no es un hecho diferencial de la UE. Sin embargo, la complejidad del entramado institucional de la UE, el aumento de miembros (de los seis fundadores a los 27 actuales) y la consiguiente dispersión de preferencias e intereses, la proliferación de líneas de fractura (cleavages) y, sobre todo, la necesidad de tener que llegar a acuerdos por unanimidad hacen que la gestión de posiciones divergentes sea un elemento determinante. Este artículo estudia cómo se han gestionado las divisiones entre estados miembros en la configuración de la política europea hacia Oriente Medio y el Norte de África1, tomando en consideración la literatura existente y completándola con nuevas evidencias extraídas del análisis de fuentes primarias y entrevistas anonimizadas con personas relevantes del sistema de toma de decisiones en la UE y los estados miembros. El trabajo de campo fue realizado en dos períodos: junio de 2020 y enero-febrero de 20232.
La región de Oriente Medio y el Norte de África ocupa una posición singular en la historia de la política exterior europea. El conflicto árabe-israelí fue uno de los primeros temas que se abordaron cuando empezó a tomar forma el embrión de una política exterior común, en la década de 1970, con un mecanismo que entonces se denominó Cooperación Política Europea. El Mediterráneo también tuvo una posición central en la articulación de relaciones comerciales de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), a través de acuerdos de asociación y culminando en la primera política mediterránea global en 1972. Pero fue también en esta región, concretamente en Irak en 2003, donde la UE proyectó una fuerte división entre lo que entonces se llamó «la vieja Europa», opuesta a la guerra, y la «nueva Europa», que sí apoyaba la invasión estadounidense de este país ese año. Respecto al conflicto árabe-israelí, también se evidenciaron fuertes divisiones durante la segunda década del siglo xxi e incluso maniobras claramente obstruccionistas.
La ostensible división entre europeos respecto a un conflicto central puede plantear la duda sobre si este conflicto puede ser un ejemplo de algo a la hora de avanzar en la comprensión sobre las políticas europeas hacia la región. La respuesta es que sí porque, a pesar de todo, la UE no cesa de proclamar que quiere desempeñar un papel en la resolución del conflicto y porque ha desarrollado mecanismos de gestión de la división. Así pues, añadiendo los conflictos en el Magreb a esta base empírica, el artículo podrá responder a las preguntas de investigación del artículo: cómo se gestiona la división entre europeos y en qué medida la división y su gestión afectan a la capacidad de la UE de posicionarse como actor internacional.
Para ello, en primer lugar, el artículo revisa la literatura sobre política exterior europea y sobre relaciones internacionales de Oriente Medio y el Norte de África, resaltando conceptos clave como actoridad, contestación, politización, (des)europeización, subcomplejos de seguridad y conflictos intersecantes. Esto se vincula con la investigación sobre cómo actores internacionales contribuyen, consciente o inconscientemente, a las estrategias de legitimación en términos de sistema político y de objetivos de la política exterior, lo que facilita el diálogo con el resto de las contribuciones de este monográfico. Esta introducción teórica aporta la arquitectura conceptual sobre la que se asienta este artículo y permite la operacionalización de la investigación. De ambas literaturas se adopta un marco de análisis multinivel que, al igual que otras contribuciones de este número, ayuda a entender la interacción entre la política doméstica e internacional. En concreto, el artículo presenta el caso del conflicto árabe-israelí como punto de referencia para un análisis comparativo sobre la gestión de la división entre europeos. Una vez identificadas estas divisiones y su gestión, se centra en dos conflictos en el Magreb (Libia y Sáhara Occidental), analizando si existe o no política europea, mapeando las posiciones de los principales estados miembros y de las instituciones europeas y, en caso de divergencia, detallando los métodos empleados para gestionar la división de pareceres.
El marco europeo: actoridad, contestación, politización y (des)europeización
La política exterior europea –o de la Unión Europea– es un fértil campo de estudio en el que confluye la literatura sobre integración europea, relaciones internacionales y análisis de política exterior. En su análisis, cuatro de los conceptos más utilizados son especialmente relevantes en el marco de esta investigación.
El primero es el concepto de actoridad («actorness» en inglés). Gunnar Sjöstedt (1977) definió la actoridad como la «capacidad de comportarse activa y deliberadamente en relación con otros actores del sistema internacional» e identificó tres conjuntos de condiciones necesarias para la capacidad del actor: a) la de articular intereses y movilizar recursos, b) la de tomar decisiones en condiciones de urgencia y c) la de movilizar herramientas específicas. Christopher Hill (1993) también identificó dos precondiciones: la habilidad para alcanzar una posición común y la disponibilidad de instrumentos movilizables. Charlotte Bretherton y John Vogler (2006) observan una variación significativa según las áreas políticas, con deficiencias en la consistencia y la coherencia atribuidas a los intereses divergentes de los estados miembros. Esther Barbé (2014: 23) condensa el debate sobre actoridad de la UE como la suma de tres aproximaciones: sobre su naturaleza como actor, sobre el reconocimiento por parte del resto de actores del sistema y sobre la intensidad de los procesos de integración. Este artículo aporta respuestas sobre el cumplimiento de las condiciones que permitirían a la UE afirmarse y ser reconocido como actor en el Norte de África.
El segundo concepto es el de contestación. La propia UE (2016: 5) en su Estrategia Global Europea de 2016 caracteriza la realidad internacional como un mundo más «conectado, contestado y complejo». La contestación puede tomar diversas formas, pero dos de ellas son especialmente relevantes en el marco de este análisis: la contestación normativa (véase Johansson-Nogués et al., 2019) y la propia contestación de la UE como actor, algo que puede producirse desde dentro de la propia Unión (Góra, 2023) o por parte de actores externos como Rusia y Turquía (Aydin-Duzgit y Noutcheva, 2022). Esta investigación aborda si se produce contestación de la política europea en Oriente Medio y Norte de África y, en este caso, de qué tipo y por parte de quién.
El tercer concepto es el de politización, entendida como un proceso cuyo resultado es la incorporación de un tema en la agenda de discusión política y social, planeándose una elección entre opciones distintas. La figura inversa es la despolitización, es decir, el proceso por el cual un tema ya no sería discutido, no se plantearían alternativas y, por lo tanto, en el que este desaparecería del debate público y sería objeto de decisiones de carácter técnico. Michael Zürn (2019) diferencia entre tres niveles en los que puede producirse la politización en la UE: en los sistemas políticos nacionales, en el seno de la UE y en las instituciones internacionales, y llama a analizar los tres niveles de forma integrada. Katja Biedenkopf, Oriol Costa y Magdalena Góra (2021) distinguen entre actos de contestación (comportamiento de los actores) y politización (el resultado probable de tal comportamiento) y exploran cómo la contestación cambia a lo largo de las diferentes etapas del ciclo político. Estos autores también dibujan una tipología de los resultados: que no haya ningún cambio en el conflicto político; que se expanda el conflicto político por la participación de más actores; que una mayor distancia entre las posturas de los actores conduzca a un proceso de polarización; que la politización se circunscriba a una élite, o que se produzca una politización de masas. Este artículo arroja respuestas sobre qué tipo de contestación o politización se ha producido en relación con los conflictos del Norte de África, si esta es distinta de las dinámicas observadas en el conflicto árabe-israelí y si la gestión de las divisiones entre estados miembros ha tenido efectos (des)politizadores.
Por último, la literatura sobre la europeización de las políticas nacionales es fundamental en el estudio de la relación entre políticas exteriores nacionales y la creación de una política europea. Una definición ampliamente compartida de la europeización es como «procesos de a) construcción, b) difusión y c) institucionalización de reglas formales e informales, procedimientos, paradigma de políticas, formas de hacer las cosas, así como creencias y normas compartidas que son primero definidas y consolidadas en el proceso político [policy process] de la UE y luego incorporadas en la lógica del discurso interno (nacional y subnacional), en las estructuras políticas y en la definición de las políticas públicas» (Bulmer y Radaelli, 2005: 341).
Hay abundantes contribuciones que han abordado la europeización en las políticas exteriores de los estados miembros (Hill y Wong, 2011; Alecu de Flers y Müller, 2012), y también se ha empleado este concepto para estudiar la política europea hacia el Mediterráneo, el Norte de África y Oriente Medio (Müller, 2012). Más recientemente, se le ha añadido el estudio de los procesos de deseuropeización, renacionalización e incluso desintegración, con el Brexit como principal revulsivo de esta literatura. Respecto a Oriente Medio y Norte de África también pueden identificarse y estudiarse procesos de deseuropeización y renacionalización (Woertz y Soler i Lecha, 2022). Este artículo contribuye a identificar procesos de europeización o deseuropeización en las políticas hacia el Magreb, añadiendo así nuevos casos de estudio a la literatura existente.
El marco regional: subcomplejos de seguridad, conflictos intersecantes y procesos de legitimación
Las dinámicas centrífugas en Europa se solapan con procesos de fragmentación en la región de Oriente Medio y el Norte de África. El Magreb es una de las subregiones que integran esta región, conceptualizada desde los estudios de seguridad como un «subcomplejo de seguridad» (Buzan y Waever, 2003). Su carácter subregional implica que las interacciones en forma de procesos de securitización entre las entidades que la componen (cinco estados a los que hay que sumar el Frente Polisario/República Árabe Saharaui Democrática) son más intensas que con el resto de la región. Es importante puntualizar que la securitización no tiene por qué ir acompañada de procesos de regionalización y aun menos de regionalismo, ámbito en el que el Magreb sobresale por el fracaso de marcos de cooperación como la Unión del Magreb Árabe (Hernando de Larramendi, 2019).
A pesar de sus peculiaridades como subregión, la investigación sobre las dinámicas de cooperación y conflicto, especialmente tras las llamadas primaveras árabes de 2011, confirma la robustez de los vínculos entre las dinámicas de conflicto en el Magreb en relación con el resto de la región, con un orden regional crecientemente cuestionado o incluso obsolescente, pero que no ha sido sustituido por un orden nuevo (Del Sarto et al., 2019). En esa línea, Joost Hiltermann (2017) ha propuesto el concepto de conflictos intersecantes (interesecting conflicts) para caracterizar una situación en que los conflictos proliferan, mutan y los movimientos o cambios de preferencias en uno de estos focos acaba repercutiendo en los demás. Esto complejiza no solo su comprensión sino también cualquier intento de resolución. Siguiendo este marco, los focos de conflicto en el Magreb deberían analizarse teniendo en cuenta las intersecciones con conflictos que se desarrollan fuera de este complejo subregional. En el Magreb esta necesidad se ha visto reforzada tras la inclusión de Marruecos en la dinámica de normalización de algunos países árabes con Israel (Acuerdos de Abraham) como contraprestación al anuncio del expresidente norteamericano, Donald Trump, de reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara Occidental.
Los conflictos regionales interseccionan con conflictos o fracturas domésticas tanto en los países donde tienen lugar como entre aquellos que intervienen desde la distancia. Esta situación hace que los estados y sociedades del Magreb se vean atravesadas por varias líneas de fractura de alcance regional que a menudo se solapan y retroalimentan. Tres de estas fracturas son especialmente relevantes: 1) la que se produce entre revisionistas y conservadores (en términos tanto de orden regional como doméstico); 2) la que separa a los actores hostiles hacia partidos islamistas y aquellos que se muestran dispuestos o incluso favorables a reconocer su papel político e institucional, y 3) la que opone aquellos que están dispuestos a aceptar la inclusión de Israel dentro del sistema regional, incluso sin haber resuelto el conflicto palestino, y aquellos que consideran dicha resolución como una condición imprescindible para la aceptabilidad de Israel en el sistema regional.
En paralelo, se observa una mayor inclusión de actores europeos dentro de las alianzas y marcos de cooperación informales de cooperación que se han establecido en Oriente Medio y que es especialmente visible en el Mediterráneo Oriental. La participación de algunos países europeos en estas alianzas ha ido acompañada de una posición más laxa con el abuso de los derechos humanos y libertades políticas. Ejemplo de ello es el constante apoyo que recibe Egipto por parte de la diplomacia chipriota, griega y en menor medida francesa cuando los 27 abordan la situación de los derechos humanos en este país3. La nueva dimensión que adquieren estas relaciones bilaterales para algunos estados miembros también ha reforzado una tendencia que venía observándose incluso antes de la constitución de estas alianzas: mientras que las instituciones europeas, vía sus delegaciones o los servicios centrales de la Comisión y el Servicio de Acción Exterior, presionan a sus interlocutores en materia de libertades políticas, algunos estados miembros lo aprovechan para mostrarse más comprensivos a través de mensajes exclusivamente bilaterales, configurando una relación transaccional y cada vez más desposeída de valor normativo4.
Así pues, las acciones y decisiones –o en ocasiones los silencios– de la UE y sus estados miembros contribuyen a procesos de legitimación política que promueven sus socios mediterráneos. En este sentido, este artículo contribuye desde un nuevo ángulo al debate académico sobre los procesos de legitimación autoritaria en el Magreb (véanse Del Sordi y Dalmasso [2018] para el caso de Marruecos y Josua [2017] para el caso argelino). La peculiaridad, o el valor añadido de esta contribución, es la identificación de procesos de legitimación que no solo son en materia de política interior sino también de política exterior. Esto puede producirse, entre otros, a través de esta participación en organizaciones o foros de diálogo compartido, gracias a la emisión de valoraciones positivas a la evolución política por parte de responsables políticos o institucionales, a la ausencia de críticas cuando se produce un deterioro, respaldando movimientos en materia de política exterior o alabando el papel constructivo que un determinado país desempeña en la región.
El precedente árabe-israelí5
La implicación de la UE en el Proceso de Paz de Oriente Medio y el conflicto árabe-israelí ha atraído atención tanto a nivel político como académico (Allen y Pijpers, 1984; Aoun, 2003; Tocci, 2007; Cavatorta y Tonra, 2007; Bulut Aymat, 2010; Bouris, 2014; Bicchi, 2016; del Sarto, 2019; Akgül-Açıkmeşe et al., 2023)6. En la década de 1970, culminando con la declaración de Venecia de 1980, los miembros de la entonces CEE demostraron que podían desarrollar una política exterior unificada y, más importante todavía, autónoma respecto a Estados Unidos. A pesar de las muy distintas posiciones de partida, los estados europeos fueron capaces de acordar una posición compartida en la defensa de la solución de los dos estados antes de que esta fuese abrazada por Washington y rubricada con los acuerdos de Oslo en 1993. En los años noventa, no habían desparecido las distintas sensibilidades respecto a la cuestión palestina, pero el proceso de paz y la aceptación internacional de la solución de los dos estados permitió a los europeos reivindicarse y desempeñar un papel relevante en el apoyo del plan de paz, singularmente como principal donante de la Autoridad Nacional Palestina y contribuyendo así a su legitimación tanto interna como internacional.
Sin embargo, en la década de los 2010, el colapso del proceso de paz contribuyó a agrandar y visibilizar las grietas entre los estados miembros. Esto se tradujo en una mayor atención académica a las políticas de los estados miembros en este conflicto en términos de europeización (Müller, 2012), a las acciones de lobby y los procesos de (des)politización (Voltolini, 2020; Dyduch y Müller, 2021) o a la interacción entre política interior y exterior (Busse, 2018). Las votaciones de los países europeos en foros multilaterales fueron una de las principales manifestaciones de la división entre los estados miembros. Ejemplos bien conocidos son los del voto a la Resolución 67/19 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la condición de Palestina en la Asamblea como estado observador no miembro en noviembre de 2012, así como la votación en la UNESCO en 2011 para admitir a Palestina como miembro de pleno derecho. Antes de asumir la división, tuvieron lugar intensas discusiones entre los estados miembros de la UE. Catherine Ashton, entonces Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, llegó a plantear una abstención en bloque para preservar la unidad. No obstante, varios países entendieron que eso suponía la asunción de la irrelevancia como actor y se acabó asumiendo la división como mal menor7.
A la constatación de estas divisiones, le siguieron movimientos unilaterales por parte de algunos estados miembros. El caso más notable fue la decisión sueca, en 2014, de reconocer el Estado de Palestina. Ello provocó una discusión política y un debate académico sobre si esto era un signo de deseuropeización o un intento de liderar los esfuerzos para romper el estancamiento y mantener viva la visión de una solución de dos Estados (Aggestam y Bicchi, 2019). Las divisiones entre los estados miembros siguieron profundizándose, impidiendo que el Consejo de Asuntos Exteriores pudiera enmendar, actualizar o reformular principios y políticas previamente acordados (Akgül-Açıkmeşe et al., 2023). Entre los países obstruccionistas, es decir, aquellos que activamente han rechazado la adopción de una declaración o una posición común, sobresale Hungría. Ocasionalmente, países del centro y este de Europa, o incluso otros estados como Italia, se han sumado al «no» de Budapest. La posición húngara hay que encuadrarla en la alineación política e ideológica del Gobierno húngaro con el tándem Trump-Netanyau. Viktor Orbán abrazó una retórica que sitúa a Israel como un aliado en la lucha contra un enemigo común (el radicalismo islámico) y ha bloqueado, en solitario o con algún acompañante, cualquier movimiento de la UE que pudiera verse como crítico con las políticas estadounidenses o israelíes8.
Ante esta situación de bloqueo, la UE ha canalizado esfuerzos a través de grupos ad hoc formados por un número limitado pero representativo de estados miembros. Dos de ellos son especialmente relevantes. El Quint surgió a principios de los noventa y está formado por los grandes estados de la UE (inicialmente Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia y España). Su objetivo inicial era apoyar la paz en Oriente Medio; no obstante, el estancamiento y posterior colapso del proceso de paz y la proliferación de otros conflictos en la región (Libia y Siria) hizo que el grupo ampliase el foco de atención9. Al segundo grupo se le conoce como «afines» o likeminded e incluyen a dos de los miembros de Quint –Francia y España– y varios estados miembros más pequeños del norte y oeste de Europa, como Irlanda y Suecia. Este grupo actúa, básicamente, como un foro de discusión y de presión interna. Mientras que el Quint fue el resultado de las esperanzas suscitadas tras los acuerdos de Oslo, el de los «afines» es la expresión de la frustración de algunos estados miembros con su estancamiento10.
Para salir del bloqueo también se han empleado de forma creativa e incluso generosa mecanismos compatibles con los tratados y, por lo tanto, con el principio de unanimidad. Uno de ellos es la lectura en foros multilaterales como las Naciones Unidas de declaraciones aprobadas por un cierto número de países de la UE. Ejemplo de ello es la lectura de un comunicado en nombre de 27 de los entonces 28 estados europeos que el 29 de abril de 2019 hizo la Presidencia finlandesa en la Asamblea General de Naciones Unides, a pesar de la protesta de Hungría (Retman, 2019). El o la Alto Representante también puede hacer –y de hecho hace a menudo– declaraciones a título personal reiterando posiciones de la UE previamente acordadas e interpretando nuevos acontecimientos a la luz de estas posiciones. En cambio, no se han explorado otras opciones que contemplan los tratados como las abstenciones constructivas, las cooperaciones reforzadas o las demandas al Alto Representante de que diseñe posiciones que puedan ser luego asumidas por parte de los 27.
Precisamente porque la UE ha afirmado la voluntad de tener una política propia respecto al conflicto árabe-israelí y, a la vez, ha sido un ámbito donde las divisiones han sido bien visibles, este precedente sugiere cuatro pistas de investigación a la hora de examinar la gestión de las divisiones europeas respecto al Magreb: 1) establecer si la UE tiene o no voluntad de ser percibido como un actor en los conflictos analizados; 2) estudiar el vínculo entre dinámicas regionales y globales, siendo la posición de Estados Unidos un posible factor relevante; 3) observar si los Acuerdos de Abraham y, en concreto, la normalización diplomática entre Marruecos e Israel han modificado las posiciones de algunos países europeos respecto a los conflictos magrebíes, y 4) analizar si la UE ha replicado en el Magreb los mecanismos de gestión de la división empleados respecto al conflicto árabe-israelí.
El conflicto en Libia: la UE como actor secundario
Las divisiones entre países europeos se hicieron visibles en dos fases distintas del conflicto en Libia. En la primera fase (2011), este conflicto enfrentó a las fuerzas leales al régimen de Muammar al-Gaddafi con los rebeldes, apoyados por las fuerzas de la OTAN y otros aliados regiones como Emiratos Árabes Unidos y Jordania, que actuaban bajo el mandato de Naciones Unidas. En la segunda etapa (post-2014), tras el colapso de la transición, potencias regionales y globales apoyaron a distintas facciones libias en su búsqueda por ser reconocidas como el interlocutor legítimo y hacerse con el control del territorio (Lacher, 2020; Megerisi, 2020; Casani y Fernández-Molina, 2022). Para complicar más las cosas, en 2015 se añadió otra dimensión al conflicto con la presencia en Libia de células de la organización Estado Islámico. Tras esta etapa, aumentó la presencia en el país de fuerzas especiales de potencias europeas como Francia, el Reino Unido y también Rusia, y su colaboración militar o en materia de seguridad con distintos grupos dentro del fragmentado sector de la seguridad libio.
En ambas etapas (2011 y post-2014) observamos diferencias significativas en el posicionamiento de los estados miembros de la UE, aunque hay un elemento común a ambos períodos y que ya fue identificado en 2011: «las acciones unilaterales o las inacciones de los estados miembros es lo que explica en buena medida lo incoherente de la respuesta europea» (Koening, 2011: 11). En 2011, dos países europeos (Francia y el Reino Unido) promovieron y lideraron la intervención internacional, mientras que otros expresaron dudas (Alemania, que se abstuvo en la votación del Consejo de Seguridad). Otros países, entre los cuales España e Italia, se sumaron a la operación, aunque de forma mucho menos entusiasta que británicos y franceses. Esta división ganó trascendencia al ser la primera gran crisis de seguridad a la que se enfrentó la Unión tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
La división entre estados miembros y el protagonismo de la OTAN impidieron a la UE desempeñar un papel significativo en 201111. Mientras que en otros contextos la estructuración de un directorio de potencias ha servido para generar una posición europea –así lo hemos visto con el Quint en el conflicto árabe-israelí o con la cooperación entre británicos, franceses y alemanes para el programa nuclear iraní–, no ha sido así en el caso de Libia. Allí, el protagonismo franco-británico redujo el margen para que las instituciones europeas desempeñaran un papel político relevante. Aunque ello no impidió que durante esta primera fase las instituciones europeas acordaran declaraciones y posiciones comunes respecto a Libia, sin que se reportara ninguna maniobra obstruccionista. Luego, una vez eliminado Gaddafi, varios estados miembros negociaron por separado acuerdos de colaboración con las nuevas autoridades libias, lo que dio como resultado solapamientos y contradicciones en áreas tan sensibles como la reforma del sector de seguridad (Al-Shadeedi et al., 2020). Aunque no fuera su objetivo, las acciones de los estados miembros favorecieron la fragmentación del sector de seguridad y contribuyeron al deterioro de la fragilísima transición democrática iniciada en 2011.
En la segunda etapa del conflicto en Libia, marcado por el colapso de la transición y la fragmentación en el control territorial del país, las divisiones entre europeos adquirieron mayor relevancia y visibilidad. Ello imposibilitó que la UE desempeñase un papel constructivo en esta crisis; la competición entre europeos, protagonizada por Francia e Italia, contribuyó a alimentar las dinámicas del conflicto o, en cualquier caso, en nada ayudó a reducir su intensidad. A medida que el conflicto se intensificaba y complejizaba (crisis migratoria y lucha contra la organización Estado Islámico), Italia intensificó la cooperación política y migratoria con el Gobierno de Trípoli y con actores influyentes en la ciudad de Misrata, mientras que Francia reforzó su cooperación con el líder rival, Khalifa Haftar. A todo ello se le añade un mayor protagonismo de Grecia, en parte como respuesta al acercamiento que se había producido entre las autoridades de Trípoli y el Gobierno turco. El anuncio de la firma en 2019 de un acuerdo entre Ankara y Trípoli para delimitar sus zonas económicas exclusivas, que se solapaba con las reivindicaciones griegas, tuvo como respuesta una intensificación de los contactos políticos por parte del Gobierno griego con los rivales políticos y militares del Gobierno de Trípoli.
En esta etapa la UE se conformó con un papel periférico, a través del despliegue de una operación marítima (Sophia) y una pequeñísima misión de asistencia en el control de fronteras (EUBAM Libia). Sin embargo, la división entre europeos se evidenció con la puesta en marcha de otra operación (Irini), cuyo objetivo es el cumplimiento del embargo de armas. Como cualquier otra decisión de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), su aprobación requería la unanimidad. A pesar de conseguirla, fueron muy pocos los estados miembros dispuestos a contribuir con efectivos: Francia, Italia, Grecia, Alemania, Luxemburgo, Portugal y Polonia. Además, Malta llegó a amenazar con vetar el uso de fondos europeos para esta misión y realizó un comunicado conjunto con Turquía y el Gobierno de Trípoli expresando sus reservas sobre esta misión (Assad, 2020).
El proceso de acuerdo político propulsado con la conferencia de Berlín en 2020, así como el acercamiento entre París y Roma –favorecido por la sustitución de Giuseppe Conte por Mario Draghi al frente del Ejecutivo italiano–, abrió una ventana de oportunidad para intentar recuperar la imagen de la UE como un actor relevante y unitario. Sin embargo, el colapso del proceso político libio en 2022, así como la hostilidad ideológica entre Emmanuel Macron y Giorgia Meloni y la tensión entre ambos países en materia migratoria amenazan con devolver la UE a la casilla de salida.
Hay que situar estas divisiones en el marco de la regionalización e internacionalización del conflicto libio, así como por los vínculos de este con otras agendas nacionales. Para Malta e Italia, la prioridad era la cooperación en materia migratoria; para Grecia, se trataba de defender sus reivindicaciones en materia de zonas económicas exclusivas que la enfrentan a Turquía; y, para Francia, la prioridad era la agenda de lucha antiterrorista, además de reflejar la voluntad de ser reconocida como potencia en la región.
Así pues, se constatan algunas similitudes con el conflicto árabe-israelí. Las dinámicas de politización y el issue-linkage con otras agendas (migración, terrorismo, aguas territoriales) contribuyen a la radicalización de las posiciones y facilitan los procesos de legitimación interna e internacional de distintos actores libios. Sin embargo, hay una diferencia clara: en este caso, el posicionamiento de los Estados Unidos –en parte por el bajo perfil de Washington en el conflicto– no es un factor relevante. Otra diferencia significativa es que, al no existir una política libia de la UE, como sí que la había en relación con el conflicto árabe-israelí, el nivel de frustración es menor. Recuperando aquí los términos de la literatura sobre integración europea, Libia ejemplificaría que no puede haber deseuropeización si antes no ha habido un proceso de europeización. En palabras de una alta funcionaria de la UE, en Libia «ha habido y hay acciones europeas, pero no tenemos una política común, sino que estas acciones se han llevado a cabo a pesar de las divergencias entre las políticas exteriores de los estados miembros»12.
El Sáhara Occidental y la rivalidad argelo-marroquí: sin discusión no hay división
El conflicto del Sáhara Occidental –y sus derivadas en la rivalidad entre Marruecos y Argelia– es un foco de tensión casi tan antiguo como el conflicto árabe-israelí. Otra similitud es que, durante la Administración Trump (2017-2021), se tomaron decisiones que modificaban el statu quo y se decantaban claramente por una de las partes. El caso más claro, es el reconocimiento presidencial, durante los últimos días de mandato de Trump, de la marroquinidad del Sáhara. Sin embargo, a pesar de estas similitudes, hay notables diferencias. La principal es que el Sáhara ha ocupado una posición muy periférica en las discusiones sobre política exterior europea. Además, la UE ha presentado el partenariado euromediterráneo o la Unión por el Mediterráneo (UpM) como mecanismos para contribuir o fortalecer al proceso de paz en Oriente Medio, pero nunca se han planteado como instrumentos que pudieran contribuir a la resolución del conflicto en el Sáhara Occidental o al acercamiento entre Marruecos y Argelia.
A diferencia de algunos estados miembros, que sí han articulado una política específica hacia el Magreb, la UE la aborda dentro de marcos más amplios (el Mediterráneo o la Vecindad Sur) o en clave estrictamente bilateral. Aquí destaca que, mientras que la UE mantiene relaciones intensas con los gobiernos del Magreb, su interlocución con el Frente Polisario es de baja intensidad13. La UE sí que está presente como actor en el ámbito humanitario en el Sáhara Occidental y en los campos de refugiados de Tinduf, al sudoeste de Argelia. Según los datos de la Comisión Europea (2022), se han realizado proyectos de ayuda humanitaria por valor de 277 millones de euros desde 1993. Sin embargo, hay una clara asimetría en la relación contractual de la UE con las dos partes en conflicto (Tocci, 2007; Fernández-Molina, 2016). Como afirma Hugh Lovatt (2021) «La UE ha subordinado su política del Sáhara Occidental (y la autodeterminación saharaui) a su deseo de desarrollar y mantener estrechas relaciones bilaterales con Marruecos».
Los altibajos en la relación UE-Argelia, que también los ha habido, tampoco han respondido a cambios en o sobre el Sáhara Occidental, sino a la evolución de la política y la seguridad argelinas, a la consolidación de una agenda compartida en materia de lucha antiterrorista a partir de los atentados del 11 de septiembre y a la percepción de fragilidad tras las primaveras árabes que llevó a Buteflika a intentar reforzar sus apoyos internacionales (Hernando de Larramendi y Fernández Molina, 2015).
En resumen, la aproximación de la UE se articula por la vía bilateral en sus relaciones con Marruecos y Argelia, con una posición hacia el conflicto del Sáhara que ha sido descrita como de «no-implicación», «minimalista», de «mínimo común denominador». Esta posición está marcada por la división no solo en materia de preferencias sino por la distinta importancia que cada uno de los actores da a este tema. El resultado es que la UE se sitúa deliberadamente en una posición secundaria (Vaquer, 2004; Gillespie, 2010; Fernández-Molina, 2016). Esta situación difiere claramente de la aproximación de la UE en el conflicto árabe-israelí, en el que aspira a tener mayor presencia e interlocución política, tanto con las partes en conflicto como con el resto de los actores internacionales relevantes. Una de las peculiaridades del caso saharaui es que, a pesar de la voluntad de los estados miembros de despolitizar la cuestión y omitir el debate, otros órganos del entramado institucional como el Parlamento Europeo y el Tribunal Europeo de Justicia han contribuido, ocasionalmente, a situar el tema en la agenda (Fernández-Molina, 2016).
En la medida en que este artículo se centra en la gestión de la división entre estados europeos, a continuación, el análisis se centrará únicamente en dichos actores. Al igual que en el caso de Libia, el del Sáhara Occidental no moviliza a todos los estados miembros por igual y tampoco son iguales las posiciones de partida en términos normativos. Francia y España sobresalen tanto por la importancia que ambos otorgan al Magreb y al conflicto en el Sáhara como, sobre todo, por su exposición a los impactos de la evolución del conflicto y por la sensibilidad política y social de sus relaciones bilaterales con el Magreb en temas como la agenda migratoria o la cooperación en lucha antiterrorista. En el caso de España, además, son especialmente visibles tanto los procesos de politización como de europeización. La politización se observa entre los partidos políticos, dentro de los mismos y por la movilización de la sociedad civil (Vaquer i Fanés, 2007; Fernández-Molina, 2007). Es un proceso que ha adquirido una mayor intensidad cuando ha coincidido con crisis bilaterales como la de Perejil en 2002 y la de Ceuta de 2021, o con decisiones gubernamentales que no se han consensuado previamente con la oposición, como sucedió con la gestión de la reconciliación con Marruecos en marzo de 2022. España también ha llevado a cabo una política activa de europeización de los aspectos más complicados de su relación bilateral con Marruecos (Torreblanca, 2001: Soler i Lecha y Barbé, 2021) y, a partir de 2022, se ha seguido la misma estrategia respecto a la crisis bilateral con Argelia, aunque con menor intensidad y de forma menos ostensible.
En una segunda corona se sitúan otros tres países. Hasta su salida de la UE, el Reino Unido era otro actor relevante por el hecho de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y del grupo de amigos del Sáhara Occidental. Más recientemente, Alemania e Italia han reforzado su presencia en el Magreb. Alemania experimentó una crisis diplomática bilateral con Marruecos de marzo de 2021 hasta enero de 2022, como represalia a lo que Marruecos consideró una movilización hostil del representante alemán en Naciones Unidas y que se cerró con una declaración presidencial en la que Frank-Walter Steinmeier calificó la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como un «esfuerzo serio y creíble» y una «buena base» para llegar a un acuerdo en el conflicto (Sevillano y Peregil, 2022). En el caso de Italia, su relevancia estriba en el refuerzo de su relación bilateral con Argelia a raíz de la guerra de Ucrania, un proceso iniciado por Mario Draghi y continuado por Giorgia Meloni. A esto se le añaden especulaciones sobre la supuesta simpatía personal de la presidenta del Gobierno con la causa saharaui (Jeune Afrique, 2022).
Aunque no formen parte de este núcleo duro, un tercer grupo es el compuesto por países que, aunque con menos intereses, han tenido una posición activa, bien sea en formato bilateral o multilateral, en relación con el conflicto del Sáhara. Los casos más notables son los de Irlanda y Suecia. Los políticos y el Gobierno irlandés sobresalen respecto al resto de países europeos en relación con el apoyo público mostrado en la cuestión del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, lo que es recordado por su papel activo cuando Irlanda ocupó uno de los asientos de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2001-2002 y se opuso ostensiblemente al primer plan Baker14 (Doyle, 2004: 83-84). El caso de Suecia destaca también por el mantenimiento de una posición normativa favorable al derecho de autodeterminación (Schöldtz y Wrange, 2006). Con todo, uno de los elementos más relevantes de la posición sueca es que, a diferencia del caso de Palestina, Estocolmo rechazó la posibilidad de un reconocimiento unilateral de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), a pesar de que sí se planteó un debate político al respecto (Badarin, 2021).
En una cuarta corona se sitúa el resto de los miembros de la UE. Se trata de países que han mantenido una posición de seguidismo o que no han tomado una posición clara respecto a esta crisis. Se observa cómo Marruecos se ha acercado a estos países, pidiendo pronunciamientos convergentes con sus tesis a cambio de promesas de reforzamiento de la cooperación en materia migratoria o de seguridad15. En esta posición se encuentran Bélgica y Países Bajos, dos países con importantes comunidades marroquíes, y también Hungría que, en 2021, se sumó al grupo de países que habían mostrado su apoyo al plan de autonomía (Tel Quel, 2021). Marruecos ha desplegado una intensa actividad diplomática para conseguir nuevos apoyos, siendo ello especialmente visible en el refuerzo de la relación entre Budapest y Rabat con el objetivo de que sirva como cabeza de puente para influir en las políticas exteriores de los países del grupo de Visegrado (Kozlowski, 2021). Se observan, pues, similitudes con las estrategias diplomáticas desplegadas por Israel con apoyo de la Administración Trump en relación con los países del centro y este de Europa.
Las distintas sensibilidades de los estados miembros hacia el conflicto saharaui y su expresión en forma de declaraciones o gestos políticos y diplomáticos también se han visualizado en el marco de Naciones Unidas, en las relaciones bilaterales con Marruecos y en la cooperación y contactos (o la ausencia de estos) con el Frente Polisario. Sin embargo, raramente se ha situado como un tema divisivo en la agenda europea, porque «si no hay discusión, no hay división», en palabras de una alta funcionaria de la UE. Según esta fuente, la disparidad de posiciones y la alta sensibilidad del tema en algunos estados miembros han hecho que la UE lo excluya deliberadamente de la agenda de las reuniones de ministros de exteriores16. La única, pero muy relevante, excepción a esta dinámica han sido la negociación de los acuerdos de pesca y agricultura con Marruecos y la discusión política y jurídica sobre su aplicabilidad a los territorios del Sáhara Occidental. Una vez más, países como Irlanda y Suecia, pero también Países Bajos y Dinamarca, han sido los que han mantenido posiciones más escrupulosas y, por lo tanto, menos abiertas a las tesis de Marruecos, llegando a votar en contra de opiniones de la Comisión o en tramitaciones en el Consejo. Sin embargo, a diferencia de la forma en la que la UE ha abordado el conflicto árabe-israelí, en este caso no ha habido actitudes obstruccionistas, en parte porque en materia de política comercial los procesos de toma de decisión permiten un mayor margen de disenso que en política exterior, y en parte porque las motivaciones de las voces discordantes no eran impedir una posición, sino modificar sus términos.
Así, en ausencia de actitudes obstruccionistas y ante la voluntad de la inmensa mayoría de estados miembros de mantener la UE al margen de la discusión sobre el conflicto del Sáhara, la principal estrategia de gestión de la división ha sido mantener una política de perfil bajo, la especialización en temas técnicos como la ayuda humanitaria y la canalización de cualquier iniciativa de calado político a través de Naciones Unidas, foro en el que algunos estados miembros sí que tienen una posición relevante y donde existen configuraciones como el grupo de países amigos del Sáhara que consagran dicha posición. En otras palabras, a escala europea se observa un esfuerzo deliberado por despolitizar la discusión sobre el Sáhara.
Conclusiones
Los tres casos estudiados en este artículo muestran variaciones significativas en la voluntad de la UE de ser percibida como actor internacional. En el conflicto árabe-israelí, esta voluntad es claramente más potente que en el del Sáhara Occidental. Respecto a las dinámicas de europeización, se constata que solo puede hablarse de deseuropeización si antes ha habido europeización, y esto explica por qué la gestión de la división respecto al conflicto árabe-israelí es un tema más candente que las divisiones respecto al Magreb (conflictos en Libia y en el Sáhara Occidental). En cuanto a los procesos de politización, se constata que, a mayor contestación y politización doméstica, mayor es la fragmentación de posiciones y más frecuentes y recurrentes son las actitudes obstruccionistas. También se observan procesos de despolitización a escala europea, entendidos como el intento de evitar la discusión sobre estos conflictos del debate público y la contraposición de alternativas políticas. Una de las pautas recurrentes observadas es la vinculación (issue linkage) con otras agendas políticamente cargadas como la inmigración o la lucha antiterrorista. De forma contraintuitiva, esto no se ha traducido en procesos de politización de las políticas europeas, quedando circunscritos a escala nacional.
Los tres conflictos estudiados también proporcionan una base empírica para constatar que hay formas distintas de gestionar la división. En el caso del conflicto árabe-israelí, se han buscado formas creativas para sortear bloqueos y la acción coordinada entre varios estados miembros. El objetivo de estas medidas es, una vez asumida la división, que el resto de los actores relevantes sigan percibiendo la existencia de una «posición europea». La estrategia respecto a Libia y el Sáhara Occidental es bien distinta. No hay una estrategia de gestión de la división, porque la UE parece resignarse a no desempeñar un papel en ambos escenarios y cede casi todo el protagonismo a sus estados miembros. Como resultado, la UE opta por la vaguedad y acciones de bajo perfil en Libia, mientras que respecto al Sáhara directamente elude el debate.
Finalmente, este artículo confirma la adecuación de una aproximación sistémica a los procesos de fracturación tanto en la UE como en su vecindad meridional. La división europea contribuye a la fragmentación regional y viceversa, generando una dinámica centrífuga que reduce la influencia e impacto internacional de la UE. También constata que la fragmentación regional y la división europea favorecen procesos que legitiman a actores estatales o no-estales de países vecinos como actores relevantes, creíbles o incluso como socios imprescindibles. Generalmente, esta legitimación implica la relegación de otras prioridades políticas como la promoción de la democracia o el respeto de los derechos humanos. En línea con otras contribuciones de este número, este estudio confirma así el valor añadido de enfoques investigadores que integren diversos niveles de análisis: global, regional y nacional.
Referencias bibliográficas
Aggestam, Libeth y Bicchi, Federica. «New Directions in EU Foreign Policy Governance: Cross-loading, Leadership and Informal Groupings». Journal of Common Market Studies, vol. 57, n.º 3 (2019), p. 515-532. DOI: https://doi.org/10.1111/jcms.12846 (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12846
Akgül-Açıkmeşe; Sinem; Kausch, Kristina; Özel; Soli y Soler i Lecha, Eduard. «Stalled by Division: EU Internal Contestation over the Israeli-Palestinian Conflict». JOINT Research Paper, n.º 19 (febrero de 2023) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/joint/stalled_by_division_eu_internal_contestation_over_the_israeli_palestinian_conflict
Al-Shadeedi, Hamzeh; Van Veen, Erwin y Harchaoui, Jalel. «One thousand and one failings, Security sector stabilisation and development in Libya».Cingendael CRU Report, (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://www.clingendael.org/sites/default/files/2020-04/one-thousand-and-one-failings.pdf
Alecu de Flers, Nicole y Müller, Patrick. «Dimensions and Mechanisms of the Europeanization of Member State Foreign Policy: State of the Art and New Research Avenues». Journal of European Integration, vol. 34, n.º 1 (2012), p. 19-35. DOI: 10.1080/07036337.2011.566330 (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07036337.2011.566330
Allen, David y Pijpers, Alfred. European Foreign Policy‐Making and the Arab–Israeli Conflict. La Haya: Nijhoff, 1984.
Aoun, Elena. «European Foreign Policy and the Arab-Israeli Dispute: Much Ado About Nothing?». European Foreign Affairs Review, vol. 8, n.º 3 (2003), p. 289-312. DOI: https://doi.org/10.54648/eerr2003021
Assad, Abdulkader «Libya, Turkey and Malta voice reservations about EU's Operation IRINI». The Libya Observer, (6 de agosto de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://libyaobserver.ly/news/libya-turkey-and-malta-voice-reservations-about-eus-operation-irini
Aydin-Duzgit, Senem y Noutcheva, Gergana. «External Contestations of Europe: Russia and Turkey as Normative Challengers?». Journal of Common Market Studies, vol. 60, n.º 6 (2022), p. 1.815-1.831. DOI: https://doi.org/10.1111/jcms.13380 (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.13380
Badarin, Emile. «Recognition of states and colonialism in the twenty-first century: Western Sahara and Palestine in Sweden’s recognition practice». Third World Quarterly, vol. 42, n.º 6 (2021), p. 1.276-1.294. DOI: 10.1080/01436597.2021.1884064 (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2021.1884064
Barbé, Esther. La Unión Europea en las Relaciones Internacionales. Madrid: Tecnos, 2014.
Bassist, Rina. «European ambassadors warn Israel over annexation plans». Al Monitor, (1 de mayo de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/05/israel-european-union-france-us-benjamin-netanyahu-joe-biden.html
Bicchi, Federica. «Europe under Occupation: The European Diplomatic Community of Practice in the Jerusalem Area». European Security, vol. 25, n.º 4 (2016), p. 461-477. DOI: 10.1080/09662839.2016.1237942 (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09662839.2016.1237942
Biedenkopf, Katja; Costa, Oriol y Góra, Magdalena. «Introduction: shades of contestation and politicisation of CFSP». European Security, vol. 30, n.º 3 (2021), p. 325-343.
Bouris, Dimitris, The European Union and Occupied Palestinian Territories. State-Building without a State. Londres y Nueva York: Routledge, 2014.
Bretherton, Charlotte y Vogler, John. The European Union as Global Actor. Nueva York: Routledge, 2006.
Bulmer, Simon; Radaelli, Claudio M «The Europeanisation of public policy», en: Lequesne, Christian y Bulmer, Simon (eds.) The member states of the European Union. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 338-359.
Bulut Aymat, Esra (ed.). «European Involvement in the Arab-Israeli Conflict». Chaillot Papers EUISS, n.º 124 (diciembre 2010) (en línea) https://data.europa.eu/doi/10.2815/21669
Busse, Jan. «Germany and the Israeli Occupation: The Interplay of International Commitments and Domestic Dynamics». Global Affairs, vol. 4, n.º 1 (2018) p. 77-88. DOI: 10.1080/23340460.2018.1507281 (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23340460.2018.1507281
Buzan, Barry y Wæver, Ole, Regions and Powers. The Structure of International Security, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Casani, Alfonso y Fernández-Molina, Irene. «Repertorios de prácticas en la política turca hacia el conflicto de Libia y la intervención militar de 2020». Revista De Estudios Internacionales Mediterráneos, n.º 33 (2022), p. 87-113. DOI: https://doi.org/10.15366/reim2022.33.004 (en línea) [Fecha de consulta: 30.05.2023] https://revistas.uam.es/reim/article/view/reim2022_33_04
Cavatorta, Francesco y Tonra, Ben. «Normative Foundations in EU Foreign, Security, and Defence Policy: The Case of the Middle East Peace Process–A View from the Field». Contemporary Politics, vol. 13, n.º 4 (2007), p. 349-363. DOI: 10.1080/13569770701822888 (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13569770701822888
Comisión European. «Humanitarian aid: EU allocates €18 million in Algeria, Egypt and Libya». EUReporter, (18 de febrero de 2022) (en línea) [Fecha de consulta: 05.09.2023] https://www.eureporter.co/world/humanitarian-assistance-2/2022/02/18/humanitarian-aid-eu-allocates-e18-million-in-algeria-egypt-and-libya-2/
Del Sarto, Raffaella A. «Stuck in the Logic of Oslo: Europe and the Israeli-Palestinian Conflict». Middle East Journal, vol. 73, n.º 3 (2019), p. 376-396. DOI: https://doi.org/10.3751/73.3.12 (en línea) [Fecha de consulta: 5.09.2023] https://www.ingentaconnect.com/content/mei/mei/2019/00000073/00000003/art00003;jsessionid=t3expucvennw.x-ic-live-02
Del Sarto, Raffaella A.; Malmvig, Helle y Soler i Lecha, Eduard. «Interregnum: The Regional Order in the Middle East and North Africa after 2011». MENARA Final Reports, n.º 1 (febrero de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://www.cidob.org/en/content/download/72398/2269526/version/6/file/MENARA_Final%20report_01_19.pdf
Del Sordi, Adele y Dalmasso, Emanuela. «The Relation between External and Internal Authoritarian Legitimation. The Religious Foreign Policy of Morocco and Kazakhstan». Taiwan Journal of Democracy, vol. 14, n.º 1 (2018), p. 95-116.
Doyle, John. «Irish Diplomacy on the UN Security Council 2001-2: Foreign Policy-making in the Light of Day». Irish Studies in International Affairs, vol. 15, (2004), p. 73-101 (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] http://www.jstor.org/stable/30002081
Dyduch Joanna y Müller, Patrick. «Populism Meets EU Foreign Policy: The De-Europeanization of Poland’s Foreign Policy toward the Israeli-Palestinian Conflict». Journal of European Integration, vol. 43, n.º 5 (2021), p. 569-586. DOI: 10.1080/07036337.2021.1927010 (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07036337.2021.1927010
Fabbrini, Sergio «The European Union and the Libyan crisis». International Politics, vol. 51, n.º 2 (2014), p. 177-195 (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] https://iris.luiss.it/handle/11385/140997
Fernández Molina, Irene. «El Partido Popular y la política de España hacia el Magreb». Revista CIDOB d'Afers Internacionals, n.º 79-80 (2007), p. 53-71 (en línea) https://www.cidob.org/es/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/el_partido_popular_y_la_politica_de_espana_hacia_el_magreb
Fernández-Molina, Irene. «La Unión Europea y el conflict del Sáhara Occidental», en: Barreñada, Isaías y Ojeda García, Raquel (eds.) Sahara Occidental : 40 años después. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2016, p. 189-204.
Gillespie, Richard. «European Union responses to conflict in the Western Mediterranean». The Journal of North African Studies, vol. 15, n.º 1 (2010), p. 85-103. DOI: 10.1080/13629380902920545
Góra, Magdalena. «What role for the EU? Domestic contestation of the EU’s global role(s) in its neighbourhood», en: Egan, Michelle; Raube, Kolja; Wouters, Jan y Chaisse, Julien (eds.) Contestation and Polarization in Global Governance: European Responses. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2023, p. 179-195.
Grevi, Giovanni; Morillas, Pol; Soler i Lecha; Eduard y Zeiss, Marco. «Differentiated Cooperation in European Foreign Policy: The Challenge of Coherence». EU IDEA Policy Papers, n.º 5 (agosto de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://euidea.eu/2020/08/31/differentiated-cooperation-in-european-foreign-policy-the-challenge-of-coherence/
Hernando de Larramendi, Miguel. «Doomed regionalism in a redrawn Maghreb? The changing shape of the rivalry between Algeria and Morocco in the post-2011 era». The Journal of North African Studies, vol. 24, n.º 3 (2019), p. 506-531. DOI: 10.1080/13629387.2018.1454657 (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2018.1454657
Hernando de Larramendi, Miguel y Fernández-Molina, Irene. «The Evolving Foreign Policies of North African States (2011-2014): New Trends in Constraints, Political Processes and Behaviour», en: Zoubir, Yahia H. y White, Gregory (eds.) North African Politics: Change and Continuity. Abingdon y Nueva York: Routledge, 2015, p. 245-276.
Hill, Christopher. «The Capability‐Expectations Gap, or Conceptualizing Europe’s International Role». Journal of Common Market Studies, vol. 31, n.º 3 (1993), p. 305-328. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1993.tb00466.x (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5965.1993.tb00466.x
Hill, Christopher y Wong, Reuben Y. (ed.) National and European foreign policies: towards europeanization. Abingdon: Routledge, 2011.
Hiltermann, Joost. «Tackling the MENA Region's Intersecting Conflicts». International Crisis Group, (22 diciembre de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://icg-prod.s3.amazonaws.com/tackling-the-mena-region%20%281%29.pdf
Jeune Afirque. «Maroc-Italie : quand Giorgia Meloni buvait le thé avec le Front Polisario». Jeune Afrique, (26 de setiembre de 2022) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://www.jeuneafrique.com/1380199/politique/maroc-italie-quand-giorgia-meloni-buvait-le-the-avec-le-front-polisario/
Johansson-Nogués, Elisabeth; Vlaskamp, Martijn y Barbé, Esther. European Union Contested. Foreign Policy in a New Global Context. Basel: Springer. 2019.
Josua, Maria. «Legitimation towards Whom?». Zeitschrift Für Vergleichende Politikwissenschaft, vol. 11, n.º 2 (2017), p. 301-324.
Koenig, Nicole. «The EU and the Libyan Crisis – In Quest of Coherence?». The International Spectator, vol. 46, n.º 4 (2011), p. 11-30. DOI: 10.1080/03932729.2011.628089 (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03932729.2011.628089
Kozlowski, Nina. «Maroc : Sahara, économie, diplomatie… pourquoi Rabat renforce ses liens avec la Hongrie». Jeune Afrique, (23 de diciembre de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://www.jeuneafrique.com/1285217/politique/maroc-bons-baisers-de-hongrie/
Lacher, Wolfram. Libya's Fragmentation: Structure and Process in Violent Conflict. Londres: I.B. Tauris, 2020.
Lovatt, Hugh. «Western Sahara, Morocco, and the EU: How good law makes good politics». ECFR Commentary, (30 de septiembre de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://ecfr.eu/article/western-sahara-morocco-and-the-eu-how-good-law-makes-good-politics/
Malesani, Pietro. «Italian Foreign Policy and the Western Sahara: Balancing Relations with Morocco and Algeria». IAI commentaries, (17 de diciembre de 2022) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://www.iai.it/en/pubblicazioni/italian-foreign-policy-and-western-sahara
Megerisi, Tarek. «Geostrategic Dimensions of Libya’s Civil War». Africa Security Brief, Africa Center for Strategic Studies, n.º 37 (2020) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://africacenter.org/wp-content/uploads/2020/05/ASB37EN-Geostrategic-Dimensions-of-Libyas-Civil-War-by-Tarek-Megerisi.pdf
Müller, Patrick. EU foreign policymaking and the Middle East conflict: The Europeanization of national foreign policy. Abingdon: Routledge, 2012.
Sevillano, Elena y Peregil, Francisco. «Alemania corteja a Marruecos multiplicando los gestos para recuperar la relación». El País (17 de enero de 2022) (en línea) [Fecha de consulta: 15.11.2023]. https://elpais.com/internacional/2022-01-17/los-gestos-de-alemania-para-recuperar-la-relacion-con-marruecos.html
Retman, Andrew. «EU ignores Hungary veto on Israel, posing wider questions». Euobserver, (1 de mayo de 2019) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://euobserver.com/world/144768
Schöldtz, Magnus y Wrange, Pål. «Swedish Foreign Policy on the Western Sahara Conflict». Faculty of Law, Stockholm University Research Paper, n.º 21 (2006) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://ssrn.com/abstract=3056143
Shams, Ahmed. «Egypt: Greek diplomats worked with Cairo to block EU criticism of Sisi». Middle East Eye, (7 de marzo de 2022) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://www.middleeasteye.net/news/egypt-eu-criticism-sisi-blocked-greece-diplomats-worked
Sjöstedt, Gunnar. «The Exercise of International Civil Power: A Framework for Analysis». Cooperation and Conflict, vol. 12, n.º 1 (1977), p. 21-39. DOI: https://doi.org/10.1177/001083677701200102 (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/001083677701200102?journalCode=caca
Soler i Lecha, Eduard y Barbé, Esther. «Spanish Foreign Policy: Navigating Global Shifts and Domestic Crises», en: Joly, Jeroen K. y Haesebrouck, Tim (eds.) Foreign Policy Change in Europe Since 1991. Cham: Palgrave Macmillan, 2021, p. 259-283.
Tel Quel. «Sahara: la Hongrie publie une déclaration cojointe avec le Maroc où elle soutient le plan d’autonomie marocain». Tel Quel, (14 de junio de 2021) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://telquel.ma/2021/06/14/sahara-la-hongrie-publie-une-declaration-conjointe-avec-le-maroc-ou-elle-soutient-le-plan-dautonomie-marocain_1725581
Tocci, Nathalie. The EU and Conflict Resolution. Promoting Peace in the Backyard. Londres y Nueva York: Routledge, 2007.
Torreblanca, José Ignacio. «Ideas, Preferences and Institutions: Explaining the Europeanisation of Spanish Foreign Policy». ARENA Working Paper, n.º 01/26 (2001) (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-working-papers/2001-2010/2001/01_26.html
Unión Europa. «Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea», 2016 (en línea) [Fecha de consulta: 28.03.2023] https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_es_.pdf
Vaquer i Fanés, Jordi. «The European Union and Western Sahara». European Foreign Affairs Review, vol. 9, n.º 1 (2004), p. 93-113. DOI: https://doi.org/10.54648/eerr2004005 (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Foreign+Affairs+Review/9.1/EERR2004005
Vaquer i Fanés, Jordi. «España y el Sáhara Occidental: la dimensión partidista». Revista CIDOB d'afers internacionals, n.º 79-80 (2007) p. 125-144.
Voltolini, Benedetta. «Ontological crises, framing and the (de)politicisation of EU foreign policy: the case of EU-Israel relations». Journal of European Integration, vol. 42, n.º 5 (2020), p. 751-766. DOI: 10.1080/07036337.2020.1792463
Woertz, Eckart y Soler i Lecha, Eduard. «Populism and Euro-Mediterranean cooperation: The Barcelona Process 25 years after». Mediterranean Politics, vol. 27, n.º 3 (2022), p. 273-296. DOI: 10.1080/13629395.2020.1799165 (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629395.2020.1799165
Zürn, Michael. «Politicization compared: at national, European, and global levels». Journal of European Public Policy, vol. 26, n.º 7 (2019), p. 977-995. DOI: 10.1080/13501763.2019.1619188 (en línea) [Fecha de consulta: 23.05.2023] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2019.1619188
Notas:
1- El artículo emplea la denominación geográfica «Oriente Medio y Norte de África» para referirse a una región geopolítica que incluye a los países árabes, Turquía, Irán e Israel, y que es la denominación más empleada en la disciplina de Relaciones Internacionales y estudios de seguridad. No obstante, en esta nota al pie se deja constancia de la emergencia y validez de otras denominaciones, como la de Asia Occidental y Norte de África (WANA, por sus siglas en inglés), así como del hecho de que, en relación con los conflictos en el Norte de África, este artículo solo aborda los que se han desarrollado en el Magreb (Libia y Sáhara Occidental), un término que designa a una subregión más limitada que los territorios incluibles en el impreciso término de Norte de África.
2- Las entrevistas del primer período se centraron en el caso de Israel en el marco de una investigación anterior dentro del proyecto «EU-IDEA: EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability» y cuyos resultados fueron analizados en Grevi et al. (2020). Las entrevistas realizadas en el segundo período buscaban complementar estos resultados con información proporcionada por funcionarios nacionales y europeos especializados en el Magreb. Las entrevistas fueron anonimizadas y emplearon un cuestionario abierto.
3- Entrevista con un alto funcionario de la UE, junio de 2020. Esta práctica es recurrente como se extrae de las informaciones de Ahmed Shams (2022).
4- Entrevista con un alto funcionario de la UE, junio de 2020.
5- Este artículo fue entregado antes del 7 de octubre de 2023, por lo que no cubre el posicionamiento europeo respecto a la por ahora llamada «Guerra de Gaza».
6- El artículo y esta sección en particular emplean el término «conflicto árabe-israelí» en la medida que es el que tiene un amplio alcance temático y temporal y ha sido frecuentemente utilizado por parte de los actores estudiados y la literatura especializada.
7- Entrevista con un alto funcionario de la UE, junio de 2020.
8- Entrevista con un diplomático de un estado miembro de la UE, junio de 2020.
9- Entrevista con un alto funcionario de la UE, junio de 2020.
10- Entrevista con un alto funcionario de la UE, junio de 2020.
11- Entrevista con un alto funcionario de la UE, febrero de 2023.
12- Entrevista con una alta funcionaria de la UE, febrero de 2023.
13- Entrevista con un alto funcionario de la UE, febrero de 2023.
14- Formalmente, Plan de Paz para la Autodeterminación del Pueblo del Sahara Occidental.
15- Entrevista con una alta funcionaria de la UE, febrero de 2023.
16- Entrevista con una alta funcionaria de la UE, febrero de 2023.
Palabras clave: política exterior, Unión Europea, Magreb, conflicto árabe-israelí, Libia, Sáhara Occidental
Cómo citar este artículo: Soler i Lecha, Eduard. «Gestionar la división: la UE y los conflictos en Oriente Medio y el Norte de África». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 135 (diciembre de 2023), p. 193-217. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.135.3.193
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 135, p. 193-217
Cuatrimestral (octubre-diciembre 2023)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.135.3.193
Fecha de recepción: 06.06.23; Fecha de aceptación: 07.09.23
Este artículo se enmarca en el Proyecto de Investigación y Desarrollo «La emergencia de la soberanía europea en un mundo de rivalidad sistémica: autonomía estratégica y consensos permisivos» (EUSOV)643385 financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España.