El poder en red de la diplomacia urbana en la gobernanza mundial
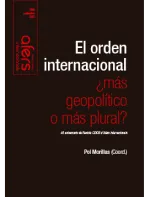
Cathryn Clüver Ashbrook, Consultora sénior, Programa sobre el Futuro de Europa, Bertelsmann Stiftung. cathryn.cluever.ashbrook@bertelsmann-stiftung.de.ORCID: https://orcid.org/0009-0008-8610-0470
Las estructuras de redes surgidas como consecuencia de la globalización podrían ofrecer una vía alternativa para afrontar los grandes retos mundiales (cambio climático, mitigación de sus efectos o prevención de pandemias). Las ciudades se consideran cada vez más «actores motivados por intereses», que recurren a la diplomacia urbana y las redes basadas en intereses para cambiar la conversación –y, en última instancia, la estructura de poder– de la gobernanza multinacional. Partiendo de una definición del poder urbano, este artículo examina el auge de las redes urbanas y el uso que estas hacen de los datos para atribuirse un papel más activo ante sus estados-nación y a escala global. A través de dos breves estudios de caso –la red C40 y los Informes Locales Voluntarios– se señalan posibles vías de avance para las redes de influencia urbanas a corto plazo.
La globalización ha cambiado la manera de definir y mitigar el poder en el sistema internacional (Slaughter, 2017). La fuerza militar, el poder económico y financiero, la información, así como la influencia tradicionalmente otorgada al Estado-nación han sido sustituidos por una «compleja partida de ajedrez tridimensional» (Nye, 2010); con un primer nivel en el que sigue primando el Estado- nación en lo que se refiere al poder militar (un juego cada vez más dominado por Estados Unidos y China), un segundo nivel correspondiente al mundo multipolar del poder económico y, por último, un tercer nivel de actores no estatales, que han aprovechado diversas herramientas para participar en la configuración de una arquitectura de poder más pluridimensional.
Mientras que las empresas, las ONG y las instituciones religiosas (en particular, la Iglesia católica) llevan décadas utilizando las estructuras de redes como factores multiplicadores de su poder, con efectos mixtos, las ciudades (subsidiarias de la gobernanza del Estado-nación y, por definición, fuera del ámbito de los actores no estatales) no ha sido hasta recientemente que han descubierto las redes como un medio para dirigir su(s) poder(es). Aunque el objetivo de las urbes es influir en las políticas de su propio Estado-nación, también lo es tener un efecto mensurable en la solución de los problemas que trascienden fronteras y las afectan sobradamente, como la mitigación y adaptación al cambio climático, la gestión y prevención de las pandemias, los sistemas de alerta temprana para la prevención del terrorismo, así como las medidas para mantener la integridad democrática en un contexto de constante retroceso al respecto. En resumen, las ciudades han descubierto sus propios intereses como colectivo y han buscado nuevos mecanismos de organización para aprovechar su poder emergente, no solo en tándem –a través de la diplomacia urbana–, sino conjuntamente, creando nuevas redes la mayoría de las cuales temáticas. Las ciudades en red (al igual que algunos estados) se han afianzado en un terreno amplio de negociación vertical y horizontal, desafiando la jerarquía de la toma de decisiones internacional gracias a su agilidad. Su ímpetu ha surgido, precisamente, del descubrimiento de que la datificación de las cuestiones multilaterales, que se presentan con mayor intensidad en el entorno urbano, puede permitirles consolidar y articular intereses comunes.
Así, este artículo argumenta que, a pesar de los retos que plantea la creación y gestión de las redes, las ciudades están abriéndose camino en el ámbito internacional, en parte, por haber datificado sus planteamientos para la resolución de los problemas transnacionales. Cuanto más las ciudades apliquen soluciones «basadas en hechos» a los retos globales, más podrán protegerse de las clásicas amenazas a la capacidad de solidez y continuidad de las redes que se detallan a continuación. De esta forma, al pasar de la diplomacia urbana multidireccional a la acción urbana en red, las ciudades han reactivado y concentrado su poder endémico y, en algunos casos, lo han recombinado para formar redes que pueden contrarrestar las decisiones a corto plazo de los y las líderes nacionales. Ejemplo de ello es la iniciativa America's Pledge (La promesa de América), que aprovechó el poder de más de 190 actores –ciudades, estados, empresas y ONG– para mantener los compromisos de Estados Unidos con el Acuerdo de París –surgido de la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP21) de 2015– después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara su retirada de dicho acuerdo. Gracias a que esta red ad hoc hizo uso de su poder colectivo centrado en la datificación de la acción climática no nacional, Estados Unidos pudo recuperar el «tiempo perdido» en el avance hacia los objetivos fijados en la COP21.
Ello muestra cómo, si no se logran incluir las redes urbanas emergentes en la formulación de políticas a escala global, las democracias serán cada vez más vulnerables a los intereses autoritarios. China, por ejemplo, se ha dado cuenta del talón de Aquiles que representan las ciudades que no están conectadas a una red de diplomacia urbana o que tienen fuertes conexiones con las oficinas de relaciones exteriores de su propio Estado-nación. Shanghái se enorgullece de contar con una plantilla de 400 personas que vela por los intereses (de inversión) de la ciudad –con fuertes lazos directos con la estrategia del Partido Comunista de China y las aspiraciones a nivel mundial de ese país–, trazando nuevas oportunidades y enfocándose con agresividad en sus intereses (Costello y Ohlberg, 2021). Cabe destacar que ciertas ciudades europeas o estadounidenses cuentan con oficinas de relaciones internacionales integradas por una media de cuatro personas empleadas a tiempo completo cuyo trabajo se centra en la acción internacional de su sola ciudad. Amplificar las capacidades de una ciudad mediante su incorporación a una red puede ser una especie de seguro contra las tácticas agresivas de los actores autoritarios impulsados por estados o ciudades. Más aún, la creación de organismos de enlace dentro de las instituciones de asuntos exteriores y de desarrollo existentes en los estados-nación puede catalizar la inteligencia diplomática generada por las ciudades, las cuales se encuentran en primera línea de las relaciones internacionales –sirviendo de sismógrafos ante los retos internacionales–, como es el caso de la recién creada unidad del Departamento de Estado estadounidense dedicada a la diplomacia estatal y urbana.
Existen ejemplos recientes, como el del puerto alemán de Hamburgo que se presenta más adelante, que han demostrado que las alcaldías europeas, en particular, pueden ser presa de acciones depredadoras de otros gobiernos nacionales o empresas públicas que se dirigen explícitamente a las necesidades y vulnerabilidades de estas ciudades, modificando las infraestructuras críticas por la puerta trasera. Las consecuencias de carecer de una entidad clara a la que acudir en el contexto estatal, que pueda recibir y asesorar a las ciudades para negociar el acceso y la inversión teniendo en cuenta la seguridad nacional, podrían ser nefastas (Ghiretti y Gunter, 2022). De esta forma, una combinación de redes urbanas funcionales y conexiones de acoplamiento con las instituciones nacionales y multilaterales existentes podría proteger a las ciudades frente a estas vulnerabilidades y darles una mayor participación en los mecanismos de alerta temprana sobre diversas cuestiones vinculadas con una concepción integral de la seguridad.
Descifrando el poder en red en el entorno urbano
Castells (2011) identifica cuatro fuentes de poder, las cuales se aplican a la acción internacional de las ciudades y superan los esfuerzos previos de la paradiplomacia1: a) el poder de conectar en red (networking power), b) el poder de la red (network power), c) el poder en red (networked power) y d) el poder para crear redes (network-making power). El poder de conectar en red tiene su origen en la creación e inclusión de miembros en una red global que se obtiene por la exclusión de otros; el poder de la red se deriva de los estándares que conforman la interacción dentro de las redes, las «reglas de inclusión»; el poderen red se refiere al poder que algunos actores de las redes tienen sobre otros, con características específicas en cada una de ellas; y, por último, la categoría de poder para crear redes –según Castells– recae en un conjunto muy concreto y limitado de actores, aquellos que pueden programar redes específicas de acuerdo con sus propios intereses y valores, así como extraer de esa posición la capacidad de cambiar redes a partir de alianzas estratégicas entre los actores dominantes dentro de una red. Las redes de ciudades que han surgido de los contactos de la diplomacia urbana establecidos entre ciudades muestran estas características y, pese a todas sus incipientes fortalezas, tendrán que enfrentarse a los retos y puntos críticos propios de las redes.
En pleno siglo XXI, la «física de la complejidad» ha llegado a dominar las cadenas de valor interconectadas y tecnológicamente movilizadas, la vida globalizada y los sistemas financieros sin fronteras, dando poder a otros actores además de los estatales. Los estados-nación ya no pueden afirmar que tienen el monopolio del uso de la violencia militarizada para controlar el territorio (las organizaciones Estado Islámico y Al Qaeda, aunque perdieron, cuestionaron esa idea), ni el control de los flujos de la información (las redes sociales han ampliado ese campo), ni reivindicar la primacía de la moneda nacional (las monedas digitales están concebidas, al menos en parte, para cuestionar el control estatal del dinero) (Clüver Ashbrook, 2020). Se están produciendo cambios tectónicos en el flujo de poder de las relaciones internacionales que obligan a los estados-nación a colaborar más que nunca con las empresas, los agentes no estatales y, cada vez más, con las ciudades –nacionales y extranjeras– como actores más empoderados y conectados internacionalmente.
Con el crecimiento urbano exponencial previsto para las próximas décadas –las contracciones de la COVID-19, finalmente, solo han repercutido de forma marginal en las tasas de urbanización–, las ciudades han empezado a reconocerse progresivamente como actores de un entorno diplomático complejo, en el que la separación entre lo nacional y lo internacional es cada vez menos nítida (Van der Pluijm y Melissen, 2007). Las ciudades emplean la fuerza de sus conexiones económicas, su cambiante poder político, su composición demográfica, así como su capacidad tecnológica para definir sus intereses y participar a nivel internacional como agentes individuales. En definitiva, las urbes obtienen su poder endémico y negociador frente a sus propios estados y a las instituciones multilaterales desde los recursos de las siguientes cinco «d»: a) su demografía en crecimiento y diversidad; b) la democracia directa (o su influencia, en las sociedades autocráticas en las que las decisiones locales pueden tener efectos inmediatos); c) los dólares (o yuanes, euros, etc.) como nodos de conocimiento (investigación y desarrollo, I+D), innovación, desarrollo económico y transacciones financieras; d) los datos (gracias al crecimiento exponencial del mercado de soluciones digitales y de datos en relación con las ciudades inteligentes, cuyo valor estimado para 2024 asciende a 1.024 miles de millones de dólares), y e) la diplomacia (entre ciudades y dentro de las redes), como anclaje de su propio poder.
En 2050, entre el 55% y el 68% de la población mundial vivirá en ciudades, frente al 37% de 1975, lo que explica, al menos en parte, por qué a la mitad del planeta podría convenirle encontrar una representación internacional de intereses que se adapte de forma más directa a sus necesidades. En 2030 habrá 43 megaciudades con más de 10 millones de habitantes (Ayres, 2018). Las ciudades también se ven a sí mismas como el epicentro de algunos de los mayores problemas a los que se enfrenta el mundo: emiten aproximadamente el 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, utilizan el 80% del suministro mundial de energía y consumen el 75% de todos los recursos naturales (ONU-HABITAT, 2011; PNUMA, 2015). La pandemia de la COVID-19 surgió en un mercado urbano de productos frescos. Los ataques terroristas, bien sean cinéticos o cibernéticos, se centran en las ciudades y, a menudo, se planean en otras ciudades o son perpetrados por quienes se sintieron excluidos de la promesa de una ciudad. Las enfermedades pandémicas (el síndrome respiratorio agudo grave [SARS], el síndrome respiratorio de Oriente Medio [MERS] o la COVID-19) se propagan y mutan con mayor rapidez en los entornos densos. La desigualdad es muy evidente cuando la población convive estrechamente. Y la propia guerra –como se ha puesto de manifiesto en todo el territorio soberano de Ucrania– se ha vuelto esencialmente urbana: mientras las ciudades se ayudan mutuamente en la reconstrucción, un Estado-nación se dirige a la destrucción de la prosperidad humana urbana, en flagrante violación de todas y cada una de las normas del derecho internacional sobre la protección de la población civil en tiempo de guerra y la securización de la historia y la humanidad compartidas, anclada incluso con anterioridad, en la Convención de La Haya. En resumen, las ciudades son los sismógrafos de los retos mundiales emergentes, pero también, y cada vez más, las incubadoras de soluciones a esos mismos desafíos, justamente cuando operan a través de redes bien construidas.
El Consejo de Inteligencia Nacional de Estados Unidos afirma que el mundo actual debe calificarse de «urbano». La densa conectividad digital –procedente de las redes de actividad económica y la circulación de personas, bienes y servicios entre los centros urbanos globales– ha elevado el poder nacional e internacional y las aspiraciones de las ciudades (y de sus alcaldes y alcaldesas) a nuevas cotas. Por lo tanto, en el caso de las ciudades, la diplomacia debe entenderse como las relaciones exteriores que sus representantes oficiales mantienen con los demás agentes, especialmente otras ciudades, actores de ámbito subnacional (las regiones o los estados federados), ONG y empresas (Kosovac et al., 2020). Estos esfuerzos se ven agrupados en las más de 200 redes urbanas que existen en la actualidad.
Testeando la hipótesis: ¿pueden sobrevivir las redes urbanas?
Lograr la cohesión de las redes y el consiguiente poder de conectar en red depende directamente de la capacidad que tengan las ciudades para concretar su planteamiento colaborativo y aumentar la credibilidad colectiva mediante el uso de datos, agregados digitalmente. Es decir, cuando las ciudades transforman la información en un activo de poder político a mayor escala mediante el aprovechamiento colectivo y el uso comparativo, estas se suman al «potencial para alterar las relaciones internacionales a nivel de agencia» (Bjola y Kornprobst, 2023). Sin embargo, como ocurre con muchos actores internacionales, no todas las ciudades son iguales ni tampoco sus redes.
El poder de conectar en red (networking power) ha permitido que las alianzas urbanas crezcan rápidamente y constituyan su propia función nodal –como la red C40 y su nodo con sede en Londres–, de manera tal que incluso pueden atraer fuera de las fronteras del Estado-nación a ciudades de países autoritarios donde el intercambio de información quizá no sea la norma cultural. Los dos estudios de caso que se analizan en este artículo destacan en la creación de poder de la red, estableciendo con discreción las normas de inclusión y exigiendo a los estados miembros que demuestren su pertenencia al grupo. Por su parte, el poder en red (networked power), que puede influir en los estados-nación como muestran los ejemplos de este artículo, sigue siendo competencia de las megaciudades (por ejemplo, Londres, Nueva York o París), que pueden ejercer su dominio (en materia económica, política o de establecimiento de influencias) sobre los demás miembros de la red. Su predominio a la hora de definir la forma de las redes urbanas resalta el hecho de que, a menos que se aborden las ineficiencias y desigualdades desde la conformación de un nuevo tipo de arquitectura internacional, esas redes corren peligro de reproducir las debilidades estructurales inherentes a las propias de los estado-nación, es decir, las instituciones multilaterales.
El poder para crear redes (network-making power) puede compensar algunas de estas ineficacias (mientras la red sea eficaz, la desigualdad interna quizá preocupa menos), pero es poco probable que pueda ser tan decisivo como las otras tres definiciones de poder de Castells (2011) a la hora de evaluar la resistencia de las redes urbanas en el transcurso del tiempo. El poder para crear redes en el contexto urbano (al menos hasta el momento de redactar este artículo) está (todavía) reservado a unas pocas ciudades definidas y sus (ex)alcaldes, salvo que se produzca una modificación importante de los recursos de poder. Por ejemplo, únicamente Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, tiene la posibilidad de utilizar la organización Bloomberg Philanthropies para incentivar económicamente las conexiones urbanas, o la empresa de comunicación Bloomberg Media –en concreto las secciones de su sitio web CityLab– para destacar los logros de la red C40 y otras iniciativas urbanas en red lanzadas con su financiación. Esto convierte a Bloomberg (el hombre) en un programador dentro de la red de redes urbanas actuales; sus capacidades han amplificado la influencia de determinadas redes, aunque la longevidad, la funcionalidad interna, la resiliencia y el grado de influencia de dichas redes no pueden vincularse en su totalidad a la presencia de este tipo de personas.
Con el tiempo, las redes urbanas deberían ser capaces de romper con este molde y demostrar dos cosas: a) su capacidad de emplear las fuentes digitales y basadas en datos para probar «lo que funciona» y hacer que estas soluciones puedan aumentar de escala, y b) hacer que el liderazgo urbano en el marco de las redes sea generativo, es decir, demostrar que –independientemente de los cambios de personal en los ayuntamientos– el compromiso de las ciudades con las estructuras en red se mantiene y estas pasan a formar parte del tejido burocrático urbano. Cuando estas son incapaces de superar la prueba de concepto y, por tanto, de influir, las redes suelen permanecer divididas e incapaces de aprovechar el poder colectivo que tienen en relación con otras entidades del sistema internacional (Clüver Ashbrook y Haarhuis, 2019).
En la actualidad justo se empieza a evaluar el impacto del poder urbano organizado, pero la definición de métricas para examinar la funcionalidad de la diplomacia urbana irá adquiriendo importancia con el paso del tiempo. De momento, estas incluyen las siguientes medidas: a) el establecimiento de la función representativa; b) la definición y protección de los intereses de la ciudad y la ciudadanía; c) la agregación y comunicación de datos e información para actuar sobre esos intereses; y d) la promoción activa de las relaciones funcionales en múltiples dimensiones, esto es, ciudad-Estado, ciudad-región y la ciudad ante las ciudades internacionales y los actores extranjeros.
Evaluando la diplomacia urbana en red-redes urbanas
El examen de los dos estudios de caso –la red C40 y los Informes Locales Voluntarios (Voluntary Local Reviews)2– demuestra que, en ámbitos políticos bien delimitados tales como el cambio climático y el desarrollo, la acción urbana en red –con el apoyo de datos– ha rebasado la capacidad de los estados-nación para mantener la rendición de cuentas. Estas redes han generado una fuente propia de poder (el poder de conectar en red), lo que las hace útiles para el propio avance de los estados-nación. Para tener éxito y también servir a estos últimos, así como a otras entidades subnacionales, las redes urbanas –digitales– no deben seguir siempre el mismo modelo, sino más bien estar motivadas por intereses y ligadas a temas concretos. Como subraya Castells (2011), el poder de la red implica el establecimiento de normas y reglas de inclusión, algo que es más fácil de conseguir dentro de unos límites temáticos estrictos.
Así, las redes que adoptan un enfoque más paradiplomático, que presionan simplemente para que se tenga más en cuenta a las ciudades en la formulación de políticas internacionales3, parecen tener un éxito menos mensurable a la hora de generar participación y una aceptación basada en las alianzas por parte de los estados-nación. Al respecto, un objetivo claro de las redes urbanas debería ser que estas no quedaran subsumidas en los marcos del estados-nación creados para apaciguarlas –como ocurrió con la estructura paradiplomática de las décadas de 1970, 1980 y 1990–, sino que se conviertan en actores políticos sólidos. Ello haría que las ciudades se convirtieran en nodos de actores en red por derecho propio, porque pueden aportar soluciones basadas en datos a cuestiones tales como la reducción cuantificable de las emisiones de gases de efecto invernadero, la disuasión eficaz del terrorismo o la reducción de la propagación de pandemias –con el apoyo de la confianza y la autoridad cívicas– con mayor rapidez que el Estado-nación.
La red C40 y el Pacto Global de Alcaldes
En relación con la política climática, han surgido varias redes urbanas, todas ellas con un nodo central y dirección organizativa, como la red C40, el Pacto Global de Alcaldes (la obligación «contractual» que vincula a los miembros de la C40 con los del ICLEI [Gobiernos Locales por la Sostenibilidad] y otras grandes redes de ciudades) y la coalición estadounidense Alcaldes Climáticos (2017). La pertenencia a estas redes se solapa y tanto puede generar sinergias, en el mejor de los casos, como duplicación o fatiga de la red, en el peor (Kosovac et al., 2020). Los factores que permiten a estas redes conservar su adhesividad son la dirección centralizada, las directrices o recomendaciones métricas, el uso compartido de los recursos y la amplificación de poder que proporcionan. En este sentido, el grado de poder en red –el poder que algunos miembros tienen sobre los demás– y la facultad de crear redes –la capacidad que los actores de la red tienen de programarla– se convierten en elementos fundamentales para evaluar cuáles de estas agrupaciones prosperarán y cuáles no.
La red C40, con 97 ciudades afiliadas que cubren el 25% del PIB mundial, se percibe a sí misma como una red, un centro de datos y un acelerador en la carrera por encontrar soluciones funcionales a los retos integrados del cambio climático. Esta red mide su propio éxito en términos de influencia (y datos agregados sobre las emisiones), y señala que un tercio de las acciones que las ciudades miembros declararon haber llevado a cabo se habían visto directamente influidas por la colaboración entre urbes, y que el 70% de las ciudades de la red C40 habían puesto en marcha acciones climáticas nuevas, mejores o más rápidas como resultado de su participación en la red, gracias a su estrategia cuádruple de conectar a las autoridades de las ciudades, inspirar mediante las buenas prácticas, asesorar e influir en la agenda política nacional e internacional. Su red de inteligencia está específicamente concebida para apoyar a las ciudades en el diseño de redes de datos y la gestión de la privacidad, de modo que los datos científicos puedan intercambiarse y compararse fácilmente.
Antes de la COVID-19, 27 de las mayores ciudades del mundo, todas ellas integrantes de la red C40, informaron de que habían conseguido reducir sus emisiones en un 10% durante un período de cinco años. Los ayuntamientos de lugares tales como Berlín, Varsovia, Los Ángeles y Melbourne alcanzaron este hito crucial pese a que su población había aumentado, al tiempo que mantenían un vigoroso crecimiento económico urbano. Estas ciudades han seguido reduciendo las emisiones una media del 2% anual desde el pico de 2012, mientras que su economía y su población han ido creciendo en promedio un 3% y un 1,4% anual, respectivamente. En la época de la pandemia, la red realizó un cambio inmediato y creó un nuevo hub de inteligencia sobre la adaptación urbana a la gestión de las pandemias severas, en paralelo al abordaje de cuestiones como la desigualdad, la mitigación de la densidad y congestión, así como una planificación pospandemia con conciencia climática en su área de actividad.
Siguiendo los cuatro criterios mencionados anteriormente, los logros diplomáticos de la red C40 se resumen de la siguiente forma: a) la red presenta una importante función representativa por medio de su sede física ubicada en Londres y redes temáticas respaldadas por las capacidades de agregación y evaluación de datos existentes en esa sede; b) define claramente su misión como de protección de los intereses de la ciudadanía y las ciudades; c) sus capacidades de agregación de datos e información son inmejorables para ser una red urbana independiente; y d) se ha dedicado activamente a promover relaciones funcionales en múltiples dimensiones –y potenciar su concepto de polisdigitocracia– para ampliar cada vez más su membresía hacia el Sur Global.
Esta red también ha emprendido iniciativas diplomáticas multilaterales y con múltiples partes interesadas para crear el Pacto Global de Alcaldes –un acuerdo negociado por redes de ciudades tales como ICLEI y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que se asoció con el Pacto de las Alcaldías (Convenant of Mayors) (la red de miles de alcaldías europeas con el fin de impulsar con rapidez la agenda europea sobre el cambio climático) y recibió el respaldo de Naciones Unidas y, posteriormente, se unió al actual Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía– con el objetivo, entre otras cosas, de «poner a disposición pública» los informes anuales de datos sobre la acción climática local y establecer «unas pautas de recopilación de datos robustas y transparentes», incluido el compromiso de cumplir el acuerdo negociado. Además, ha aprovechado la influencia que ha conseguido, como podría hacer un actor internacional responsable, para obtener financiación y apoyo a fin de emprender un tipo de política de desarrollo: con el apoyo de varios gobiernos estatales y donantes filantrópicos europeos, la red C40 ofrece asistencia técnica en profundidad a más de 37 ciudades principalmente del Sur Global en todas las regiones en las que tiene presencia. El mayor logro organizativo de esta red –además de la reducción cuantificable de las emisiones de gases de efecto invernadero– podría ser, así, un cambio cultural en las alcaldías, en cuanto a que la membresía de la C40 se ha ampliado ya a múltiples administraciones municipales con independencia del liderazgo político individual de los alcaldes.
La pertenencia a la red C40 tiene tanto efectos exógenos de multiplicación del poder diplomático urbano como efectos endógenos para la funcionalidad de la gestión urbana en lo local. A pesar de la frecuentemente citada fatiga de redes, las ciudades que integran esta red tienen ahora una forma de trabajar colaborativa, basada en la confianza, que ha impulsado la inversión mutua en interacciones diplomáticas urbanas bilaterales. Además, tanto la propia red como las entidades que la constituyen no han faltado a ninguna COP desde la de París en 2015. Todo ello ha creado sinergias nuevas en los ayuntamientos (comparables a un proceso interinstitucional en un gobierno nacional) y un cambio de cultura que ha empezado a sobrevivir al liderazgo individual.
Por último, cabe destacar que la red C40 es un claro ejemplo del poder para crear redes, encarnado en este caso por la figura de Michael Bloomberg, que fue decisivo en el lanzamiento de la red y utilizó su influencia en los medios de comunicación (su propio CityLab) para mostrar los avances logrados por ese grupo. El exalcalde de Nueva York podría, una vez que esta red haya madurado hasta el punto de que ya no sirva tan directamente a sus intereses personales, «cambiar» (Castells, 2011) para construir y apoyar otra red que atendiera mejor sus intereses en ese momento (America's Pledge, 2020). Así, podría mediar entre esas dos redes a fin de conformar una alianza funcional y estratégica e influir tanto a nivel internacional (Naciones Unidas y también la COP) como en el entorno nacional estadounidense. Al fin y al cabo, el Gobierno federal de Donald Trump había decidido derogar el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático negando incluso la evidencia científica basada en datos sobre la funcionalidad de los controles de emisiones que la C40 ha estado promoviendo desde sus inicios.
En ese sentido, ¿es la red C40 un modelo replicable y sostenible? No, no lo es porque dependía demasiado de la figura individual de Bloomberg. ¿Ello implica que las organizaciones menos estructuradas desde el punto de vista jerárquico (poder en red) no son tan resilientes en el tiempo, lo que invalidaría la tesis del aumento progresivo de la influencia de las ciudades? Tampoco, como lo demuestra el segundo ejemplo que se abordará en la siguiente sección. Sin embargo, sí subraya hasta qué punto deben cumplirse todos los criterios de una red urbana funcional, basada en datos y digital para ejercer una influencia comparable a la de los estados-nación en una cuestión transnacional específica. Esto no invalida la afirmación de que las ciudades que siguen participando en la metrodiplomacia (o diplomacia urbana) puedan ser útiles para el Estado-nación o a nivel multilateral, ya que la validez de la recopilación de datos sobre el terreno, la observación de patrones y el rastreo de sensores que las urbes llevan a cabo siguen siendo igual de valiosos para el país que la alberga en la medida en que este sea capaz de capitalizar esa inteligencia disponible. En cambio, no tomar en cuenta esa conexión ciudad-Estado-nación puede producir importantes errores políticos, como lo muestra el ejemplo de la ciudad de Hamburgo, en 2022. Su exalcalde –y actual canciller alemán– había empezado a negociar con la empresa china operadora de contenedores COSCO con el conocimiento de las autoridades federales. Cuando el acuerdo estaba a punto de cerrarse con un nuevo alcalde, y en contra de la voluntad del conjunto del Gobierno alemán, Olaf Scholz (el actual canciller y exregidor de la ciudad) utilizó el poder ejecutivo de su cargo nacional para materializar un acuerdo comercial que por sí solo podía poner en peligro la seguridad nacional debido a la llegada de más tecnología china integrada al segundo mayor puerto de contenedores de Europa.
Los Informes Locales Voluntarios y el desarrollo sostenible
El ejemplo de los Informes Locales Voluntarios (VLR, por sus siglas en inglés) –un movimiento de ciudades conectadas– enfatiza el hecho de que las alianzas funcionales pueden seguir un esquema diferente y, aun así, crear influencia y valor diplomático en las relaciones internacionales. Fueron desarrollados por Penny Abeywardena –excomisionada de Asuntos Internacionales de la ciudad de Nueva York– y su equipo integrado en el edificio de Naciones Unidas situado en el barrio Upper East Side de la ciudad, como complemento de los procesos de examen nacionales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Su objetivo se inscribe igualmente en el deseo de aprovechar los avances de las ciudades en la formulación de políticas de base empírica y el uso de datos como medio para identificar deficiencias y movilizar nuevas políticas, alianzas y recursos.
Como finalidad secundaria de esta iniciativa y, en concreto, para la ciudad de Nueva York estaría crear un mecanismo de establecimiento de objetivos que adaptara su plan estratégico a los objetivos de Naciones Unidas, esto es, como un mecanismo adicional de rendición de cuentas para las diferentes entidades del gobierno urbano. Es más, el proceso de los VLR –que alinea los objetivos de planificación urbana basados en métricas, y sobre los que se responde de forma digital a los ODS– se considera otra manera de que las ciudades se liberen de la visión paternalista sobre sus capacidades internacionales que mantienen los estados miembros de las Naciones Unidas. Respecto al ODS 11, por ejemplo, que es un objetivo «urbano»4, la oficina de Penny Abeywardena insistió en que, sin el compromiso y la participación activos de las ciudades poderosas –y de crecimiento rápido– desde el punto de vista económico, demográfico, tecnológico y cívico, la agenda de los ODS en su conjunto sería irrealizable. La comisionada consideraba los resultados con plazos de tiempo de los ODS como una común y ambiciosa «estrella polar» que unifica todas las áreas de interés urbano (Pipa y Bouchet, 2020).
Concebido como una herramienta de alineación basada en datos (cuantitativos y cualitativos), el ejercicio de los VLR consta de cuatro pasos: a) concienciación [sobre los ODS], b) adecuación [de la estrategia y la planificación urbanas], c) análisis [de las capacidades disponibles y los objetivos fijados], y c) acción y rendición de cuentas. Su valor consiste en ofrecer –con una estructura como punto de referencia [muy personalizable]– una herramienta que permite una mejor organización de las políticas, una mayor coherencia y coordinación interna de las políticas [el proceso interinstitucional], el establecimiento de objetivos cuantificables y sujetos a plazos precisos, y la aplicación de los datos a las soluciones con el objetivo de involucrar a diversas partes interesadas que, por medios digitales, participen en la agregación de la información al objeto más general de amplificar la influencia urbana en la política mundial.
Aunque es reciente, el proceso de los VLR cumple los cuatro criterios de la acción urbana diplomática en red por medio del establecimiento de dos funciones representativas –dentro de la Oficina para Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Nueva York ubicada en Naciones Unidas (en el marco de su cartera de los VLR), y en su centro de datos: 1) el alineamiento de los ODS definidos por el Estado-nación con las prioridades urbanas, caracterizando y mejorando la protección de los intereses de la ciudadanía y las ciudades; 2) la fijación de objetivos basados en métricas para actuar sobre esos intereses; 3) el mantenimiento activo de relaciones funcionales a través de organizaciones que incluyen múltiples instancias –incluidas ONG, instituciones académicas y organismos urbanos a nivel interno–; y 4) el objetivo conjunto de aumentar de forma mensurable sus efectos a nivel nacional y multinacional. Una vez más, los promotores iniciales –que establecen sus normas y directrices de la red, aunque esta tenga objetivos comunes y una vía de realización diferente para cada ciudad– dirigen el grado de influencia. Tanto la red C40 como el proceso de los VLR mantienen un enfoque amable y pragmático, aunque competitivo, que refleja la naturaleza fundamental de las ciudades en el entorno internacional.
Conclusión
La diplomacia urbana, expresada y utilizada cada vez más a través del poder de las redes creadas por las ciudades, no pretende cuestionar activamente la soberanía de los estados-nación en el sistema internacional, sino avanzar –con agilidad– en aquellos aspectos en los que los gobiernos nacionales se ven limitados desde el punto de vista político e ideológico. El auge del nacionalismo, el populismo y la rivalidad entre las grandes potencias inquieta a las ciudades, que se ven constantemente abocadas a apagar los consabidos fuegos: las urbes ya no pueden establecer una separación clara entre lo internacional y lo nacional, y cuentan con unas instituciones que muchas veces se encuentran desbordadas con un sinfín de retos a los que no estaban acostumbradas. Como alternativa práctica –sin pretender duplicar esfuerzos–, las ciudades han conformado redes diplomáticas centradas en cuestiones concretas y, cada vez más, respaldadas por datos y reforzadas por la capacidad de los actores de utilizar esos datos en el proceso de convencer a otros en la jerarquía de las relaciones internacionales, donde se renegocia el monopolio de poder del Estado-nación. Las ciudades son valiosas porque ofrecen una red adicional y potencialmente alternativa de diplomacia mediante redes propias, cuyos elementos (recopilación de datos, proyecciones a largo plazo o confianza en la acción pública), basados en datos y hechos –prácticos y pragmáticos a la hora de abordar los retos globales y locales– podrían ponerse al servicio de los objetivos nacionales. Por otro lado, las ciudades podrían cuestionar de forma significativa la agencia del Estado-nación, como ocurrió con el «Grupo de Visegrado», que trató de imponer unas estructuras antidemocráticas abriendo un conflicto directo entre ambas instancias políticas: las ciudades se unieron como un lobby para presionar (con su agencia) al nivel inmediatamente superior del sistema (la Unión Europea) a fin de lograr sus propios objetivos, basándose en los valores (la democracia) que el Estado-nación parecía estar violando.
El modo en que los estados-nación evalúen e interactúen –y, posiblemente, contrarresten– la emergente agencia en red de las ciudades determinará el papel que estas acaben desempeñando en la cambiante jerarquía de los agentes del sistema internacional. Las ciudades podrían tener un valor enorme para los estados-nación en el futuro, si estos fortalecen su capacidad para interactuar con la inteligencia que generan las redes urbanas. El Departamento de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, ya lo está haciendo, al haber creado recientemente una estructura para fomentar ese intercambio; otros deberían seguir la iniciativa.
En pleno siglo XXI, ya están surgiendo este tipo de redes urbanas –aunque quizá no todas perduren– como una importante segunda línea de la diplomacia. Son redes que pueden tener la capacidad de cambiar de forma tangible el mundo, porque pueden recurrir a la autoridad basada en la confianza que ofrecen las ciudades densas y el contacto directo que mantiene entre sí la ciudadanía cuando la desinformación tecnológica amenaza con atrofiar el tejido social y la confianza. De hecho, ya están desafiando los patrones de negociación vertical y horizontal de los gobiernos de los estados-nación. Las ciudades proporcionan una inteligencia fundamental para la organización del poder, que permite que la democracia, el pluralismo y la igualdad se mantengan y fortalezcan en el sistema internacional. Por todo ello, los gobiernos de los estados-nación deben reconocer y amplificar este poder para garantizar la continuidad de sus propios avances.
Referencias bibliográficas
Alcaldes Climáticos. «468 US Climate Mayors commit to adopt, honor and uphold Paris Climate Agreement goals». Climate Mayors, (1 de junio de 2017) (en línea) https://climatemayors.org/actions-paris-climate-agreement/
America's Pledge. Delivering on America’s pledge. Achieving Climate Progress in 2020. Nueva York: Bloomberg Philanthropies, 2020 (en línea) https://assets.bbhub.io/dotorg/sites/28/2020/09/Delivering-on-Americas-Pledge.pdf
Ayres, Alyssa. «The New City Multilateralism». The Council on Foreign Relations, (27 de junio de 2018) (en línea) https://www.cfr.org/expert-brief/new-city-multilateralism
Bjola, Corneliu y Kornprobst, Markus. Data in International Relations. Londres: Routledge, 2023.
Castells, Manuel. «A network theory of power». International Journal of Communication, vol. 5, (2011), p. 773-787.
Clüver Ashbrook, Cathryn. «From digital diplomacy to data diplomacy».International Politics and Society, (14 de enero de 2020) (en línea) https://www.belfercenter.org/publication/digital-diplomacy-data-diplomacy
Clüver Ashbrook, Cathryn y Haarhuis, Daniela. «Retten Städte die UN-Ideale?». Frankfurter Allgemeine Zeitung, (6 de diciembre de 2019) (en línea) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/werden-staedte-in-zukunft-staaten-ersetzen-16457571.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
Costello, Paul y Ohlberg, Mareike.«Cities need to talk about China».German Marshall Fund of the United States, (5 de mayo de 2021) (en línea) https://www.gmfus.org/news/cities-need-talk-about-china
Ghiretti, Francesca y Gunter, Jacob. «COSCO's Hamburg Terminal Acquisition: Lessons for Europe». War on the Rocks, (28 de noviembre de 2022) (en línea) https://warontherocks.com/2022/11/coscos-hamburg-terminal-acquisition-and-the-lessons-europeans-should-take-away/
Kosovac, Anna; Hartley, Kris; Acuto, Michele y Gunning, Darcy. Conducting city diplomacy - a survey of international engagement in 47 cities. Chicago: Consejo de Chicago sobre Asuntos Mundiales, 2020.
Nye, Joseph S. «The future of American power». Foreign Affairs, (1 de noviembre de 2010) (en línea) https://www.foreignaffairs.com/articles/2010-11-01/future-american-power
ONU-HABITAT. Ciudades y cambio climático:Informe mundial sobre los asentamientos humanos, 2011. Londres: Earthscan, 2011.
Pipa, Anthony F. y Bouchet, Max. «Next generation urban planning: enabling sustainable development at the local level through voluntary local reviews (VLRs)». Brookings Institution, (9 de febrero de 2020) (en línea) https://www.brookings.edu/articles/next-generation-urban-planning-enabling-sustainable-development-at-the-local-level-through-voluntary-local-reviews-vlrs/
PNUMA-Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Climate commitments of subnational actors and business: a quantitative assessment of their emission reduction impact. Nairobi: PNUMA, 2015.
Slaughter, Anne-Marie. The Chessboard and the Web:Strategies of Connection in a Networked World. New Haven: Yale University Press, 2017.
Van der Pluijm, Rogier y Melissen, Jan. City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics. La Haya: Instituto Holandés de Relaciones Internacionales Clingendael, 2007.
Notas:
1- Paradiplomacia: La diplomacia paralela de las entidades subnacionales o de carácter no estatal.
2- Para más información, véase: https://www.c40.org/ y https://unhabitat.org/topics/voluntary-local-reviews, respectivamente.
3- Un ejemplo sería Urban7 (U7), la red complementaria del Grupo de los Siete (G7).
4- ODS 11: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Este artículo es una adaptación de Bjola, Corneliu y Kornprobst, Markus (eds.). «Metrodiplomacy: How Digital Connectivity Can Expand the Power of Urban Influence», en: Data in International Relations. Londres: Routledge, 2023 (en prensa).
Palabras clave: ciudades, redes urbanas, gobernanza, poder en red, relaciones internacionales
Cómo citar este artículo: Clüver Ashbrook, Cathryn. «El poder en red de la diplomacia urbana en la gobernanza mundial». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 134 (septiembre de 2023), p. 131-147. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.134.2.131
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 134, p. 131-147
Cuatrimestral (mayo-septiembre 2023)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2023.134.2.131