Diplomacia tecnológica para la era digital
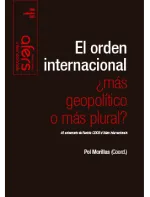
Manuel Muñiz, rector Internacional y Decano, Escuela de Ciencias Políticas, Economía y Asuntos Globales, Universidad IE. Deans.Office@ie.edu
Los inmensos avances tecnológicos de las últimas décadas tienen una consecuencia internacional fundamental: configuran lo tecnológico como un nuevo campo de la diplomacia. El despliegue de una diplomacia tecnológica efectiva será uno de los factores determinantes de su éxito en el siglo xxi. De ello dependerá la capacidad de los estados de avanzar en sus intereses de seguridad, económicos y también normativos vinculados a valores y principios. Esta diplomacia requerirá de nuevos instrumentos en los ministerios de asuntos exteriores, el desarrollo de nuevas capacidades en la carrera diplomática, así como el establecimiento de estrategias y hojas de ruta específicas. Con el tiempo, emergerá toda una arquitectura de gobernanza del campo tecnológico, relacionada tanto con la privacidad y la gestión de los datos, como con los sistemas de vigilancia y el uso de la inteligencia artificial (IA) en múltiples espacios, incluido el de la defensa.
Recientemente, hemos asistido al despliegue tecnológico más importante desde hace décadas. Cuando miremos atrás en el tiempo, es probable que consideremos la segunda mitad del mes de marzo de 2023 como el momento en el que realmente entramos en la era de la Inteligencia Artificial (IA). Con el lanzamiento de GPT-4, Bard, Copilot, Canva, Midjourney v.5 y otras múltiples aplicaciones, la realidad de IA generativa ha entrado de lleno en nuestras vidas.
Es difícil anticipar el impacto de esta tecnología en la sociedad, pero es evidente que va a ser profundo. De hecho, ya está cambiando el sector de la educación, al facilitar la interacción con el inmenso espacio digital y, al mismo tiempo, ser capaz de generar contenido a partir de consultas sencillas. Asimismo, cambiará el mercado laboral, automatizando múltiples procesos, dotándolos de eficiencia y generando nuevas categorías profesionales. Sin embargo, como ya estamos viendo, la IA también será una fuente de amenazas: para la salud del debate público, por ejemplo, con la generación de noticias falsas; o para la seguridad nacional, en sentido tradicional, con el desarrollo de nuevas armas cibernéticas. Algunos analistas han comparado el impacto acumulado de todos estos avances con el lanzamiento público de Internet, con el desarrollo de la energía nuclear o, incluso, con la invención del motor de vapor (Friedman, 2023).
El despliegue de la IA generativa forma parte de un arco mucho más amplio de transformación tecnológica y social. Vivimos en sociedades en transformación exponencial, donde la tecnología es la fuerza principal que alimenta ese proceso. Por ello, entender la dirección de la transformación tecnológica –su intensidad, velocidad y consecuencias– es fundamental para poder aprovechar todas las oportunidades que este entorno de cambio ofrece y, también, para contener sus riesgos.
Uno de los efectos de la tecnología es que está cambiando el orden internacional, y lo hace de muchas maneras. Tal vez de tantas que es difícil introducir un cierto orden en este campo, por lo que es necesario establecer ciertas categorías dentro del amplio espacio de lo tecnológico. Un posible esquema para ordenar el impacto de la tecnología en el ámbito internacional sería el de las tres P: poder, prosperidad y política.
Poder: la geopolítica de la tecnología
En primer lugar, las tecnologías emergentes cambian la distribución de poder en el mundo porque su despliegue permite el desarrollo de nuevas capacidades militares ofensivas y defensivas. Esta realidad la vivimos todos los días: en el teatro de guerra de Ucrania, por ejemplo, donde los drones están jugando un papel central y donde las tecnologías de captura y procesamiento de datos alteran la visibilidad de los combatientes, teniendo un efecto directo sobre el terreno. Hay quien ha hablado incluso de una guerra algorítmica en la que unos y otros buscan mejorar su toma de decisiones y uso de recursos bélicos basándose en la inteligencia que proveen sistemas de información avanzados y amplificados por IA (Ignatius, 2022). Por lo tanto, quien posea estas tecnologías determinará en gran medida el poder efectivo de los estados. Su carencia representa, ya hoy, una seria debilidad estratégica.
En esta categoría de poder entraría también el ciberespacio, que se ha constituido en un plano más de colisión entre estados y de nuevos actores. En el ciberespacio se dirimen cuestiones de gran importancia para los gobiernos, las empresas y la ciudadanía. Cibercrimen o ciberrobo son las manifestaciones más recurrentes de acciones nocivas en este nuevo frente. Pero hay muchas otras con implicaciones más sistémicas, como el ciberterrorismo o los ataques a procesos electorales en países democráticos. El efecto que va a tener la IA generativa en este espacio está todavía por valorarse de manera completa, pero es evidente que será amplio. También lo será el del desarrollo de la computación cuántica, que está llamada a cambiar la capacidad de procesamiento de información y, con ello, a fragilizar sistemas de ciberseguridad, encriptación u otros.
Al margen del efecto distributivo de poder, la tecnología tiene el efecto de difusión. Los estados se ven desintermediados cada vez de manera más intensa en su ejercicio del poder por parte de nuevos actores, siendo los más relevantes las propias empresas tecnológicas, que despliegan hoy capacidades mayores que las de muchos estados. Algunas de ellas actúan como vertebradores del espacio del debate público digital, o arbitran datos de enorme sensibilidad para la ciudadanía, o incluso construyen sofisticadas armas tecnológicas. El caso de la IA vuelve a ser emblemático: es una tecnología que tiene un potencial análogo al de la energía nuclear, pero, a diferencia de esta, su desarrollo ha estado netamente liderado por empresas privadas. Open AI, por ejemplo, ha desarrollado GPT4 y lo ha desplegado con una supervisión publica mínima y ex post. El entorno tecnológico, en general, constituye un reto para el legislador y el regulador nacional, por su velocidad y complejidad. Sobre todo, en los supuestos en los que las empresas tecnológicas operan a nivel internacional y navegan distintas jurisdicciones. Esta nueva realidad de centralidad del mundo corporativo ha hecho que ciertos países, como Dinamarca, Austria o Suiza hayan optado por crear figuras de embajadores tecnológicos cuya labor es interactuar con las grandes empresas tecnológicas como si se trataran de estados.
En el apartado de poder, se deberían incluir las cuestiones relacionadas con el espacio ultraterrestre. En los próximos años, se producirá el despliegue de múltiples tecnologías que van a abaratar la exploración espacial y a permitir desde la explotación de recursos en terceros planetas y asteroides, hasta la militarización del espacio exterior. Este es el motivo por el que países como Estados Unidos o Francia ya están creando fuerzas espaciales, así como documentos de doctrina sobre seguridad ultraterrestre. Así, al afectar la distribución de poder y las dinámicas de seguridad, el desarrollo tecnológico ha entrado de lleno en el ámbito de la seguridad nacional. Con ello, lo hacen también las cuestiones relacionadas con el suministro de materiales y componentes críticos para el desarrollo tecnológico. Es un tema que no se ha atendido con suficiente atención hasta la fecha, pero la inmensa dependencia de Estados Unidos y de Europa de la importación de materiales, como el cobalto o el litio, supone un riesgo estratégico que debe ser tenido en cuenta. En los próximos años, se desarrollarán estrategias mucho más sofisticadas de producción y provisión de estos materiales, así como de ciertos componentes como los semiconductores y los microchips; todas ellas son estrategias llamadas a reducir la dependencia y a garantizar una mayor resiliencia del sector tecnológico nacional.
Entre estas categorías de dependencia se podría incluir también el flujo de datos, como elemento fundamental de la economía digital. Es decir, la infraestructura de conectividad, con cables submarinos y redes terrestres como elementos centrales, se debería tratar ya como parte de la infraestructura crítica de un Estado. Hay que buscar la diversificación de la dependencia y la construcción de resiliencia de esta infraestructura, para que lo que esta provee –la conectividad– no se vea puesta en peligro.
Prosperidad: empleo, rentas y competencia en la era digital
La segunda P sería la de prosperidad. Las tecnologías emergentes tienen un inmenso impacto en dinámicas económicas de importancia. Alteran, por ejemplo, los mercados, al permitir el desarrollo de nuevos productos, cambiar las formas de consumo o alterar los precios de ciertos bienes y servicios. Cambian también el mercado laboral, concentrando empleo en ciertos sectores, creando nuevos tipos de trabajo o precarizando otros. En última instancia, la tecnología cambia los procesos de generación y distribución de rentas y, con ello, impacta de manera directa en nuestro contrato social.
La tecnología, además, tiene un efecto claro sobre la localización geográfica de la actividad económica; la concentra en ciertos lugares y la aleja de otros. Esto se ha visto con gran claridad en Estados Unidos, donde la práctica totalidad de la creación de empleo tecnológico de las últimas décadas se ha concentrado en puntos geográficos muy concretos. También se observa este proceso de concentración en el ámbito de la generación de conocimiento científico y en el emprendimiento. Es decir, la tecnología ha llevado a un mundo de polos de innovación y de tensiones económicas y sociales en aquellos lugares que se han visto excluidos de este proceso de generación de prosperidad. En España, estos lugares excluidos se han venido a conocer como la «España vaciada».
Sin embargo, los efectos de la tecnología en nuestras economías no se limitan al empleo y la localización de la innovación. Llegan también al campo de las dinámicas de competencia. Existe ya una creciente evidencia de que los mercados digitales despliegan dinámicas oligopolísticas o monopolísticas. Las grandes plataformas se benefician de efectos de escala y de red para consolidar sus mercados y para, desde esa posición de dominio, saltar a mercados adyacentes. Estas dinámicas tienen, a su vez, efectos en el comercio global, ya que los estados son cada vez más reacios a tolerar la presencia de actores extranjeros en mercados estratégicos y con dinámicas monopolísticas.
En última instancia, la tecnología también afecta a la tracción fiscal de los estados. Permite estructuras jurídicas y procesos que minimizan la huella fiscal en ciertas jurisdicciones. Esto desborda a los estados y ha sido uno de los factores clave en el paulatino descenso del tipo efectivo de impuesto de sociedades sobre las multinacionales tecnológicas. La falta de recaudación publica tiene amplias consecuencias en el medio y largo plazo, y plantea un problema de distribución de carga fiscal que, por lo general, se ha saldado con el aumento de los impuestos sobre las rentas del trabajo.
Dado el nivel de integración económica global que existe en estos momentos, los procesos de innovación que tienen lugar en otra geografía afectan con gran velocidad a múltiples partes del mundo. Es decir, una empresa que se lanza en San Francisco puede cambiar el sector del transporte privado en España, o también el del arrendamiento turístico y la hostelería. El despliegue de GPT es un ejemplo evidente de esta hiper interdependencia: se lanza en Estados Unidos y en cuestión de días tiene cientos de millones de usuarios en todo el mundo. Su uso despliega todos los efectos indicados arriba y muchos otros: cambia la demanda y distribución geográfica de ciertos tipos de empleo, afecta a la distribución de rentas, entre otros. Esta realidad es la que convierte la economía de la tecnología en algo que debe ser objeto de atención por parte de la diplomacia.
Sistemas políticos: humanismo tecnológico
Al margen de los efectos de la tecnología sobre la distribución de poder y la seguridad, así como sobre la economía y prosperidad de los países, esta tiene también un importante impacto sobre nuestros derechos y libertades. La manera en la que se desplieguen estas tecnologías puede avanzar ciertos valores, principios y derechos, pero también puede cercenarlos. El caso más evidente es el de las tecnologías de captura y procesamiento de información. Si no se establecen límites al tipo, cantidad, latencia y granularidad de la información que las corporaciones o gobiernos pueden recabar de los ciudadanos, es posible el monitoreo casi constante del comportamiento de estos. Son prácticas que pueden llevar a dos escenarios donde las libertades se vean fuertemente limitadas: un capitalismo de vigilancia (Zuboff y Schwandt, 2019), en el que las corporaciones conocen todos nuestros gustos y preferencias, o un estado de vigilancia (Chin y Lin, 2022), en el que es el Gobierno el que posee ese conocimiento y lo utiliza para sus propios fines.
En ambos casos descritos arriba existe además un riesgo adicional: la manipulación de los ciudadanos. En un caso se manipularía su comportamiento como consumidores y, en el otro, como actores políticos. Tecnologías como la IA hacen de este escenario algo mucho más probable; sobre todo si se combinan los avances en recolección y procesamiento de información con los de las ciencias del comportamiento y la neurociencia. De hecho, y este será un espacio de avances en los próximos años, la neurociencia abrirá la puerta a la captura y procesamiento de actividad neuronal, permitiendo con ello niveles de injerencia en la privacidad sin precedentes.
Por lo tanto, la tercera P –política o sistemas políticos– es otra importante categoría a la hora de estudiar el impacto de la tecnología en el orden internacional. Todo lo descrito anteriormente pide una regulación estricta de estas tecnologías y de la privacidad. Vista desde esta óptica, la privacidad y la titularidad de la información personal se convierten, de hecho, en la pieza central de un andamiaje de derechos mucho mayor. Al respecto, será también importante que la diplomacia entienda las enormes consecuencias de ciertos tipos de uso tecnológico y que esto informe la política comercial y la acción diplomática en términos amplios. A los países occidentales les interesa profundamente el despliegue de tecnologías que cumplan con los criterios democráticos y que avancen valores y principios liberales. Existen ya algunos esfuerzos de gobernanza en este espacio, como la normativa europea de protección de datos, conocida como Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), o la AI Act (Reglamento sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial), que está llamada a regular el uso de la IA en el espacio europeo. Estas son las primeras piezas de un andamiaje que deberá ser mayor e incluir regulación a escala nacional, regional y global.
La Guerra Fría tecnológica
Las dinámicas descritas anteriormente ya están dando forma al orden internacional. De hecho, en estos momentos es prácticamente imposible entender las relaciones internacionales sin comprender con cierto detalle lo tecnológico y sus consecuencias. Esto es así en lo que respecta a la deriva en la relación entre China y Estados Unidos, el fenómeno geopolítico más relevante de nuestra era.
En el ámbito de la seguridad, es evidente que en Estados Unidos preocupa sobremanera el aumento de las capacidades militares chinas. Y no es precisamente en el desarrollo de las capacidades convencionales donde radica la preocupación estadounidense, sino en lo que ya se observa en la frontera tecnológica. China ya está despegando tecnología militar en el sector de la balística, la IA y el ciberespacio o el espacio ultraterrestre, compitiendo abiertamente con las capacidades de Estados Unidos. Este desarrollo de capacidades asimétricas tiene efectos importantes en el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico y es la razón principal por la que la potencia norteamericana está implementando amplios paquetes de restricción al comercio de tecnologías avanzadas con China, sobre todo en el ámbito de los semiconductores y microchips (Sheehan, 2022). Es altamente probable que veamos esfuerzos cada vez más sostenidos que busquen limitar el desarrollo tecnológico chino, principalmente en los sectores que linden con lo militar y securitario.
En el ámbito económico, nos encontramos de nuevo con una competición por la frontera tecnológica. Ya lo expresó abiertamente China en su estrategia Made in China 20251,donde se fijó como objetivo liderar a nivel global sectores como la IA, la robótica, la aeronáutica o la computación cuántica. Es evidente que China está dando pasos de gigante en esa dirección y que ya compite con Estados Unidos en ciertos sectores como el de la IA, las redes y conectividad, las plataformas y la nube, entre otros. Si uno, además, incorpora a este análisis el hecho de que muchos de estos mercados son oligopolísticos, se puede ir haciendo una idea de lo problemático que es dejar operar a grandes actores extranjeros en los propios mercados; sobre todo si, en la jurisdicción de origen, estos no están sometidos a reglas de libre competencia severas o si reciben ayudas del Estado como sucede en China.
Al deseo de liderar en sectores estratégicos le va a acompañar un aumento del riesgo regulatorio, con medidas de restricción del comercio y otras retaliatorias. De esta forma, las empresas deberán navegar en este entorno mucho más incierto, que busca dotar de mayor competitividad a los actores nacionales y mayor resiliencia a las cadenas de suministro. Por lo tanto, todo parece indicar que se va a producir un proceso de de-risking del comercio internacional, o una reducción de dependencia de mercados y países con mayor riesgo político y geopolítico, que se iniciará en el sector tecnológico, precisamente por los factores aquí analizados.
Al margen de la competición estrictamente corporativa, se despliega en estos momentos una carrera por la formación, atracción y retención del talento con el ánimo de generar en China o en Estados Unidos hubs de innovación propios (Muro, 2020). Pero que la economía del talento y la innovación sea más de suma cero implica que las oportunidades de colaboración sean menores. En última instancia, la colisión entre China y Estados Unidos tiene un fuerte componente de valores o de modelo político. Y a esa colisión le subyace una dinámica preeminentemente tecnológica; dos formas muy distintas de entender la sociedad, al individuo y los derechos políticos en el espacio digital. El modelo chino se construye sobre un amplio despliegue de tecnologías de monitoreo y agregación de información la cual, esta última, se produce a niveles altos en el aparato administrativo y puede nutrirse de fuentes privadas y públicas. Un ejemplo de este sistema es el proyecto de crédito social, un esquema de puntos que prima o castiga a los ciudadanos dependiendo de su comportamiento social. La pérdida de puntos acarrea restricciones a los derechos de los ciudadanos, como el de libre circulación o acceso a servicios públicos. En último término, este sistema de vigilancia busca servir los intereses del Estado, pudiendo producir, en algunas ocasiones, una mejor prestación de los servicios públicos o una mayor estabilidad y seguridad; en otros, la represión de las minorías y la disidencia. Hay quien habla del establecimiento de un «ciberleviatán» (Lasalle, 2021) o de un «mandarinato tecnológico» (Muñiz, 2019), donde solo unos pocos tienen acceso a esa información que pueden usar para controlar y manipular el comportamiento de sus conciudadanos.
Este uso de la tecnología para fines sociales –con poca atención a los derechos y libertades individuales– se plantea con un ánimo de competición con Occidente y las democracias liberales. De hecho, y dado el éxito de China a la hora de producir crecimiento económico e innovación, se manifiesta aquí un reto sistémico en el que el modelo chino se dibuja como más eficaz y capaz de producir resultados. Por su parte, las democracias se enfrentan a un cuestionamiento de su legitimidad de resultados –u output legitimacy– por parte de un sistema autoritario. Este reto se produce a la vista de la comunidad internacional y de muchos países que están en proceso de decidir el modelo político que implementarán. En este sentido, China se posiciona como gran proveedor de consejo y de las tecnologías necesarias para implementarlo. De hecho, cuando la Unión Europea describe a China como de rival sistémico, es a esto a lo que se refiere: a un Estado con un modelo político opuesto al democrático y que hace un uso sofisticado de la tecnología para ganar eficiencia y control social. Esta realidad es, también, la que hace de la colisión entre China y Estados Unidos algo realmente estructural y no un mero caso de competencia económica. Probablemente, este trasfondo de sistema político es el que hará que la nueva Guerra Fría sea de naturaleza preeminentemente tecnológica.
Diplomacia tecnológica para la era digital
Todo lo indicado arriba apunta en una misma dirección: es necesario empezar a tratar lo tecnológico como un nuevo plano de las relaciones internacionales. La tecnología no es solo una cuestión técnica que despliega efectos particulares y concretos en campos como el de la energía o el del comercio. Lo tecnológico es ya un campo transversal, que afecta a elementos de alta política; afecta a la seguridad, a la prosperidad y a los derechos y libertades fundamentales.
Hay estados que ya han empezado a desplegar actividad en este campo: los daneses fueron los pioneros con una estrategia de diplomacia tecnológica y el establecimiento de un embajador tecnológico; les siguieron los suizos, estonios, austriacos y, ahora, también los estadounidenses, que acaban de crear en el Departamento de Estado, el Bureau of Cyberspace and Digital Policy. Estas acciones de innovación institucional revelan que son ya muchos los países que han decidido tratar este espacio como un área sustantiva de la diplomacia, creando unidades llamadas a generar la doctrina y a ejecutar la agenda nacional en este campo. La mayor parte de estos despliegues de capacidades en las sedes centrales de los ministerios de asuntos exteriores han ido acompañados de la generación de puestos en el exterior. La estructura del embajador tecnológico danés, por ejemplo, cuenta con antenas en Silicon Valley y en Pekín. Al igual que hay consejerías en el exterior sobre la plétora de campos de la acción exterior, será cada vez más necesario incluir a responsables sobre diplomacia tecnológica en los países clave y donde se concentra la innovación.
Dotarse de las piezas administrativas necesarias no será, en todo caso, suficiente. Hará falta construir el capital humano imprescindible para liderar esta agenda. Eso requerirá atraer a la carrera diplomática a perfiles con formación en disciplinas técnicas y científicas como la computación, las matemáticas, la ciencia de datos o la física. También requerirá de formación para perfiles del ámbito de las ciencias sociales, con al ánimo de dotarles de comprensión de las tecnologías emergentes y de sus consecuencias. Es una formación que debería producirse al inicio de las carreras profesionales de los diplomáticos y de forma continua, ya que una de las facetas de este campo es su constante cambio, lo que genera la necesidad de mantenerse al día de las últimas tendencias. Por lo tanto, las escuelas y academias diplomáticas tendrán que adaptar sus currículos a esta realidad y ofrecer formación a lo largo de la trayectoria de los diplomáticos.
En última instancia, será también importante establecer un canal de diálogo permanente con el sector privado tecnológico. La diplomacia tecnológica requerirá de ese diálogo si el Estado quiere ser capaz de mantenerse al día, fijar las prioridades adecuadas de su acción tecnológica exterior y ser a posteriori capaz de ejecutarlas de manera eficaz. Un gran ejemplo de este diálogo es el que se produce en el seno del Geneva Science Diplomacy Anticipator (GESDA)2, una fundación público-privada creada en Suiza y llamada a alimentar las prioridades de la diplomacia tecnológica nacional.
Es perfectamente posible que el proceso descrito anteriormente no sea liderado por los ministerios de asuntos exteriores o por el aparato diplomático. De hecho, no es descartable que otras partes de la administración lideren este ejercicio, por lo que podemos encontrarnos con un mapa fracturado en la fijación y ejecución de las prioridades en materia tecnológica. En este caso, los intereses nacionales estarían peor servidos, sin respetarse la unidad en la acción exterior.
Diplomacia digital y diplomacia científica
Lo que este ensayo plantea como una prioridad es tratar lo tecnológico como un campo de la alta política y la diplomacia; lo que es muy distinto de otras labores de los ministerios de asuntos exteriores en este espacio, como son la diplomacia digital y la diplomacia científica. La primera versa sobre el uso de tecnología en el ejercicio de la diplomacia que, si bien es importante, sus objetivos son distintos, ya que pueden incluir la digitalización del servicio consular, o el uso de redes sociales y otros canales en el ejercicio de la diplomacia pública, o en la comunicación del ministerio de asuntos exteriores. La diplomacia digital, por lo tanto, se centra en el uso tecnológico. Por su parte, la diplomacia científica se concentra en aumentar la colaboración científica entre estados; es decir, su objetivo es alimentar la innovación. El corazón del ejercicio de diplomacia tecnológica es, sin embargo, otro: la regulación y gobernanza de las tecnologías emergentes; abordar su fondo y sus implicaciones para las sociedades actuales.
Conclusiones: tecnología y orden global
El mundo está cambiando de manera exponencial. El principal motor de este proceso de transformación es la tecnología y su despliegue cada vez más acelerado. Ello ha generado un nuevo plano de las relaciones internacionales: el tecnológico, que ya se ha convertido en un nuevo espacio de colisión entre estados, donde se dirimen valores e intereses estratégicos.
Si los países quieren ser capaces de proteger a sus ciudadanos frente a las amenazas del siglo xxi, generar crecimiento económico, empleos de calidad, así como preservar los valores democráticos, será esencial que desplieguen una diplomacia tecnológica eficaz. Esto requerirá de innovación institucional, de formación de cuadros capaces de hablar el lenguaje de la diplomacia y de la tecnología, así como de un marco de diálogo constante entre lo público y lo privado. Todo ello deberá consolidar una agenda nacional que cubra las tres P antes descritas: poder, prosperidad y política. De esa forma, estrategia y táctica estarían plenamente alineadas.
En el gran arco de las relaciones internacionales, lo tecnológico va a ocupar un plano central. Esto será así en la principal de las fracturas a la que se va a enfrentar la próxima generación: la creciente tensión entre China y las democracias liberales. El resultado de esa colisión dependerá en gran medida de la capacidad de unos y de otros de entender la dimensión tecnológica de las relaciones internacionales y de generar y mantener ventajas competitivas en espacios estratégicos. Todo esto requerirá una diplomacia tecnológica eficaz y efectiva.
Referencias bibliográficas
Chin, Josh y Lin, Liza. Surveillance Capitalism: Inside China´s Quest to Launch a New Era of Social Control. Nueva York: St. Martins Publishing Group, 2022.
Friedman, Thomas L. «Our New Promethean Moment». The New York Times, (21 de marzo de 2023) (en línea) https://www.nytimes.com/2023/03/21/opinion/artificial-intelligence-chatgpt.html
Ignatius, David. «How the algorithm tipped the balance in Ukraine». The Washington Post, (19 de diciembre de 2022) (en línea) https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/12/19/palantir-algorithm-data-ukraine-war/
Kennedy, Scott. «Made in China 2025». Centre for Strategic and International Studies, (1 de junio de 2015) (en línea) https://www.csis.org/analysis/made-china-2025
Lasalle, José María. Ciberleviatán. Barcelona: Arpa, 2021.
Muñiz, Manuel. «Orden global, tecnología y la geopolítica del cambio». Anuario Internacional CIDOB, (junio de 2019), p. 15-24 (en línea) https://www.cidob.org/en/articulos/anuario_internacional_cidob/2019/orden_global_tecnologia_y_la_geopolitica_del_cambio
Muro, Mark. «No matter which way you look at it, tech jobs are still concentrating in just a few cities». Brookings Institution,(3 de marzo de 2020) (en línea) https://www.brookings.edu/research/tech-is-still-concentrating/
Sheehan, Matt. «Biden’s Unprecedented Semiconductor Bet». Carnegie Endowment for International Peace, (27 de octubre de 2022) (en línea) https://carnegieendowment.org/2022/10/27/biden-s-unprecedented-semiconductor-bet-pub-88270
Zuboff, Shoshana y Schwandt, Karin. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Londres: Profile Books, 2019.
Notas:
1- Véase el análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS) sobre esta estrategia en Kennedy (2015).
2- Para más información, véase: https://gesda.global
Palabras clave: tecnología, era digital, diplomacia, orden global, economía, seguridad
Cómo citar este artículo: Muñiz, Manuel. «Diplomacia tecnológica para la era digital». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 134 (septiembre de 2023), p. 91-102. DOI: doi.org/10.24241/ rcai.2023.134.2.91
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 134, p. 91-102
Cuatrimestral (mayo-septiembre 2023)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.134.2.91