Reseñas de libros. Rusia y la diplomacia de la energía: poder blando, desestabilización regional e interés nacional
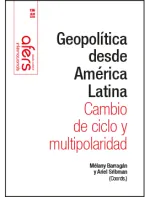
Alfredo Crespo Alcázar, profesor, Universidad Antonio de Nebrija (Madrid)
Reseña de libro:
José Antonio Peña-Ramos y Dmitri Amirov-Belova. Las otras Ucranias de Putin. Geoenergía y secesionismo en el espacio post-soviético. Dykinson y el Centro de Estudios. Andaluces, 2023. 182 págs.
En Las otras Ucranias de Putin. Geoenergía y secesionismo en el espacio post-soviético, los profesores Peña-Ramos y Amirov coordinan una obra coral rigurosa, desde el punto de vista científico, que nos acerca los manejos que Rusia hace de la cuestión energética. La complejidad del objeto de estudio y las dificultades que pueden derivarse del desconocimiento para el lector de algunos de los territorios abordados, las sortean los autores con una abundancia de datos procedentes de fuentes solventes y de mapas que permiten ubicar países, regiones y ciudades.
En la presentación, Jesús Núñez Villaverde describe el comportamiento de la Rusia actual y su deseo de ser considerada una potencia global, aspiración para la que no escatima medios, algunos alejados de la diplomacia. A partir de esta meta, se debe analizar la política exterior desarrollada por Vladimir Putin, siempre teniendo presente dos aspectos que se hallan en íntima relación. Por un lado, que «Rusia no es la URSS, lo que implica que no posee el mismo hard power militar, ni sus capacidades económicas; y tiene solo la mitad de su población» (p. 27). Esta debilidad la ha compensado con su fortaleza en el sector energético y la manipulación de tensiones territoriales en el espacio postsoviético que: «el poder de la actual Rusia se basa en gran medida en sus recursos naturales, concretamente energéticos, y no tanto en su potencial militar» (p. 128). Por el otro lado, el incremento de su rechazo hacia todo lo que implique occidental-liberal. En efecto, Rusia se ha convertido en el paradigma de las denominadas democracias iliberales, caracterizadas por un autoritarismo presidencial que se combina con un desprecio sistemático hacia la separación de poderes.
Conviene tener presente un tema que aparece de forma transversal en el libro, como es la evolución de Rusia durante los últimos 30 años, es decir, desde la implosión de la la Unión Soviética en 1991. En este sentido, se ha constatado que el deseo de colaboración con Occidente, que caracterizó a los gobiernos encabezados por Boris Yeltsin en la última década del siglo xx, ha mutado apareciendo en su lugar el antagonismo presente. La doctrina Primakov surgida en los noventa guía en la actualidad la política exterior rusa, en particular a partir desde 2007. Al respecto, la mencionada doctrina se vertebraba sobre tres ejes: oposición a la expansión de la OTAN hacia el Este; defensa de un orden internacional multipolar en detrimento de uno unipolar liderado por Estados Unidos, y primacía de Rusia en el espacio exsoviético (p. 22).
Como se ha indicado, esta particular trayectoria tiene como punto de partida 2007, momento en el que Vladimir Putin pronunció un discurso desafiante en la Conferencia de Seguridad de Múnich, alejado del apoyo brindado a Estados Unidos tras el 11-S y el inicio de la guerra contra el terrorismo.
Con todo ello, hay una cuestión que no debe perderse de vista y que aparece perfectamente diseccionada en la obra que tenemos entre manos. En efecto, si bien la agresividad de Moscú ha aumentado en el panorama internacional, en particular en «su extranjero cercano», en este mismo escenario gozan de una notable vitalidad aspiraciones secesionistas en ciertos enclaves de Europa del Este y Asia Central, los cuales vienen siendo «hábilmente» explotadas hasta la fecha por Rusia, arrogándose el rol de mediador. Dicho con otras palabras, las motivaciones que guían el comportamiento ruso en ningún caso resultan altruistas, puesto que, en todo momento, persigue garantizar sus intereses energéticos, base fundamental de su economía y de su influencia.
Al respecto, cuando nos centramos en las naciones de Asia Central, se observa que, bien en ellas o bien en el entorno geográfico más cercano, actúan grupos terroristas y de criminalidad organizada. Este fenómeno convierte a Moscú en el principal garante de su seguridad y de su estabilidad: «Rusia ha aprovechado que Tayikistán necesita ayuda para mantener la seguridad de sus fronteras ante la actividad de grupos islamistas, de narcotraficantes y de traficantes de armas» (p. 120). Además, instrumentaliza las carencias que en infraestructuras tienen estos países centroasiáticos, un factor que les impide rentabilizar de forma completa su potencial en ciertos recursos naturales.
Asimismo, en el interior de Rusia encontramos dos regiones, el Cáucaso Norte y el Cáucaso Sur, con evidentes deficiencias estructurales. En este sentido, existen unos elevados índices de paro que afectan en particular a la población más joven, en Chechenia, Ingusetia y Daguestán, combinado con un sector privado que da empleo a una mayor proporción de población que el público. Además, la compleja composición étnica constituye un factor generador de tensión al que se une la presencia de un wahabismo antirruso, particularmente activo en Chechenia. Con todo ello, las relaciones que Rusia mantiene con estas regiones trascienden lo meramente comercial. En efecto, Chechenia y Osetia del Norte no han dudado en enviar tropas de apoyo a Rusia en la guerra que libra contra Ucrania. Por el contrario, Georgia se ha convertido en lugar de acogida de aquellos rusos que escapan del reclutamiento obligatorio decretado por Putin, acentuándose de este modo la tensión histórica entre Moscú y Tbilisi.
Por su parte, Europa del Este y Asia Central constituyen enclaves fundamentales para Moscú en la actualidad. El primero hizo, durante la Guerra Fría, entre otras funciones la de parachoques de seguridad. Aunque mantiene lazos económicos con Rusia, este escenario presenta un rasgo distintivo: la integración en la UE (por razones económicas) y en la OTAN (por imperativos de seguridad) efectuada por los países bálticos para los que Rusia supone «una amenaza existencial» (p.157), y el deseo de querer formar parte de ambas organizaciones expresado por una parte notable de las sociedades moldava y ucraniana. No obstante, en algunos casos también en su interior se producen algunos movimientos secesionistas que Rusia instrumentaliza (como certifica, por ejemplo, el caso de Transnistria) e interfiere en sus cuestiones domésticas mediante el control de los gaseoductos.
En cuanto a Asia Central, está conformada por exrepúblicas soviéticas, en las cuales los conflictos étnicos y territoriales se hallan presentes, sobre todo en el valle del Fergana, y conviven con otros que tienen más que ver con «los repartos de poder y de recursos naturales» (p. 93). La existencia de una notable minoría rusa en Asia Central constituye otro factor de relevancia para comprender el interés de Moscú por esta región, incrementado en los últimos tiempos por el deterioro de sus relaciones con Occidente. Sin embargo, como se pone de manifiesto en la obra, en Asia Central también se ha consolidado una influencia clara de China, en ningún caso como actor de reparto, en un momento en el cual la dependencia de Rusia con relación a Beijing resulta mayúscula, como evidencia la guerra de Ucrania.
En definitiva, una obra de obligada consulta para quienes se dedican al campo de las relaciones internacionales en tareas docentes y de investigación. Peña-Ramos y Amirov ponen a su disposición un trabajo solvente que analiza y traza hipótesis de futuro sobre Rusia, priorizando el realismo en detrimento de un optimismo de cortas miras.
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 136, p. 194-196
Cuatrimestral (enero-abril 2024)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X