¿Justificaciones populistas de la guerra? La intervención rusa en el este de Ucrania
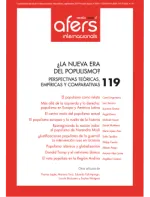
En el marco de la guerra entre Ucrania y Rusia en el Donbás y la anterior crisis de Crimea, este artículo trata de identificar y cartografiar, a partir de cuatro discursos de Vladimir Putin, elementos de populismo en las estrategias discursivas y formales de su régimen para justificar y crear una forma específica de conflicto. El análisis muestra cómo, aquí, el populismo va más allá de la dicotomía pueblo/establishment, al basarse en nociones complejas de enemistad y alianza, una definición muy amplia de la nación rusa, una nueva división del espacio político, e introducción de nuevos y reafirmación de antiguos símbolos de unidad más allá de las fronteras de la Rusia actual. Ello proyecta una nueva sombra sobre la política exterior rusa para el espacio postsoviético. Con ello, no solo se quieren esclarecer cuestiones sobre el conflicto en Ucrania, sino también aportar nuevos elementos a la literatura existente sobre populismo.
Los autores desean agradecer a Vera Tolz y a los dos revisores anónimos sus valiosos comentarios y sugerencias.
La Rusia de Vladimir Putin «no es una democracia, pero es en nombre del pueblo y para el pueblo. La base electoral principal de Putin es el pueblo. Todo su poder proviene del apoyo del pueblo», explica Andranik Migranyan (citado en Ioffe, 2018). Sin embargo, la legitimidad popular en Rusia no se deriva de las elecciones. Desde el comienzo de su Presidencia, Putin ha configurado una política interior que no solo ha enfatizado elementos de patriotismo (Sakwa, 2004: 166), inmigrantofobia1 (Tipaldou y Uba, 2014: 1.091-1.093) y antioccidentalismo (Verkhovsky, 2007), sino también de despolitización (Makarychev, 2008) y de populismo (Casula, 2013 y 2017). En este caso, el concepto de populismo apunta a distintas direcciones y lleva a preguntarse quién, en concreto, conforma el pueblo que tanto le importa al sistema en determinados momentos.
En la era Putin, el discurso oficial ha separado cuidadosamente la etnicidad de la identidad nacional, y ha introducido en su definición de rusicidad una combinación de símbolos presoviéticos y soviéticos (Fish, 2001 y 2017: 67; Sakwa, 2004: 169; Laruelle, 2009: 153-174; Tipaldou, 2015: 186-188). El modo de ejercer la política de Putin ha llevado a algunos académicos a compararlo con políticos populistas consolidados como fue Hugo Chávez o son Umberto Bossi y Geert Wilders (Fella y Ruzza, 2009, 2013; Fish, 2017: 68). Putin también fue acusado por su opositor político, el fallecido Borís Nemtsov, de «seguir una política de populismo beligerante con el propósito de aumentar sus índices de aprobación» (Arjakovsky, 2017). Las situaciones de tipo bélico implican una dicotomización populista del espacio político. Para Putin, la política es la continuación de la guerra, recurriendo a la célebre inversión de Foucault (1980: 90) de la afirmación de Kart von Clausewitz : al comienzo de su mandato, la clave para ganarse a importantes segmentos de la población rusa fue la declaración de guerra contra el crimen, una dictadura de la ley, que dividió el espacio político entre orden y caos; entonces prosiguió y vinculó su nombre con la guerra de Chechenia2, y esta dividió el espacio político entre terroristas y sus adversarios, desencadenando uno de los conflictos más sangrientos de la Rusia postsoviética (Hale, 2000).
Transcurridos 14 años desde la llegada al poder de Putin, Rusia volvía a estar en el centro de una guerra en el espacio postsoviético: la guerra del Donbás, en la que también se produce una mezcla de nacionalismo y populismo3 que ha generado en Rusia una «concentración en torno al síndrome de la bandera» (Mueller, 1970). En contraste con la guerra de Chechenia –en la que se recurrió también a una narrativa religiosa que enfrentaba a rusos ortodoxos y chechenos musulmanes–, el pueblo al que apeló el Estado ruso durante la crisis de Crimea y la posterior guerra en el Donbás ha resultado ser un constructo mucho más inestable, escurridizo y problemático, ya que los ucranianos son considerados una nación eslava hermana. A estos hermanos –que hasta cierto punto incluyen en particular a los tátaros musulmanes de Crimea– había que ganárselos, lo cual no podría lograrse recurriendo el Gobierno exclusivamente al nacionalismo ruso4. De ahí que el discurso oficial activase los elementos más populistas e inclusivos de un amansado nacionalismo ruso oficial (Kolstø y Blakkisrud, 2018: 8).
El vínculo especial entre Ucrania y Rusia –cultivado a lo largo de siglos (sobre todo por Rusia)– es lo que otorga a los conflictos de Crimea y el Donbás su excepcionalidad, y lo que conforma el rompecabezas que pretende resolver este artículo. Por eso se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿cómo se puede justificar la intervención en Crimea y la guerra en el Donbás, teniendo en cuenta que la imagen del otro antagónico no es nítida? ¿Cuáles son las características del pueblo al que se dirige el discurso oficial ruso? Para responderlas, se ha llevado a cabo un análisis minucioso de los discursos más destacados de Vladimir Putin en 2014, a fin de obtener una imagen más clara del pueblo al que se dirige, de sus aliados y amigos, de los enemigos y de los símbolos empleados para mantener dicho pueblo unido. La elección de los discursos se basa en el hecho que se pronunciaron en una coyuntura histórica particular: la anexión de Crimea y el inicio de la guerra en el Donbás, por lo que pueden considerarse especialmente reveladores en cuanto al nexo entre populismo y nacionalismo en la Rusia actual. Aunque los tres elementos constitutivos del populismo –el pueblo, los enemigos y los símbolos– se definen de forma distinta que en el nacionalismo, en ciertos aspectos el nacionalismo ruso y el populismo se solapan, en particular cuando el discurso del Gobierno retoma una definición prerrevolucionaria de la nación rusa que fue previamente rechazada por el régimen soviético. Este análisis demuestra que la separación dicotómica de identidades entre nosotros y ellos (por ejemplo, pueblo/establishment, ucranianos/rusos, Rusia/Europa) no recoge toda la complejidad de las cuestiones planteadas. Se argumenta que, en el contexto del conflicto con Ucrania, existen elementos de una definición muy amplia de la nación rusa, una nueva división del espacio político, así como la introducción de nuevos y la reafirmación de antiguos símbolos de unidad que en conjunto constituyen una nueva identidad panrusa. Es más, se muestra cómo se recurre al «populismo» cuando el «nacionalismo» ya no encaja, y porque este proporciona a Rusia un «nacionalismo no étnico» que busca unificar a las naciones euroasiáticas, recordando la era soviética.
El análisis de las estrategias discursivas de Putin en relación con Ucrania, y el modo en que crea el constructo de un pueblo, aporta conocimiento sobre la relación entre el nacionalismo y el populismo como estrategias para mantener el poder de las élites políticas, y un gran valor para entender los movimientos populistas europeos con los que la Rusia de Putin mantiene relaciones. Taggart (2004) y Wejnert (2014: 156) afirman que la flexibilidad del populismo lo hace especialmente adecuado para sustentar todo tipo de políticas, ya que puede ser a la vez un movimiento de oposición, democrático y de emancipación –como afirma Laclau (2005)–, como también una herramienta en tensión con la democracia (Wejnert, 2014). Lo importante para este estudio es su capacidad de crear un constructo del «pueblo» –o del «grupo interno» (Woods, 2014: 12)–, que se opone a un enemigo exterior. El estudio del populismo en Rusia ha estado hasta ahora ampliamente desatendido, si se compara con el debate sobre los movimientos populistas de Europa Occidental o América Latina (Laclau, 1978; Conniff, 2012; De la Torre y Arnson, 2013). En el caso ruso, el paradigma dominante ha sido el nacionalismo o los diversos niveles de autoritarismo, pese al papel central que se le ha reconocido al populismo en los regímenes neoautoritarios (como Venezuela o China). Además, el estudio de la narrativa populista empleada por el Gobierno ruso para definir al «pueblo» puede tener repercusiones en el ámbito de la política exterior (Faizullaev y Cornut, 2016), puesto que el populismo también puede ser transnacional, con llamamientos a destinatarios extranjeros, en gran medida, por parte de los medios rusos internacionales. Yablokov (2015: 302) vincula de forma explícita el populismo, en el sentido de Laclau (2005), con las estrategias empleadas en las teorías de la conspiración que propaga RT5.
El artículo se estructura, así, del siguiente modo: en primer lugar, se introduce el debate teórico sobre populismo, una definición funcional del término, así como los criterios utilizados para extraer los datos más relevantes de los discursos gubernamentales escogidos. En segundo lugar, se examina el populismo a partir de los discursos de Putin en tres aspectos: a) las nociones de pueblo a las que ha recurrido, junto con los amigos del pueblo; b) la división del espacio político al que alude, es decir, quiénes son los enemigos del pueblo; y c) los símbolos colectivos que propone para unir al pueblo. Por último, se examinan en profundidad los rasgos populistas del discurso de Putin sobre la guerra en Ucrania.
Populismo y nacionalismo: consideraciones conceptuales y metodológicas
El modo en que los líderes populistas definen la política a menudo puede conducir a la polarización (Taggart, 2017). La guerra y los conflictos armados necesitan esta polarización del nosotros contra ellos. Y definir al pueblo es fundamental, ya que las narrativas se usan a modo de instrumentos de argumentación política y de persuasión, como han mostrado Faizullaev y Cornut (2016) en su análisis de las prácticas del discurso de confrontación que se emplean en la política internacional, como en el caso de la crisis de Crimea.
La crisis ucraniana ha abierto un espacio en el que ha entrado en acción la dimensión populista en la actual política rusa. Por ello, hay que definir quiénes representan el nosotros y el ellos, especialmente dada la intricada e interrelacionada historia de Rusia y Ucrania. El discurso oficial ruso ha creado un pueblo que se ha convertido en política y, en última instancia, en un destinatario ad hoc en el conflicto con Ucrania. Académicos como Teper (2016) mostraron el modo en que la televisión rusa había ido desplazando el foco del discurso identitario oficial desde el Estado a la nación, y otros como Hutchings y Szostek (2015) presentaron las narrativas que han estado predominando en el discurso político y mediático ruso durante la crisis ucraniana, ligadas a la «misión de construir la gran nación» rusa, una idea que se ha intensificado bajo el mandato de Putin. Contrariamente a esta tesis nacionalista, aquí se considera el populismo como un instrumento de gran importancia para Putin a fin de perpetuar su poder y la gloria nacional como rasgos distintivos, y cuya pérdida sería una amenaza para su régimen (Aron 2017: 79; Fish 2017: 66). Así, consideramos que populismo y nacionalismo no son lo mismo. Según Yannis Stavrakakis (2005: 245-246): «pese a que ambos (…) tanto populismo como nacionalismo comparten una lógica equivalente, se articulan, en primer lugar, en torno a points de capiton distintos (la nación y el pueblo, respectivamente) y, en segundo lugar, construyen un enemigo muy distinto como su otro antagónico: en el caso del nacionalismo, lo más habitual es que el enemigo al que enfrentarse sea otra nación; mientras que, en el del populismo, el enemigo es de tipo interno –el poder establecido, los sectores “privilegiados”, etc.–».
Paul Taggart (2000: 96) sostiene que nacionalismo y populismo son «conceptos diferenciados, y que adherirse a uno u otro puede acarrear consecuencias muy distintas». Dicho de otra forma, en el caso del populismo, es posible identificar enemigos dentro de la propia nación, y amigos fuera de esta. Además, mientras que el nacionalismo cuenta con un grupo representado claramente delimitado (ibídem: 116), el populismo no, ya que su base es puramente «política» y necesita funcionar políticamente para que se mantenga unida. Taggart también pone de relieve la política antiinstitucional del populismo en general, y afirma que «el populismo encuentra verdaderas dificultades a la hora de regularizarse en prácticas, instituciones y regímenes políticos» (ibídem: 59); aunque no analiza de forma precisa de qué modo se institucionaliza dicho populismo. Ernesto Laclau (2005), por su parte, que ha desarrollado una concepción del populismo estrictamente formal, no lo describe como un movimiento con un contenido y un apoyo social específicos –como serían la nación para el nacionalismo, el campesinado para los narodniki6 o la clase trabajadora para el socialismo–, sino como una lógica, forma, estilo o mecanismo políticos. En este sentido, Laclau ve el populismo como una fuerza de emancipación desde abajo, en torno a la cual se unen los más desfavorecidos, que se rebelan contra un sistema institucionalizado insensible; sin embargo, su marco analítico ignora en gran medida el populismo instalado ya en el poder. De todos modos, su análisis formal también puede ser útil para identificar rasgos del populismo cuando este se presenta como una estrategia «desde arriba».
Aunque la definición de populismo de Laclau (2005) es mucho más compleja, se va a reducir a tres elementos destacados, los cuales se usarán para el análisis empírico de este estudio:
La no consideración del pueblo como una entidad dada, preexistente, a la que, por ejemplo, pueden dirigirse los políticos «populistas» y cuyos intereses preexistentes estos pueden representar. Así, se distinguiría claramente del nacionalismo, el cual asume una entidad preexistente mítica, étnicamente pura, cuya existencia es anterior a las contiendas políticas o a la modernización de la economía. Si la mayoría de los nacionalistas creen que su pueblo ha existido siempre en el tiempo, los populistas no. Para estos y los teóricos del populismo, como Laclau, el pueblo es una categoría política, una subjetividad política que está por nacer (ibídem: 224). Ello nos permite pensar de forma más flexible a la hora de definir el tipo de pueblo que conforma la base del material para este estudio. Este aspecto es de particular importancia en el contexto soviético y postsoviético, ya que ambos siempre han operado con nociones de pueblo diversas, como russkii narod7, rossiiskii narod o sovietskii narod, siendo las dos últimas resultado de la fusión de distintos pueblos (Kandiyoti, 2002: 290; Simonsen, 1996: 91; Tolz, 2011: 36)8.
El establecimiento de una frontera dicotómica que divide el espacio político y separa el pueblo de un enemigo común. En este sentido, la guerra es la típica situación que no deja espacio para terceras opciones y en la que el espacio político queda reducido a un «nosotros contra ellos». Este mecanismo sería similar al modo en que opera el nacionalismo, pero, en el populismo, la dicotomización no se basa en nacionalidad, etnia o raza.
El tercer elemento está relacionado con los medios que pueden unir al pueblo y los diversos segmentos y demandas: los símbolos. Estos son el pegamento que une distintos intereses y elementos discursivos en un único discurso populista; un pegamento que resulta necesario porque el pueblo es diverso y está repleto de distintas demandas que pueden ser incoherentes. De ahí que los símbolos actúen a modo de puntos nodales de unión. El populismo carece de referencias a un mito fundacional, ancestros comunes o vínculos de sangre como en el nacionalismo, por lo que necesita unos símbolos similares, aunque en el populismo estos son mucho más espontáneos y coyunturales. Asimismo, deberá surgir un líder populista, cuyo nombre permita evocar de forma inmediata cada demanda del discurso.
Con base en estos tres elementos, se van a identificar los intereses y las demandas que aparecen en el discurso oficial ruso en el contexto de las crisis de Crimea y de la región del Donbás, y cómo este ha contribuido a la emergencia de una nueva noción del pueblo. El objetivo es explicar el surgimiento y desarrollo de este nuevo concepto desde la élite política rusa. Para ello se examinan los discursos más destacados del presidente ruso en 2014 –año del desbordamiento de las crisis del Euromaidán, Crimea y el Donbás en Ucrania– a fin de observar el modo en que son presentadas sus ideas tanto al público nacional como internacional. En concreto, han sido elegidos cuatro discursos de Vladimir Putin pronunciados mientras se desarrollaban los acontecimientos en Crimea: 1) la respuesta de Putin a las preguntas de los periodistas sobre la situación en Ucrania el 4 de marzo de 2014; 2) el «discurso de Crimea» del 18 de marzo de 2014; 3) el «discurso de Valdai» del 24 de octubre de 2014, y 4) las preguntas y respuestas del programa Pryamaya Liniya [Línea directa] del 17 de abril de 2014. Los dos primeros se centraron específicamente en la crisis de Ucrania y tenían como objetivo informar tanto al público nacional como internacional sobre la postura de Rusia al respecto. Los dos últimos –el discurso de Valdai y el programa Pryamaya Liniya– tuvieron lugar a modo de comparecencia anual dirigida a expertos internacionales en política exterior y al electorado ruso, respectivamente, y en ambos se abordó la cuestión de Ucrania.
La importancia de estos cuatro discursos radica en el momento histórico en que se pronunciaron y en que todos ellos incluyen una visión específica de «el pueblo» con el que Rusia quiere relacionarse. Por lo tanto, revelan la relación entre nacionalismo y populismo rusos en relación con Ucrania, en un momento muy concreto de la historia. De ellos se han podido extraer diversas demandas, intereses e identidades, a partir de la distinción entre un discurso nacionalista y uno populista; el primero formula demandas nacionales o étnicas; el segundo, un constructo de un pueblo, unificando distintas demandas basadas en una supuesta enemistad común. El concepto de «el pueblo», sin embargo, es muy resbaladizo, y a él recurren tanto los que escriben textos como los políticos para ocultar relaciones de poder a través de la presentación de una «distinción entre un nosotros y ellos» (Machin y Mayr, 2012: 84). Por último, se identifican distintos elementos que adquieren sentido únicamente relacionados entre sí dentro de un discurso (Laclau, 2005: 73; Critchley et al., 2008); es decir, elementos discursivos vinculados políticamente: por ejemplo, la relación que establece Putin entre la Segunda Guerra Mundial y la anexión de Crimea en 2014, que se corresponde con la extendida práctica (rusa) de construir narrativas históricas (Malinova y Casula, 2009: 295-301; Malinova, 2008).
De acuerdo con los tres componentes del populismo expuestos, se analizan tres conjuntos de problemas que presenta el discurso oficial ruso en el contexto de la crisis ucraniana, a fin de examinar en qué medida constituye una formulación populista:
En primer lugar, se identifica el sujeto político colectivo que se ha creado, es decir, saber de qué pueblo se trata. El caso ucraniano es interesante porque en Rusia existe una larga tradición de considerar a Ucrania, y en particular a Kíev, la cuna del Estado ruso. Además, para dar una mayor legitimidad al hecho de que Rusia engullera Crimea, se presentó una nueva definición de rusicidad que fuera más allá del mero nacionalismo étnico y perpetuase el siglo xix de Crimea como parte del espacio nacional ruso; se afirmó, incluso, que Crimea era la cuna de Rusia. En el contexto del posterior referéndum, se unieron en un único frente todo tipo de agravios, demandas y quejas de la población de Crimea contra Kíev, para contribuir a conformar un nuevo sujeto político. Por ello, tanto el populismo como el nacionalismo se intercambiaban según los destinatarios: se utilizaba un discurso populista con los habitantes de Crimea y uno nacionalista con el público doméstico (Teper, 2016).
En segundo lugar, se analiza la situación política binaria en la que debía ubicarse este sujeto político y para la que los referéndums son especialmente idóneos. La división del espacio político adoptó múltiples formas, entre ellas, una división entre el pueblo de Crimea y las élites de Kíev, a las que se presentó como indiferentes a las exigencias de Crimea y, más tarde, del Donbás; división que se formuló también en términos nacionales, lingüísticos y políticos.
En tercer lugar, se presentan los símbolos colectivos, eslóganes y líderes utilizados para crear este nuevo sujeto político, como el eslogan Krymnash («Crimea es nuestra»); las cintas de San Jorge, o lentochki, anteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero que se convirtieron en un símbolo de victoria en 1945 y que actualmente sirven de símbolo más amplio de patriotismo ruso; y las figuras de la fiscal general de Crimea, Natalia Poklonskaia –convertida en una estrella de YouTube–, del propio Vladimir Putin y del enigmático comandante del Donbás, Ígor Strelkov. Asimismo, han resurgido símbolos comunistas, como el propio nombre de «repúblicas populares» de Donetsk y Luhansk, que aluden directamente a la Unión Soviética, así como el retrato de Putin como sabio dirigente en el documental El camino a Crimea9, del que pueden extraerse paralelismos con el modo en que se representaba a Stalin antes de la política de desestalinización de Jrushchov.
El uso del populismo en las políticas rusas en el este de Ucrania
El pueblo
En el discurso oficial ruso, expresado en las palabras de Vladimir Putin, «el pueblo ruso» se define combinando una visión genérica y a la vez múltiple de rusicidad. Para Putin, los rusos son un pueblo multinacional, concepción que se basa tanto en una definición rusa presoviética de la fusión espiritual de los pueblos (dujovnoe sliianie), como en la aparición de un pueblo soviético (Tolz, 2011: 36); y señala el hecho de que a los distintos grupos étnicos, naciones y nacionalidades que viven en Rusia los une un «muy potente código genético» y cultural común, que abarca la totalidad del mundo ruso (Russkii mir). Por ejemplo, el pueblo que pertenece al mundo ruso está unido por una moralidad diferenciada; sus miembros están conectados por una visión de lo colectivo que va más allá de lo individual. Otros valores, como dar la vida por un amigo o la patria, son la espina dorsal del patriotismo ruso. Así, afirma: «somos menos pragmáticos, menos calculadores que los representantes de otros pueblos, y tenemos más corazón. Acaso se trate de un reflejo de la grandeza de nuestro país y de su vasta inmensidad. Nuestra gente tiene un espíritu más generoso» (Putin, 2014c). Por lo tanto, no son la nacionalidad, la etnicidad o la lengua las que determinan la rusicidad, sino un conjunto de cualidades y valores. Esta retórica, que traslada la atención de los rasgos raciales a los cívicos, está muy extendida en los grupos nacionalistas de Europa Occidental –por ejemplo, entre británicos o griegos–, y muestra que es posible que las afirmaciones populistas y nacionalistas se solapen (y de hecho sucede con frecuencia).
La historia soviética se evoca con el propósito de construir una imagen de los rusos como pueblo victimizado, víctima de la represión del régimen soviético, del fascismo de la Segunda Guerra Mundial y, también, de la disolución de la URSS. Se presenta a los rusos como un pueblo privado de derechos, desfavorecido e incluso oprimido (todos los pueblos sufrieron con la desintegración de la URSS, afirma Putin, pero, sobre todo, los rusos). Según Putin (2014b), «millones de personas se acostaron en un país y se despertaron en países distintos».
Putin (2014a) se refiere a Ucrania en términos cordiales: no solo es un vecino, sino «una república hermana», un «país amigo»; los ucranianos «son todos iguales para nosotros, todos ellos son nuestros hermanos». Afirma sin ambages que Rusia no luchará contra el pueblo ucraniano, ya que es el pueblo con el que los rusos tienen los vínculos históricos, culturales y económicos más estrechos. Ello pone de relieve la interrelación entre las dos naciones en términos históricos, emocionales y pragmáticos. «El pueblo de Ucrania es amigo de Rusia», subraya Putin (2014c), que expone cuál debería ser el papel de «un buen vecino y el pariente más cercano» de Ucrania, y expresa su esperanza de que los ucranianos comprendan que Rusia no tenía otra opción en Crimea y de que respeten la voluntad de los habitantes de Crimea. Y no se detiene ahí; se presenta a sí mismo como paladín de los derechos de los ucranianos, destacando que son los políticos corruptos de Ucrania quienes han «exprimido el país y luchado entre ellos por el poder» (Putin, 2014b). Expresa la comprensión de «lemas pacíficos contra la corrupción, la ineficiente gestión pública y la pobreza», explotando la diversidad del movimiento de Maidán (Onuch y Sasse, 2016). Putin (2014b) desea también ser el líder de la lucha de este pueblo «corriente» contra una élite política corrupta, afirmando actuar como tal para los crimeos. Para él, es el Gobierno de Ucrania el que ha fracasado, no el pueblo ucraniano; de ahí que afirme empatizar con Ucrania, una tierra que «ha sufrido mucho» y que vive en la actualidad un nuevo auge del nacionalismo y el neonazismo en sus territorios occidentales (Putin, 2014c).
Putin (2014a) asimismo apela a los militares ucranianos al destacar que las fuerzas armadas son «camaradas de armas, amigos, muchos de los cuales incluso se conocen en persona». Recuerda las experiencias militares en común, en particular entre los escalones superiores, como la misión militar soviética en Afganistán. La anexión «pacífica» de Crimea, según Putin, supone una expresión muy significativa de esta unidad entre ambos ejércitos, ya que ambas fuerzas armadas y ambos pueblos son, en esencia, unas únicas fuerzas armadas y un único pueblo. Al fin y al cabo, según sus palabras, los acontecimientos en Crimea fueron un intento inconstitucional de derrocar al Gobierno por parte de «un grupo de hombres armados», con el respaldo de Occidente. Pero el pueblo de Crimea estableció «comités de autodefensa» y se hizo con el control de todas las fuerzas armadas en la península (Putin, 2014a). En estas afirmaciones, sin embargo, también se observa como el líder ruso comienza a dividir a la población ucraniana; afirma que la situación en el centro, este y sureste de Ucrania es «otra cuestión» distinta a la del resto del país. Estos territorios que, según él, constituyen Novorossiya10 o Nueva Rusia, le fueron entregados a Ucrania en la década de 1920 por parte del Gobierno soviético; por lo tanto sus raíces están entrelazadas con Rusia. Los habitantes de Novorossiya «tienen una mentalidad en cierto modo distinta», que dificulta que puedan relacionarse con Occidente; y también menciona la composición étnica de Crimea como un elemento diferenciador del sureste de Ucrania (Putin 2014c).
En lo que respecta al pueblo crimeano, Putin despliega una noción compleja que se aparta del mero nacionalismo e irredentismo ruso. «El pueblo de Crimea», que es «la fuente última de toda autoridad», es una «fusión única de distintas culturas y tradiciones». Sin embargo, únicamente menciona tres grupos: rusos, ucranianos –que en su mayoría consideran el ruso su lengua materna– y tátaros de Crimea. Sus palabras fueron: «Crimea ha sido y sigue siendo tierra de rusos, ucranianos y tátaros» (Putin, 2014b). En contraste con las descripciones de Teper (2016) sobre las coberturas televisivas, en este caso Putin recurre a una mezcla de mentalidad imperial y populismo, dado que «el pueblo» que menciona ahora se relaciona con el Imperio Ruso. Los tátaros pueden haber sufrido con el estalinismo, pero también sufrieron el resto de nacionalidades (y, sobre todo, los rusos étnicos). Por consiguiente, Putin no solo minimiza las injusticias padecidas por los tátaros, sino que, en general, esencializa la composición étnica de la península y la reduce lingüísticamente a rusófonos y tátaros. La separación de Crimea de Rusia –que se decretó bajo el mandato de Nikita Jrushchov– es, según Putin, el resultado de malas decisiones tomadas por malos políticos. Después de los bolcheviques, que añadieron sin miramientos grandes porciones del «Sur histórico» ruso a la República de Ucrania, fue Jrushchov quien cedió Crimea a Ucrania por razones cuestionables. Putin presenta estas decisiones como erróneas, contrarias al sentido común y a la voluntad popular. Por lo tanto, la anexión de Crimea se convierte en la expresión de una voluntad popular, una rebelión contra las malas decisiones tomadas en el pasado. El pueblo esperaba una nueva entidad política que sustituyese a la URSS y tenía la esperanza de que la Comunidad de Estados Independientes (CEI) cumpliese esa función (Putin, 2014b).
Además, Putin (2014c) destaca que los rusos son «personas nativas en Ucrania», añadiendo un nuevo giro a la interrelación entre rusos y ucranianos en el espacio postsoviético. El pueblo del que Putin dice responsabilizarse es «todos los rusos en cualquier lugar», incluidos los que están en Ucrania, en particular, en Crimea, donde una gran parte de la población es rusohablante; así, dado que el Gobierno ucraniano no podía proporcionar un grado suficiente de seguridad, Rusia tuvo que intervenir. Rusia siempre ha deseado que todos los nativos rusos (el pueblo rusohablante que vive en Ucrania) vivieran en un entorno político confortable (ibídem). Es aquí donde el delicado equilibrio que Putin intenta crear entre todos los pueblos de la URSS y todo el pueblo de Crimea se inclina hacia una preferencia, apenas oculta, por los rusos étnicos, cuyos derechos dice restablecer al devolver Crimea a Rusia. Esta devolución de Crimea a Rusia se presenta como un pequeño paso dentro de un proceso más largo que aproxime a los países de la CEI. Fue, precisamente, este objetivo el que subyacía al proyecto de la Unión Euroasiática, fomentado en los años previos al Euromaidán y que se vio frustrado por este, la anexión de Crimea y la guerra del Donbás (Putin, 2014b). Así, Putin es presentado como un líder de «Ucrania y Rusia» y de la «integración euroasiática»; el pueblo, se refiere al pueblo euroasiático en su conjunto y no solo a los rusos, los ucranianos o los rusófonos que «viven en Ucrania y que seguirán haciéndolo». Con la devolución de Crimea –que es un «legado histórico común»– a Rusia, Putin puede restablecer una pequeña parte de la Unión Soviética (ibídem). Aunque en esta perspectiva multinacional tienen preferencia los rusos, que son quienes determinan qué pueblos tienen derecho a existir y cómo deben vivir (ibídem).
Los enemigos
En todos los discursos examinados, se hace referencia a una serie de enemigos diversos. Pero sorprende la enumeración que hace Putin de extraños «enemigos del pasado». Acusa a los bolcheviques y al liderazgo soviético bajo Nikita Jrushchov de crímenes contra el sentido común popular, ya que ambos tomaron decisiones que iban en contra de la voluntad del pueblo y de las divisiones étnicas objetivas: los primeros cuando crearon nuevas fronteras administrativas dentro de la URSS, y a Jrushchov por entregar Crimea a Ucrania (Putin, 2014b). Asimismo, califica de «enemigos del futuro» a las fuerzas reaccionarias, nacionalistas y antisemitas de ciertas partes de Ucrania, que estarían representadas por las nuevas autoridades ucranianas, a las que tilda de «nacionalistas, neonazis, rusófobas y antisemitas, asesinas, terroristas, radicales y alborotadoras». Además se observa cómo los enemigos del futuro tienen una estrecha relación con otros enemigos del pasado –de la URSS–, personificados en la figura de Stepán Bandera, el cómplice de Hitler en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial (Teper, 2016: 386). Putin llega incluso a comparar a algunos de los participantes en las protestas del Euromaidán con las tropas de asalto nazis, y hace referencias a los neonazis de Ucrania occidental: «Los vemos todavía hoy: gente con brazaletes con algo parecido a esvásticas deambulando por las calles de Kíev»; por lo tanto, los enemigos pasados de la URSS también sirven como enemigos futuros de Ucrania (Putin, 2014c y 2014d).
Por otra parte, también se refiere a enemigos que provienen del interior, el principal de los cuales sería la (nueva) clase política ucraniana (Putin, 2014b). Según sus palabras, a un hatajo de «ladrones» le ha sustituido otro hatajo de ladrones y oligarcas, el producto de una «privatización deshonesta», que se están haciendo con el poder político (por ejemplo, Kolomoisky, como gobernador de Dnipropetrovsk). Al pueblo no le gusta que los oligarcas nombrados por Kíev se hayan convertido en los nuevos gobernadores. El «verdadero problema» es que los anteriores gobiernos ucranianos no prestaron debida atención al pueblo, por lo que este resultó decepcionado (ibídem). Otra preocupación para «los ciudadanos de Ucrania, tanto rusos como ucranianos, así como para la población rusohablante de las regiones del este y el sur de Ucrania» es el crimen descontrolado. Putin presenta a Rusia como el inesperado paladín de la causa ucraniana y menciona entre sus supuestos logros haber librado a Rusia de los políticos corruptos, los oligarcas y el crimen (Putin, 2014a). Dice «comprender por qué el pueblo ucraniano deseaba un cambio. Ya están hartos de las autoridades que han estado en el poder desde que Ucrania se independizó», a las que solo les ha preocupado el «poder, el patrimonio y el dinero, y no el pueblo corriente» (Putin, 2014c). El Estado ucraniano y su clase política se han convertido en enemigo de Rusia porque han enviado sus tanques y su aviación a cometer «otro grave crimen más» contra su pueblo (ibídem); y añade que los grupos nacionalistas no entregaron sus armas, y amenazaron con emplear la fuerza en las regiones del este, por lo que sus habitantes se armaron por su propia cuenta (ibídem).
Otra serie de enemigos son los «enemigos externos», aunque la delimitación entre interior y exterior resulte difusa. Occidente representa a los enemigos extranjeros, «patrocinadores extranjeros» de los nuevos políticos emergentes ucranianos. «Europa Occidental y América del Norte» se han vuelto contra Rusia, contra la incorporación de Crimea a Rusia y contra la voluntad popular. Apoyan a los enemigos de los inseparables pueblos ucraniano y ruso. Los países de Occidente, subraya Putin, «nos han mentido muchas veces, han tomado decisiones a nuestras espaldas, nos han puesto ante hechos consumados y –citando la independencia de Kosovo– interpretan de forma selectiva el derecho internacional». Según él, Rusia no empezó «esto»; lo que sí ha hecho Rusia ha sido informar a sus socios estadounidenses y europeos de que no continúen tomando «decisiones apresuradas a sus espaldas» sobre el acuerdo de asociación de Ucrania con la UE, ya que supone una grave amenaza para la economía de Ucrania y los intereses de Rusia como su principal socio comercial (Putin, 2014d).
Pero el mayor enemigo externo de Rusia es Estados Unidos, que se ha autoproclamado vencedor de la Guerra Fría y no ha visto la necesidad de acometer una reconstrucción racional ni de adaptar el sistema de relaciones internacionales a las nuevas realidades. Putin acusa a Estados Unidos de comportarse «como los nouveaux riches cuando se hacen de forma repentina con una gran fortuna» y lo llama el «gran hermano» que gasta miles de millones de dólares en tener vigilado el mundo. El establishment estadounidense, como «único centro de poder» mundial, ha conducido a la construcción de un mundo unipolar incapaz de hacer frente a las «verdaderas amenazas», como son los conflictos regionales, el terrorismo, el tráfico de drogas, el fanatismo religioso, el chauvinismo y el neonazismo. Por el contrario, ha llevado al surgimiento de un exacerbado orgullo nacional, a la manipulación de la opinión pública y a la eliminación del débil por parte del fuerte en la escena internacional (Putin, 2014d).
Y el último de los enemigos actuales es Occidente en general, que encarna, en particular, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La OTAN incumplió su promesa de no expandirse más allá de sus fronteras orientales y, en vez de eso, incorporó a antiguos países miembros del Pacto de Varsovia y a los estados bálticos; de modo que Rusia se enfrenta a la amenaza inmediata de «ser realmente expulsada de esta región, que es extremadamente importante para nosotros» (Putin, 2014c). Putin hace hincapié en el doble rasero que promueve la comunidad internacional dominada por Occidente: Estados Unidos puede intervenir en países como Yugoslavia, Irak, Afganistán y Libia, pero, en cambio, no se considera apropiado que Rusia «defienda sus intereses», de lo cual Kosovo es el ejemplo más llamativo (Putin, 2014c). Se lamenta también de que los «socios occidentales» de Rusia se hayan negado a mantener un diálogo con Rusia sobre el acuerdo de asociación de Ucrania; en vez de ello, decidieron derrocar al Gobierno y sumir a Ucrania en el caos, «en una guerra civil con numerosas bajas». A la postre, afirma, todos pierden con esta situación. Tampoco los países occidentales fomentan un diálogo entre la Unión Euroasiática y la UE. Rusia, sin embargo, insiste en que el único modo de garantizar la soberanía de los estados es a través del diálogo continuo y no a través de las armas.
Los símbolos
En el contexto de las crisis de Crimea y la guerra del Donbás, ha habido un enorme despliegue de símbolos, tanto materiales como humanos11. Todo comenzó con la repentina aparición de «educados hombrecillos de verde» en distintos puntos de Crimea: estos «militares» tenían la apariencia de tropas de asalto de élite, vestían uniformes especiales, llevaban cascos, gafas de protección y rodilleras, y portaban fusiles automáticos. Muchos ya pensaron que se trataba de tropas rusas, aunque había algunas dudas. Según Alexei Yurchak (2014), en un principio, se trataba de una fuerza militar pura, desnuda: «fuerzas sin Estado, sin cara, sin identidad», con los que cualquiera podía identificarse potencialmente, con independencia de su nacionalidad. Esto podía aplicarse tanto a rusos como a ucranianos –las fuerzas armadas ucranianas se hallan en un estado especialmente lamentable– y también a los crimeos, cuyas «fuerzas de autodefensa» parecían y actuaban como «un grupo variopinto de civiles de camuflaje, deportistas en chándal y supuestos cosacos con uniformes grotescos». Esos hombrecillos verdes representaban la proeza militar pura. Cuando, finalmente, se reveló que se trataba de fuerzas rusas de operaciones especiales, contribuyeron a ofrecer la imagen de una fuerza militar moderna que había podido superar por completo el trauma del pasado y las bochornosas derrotas en Chechenia; era una nueva fuerza rusa, unos hombres nuevos rusos, un nuevo poder ruso que se desplegaba en Crimea y del que muchos (hombres) rusos se enorgullecían en la blogosfera (Yurchak, 2014).
Estos muy varoniles, profesionales y fuertes «hombrecillos de verde» contrastaban con otro símbolo que apareció en la primera fase de la crisis ucraniana: Natalia Poklonskaia. Mientras que los primeros representaban a una Rusia resurgida y fuerte, la segunda era la imagen femenina débil, victimizada y amenazada de una Rusia en peligro, sobre la cual también hizo referencia Putin (2014b). El 11 de marzo, Poklonskaia fue nombrada fiscal de la República Autónoma de Crimea y ofreció una rueda de prensa –desafiante, con un discurso torpe y emotivo a la vez–, en la que repitió los postulados del discurso oficial ruso y declaró la inconstitucionalidad del golpe en Kíev, al que describió como una toma del poder por las armas. Los nuevos parlamentarios de Ucrania eran para ella «diablos surgidos de las cenizas». Su nombramiento se realizó tras el rechazo de otros candidatos, quienes se mostraron incómodos respecto al ejercicio del puesto, y fue esta mezcla de actitud desafiante e inseguridad lo que resultó crucial para su valor simbólico. Al igual que la propia Crimea, el mensaje era que ella necesitaba la protección rusa; su figura encajaba en la narrativa de una Rusia femenina, victimizada, bajo la amenaza del fascismo y en peligro de ser atacada y violada por banderistas, como en la Segunda Guerra Mundial. Esta misma narrativa empleó Putin (2014b) en su discurso de 2014, plagado de alusiones a la contienda mundial. Como todos los crimeos, ella rechazaba el «golpe» en Kíev y lo único que quería eran las mismas promesas básicas que Putin ofreció a toda a Rusia cuando se convirtió en su presidente: ley y orden, seguridad, «dictadura de la ley», un deseo de ver el orgullo restablecido. En posteriores discursos, Poklonskaia retomó los temas favoritos del discurso oficial ruso: «Ucrania, Rusia y Belarús provienen todas de un gran país, la URSS (...) por lo que los principios jurídicos fundamentales, los requisitos para cumplir todas las normas internacionales, son los mismos» (Russia Today, 2014). Los varoniles, fuertes y heroicos «hombrecillos de verde» representaron la parte heroica y masculina de Rusia que salvó a Poklonskaia del «fascismo».
Otro de los símbolos clave fue el puente que conecta la Federación Rusa con la península de Crimea, que inauguró Vladimir Putin en mayo de 2018, antes de lo previsto y en medio de un ardid publicitario: conduciendo un típico camión ruso Kamaz desde el continente hasta la península (Horton, 2018). Este costosísimo (4.500 millones de dólares) y simbólico proyecto supuso una reasignación presupuestaria: según algunos observadores, se tuvieron que desviar fondos del fondo de las pensiones de la compañía ferroviaria rusa (Elia, 2017) o de proyectos en otras regiones subdesarrolladas, en particular en las repúblicas del Cáucaso, que quisieron entonces llamar la atención de Moscú enviando tropas a Siria (Bergman, 2017; RBK, 2017). Antes, en una exposición interactiva en los almacenes GUM de Moscú, se había destacado la importancia del puente subrayando no solo que habían existido proyectos de construcción de un puente en diversos momentos de la historia, sino también que Crimea había sido siempre parte integrante de Rusia: «La parte histórica de la muestra explica la línea de tiempo de la unión de ambas costas del estrecho de Kerch desde la época del Príncipe Gleb hasta nuestros días, así como las distintas fases de la construcción del puente de Crimea» (GUM, 2017).
Y, por último, la propia Crimea se convirtió en un símbolo en el discurso populista capaz de unir a diversos grupos, nacionalidades y demandas. En su «discurso de Crimea», Putin (2014b) subraya la importancia cultural y simbólica de Crimea para los rusos, los ucranianos y los bielorrusos; el símbolo de «la Crimea rusohablante», que une al pueblo al que se dirige Putin: «Todo en Crimea habla de nuestra historia común y nuestro orgullo. Este es el lugar de la antigua Quersoneso, donde el Príncipe Vladimir fue bautizado. Su hazaña espiritual de adoptar la Ortodoxia predeterminó la base general de la cultura, civilización y valores humanos que unen a los pueblos de Rusia, Ucrania y Belarús. Las tumbas de los soldados rusos que valerosamente trajeron Crimea al Imperio Ruso están también en Crimea. Esto es también Sebastópol, legendaria ciudad con una fortaleza que sirve de cuna de la flota del mar Negro de Rusia. Crimea es Balaklava y Kerch, Malájov Kurgán y el monte Sapun. Cada uno de estos lugares es querido en nuestros corazones y simboliza la gloria militar rusa y su extraordinario coraje» (Putin, 2014b). Con el símbolo de Crimea Putin se dirige tanto a los ucranianos como a los rusos cuando dice: «Crimea es nuestro legado histórico común y un factor de enorme importancia para la estabilidad regional; este territorio estratégico debe formar parte de una soberanía sólida y estable, que a día de hoy solo puede ser rusa» (Putin, 2014b).
Putin lo mezcla todo en esta parte de su discurso. Crimea es la cultura y los valores; es Rusia, Ucrania e incluso Belarús; es el siglo xix y es la Guerra de Crimea de esa época; es también la Segunda Guerra Mundial y la lucha contra el fascismo; es la religión cristiana ortodoxa y es la gloria militar rusa. «Crimea» se convierte en un significante con mucha carga y, por lo tanto, vacío en última instancia para la historia y el pueblo soviéticos y, en particular, para los pueblos eslavo y cristiano, pero, sobre todo, para los rusos, lo que reflejaría el estatus de primus inter pares que se le atribuye a estos, como en la era soviética. Después de 2014, el eslogan Krymnash (literalmente, «CrimeaEsNuestra») pasó a ser en el lenguaje popular ruso también un eslogan vacío, que se usaba en el lenguaje cotidiano y en el Internet ruso con seriedad y convicción patriótica («Crimea es nuestra»), pero también de forma irónica («Todo va mal, como siempre… pero, bueno, al menos… krymnash»). También recuerda a las palabras, objeto de repetida burla, que el primer ministro ruso Dmitri Medvedev dirigió a los crimeos: «dinero no hay, pero vosotros aguantad» (deneg net, a vy derzhites) (Gazeta, 2016).
Esta estrategia supone el establecimiento (o restablecimiento) de un pasado común, que vincula a los ucranianos y a los rusos para siempre. Para reforzar aún más este vínculo, en el discurso se menciona que «Kíev es la madre de todas las ciudades rusas. La antigua Rus es nuestro origen común y no podemos vivir unos sin los otros» (Putín 2014b). De este modo, se le niega a Ucrania su identidad específica y se le fuerza a vivir bajo la égida de Rusia, reduciendo a Kíev a ser una parte más de Rusia sin posibilidad de engendrar nada que sea independiente, esto es, al estatus de colonia (Gerasimov y Mogilner, 2015).
Conclusiones
A partir de una definición tridimensional de populismo, este artículo ha mostrado que el discurso político oficial ruso ha incorporado rasgos de marcado tinte populista en el contexto de la crisis de Crimea y la posterior guerra en el Donbás. Como el concepto de Laclau (2005) de populismo desde abajo, el populismo desde arriba de Putin funciona conforme a la misma lógica: ha tratado de construir un pueblo, dividir el espacio político y crear una serie de enemigos, así como de fabricar símbolos colectivos. No obstante, cabe subrayar al menos dos reservas que indican lo complicado que resulta generalizar el modelo de populismo.
El análisis muestra los esfuerzos de Putin por esbozar una visión de los ucranianos y los rusos como un único pueblo, con un pasado común, con símbolos compartidos y con enemigos comunes. Pero en lugar de una noción simplificada –meramente étnica– de nacionalismo ruso, el discurso oficial ruso –plasmado en el discurso de Putin– necesita el concepto de un pueblo que resulte más amplio y en el que puedan caber todos. Este es el motivo por el que el nacionalismo étnico ruso, por sí solo, no es válido a tal fin. Putin emerge así como un hombre del pasado, con alguna que otra alusión al extinto pueblo soviético, mezclando a los rusos actuales con el pueblo soviético. Hrystak (1998: 276) sostiene que la «identidad soviética» actual tiene, en realidad, esta dimensión étnica rusa. Lo que comparte este pueblo, más allá del pasado común, es la oposición a determinadas élites y determinados enemigos del pasado y del presente. Esta postura es el punto fuerte de Putin, pero también su debilidad. Sus discursos activan narrativas históricas, pero no para representar una nación, sino más bien para crear un pueblo.
En cuanto a los enemigos, al mencionar y recurrir a las políticas étnicas creadas por los bolcheviques y por Nikita Jrushchov, Putin perpetúa y esencializa las divisiones étnicas. Pese a que afirma que Occidente es el enemigo, gran parte de los participantes del Euromaidán no lo ve así, contrariamente a lo que ocurre en el Donbás y en Rusia. Invocar a Occidente como enemigo vuelve a ser (como a finales del siglo xix) un instrumento cuyo fin es recrear un sovietskii narod (pueblo soviético), aunque ese pueblo ya no exista. «Bandera», los fascistas y los antisemitas son, por igual, los principales enemigos del extinto pueblo soviético. Sin embargo, un enemigo muy tangible para todo el espacio postsoviético son las élites corruptas. Por ello Ucrania era el escenario perfecto donde presentar a Putin como el artífice de políticas justas, equitativas y eficaces, en contraste con los políticos ucranianos, que «saquearon» el país. Putin afirma haber permanecido junto al pueblo, y los símbolos a los que recurre hablan también ese mismo idioma: los eficaces soldados que ocuparon posiciones estratégicas en Crimea, frente a la fragilidad y la debilidad de la propia Crimea, encarnada por Natalia Poklonskaia; o la rápida construcción del puente entre Rusia y Crimea, símbolo de la unidad. Pero ello también levantó otro muro más, esta vez contra una gran parte de la población ucraniana que se siente cada vez más alejada de Rusia.
Este artículo muestra que el concepto de populismo de Laclau puede, en el contexto ruso, dirigir la atención del análisis hacia aspectos distintos de los conceptos de nacionalismo o irredentismo ruso, o de consideraciones geopolíticas; pero también aborda los límites de este concepto. Por una parte, el populismo puede ejercerse tanto desde arriba como desde abajo, siempre y cuando el discurso oficial pueda vincular distintas demandas populares y producir líderes. Putin trató de moldearse en sus discursos como líder también de Ucrania, un líder que queda fuera del establishmentcorrupto ucraniano, lo que, en la práctica, supuso adoptar la táctica a la que ya había recurrido con éxito en Rusia («Putin contra los oligarcas»). Por otra parte, el espacio político no se divide en dos mitades limpias –por mucho que los discursos de Putin se empeñen en presentarlo así–, sino que queda entreverado de demandas diversas que, a veces, son totalmente nacionalistas y no solo sociales. Asimismo, se ha mostrado el resurgimiento de las cuestiones nacionalistas, coincidiendo con el grueso de la literatura actual. En realidad, el nacionalismo no desaparece, y desempeña un papel en el discurso oficial ruso, en el que los elementos populistas, imperialistas y nacionalistas están entrelazados. A su vez, lo mismo sucede con el populismo: a partir de los discursos analizados, que tuvieron lugar en un momento crucial de la historia de la región, se han podido descifrar las temáticas populistas que trascienden el nacionalismo (étnico) ruso, al tratar de crear un pueblo multinacional oprimido y victimizado, enfrentado a las élites corruptas –en particular, dentro de la propia Ucrania–, al fascismo y a Occidente.
Referencias bibliográficas
Arjakovsky, Antoine. «Russia’s headlong rush into populism». The Conversation (11 de enero de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 18.12.2017] https://theconversation.com/russias-headlong-rush-into-populism-71101
Aron, Leon. «The Kremlin Emboldened: Putinism After Crimea». Journal of Democracy, vol. 28, n.º 4 (2017), p. 76-79.
Bergman, Ian (2017) «How Russian Rule has changed Crimea». Foreign Affairs (13 de julio de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 18.12.2017] http://afpc.org/publication_listings/viewArticle/3561" \h
Casula, Philipp. «Sovereign Democracy, Populism, and Depoliticization in Russia: Power and Discourse During Putin’s First Presidency». Problems of Post-Communism, vol. 60, n.º 3 (2013), p. 3-15.
Casula, Philipp. «Populism in Power: Lessons from Russia for the future of European populism». Dahrendorf Forum (2 de noviembre de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 18.12.2017] http://www.dahrendorf-forum.eu/populism-in-power-lessons-from-russia-for-the-future-of-european-populism
Conniff, Michael L. Populism in Latin America. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2012.
Critchley, Simon. Laclau: Aproximaciones críticas a su obra. Fondo de Cultura Económica España, 2008.
De la Torre, Carlos y Arnson, Cynthia J. Latin American Populism in the Twenty-First Century. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 2013.
Elia, Danilo. «The Kerch Strait Bridge is a metaphor for Putin’s Russia». EastWest.eu (24 de agosto de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 18.12.2017] http://eastwest.eu/en/opinions/riding-the-russian-rollercoaster/the-kerch-strait-bridge-is-a-metaphor-for-putin-s-russia
Fairclough, Norman y Wodak, Ruth. «Critical discourse analysis». En: van Dijk, Teun Adrianus (ed.). Discourse as social interaction. Londres: Sage, 1997, p. 258-284.
Faizullaev Alisher y Cornut, Jérémie. «Narrative practice in international politics and diplomacy: The case of the Crimean crisis». Journal of International Relations and Development, vol. 20, n.º 3 (2016), p. 578-604.
Fella, Stefano y Ruzza Carlo. «Populism and the Fall of the Centre-Right in Italy: The End of the Berlusconi Model or a New Beginning?». Journal of Contemporary European Studies, vol. 21, n.º 1 (2013), p. 38-52.
Fella, Stefano y Ruzza, Carlo. Re-inventing the Italian right: Territorial politics, populism and “post-fascism”. Londres; Nuevo York: Routledge, 2009.
Fish, Steven M. «Putin’s Path». Journal of Democracy, vol. 12, n.º 4 (2001), p. 71-78.
Fish, Steven M. «What Is Putinism?». Journal of Democracy, vol. 28, n.º 4 (2017), p. 61-75.
Foucault, Michel. Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Nueva York: Pantheon, 1980.
Gavrilova, Marina V. «Smyslovaia dinamika konzepta Narod v vystupleniakh rossiiskikh prezidentov». Simvolicheskaia politika, n.º 3 (2015), p. 316-333.
Gazeta.ru. «Deneg net, a vy derzhites». Gazeta.ru (24 de mayo 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 18.12.2017] https://www.gazeta.ru/comments/2016/05/24_e_8262629.shtml
Gerasimov, Ilya y Mogilner, Marina. «Deconstructing Integration: Ukraine’s Postcolonial Subjectivity». Slavic Review, vol. 74, n.º 4 (2015), p. 715-722.
GUM. «V GUMe otkrylas’ vystavka Krimskij most’». (en línea) [Fecha de consulta: 18.11.2017] https://gumrussia.com/news/1145578/28.07.2017/
Hale, Henry E. Is Russian Nationalism on the Rise? Harvard: Davis Center for Russian Studies, 2000.
Horton, Alex. «Putin made a show of crossing the new Crimea bridge. But he was upstaged by a cat». The Washington Post (16 de mayo de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 18.12.2017] https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/05/16/putin-made-a-show-of-crossing-the-new-crimea-bridge-but-he-was-upstaged-by-a-cat/?noredirect=on&utm_term=.04935bef8424
Hrytsak, Yaroslav. «National Identities in Post-Soviet Ukraine: The Case of Lviv and Donetsk». Harvard Ukrainian Studies, vol. 22, (1998), p. 263-281.
Hutchings, Stephen y Szostek, Joanna (2015) «Dominant narratives in Russian political and media discourse during the Ukraine crisis». E-International Relations (28 de abril de 2015) (en línea) [Fecha de consulta: 18.12.2017] http://www.e-ir.info/2015/04/28/dominant-narratives-in-russian-political-and-media-discourse-during-the-crisis/
Ioffe, Julia. «What Putin Really Wants». The Atlantic (enero/febrero de 2018) (en línea) https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/01/putins-game/546548/
Kandiyoti, Deniz. «Postcolonialism compared: Potentials and limitations in the Middle East and Central Asia». Journal of Middle East Studies, vol. 34, n.º 2 (2002), p. 279-297.
Kolstø, Pål y Blakkisrud, Helge. «Introduction: Exploring Russian nationalisms», en Kolstø, Pål y Blakkisrud, Helge (eds.). Russia Before and After Crimea: Nationalism and Identity, 2010-17. Edimburgo: Edinburgh University Press, 2018, p. 1-20.
Laclau, Ernesto. Política e ideología en la teoría marxista: capitalismo, fascismo, populismo. México, D.F.: Siglo Veintiuno, 1978.
Laclau, Ernesto. On Populism. Londres: Verso, 2005.
Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal. Hegemony and Socialist Strategy. Londres: Verso, 2001.
Laruelle, Marlene. In the name of the nation: Nationalism and politics in contemporary Russia. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.
Machin, David y Mayr, Andrea. How to Do Critical Discourse Analysis: A Multimodal Introduction. Londres: Sage, 2012.
Makarychev, Andrey S. «Politics, the State, and De-Politization». Problems of Post-Communism, vol. 55, n.º 5 (2008), p. 62-71.
Malinova, Olga. «Diskussii o gosudarstve I natsii postsovetsoi Rossii i ideologema imperii». Politicheskaia nauka, n.º 1 (2008), p. 31-58.
Malinova, Olga y Casula, Philipp. «Identidad politíca y nacional en el discurso político ruso». En: Moreno, Luis y Lecours, André (eds.). Nacionalismo y democracia. Dicotomías, complementaridades, oposiciones. Madrid: CEPC, 2009, p. 287-304.
Mouffe, Chantal. For a left populism. Londres: Verso, 2018.
Mueller, John. «Popularity from Truman to Johnson». American Political Science Review, vol. 64, n.º 1 (1970), p. 18-34.
Onuch, Olga, y Sasse, Gwendolyn. «The Maidán in Movement: Diversity and the Cycles of Protest». Europe-Asia Studies, vol. 68 n.º 4 (2016), p. 556-587.
Phillips, N., y Hardy, Cynthia. (2002) Discourse analysis: Investigating processes of social construction. Thousand Oaks, Calif., Londres: Sage Publications.
Putin, Vladimir. «Vladimir Putin journalists’ questions on the situation in Ukraine». President of Russia website (4 de marzo de 2014a) (en línea) [Fecha de consulta: 14.12.2017] http://en.kremlin.ru/events/president/news/20366
Putin, Vladimir. «Address by President of the Russian Federation». President of Russia website (18 de marzo de 2014b) (en línea) [Fecha de consulta: 14.12.2017] http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603
Putin, Vladimir. «Direct Line with Vladimir Putin». President of Russia website (17 de abril de 2014c) (en línea) [Fecha de consulta: 14.12.2017] http://kremlin.ru/events/president/news/20796
Putin, Vladimir. «Meeting of the Valdai International Discussion Club». President of Russia website (24 de octubre de 2014d) (en línea) [Fecha de consulta: 14.12.2017] http://en.kremlin.ru/events/president/news/46860
RBK. «V siriyu napravili batal’on voennoi politsii iz Ingushetii» [A battalion of military police from Ingushetia was sent to Syria]. RBK website (13 de febrero de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 14.12.2017] https://www.rbc.ru/politics/13/02/2017/58a1c09e9a79475806d0095d
Russia Today. «Crimean chief prosecutor Natalia Poklonskaia swears oath to Russia». RT website (8 de mayo de 2014) (en línea) [Fecha de consulta: 14.12.2017] https://www.rt.com/news/157556-prosecutor-poklonskaya-oath-russia/
Sakwa, Richard. Putin: Russia's choice. Londres: Routledge, 2004.
Simonsen, Sven G. «Raising “The Russian Question”: Ethnicity and Statehood – Russkie and Rossiya». Nationalism & Ethnic Politics, vol. 2, n.º 1 (1996), p. 91-110.
Smith, Anthony D. Nationalism: Theory, Ideology, History. Cambridge: Polity Press, 2001.
Stavrakakis, Yannis (2005) «Religion and Populism in Contemporary Greece». En: Panizza, Francisco (ed.). Populism and the Mirror of Democracy. Londres: Verso, 2005, p. 224-249.
Taggart, Paul. Populism. Buckingham: Open University Press, 2000.
Taggart, Paul. «Populism and representative politics in contemporary Europe». Journal of Political Ideologies, vol. 9, n.º 3 (2004), p. 269-288.
Taggart, Paul. «Populism and “unpolitics”: Populism and Unpolitics: Narratives of Conspiracy, Religion and War». Mobilising «the people»: The rise of populist nationalism in Europe conference, 16 de enero de 2017, Loughborough University.
Teper, Yuri. «Official Russian identity discourse in light of the annexation of Crimea: national or imperial?». Post-Soviet Affairs, vol. 32, n.º 4 (2016), p. 378-396.
Tipaldou, Sofia. Russia’s Nationalist-Patriotic Opposition: The Shifting Politics of Right-Wing Contention During Post-Communist Transition. Tesis de doctorado en International Relations and European Integration, UAB, 2015.
Tipaldou, Sofia y Uba, Katrin. «The Russian Radical Right Movement and Immigration Policy: Do They Just Make Noise or Have an Impact as Well?». Europe-Asia Studies, vol. 66, n.º 7 (2014), p. 1.080-1.101.
Tolz, Vera. Russia’s Own Orient. Oxford: Oxford University Press, 2011.
Van Dijk, Teun A. (1993) «Discourse, power and access». En: Caldas-Coulthard, Carmen Rosa y Coulthard, Malcolm (eds.). Texts and practices. Londres: Routledge, 2007, p. 84-104.
Verkhovsky, Aleksander. «The rise of nationalism in Putin's Russia». Helsinki Monitor, vol. 18, n.º 2 (2007), p. 125-137.
Wejnert, Barbara. «Populism and democracy: not the same but interconnected». En: Woods, Dwayne y Wejnert, Barbara (eds.). Many Faces of Populism: Current Perspectives. Bingley: Emerald Group Publishing, 2014, p. 143-161.
Woods, Dwayne. «The many faces of populism: Diverse but not disparate». En: Woods, Dwayne y Wejnert, Barbara (eds.). Many Faces of Populism: Current Perspectives. Bingley: Emerald Group Publishing, 2014, p. 1-25.
Yablokov, Ilya. «Conspiracy Theories as a Russian Public Diplomacy Tool: The Case of Russia Today (RT)». Politics, vol. 35, n.º 3-4 (2015), p. 301-315.
Yurchak, Alexei (2014) «Little green men: Russia, Ukraine and post-Soviet sovereignty». Anthropoliteia (31 de marzo de 2014) (en línea) [Fecha de consulta: 14.12.2017] https://anthropoliteia.net/2014/03/31/little-green-men-russia-ukraine-and-post-soviet-sovereignty/
Notas:
1-Fobia a los inmigrantes.
2-Primera guerra chechena: 1994-1996; segunda guerra chechena: 1999-2009.
3-éase nuestra definición de populismo más adelante.
4-Empleamos el término «nacionalismo» en el sentido de Anthony Smith (2001), es decir, como el movimiento ideológico para conseguir y mantener autonomía, unidad e identidad para una población en la que algunos de sus miembros creen conformar una nación real o potencial con arreglo a parámetros étnicos estrictos o a criterios cívicos más amplios, como pertenecer a un Estado.
5- N. de Ed.: Anteriormente Russia Today, RT es un canal de televisión internacional por cable y satélite financiado por el Gobierno ruso.
6- N. de Ed.: De narod, pueblo en ruso. Movimiento socialista ruso del siglo XIX que aspiraba a despertar políticamente a los campesinos y, con ello, lograr la liberalización del régimen zarista.
7- Narod en lengua rusa puede significar tanto «pueblo» como «nación» (Tolz, 2011: 32).
8- Para el caso de los atributos generales del pueblo en el discurso oficial ruso, véase Gavrilova (2015).
9- Financiado por el Estado ruso.
10- Aquí Putin (casualmente o no) incluye también la zona de Ucrania central en la definición de Novorossiya.
11- Se categorizan como símbolos los objetos tanto humanos como materiales –aunque evidentemente existe una diferencia en sus fuentes de simbolización– porque se quieren enfatizar las emociones que provocan y no la fuente de los mismos como tal.
Traducción del original en inglés: Alejandro Lacomba y redacción CIDOB.
* Sofia Tipaldou's project leading to this publication has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 752387
Palabras clave: populismo, Federación Rusa,Donbás, Ucrania
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2018.119.2.135