El centro vacío del populismo actual: la constitución antinómica del líder populista
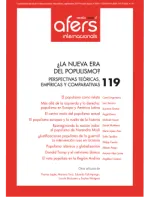
Michael Hauser, investigador, Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences. hauser@flu.cas.cz
Con los populismos de Donald Trump y Vladimir Putin como puntos de referencia, este artículo analiza las inconsistencias compartidas por las ideologías y estrategias populistas actuales. Se sostiene que el populismo actual está relacionado con el ser social multitudinario (multitudinal social being), al que aquí se define como la conjunción de dos tendencias antinómicas: la atomización neoliberal y una tendencia a la comunalidad. Las comunidades multitudinarias y sus interrelaciones muestran incoherencias y divisiones. La tesis que plantea este artículo es que un líder populista es el reflejo de dichas incoherencias y divisiones de las comunidades multitudinarias y, por lo tanto, no crea una doctrina coherente con una idea central que la sustente. El líder populista es un leviatán proteico que presenta una doctrina inconsistente y descentralizada desde su lugar estabilizado como punto de unificación imposible.
Resulta sorprendente hasta qué punto el nuevo populismo –representado, entre otros, por Donald Trump, los partidarios del Brexit o Vladimir Putin– se está explicando desde términos radicalmente distintos. Algunos autores lo consideran un neofascismo que, en cierto modo, se hace eco de los movimientos fascistas y autoritarios del siglo xx (Foster, 2017). Otros, como Paul Taggart (1995), distinguen el nuevo populismo de los movimientos neofascistas, destacando la naturaleza híbrida del primero: respeto por la libertad y el mercado, ideología antipartidos, ausencia de relación directa con los partidos fascistas de la época anterior y postura antiinmigración combinada con otras cuestiones relevantes. Desde esta persepectiva, el nuevo populismo carece de valores centrales y tiene un carácter camaleónico (ibídem, 2000: 4). Hay, además, otros autores, como Joel Whitebook (2017), que desvelan rasgos posmodernistas en el populismo de Donald Trump y Vladimir Putin, como se verá más adelante.
La tesis que plantea este artículo es que el nuevo populismo puede entenderse como una estructura de elementos incoherente, de forma similar a como lo hizo el politólogo y pensador Ernesto Laclau (Hauser, 2018). El nuevo populismo no se define aquí en relación con sus elementos semánticos –como puedan ser sus actitudes antiinmigración y racistas–, ni se afirma que estos elementos constituyan el núcleo del nuevo populismo, porque, en realidad, su núcleo ha demostrado estar vacío. En un análisis de sus rasgos constitutivos realizado anteriormente (ibídem), señalé que el populismo contemporáneo es una nueva forma política que se halla en un punto intermedio entre la democracia y el populismo en el sentido de Laclau. Introduje entonces el término «metapopulismo», tomando en consideración ese estado intermedio. Así, en este trabajo se sostiene que el nuevo populismo está relacionado con los cambios experimentados en la sociedad actual, los cuales han creado un ser social antinómico al que describo como «la multitud fría». A este respecto, se entiende el nuevo populismo de forma similar a como lo hace Enzo Traverso (2017: 17), quien lo considera un producto de las transformaciones del capitalismo en las últimas décadas. A su juicio, no se trata de un fascismo resurgente, sino de algo nuevo y aún no completado.
En la primera parte del artículo se demuestra que las estrategias políticas de Putin y Trump son a la vez fragmentadoras y unificadoras, lo que configura su naturaleza antinómica. En las partes segunda y tercera se expone el nuevo concepto de «multitud», que reflejaría la atomización neoliberal (fragmentación) y una tendencia a la comunalidad (unificación), encarnada por las nuevas redes sociales. Para ello, se reformula la idea de Hardt y Negri (2004) de la multitud y se destila de ella su aspecto estructural, el cual se caracteriza por la antinomia, la inconmensurabilidad y la descentralidad. La multitud, en su sentido estructural («la multitud fría»), puede entenderse como un carácter general del ser social en todas las clases sociales contemporáneas. El ser multitudinario forma incluso una imagen posfascista del «enemigo incoherente». A continuación, en la cuarta parte, se plantea que en la sociedad actual emergen las comunidades multitudinarias (con un conjunto de valores) heterogéneas,
las cuales se encuentran separadas por una división (un vacío). Se argumenta que, para poder atraer cuantas más comunidades heterogéneas posibles, el líder metapopulista debe permanecer incoherente y vacío. Si este desarrollase una identidad fija o adoptase una doctrina de línea dura, no lograría persuadir a comunidades heterogéneas que tienen valores distintos. Así, el líder metapopulista solamente se convertirá en «un unificador» a condición de que represente la división (el vacío) que se halla en las relaciones entre las comunidades. En esta cuarta parte se explica, asimismo, por qué en la primera parte se hace referencia a las estrategias de Putin y Trump como fragmentadoras y unificadoras a la vez. Por último, y como conclusión, se aborda la posibilidad de que el metapopulismo se convierta en la forma política emergente que remplace de forma paulatina a la democracia liberal.
La estrategia antinómica y el metapopulismo de Putin y Trump
Trump y Putin, entre otros líderes políticos, han empleado estrategias que recurren a las redes sociales para llegar tanto a las comunidades fragmentadas como a los individuos. La inconsistencia y no linealidad de los mensajes; los discursos heterogéneos; la subversión del sentido de la realidad; la fluidez y la interminable transformación de la doctrina política, además de declaraciones que incurren en la posverdad, son todos ellos elementos que pueden calificarse de centrífugos y fragmentadores. Al mismo tiempo, las tendencias centrípetas y unificadoras han estado resurgiendo en nuevos formatos, entre estos: un sentido de comunalidad, la búsqueda de la unidad, el anhelo de grandes y renovadas narrativas y del principio del orden, una tendencia a identificarse emocionalmente con un líder, las políticas identitarias, así como el fundamentalismo religioso.
Peter Pomerantsev (2014b), en referencia a Vladislav Surkov –asesor de Putin–, destaca que este ha planteado estrategias políticas y militares recurriendo a conceptos y fórmulas posestructuralistas: «la quiebra de las grandes narrativas», «la imposibilidad de la verdad», «todo es un simulacro», «no linealidad». Así, pueden existir muchas lealtades heterogéneas y momentáneas, sin predominar ningún discurso unificador, y las operaciones militares podrían no regirse por un programa lógico. Esta línea de actuación política demuestra que no existen limitaciones en lo que se refiere a los mensajes, valores y doctrinas: todo vale. En este sentido, Surkov consigue cambiar códigos culturales singulares sin llegar a adherirse a ninguno en particular; de modo que no surge ningún eje central. El Kremlin logra atraer, de esta manera, a sus partidarios desde movimientos y bloques políticos tradicionalmente enfrentados entre sí. A los nacionalistas europeos de derechas, por ejemplo, los seduce con un mensaje anti-Unión Europea; a la extrema izquierda, mediante historias de lucha contra la hegemonía de los Estados Unidos; y a los conservadores religiosos, porque estos están convencidos de que el Kremlin lucha contra la homosexualidad. Al mismo tiempo, con su retórica, Putin muestra cómo sigue esforzándose por encontrar una idea unificadora para Rusia, pese a que su intento fracasa continuamente (Filipov, 2016). Después de jugar con la «competitividad» y «la salvación del pueblo», ahora Putin afirma: «no tenemos, ni puede existir, otra idea unificadora que no sea el patriotismo»1. El patriotismo, sin embargo, resulta ser una mezcla de valores fragmentados de la historia de Rusia.
Joel Whitebook (2017), en su artículo «Trump’s Method, Our Madness»2, compara de forma explícita la confusión y los mensajes incoherentes que transmite Trump con lo que Surkov describiría como la «estrategia de poder [de Putin] basada en mantener a cualquier oposición en un punto de continua confusión». El énfasis de Trump en las políticas y el discurso antinmigración se combina con ciertas posturas económicas que tienden a la izquierda (p.ej., la protección de la seguridad social, el respaldo al gasto en infraestructuras y el proteccionismo comercial)3. Esta estrategia centrífuga y fragmentadora de Trump coexiste con una tendencia unificadora, reflejada en el eslogan Make America Great Again. En su discurso sobre el estado de la Unión de 2018, hizo un llamamiento a demócratas y republicanos a «dejar atrás diferencias pasadas y mirar por el pueblo estadounidense» (Liptak y Zeleny, 2018).
Uno de los términos que mejor consigue captar las oscilaciones entre dos polos irreconciliables (fragmentación/unidad) es la palabra griega metaxia («estado entremedio»), que es el elemento central de la teoría del metamodernismo de Vermeulen y Van den Akker (2010). Estos autores analizan tendencias artísticas contemporáneas que oscilan entre la pluralidad y la unidad, entre la ironía y el entusiasmo, entre la melancolía y la esperanza, entre la apatía y la empatía. El término metaxia es aplicable a una nueva forma de populismo, caracterizada por una red similar de relaciones antinómicas: entre fragmentación y unidad; incoherencia y orden; fluidez e identidad; singularidad y comunalidad. Por este motivo, cabe denominar a este tipo de populismo actual «metapopulismo». Su rasgo específico es que conecta tendencias antinómicas sin conciliarlas en una formación coherente.
La «multitud fría» como ser social antinómico
En nuestra sociedad pueden percibirse dos tendencias coincidentes, aunque muy opuestas entre sí: una, hacia la atomización y la fragmentación, y la otra hacia la comunalidad. Esta última se refleja con las nuevas redes sociales en forma de comunidades condicionadas tecnológicamente, así como también a través de otras formas, como la activación política de ciudadanos que se produjo durante la pasada década. Este artículo se centra en la comunalidad de las nuevas redes sociales, que sería demostrable en todas las clases sociales. La fragmentación, al igual que la proliferación de divisiones en nuestra sociedad, son tendencias actuales bien documentadas por estudios sociológicos recientes4. A la fragmentación se le une la creciente inclinación a buscar una identificación social. Los datos sugieren que el uso de las redes sociales viene motivado sobre todo por la perspectiva de la satisfacción de necesidades sociales. El creciente uso de dichas redes en las sociedades neoliberales puede considerarse un síntoma de la tendencia hacia la comunalidad; sin embargo, los usuarios de las redes declaran no estar satisfechos socialmente5. Estas dos tendencias han quedado probadas mediante estudios sociológicos. Si se quiere buscar un término más general para su naturaleza antinómica, «la multitud» sería el concepto más adecuado, siempre y cuando se reformule su significado previamente establecido.
La reformulación que se propone del concepto de multitud se aparta del desarrollado por Michael Hardt y Antonio Negri (2004), ya que aquí se plantea separar sus aspectos estructurales (es decir, la configuración antinómica de elementos) de su anclaje a una clase social específica. Hardt y Negri (ibídem: 100) desarrollaron su noción de multitud para hacer alusión a «los pobres»: los explotados en la cadena de producción bajo las condiciones de la fragmentación posmoderna del trabajo y de la vida, y que supuestamente representarían el único sujeto social capaz de realizar la democracia como la regla del «todos por todos». Sin embargo, la elaboración de Hardt y Negri de la multitud está marcada por una tensión conceptual entre su contenido de clase social específico y los aspectos estructurales de la multitud, como una disposición determinada de elementos conexos. Un aspecto estructural es expresado como una coexistencia de una unidad y una pluralidad que son dos principios irreductibles que conforman la multitud. Existen singularidades fragmentadas y dispersas que representan una pluralidad radical y, al mismo tiempo, una «comunalidad» que se revela en forma de personas que actúan simultáneamente. Su definición de multitud es el sujeto social activo que actúa en función de las singularidades que comparte (ibídem: 105). Estos autores vacilan entre un contenido específico de clase social de la multitud y sus aspectos estructurales, entrelazados con la conjunción antinómica de los términos «pluralidad» y «unidad». En este sentido, la multitud es un concepto antinómico que combina dos polos irreductibles en oscilaciones interminables, sin que haya posibilidad alguna de clasificar a la multitud ya sea como una multiplicidad de individuos o como una unidad, en el sentido de un pueblo. Esta acepción de la multitud corresponde a la tesis de Warren Montag (2005) de que la ambigüedad irreductible de la multitud puede rastrearse en el tiempo tan lejos como en el desarrollo de este concepto por parte Spinoza. «No es ni un individuo, en el sentido que le asigna a este término la antropología jurídica dominante, ni el colectivo, la comunidad, el pueblo que se han constituido legalmente a sí mismos en entidad jurídica (“un pueblo hace un pueblo”)» (ibídem: 663). En este sentido antinómico, la multitud implica el principio de unidad (comunalidad) que es un proceso inacabable de configuración del todo, cuyo resultado es la autoidentificación de singularidades como partes de un todo estructurado en torno a un punto central (idea, liderazgo de partido, líder). El principio de pluralidad (la multiplicidad de singularidades), sin embargo, no se compone de elementos atómicos en la forma de una singularidad absoluta que carece de una relación con una forma de ser más general que puede expresarse como «comunalidad». La relación respecto a la comunalidad puede surgir en forma de deseo de compensación por algo que está ausente en el núcleo de la singularidad generada por la atomización de la vida humana. La singularidad multitudinaria tiende rebasar el ser atómico singular: es testigo del intercambio en las redes sociales pero, al mismo tiempo, es rechazada por una unidad común en forma de impulso de la pérdida de su singularidad6.
La tendencia hacia singularidad y la fragmentación se han visto reforzadas por determinadas técnicas neoliberales de autorrelación descritas recientemente por Wendy Brown (2015). Cabe entender el neoliberalismo como el despliegue en su plenitud de la pauta del interés propio que ha estado operando en la sociedad capitalista desde su origen. Brown describió las formas actuales de dicha pauta en el contexto de la «revolución sigilosa del neoliberalismo», que difunde los valores y parámetros del mercado a todas las esferas de la vida. La autora introduce términos como devolución, responsabilización y mejores prácticas como medios para transformar los sujetos humanos –incluidos los sujetos cívicos– en capital humano que invierte en sí mismo (ibídem: 177).
Por su parte, la tendencia hacia la comunalidad es de doble naturaleza: es una reacción a la carencia que existe en el núcleo de la singularidad –provocada por el neoliberalismo– y, a la vez, queda bloqueada por las pautas neoliberales que operan en el seno de la singularidad. Esta tendencia se presenta en forma de cadena de fracasos en los intentos de confortar las relaciones sociales (los cuales vienen dados por el bloqueo de la capacidad de identificación libidinal). Las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales surgen precisamente como reacción a esa ausencia en el núcleo de la singularidad neoliberal, la cual, sin embargo, sigue frustrada por su incapacidad de lograr una identificación libidinal. Esta incapacidad la provocan tanto la introyección de la pauta del interés propio del neoliberalismo como la naturaleza misma de las tecnologías de la comunicación y las redes sociales.
Se podrían distinguir tres aspectos estructurales de la multitud:
a) La multitud es una conjunción antinómica de las tendencias hacia la comunalidad y hacia la singularidad, con la pauta del interés propio. La multitud no puede considerarse una unidad en el sentido de un pueblo, como tampoco es únicamente un conjunto de singularidades, ya que existe una red de relaciones que se materializa a medida que la comunalidad cobra vida en las redes sociales.
b) La multitud es «una multiplicidad incommensurable» (Negri, 2002) que no puede ser representada conceptualmente como un conjunto de singularidades o una unidad.
c) La multitud es un tipo de colectividad descentralizado porque las relaciones entre las singularidades en cuestión no pueden describirse como algo conformado por un principio unificador (por ejemplo, por una identificación absoluta con un líder).
Así pues, se propone reformular el concepto de multitud de modo tal que se pueda convertir en el concepto que permita captar un carácter general del ser social presente en todas las clases sociales contemporáneas. Se introduce el término «la multitud fría» para distinguir este concepto estructural de la multitud del elaborado por Hardt y Negri. Vivimos en la sociedad multitudinaria fría en la que se desarrolla el fenómeno del metapopulismo.
Las clases sociales multitudinarias y el posfascismo
Puede considerarse la multitud fría como la multitud que existe en tal o cual locus de clase dentro de una sociedad contemporánea. Designamos la asociación entre la multitud y una clase social como la localización de clase de la multitud fría. Desde mi punto de vista, la multitud es una forma de ser social que pertenece a todas las clases sociales. Como se verá más adelante, todas las clases presentan ciertas características comunes que vienen dadas por su forma multitudinaria y, al mismo tiempo, se diferencian por un contenido específico (unas condiciones de vida y una experiencia específicas). En lo que concierne a la caracterización de las clases en la sociedad actual, se recurrirá a los conceptos de clase desarrollados por Guy Standing (2009 y 2011) que, probablemente, constituyen la teoría más elaborada sobre las clases sociales dentro de la estructura social fragmentada a nivel mundial en los albores del siglo xxi. Según su mapeo de las clases, existen siete grupos de clases sociales que pueden concebirse como siete localizaciones de la multitud. En este artículo únicamente se esbozan los contornos de las localizaciones particulares de la multitud basándonos en la representación de Standing. El objetivo no es ilustrar el tejido social de determinadas clases en tanto en cuanto representan una estructura de la multitud, sino plantear conceptos que puedan explicar las condiciones sociales previas del metapopulismo. Por consiguiente, no se abordan en este artículo las inclinaciones ideológicas de las clases sociales individualmente, salvo en el caso del precariado. A continuación se esboza la descripción realizada por Standing de cada clase social en particular.
La «élite» la forman un número muy pequeño de ciudadanos inmensamente ricos a nivel mundial, que están al margen de los distintos sistemas normativos y sociales nacionales, que no necesitan y a los que tampoco contribuyen. Gozan de una sólida seguridad en cuanto a ingresos y son inmunes a los riesgos de la sociedad de mercado, aunque, por otra parte, se nos incita a sentir lástima por ellos. A menudo sufren inseguridad, en parte por el temor a quedar excluidos del grupo de la élite, y también por una insaciable codicia. Su riqueza se ha generado como consecuencia de las políticas de liberalización financiera. El tamaño de este grupo, que incluye a los multimillonarios, podría ser el 1% de la población de un país rico (Standing, 2009: 102).
Por debajo de la élite están los «salariados» (salariat), un grupo privilegiado de perceptores de rentas altas que disfruta de beneficios tales como empleos estables a tiempo completo, pensiones, vacaciones pagadas y pluses salariales. Sus miembros tienden a identificarse con sus empleadores y jefes y, normalmente, se sienten al margen del sistema público de protección social, recurriendo en su lugar a sistemas de seguros privados. Muchos de ellos participan de un modo de vida estereotípico, caracterizado por empleos indefinidos. El salariado, que incluye a profesionales como los académicos, experimenta unas relaciones basadas en objetivos y una cultura de procesamiento de personas, lo cual erosiona el sentido de propósito del trabajo y conduce al abandono profesional. Los miembros de este grupo están perdiendo su seguridad laboral y, cada vez con más frecuencia, se ven abocados a negociar contratos con sus empleadores de forma individual, no con un esfuerzo colectivo que proceda de un grupo consistente.
A continuación se encuentran los que Standing llama proficiens, un grupo de «profesionales» y «técnicos» que reúnen una serie de aptitudes comercializables y son perceptores de rentas altas en calidad de consultores o de trabajadores autónomos. Normalmente, no se identifican con la protección laboral que ofrece el Estado y se ven debilitados por su autoexplotación y modo de vida nómada, cuya consecuencia es un alto grado de fragmentación dentro del grupo. Los miembros de este grupo colaboran por necesidad y crean mecanismos de reciprocidades a corto plazo.
Por debajo de ellos, en cuanto a percepción de rentas, se sitúa una menguante «clase trabajadora»: típicamente varones que desempeñan labores manuales, que también integraban el núcleo de la clase trabajadora clásica para la que se concibieron los diversos estados de bienestar a modo de sistemas de regulación social. Muchos de los que pertenecen a este grupo tienden a identificarse con ocupaciones como carpintero, electricista o secretario, incluso pese a no estar del todo convencidos de ello. Cuanto más se flexibiliza el sistema salarial, sufren una inseguridad laboral cada vez mayor. A medida que mengua este grupo, lo hace la legitimidad de sus demandas; y los sindicatos, que tradicionalmente lo había representado y había defendido sus intereses, están en decadencia. La clase trabajadora industrial ha perdido la consistencia que habían preservado los sindicatos y el Estado de bienestar, y está desorganizada.
Y, por debajo de las cuatro clases anteriores, está el «precariado» (precariat), grupo que se compone de un número creciente de personas que van de un empleo a otro y no tienen claro cuál es su profesión, carecen de seguridad laboral y perciben ingresos precarios (Standing, 2011: 11). No son clasificados como empleados y no tienen quien represente formalmente sus intereses. Están desconectados de los sindicatos y la mayor parte de ellos no puede percibir prestaciones estatales debido a que no pueden pagar las contribuciones que lo permitirían. El precariado está compuesto de trabajadores temporales y contingentes de diversos rubros que con frecuencia aparecen como autoempleados. En la mayor parte de los casos, su labor se percibe como instrumental, esto es, que se realiza para poder percibir unos ingresos, y no se identifican con dicha labor profesionalmente. La posibilidad de fracaso impide que inviertan en adquirir otras habilidades y asuman un compromiso psicológico, lo que da como resultado una sensación de alienación y anomia.
La inseguridad sistemática y a largo plazo genera dos respuestas o subgrupos dentro del colectivo del precariado. La primera la alimenta la nostalgia de una edad de oro imaginaria («precariado nostálgico»). Este subgrupo se siente resentido al observar cómo sus gobiernos subsidian a las élites y al salariado, y permiten que la desigualdad lleve a una separación cada vez mayor entre los grupos sociales. El precariado «nostálgico» es seducido con frecuencia por el discurso posfascista dirigido contra los gobiernos que sirven a las élites y, al mismo tiempo, se vuelve contra los inmigrantes y las minorías, a las que se demoniza considerándolas una amenaza (ibídem: 146 y 156). A estas comunidades con bajos ingresos y desfavorecidas les acechan diversos temores; el mayor de ellos, el de perder lo poco que poseen si tienen que competir con contingentes desproporcionados de inmigrantes y minorías étnicas de rentas bajas. Estas preocupaciones, sin embargo, no tienen por qué estar directamente relacionadas con el respaldo a las políticas nacionalistas en Estados Unidos, representadas por la campaña de Donald Trump (Rothwell y Diego-Rosell, 2016).
Al segundo subgrupo del precariado se le atribuye el deseo de enfrentarse a sus inseguridades mediante políticas e instituciones de redistribución de la seguridad que ofrezcan a todo el mundo oportunidades de desarrollar sus talentos. Según Standing, este «precariado progresista» es una clase social que está en formación e inmersa en el proceso de configurar sus propios intereses y estructuras de sentimiento. En el período actual, esta clase se encuentra entre el rechazo a las formas clásicas de seguridad basadas en el trabajo y el paternalismo del Estado, por un lado, y la formación de un conjunto más estable de objetivos, demandas y valores, que incluiría una serie de prácticas estratégicas y tácticas que sean viables. Presenciamos el resurgir de la idea de igualdad universal que aún no se ha incorporado a un cuerpo político exhaustivo, integral y coherente. Ciertos movimientos y partidos actuales estarían en las vísperas de convertirse en el cuerpo político que sería la voz del precariado (Gómez-Reino y Llamazares, 2015). Puede describirse al precariado progresista como una multitud transcendente que percibe la necesidad de una conciencia colectiva propia y unas manifestaciones políticas, pero a la que sigue lastrando el hecho de que la multitud fría aún represente el tejido del ser social en la actualidad.
El grupo de los desempleados, por su parte, lo componen principalmente personas que han estado sin trabajo durante largo tiempo, que dependen de unas prestaciones públicas que han sufrido cada vez más recortes, mientras que se han reducido las condiciones para acceder a dichas ayudas. Muchos de ellos ni siquiera han llegado a tener nunca un empleo formal. Esto significa que puede clasificarse a la mayoría de quienes pertenecen a este grupo como una categoría social propia.
Standing se refiere al último grupo de esta lista –que languidece en el nivel social más bajo–como los «excluidos» (detached), un «lumpenproletariado» contemporáneo, personas sin hogar o que viven en condiciones de pobreza crónica, anómicos y que con su mera presencia amenazan a quienes se sitúan por encima en el escalafón social (Standing, 2009: 115).
Con independencia de las diferencias que puedan encontrarse entre las siete clases sociales actuales, sigue siendo posible vislumbrar rasgos en común que dejan entrever su naturaleza multitudinaria en relación con los tres aspectos estructurales de la multitud fría mencionados anteriormente:
a) En cada clase se observa una conjunción antinómica de la tendencia a la singularidad, con la pauta del interés propio, y la tendencia a la comunalidad, con una inclinación a la identificación libidinal que es mantenida y alimentada por el uso de las redes sociales y que se ve frustrada por la pauta neoliberal del interés propio. Pese a las diferencias en lo que respecta al uso de las redes sociales (LinkedIn sería la red social de la «élite» instruida; Facebook, la de la mayoría de los usuarios, etc.), la tasa y la tendencia en aumento del uso de las redes sociales en todas las clases sociales sugiere que existe una inclinación frustrada hacia la comunalidad. No obstante, se observa aún una diferencia en las tasas de uso entre los grupos con rentas más altas y los de rentas más bajas, en la que los primeros usan más las redes sociales (el 78% en 2015). Aunque más de la mitad (el 56% en 2015) de quienes viven en los hogares con los ingresos más bajos usan las redes sociales actualmente, el crecimiento se ha estabilizado en los últimos años. No se dan grandes diferencias entre grupos raciales o étnicos: el 65% de blancos, el 65% de hispanos y el 56% de afroamericanos usan las redes sociales (Perrin, 2015).
b) Cada una de las clases ha demostrado ser una «multiplicidad inconmensurable» cuando se transforma y aplica el término acuñado por Negri. Esto significa que no es posible representar a una clase social dada (la élite, el salariado, etc.) como unidad, en el sentido de entidad que posee una identidad de clase (cuya introyección llevase a cabo una mayoría de miembros de esa clase social), que experimentaría a modo de pautas de sentimiento localizables mediante parámetros económicos y sociales (nivel de rentas, contratos laborales a corto o largo plazo, y tipos de seguridad, como la seguridad laboral). Tras el debilitamiento y la descomposición de las identificaciones de partido, de clase, profesionales y de visiones del mundo, cada una de las clases, en cierto modo, se encuentra ahora en proceso de convertirse en una clase para sí misma; una evolución que se complementa con el movimiento opuesto impulsado por la pauta neoliberal del interés propio y la singularidad de las mónadas sociales.
c) Cada una de las clases representa un tipo de colectividad descentralizado. Existe un locus social compartido en sus diversos temores, posibilidades, perspectivas e inseguridades; pero, al igual que acabamos de ver en lo que respecta a cada clase individualmente, las relaciones entre sus miembros se configuran, cada vez más, en forma de la singularidad de cada ser humano (esta es la tendencia, antes mencionada, hacia la singularidad que se basa en las pautas neoliberales). Incluso quienes pertenecen al grupo de los salariados se ven empujados a negociar contratos individuales sin apoyarse en su pertenencia a un grupo coherente. En este estado de cosas, no existe imagen, símbolo, discurso o líder que se halle en situación de encarnar una expresión compartida de la colectividad de clase con capacidad de convertirse en un locus social común durante un período de tiempo más largo, ya que a cada candidato a ocupar ese lugar central se lo reinterpretaría como la expresión de una singularidad o de un grupo temporal de singularidades. La colectividad descentralizada supone que las clases y singularidades implicadas no han encontrado la voz que represente su experiencia de clase, demandas, ambiciones y sueños compartidos7. Solo hay sustitutos temporales para esa voz idónea en forma de asuntos delegados (proxy issues) que, en su mayor parte, no guardan relación directa con el locus social de clase8.
Se ha hecho ya referencia a la presencia del posfascismo en el «precariado nostálgico». Pero, ¿penetra el posfascismo también en otras clases sociales? Desde un punto de vista general, cabe entender el posfascismo como una de las consecuencias del desmantelamiento del universalismo político emancipador. Tal como lo ha expresado Gaspár M. Tamás (2000), el posfascismo arraiga en la sociedad en la que el metadiscurso de ciudadanía, de un principio universal de ciudadanía con un abanico de derechos políticos y sociales, se ha desintegrado. La parte «nostálgica» del precariado y cierta parte de la clase trabajadora tradicional pueden considerase la base principal de la significación posfascista. El respaldo electoral de Trump provino principalmente de las capas privilegiadas de la clase trabajadora, así como de la clase que correspondería al nivel más elevado entre el precariado. Trump, sin embargo, obtuvo votos de diversas clases sociales9. En este sentido, puede percibirse una significación posfascista en varias clases, aunque ninguna de ellas, en su conjunto, ha demostrado adherirse a esta significación. Mi explicación es que el ser social multitudinario impide alcanzar una significación que esté ligada a una clase (debido a su naturaleza antinómica, inconmensurabilidad y descentralidad). Sin embargo, un locus de clase crea una interpretación concreta de una significación que, potencialmente, conduce a la fragmentación de una comunidad compuesta por miembros de clases distintas. Esta es la razón por la que se introduce a continuación el término «la comunidad multitudinaria» con un locus de clase como factor de escisión.
Según el modelo que aquí se propone, el posfascismo no representa un núcleo persistente de metapopulismo. Ello es debido a que ni el «precariado nostálgico» ni cierta parte de la clase trabajadora tradicional, que son susceptibles al discurso posfascista, crean en realidad una actitud inmutable hacia inmigrantes, refugiados y minorías que pueda ser calificada como integralmente racista10. Como ya expuso Étienne Balibar (1991: 17), se dan todas las condiciones para un sentido colectivo de pánico identitario; por mi parte, añadiría que el pánico identitario ha desintegrado las pautas racistas clásicas que habían generado composiciones de rasgos y dicotomías relativamente estables (por ejemplo, blancos y negros). En lugar de configurarse una imagen nítida del enemigo (judío, árabe, hispano, etc.), lo que encontramos es un fenómeno de racismo posmoderno que funciona mediante una figura del enemigo como un ensamblado de elementos heterogéneos. Por ejemplo, se percibe a los inmigrantes como trabajadores no cualificados y no deseados, en un contexto de prestaciones públicas, y podrían, por consiguiente, convertirse en el objetivo del odio racista. Sin embargo, en el contexto del significante «la América grande», un país que se enorgullece de acoger a las víctimas de guerras diversas, los inmigrantes podrán presentarse como refugiados de guerra. En este caso, no existe un significante racista coherente para «inmigrante». A causa de su inseguridad, el pánico identitario del precariado tiende a iniciar un proceso de formación de un enemigo caracterizado racialmente; aunque, debido a las estructuras de sentimiento fragmentadas, el precariado no parece llegar a concebir una imagen general del enemigo, por lo que oscila entre el odio racista y la descomposición del objeto de ese odio. El concepto de racismo posmoderno lo desarrolló Ramón Flecha (Flecha et al., 2005: 235), que ofrece una explicación analógica que consigue capturar incluso la actitud contradictoria de Trump hacia los inmigrantes y las minorías. Repara Flecha en un fenómeno similar en el caso de los populistas europeos, como el del ya fallecido líder político austríaco de extrema derecha, Jörg Haider, que decía tener amigos inmigrantes turcos y marroquíes, sin llegar a afirmar que fueran grupos inferiores, solo que eran diferentes. Haider y otros populistas aceptan y defienden activamente las agendas posmodernas de diferencia y diversidad desprovistas de valores universales (igualdad, democracia, derechos humanos). Por esta razón, sustituyo el término «neofascista» por la idea de «posfascista», que traslada de forma más adecuada las características posmodernas del racismo actual (desustanciación, descomposición y ensamblaje de elementos heterogéneos, en lugar de una imagen concentrada y racista del enemigo).
Las comunidades multitudinarias y el líder
La localización de clase de la multitud ofrece una curvatura especial de la multitud que desempeñará una función en las distintas interpretaciones de una significación determinada. La multitud se distingue por sus localizaciones de clase, aunque, al mismo tiempo, sus localizaciones de clase presentan interrelaciones puesto que comparten tres características de la multitud antinómica y disponen prácticamente del mismo acceso a las redes sociales. La multitud con localizaciones de clase, sin embargo, debería explicar la tendencia en aumento hacia la fragmentación y a las comunidades heterogéneas en todas las clases descritas por Standing, excepción hecha del precariado «progresista» y el «nostálgico», en cierto modo. Podrá considerarse al «precariado progresista» una clase en busca de su representación común de clase, a pesar de que los rasgos multitudinarios siguen vigentes. El «precariado nostálgico», por su parte, tiende a crear formas nacionalistas y otras formas identitarias de autoexpresión común, que se ven igualmente obstaculizadas por el ser social antinómico.
Dado el carácter multitudinario del ser social en todas las clases (véanse los rasgos a, b y c antes descritos), predominan las comunidades que se definen por el vínculo con la significación que no sea una expresión de la experiencia y pensamiento comunes de clase. Sin embargo, la interpretación de la significación dentro de la comunidad multitudinaria ha comenzado a estar influida por su localización de clase de forma más intensiva que durante el período del Estado de bienestar que pugnó por regular las desigualdades de clase. En términos sociológicos, esta comunidad es concebida por un grupo compuesto por aquellos que coinciden o discrepan respecto a cuestiones relativas a un mensaje, doctrina o conjunto de valores tales como el fundamentalismo religioso, el nacionalismo, el feminismo o los derechos de las minorías. Cabe considerar la diferenciación de clase de la comunidad como un factor de escisión que refuerza la diferenciación interior y la fragmentación potencial de la significación común dentro de una comunidad.
La naturaleza multitudinaria de la comunidad se manifiesta como una conjunción antinómica de las tendencias hacia la singularidad y hacia la comunalidad. Hay un tipo de colectividad descentralizada que es «inconmensurable» con una noción de unidad (véanse las tres características de la multitud que se han abordado anteriormente). El carácter antinómico de la multitud, su inconmensurabilidad con una noción de unidad y su tipo descentralizado de colectividad se inscriben en relaciones que pueden encontrarse entre comunidades multitudinarias. Las relaciones entre las comunidades son, al parecer, antinómicas, semánticamente inconmensurables y descentralizadas. Estas relaciones muestran incoherencia, reagrupamiento contingente y divisiones (como atestiguan los ejemplos que ofrecen las estrategias de Putin y Trump, a las que se ha hecho referencia anteriormente).
El carácter multitudinario de las comunidades y su interconexión constituyen las pautas que absorbe el líder metapopulista en sus estrategias políticas. El líder metapopulista es una singularidad (individuo) que no es la denominación que identifica un segmento hegemónico y unificador en las significaciones singulares, aunque es un significante que debe mantener la incoherencia de las significaciones de las comunidades multitudinarias. La esencia del líder metapopulista es, por lo tanto, la incoherencia y el vacío. Es decir, podemos considerar el reagrupamiento contingente y las divisiones como las dos formas de relaciones entre comunidades multitudinarias. En estas circunstancias, la singularidad del líder deberá ser el sujeto que refleje estas dos formas de relaciones dentro de su estructura interna. Su única opción será crear una forma de liderazgo que pueda dirigirse a cuantas más comunidades multitudinarias sea posible sin introducir una significación unificadora que quiebre sus relaciones descentralizadas. Si consiguiera transformar la coexistencia incoherente de las comunidades en una coexistencia coherente a través de una significación coherente que conduzca a la hegemonización de ciertas ideas, mensajes y valores, propiciaría el fraccionamiento de su sociedad. Debido al carácter multitudinario de la sociedad actual, que impide realizar el proceso de hegemonización, una significación coherente se consideraría un acto de violencia contra la singularidad de las significaciones particulares vinculadas con las comunidades multitudinarias. Ello acarrearía el desapego de las comunidades multitudinarias del político que aspiraba a convertirse en un líder metapopulista. Por consiguiente, una doctrina política coherente no funcionaría en el caso del liderazgo populista en la sociedad multitudinaria.
El líder metapopulista deberá ser, entonces, el sujeto vacío y descentralizado que sugiere el «sujeto fragmentado» de Lacan-Žižek (Žižek, 1999: 158) 11. El sujeto metapopulista está desprovisto de sustancia subyacente y no es portador de significados coherentes. Lo que dice (significantes o segmentos semánticos de una significación) sustituye a su «personalidad» como un conjunto estable de visiones y cualidades (Fink, 1996: 41). El sujeto entero del líder metapopulista se desvanece y su sujeto no tiene otra forma de ser salvo como divisiones (un vacío) en una cadena de significación que lo representa frente a los demás. Esta cadena de significación la forman los discursos, visiones, actitudes, ideas, mensajes y prácticas del líder metapopulista que configuran la significación representativa. El sujeto metapopulista no es sino una división (un vacío) entre dos formas de alteridad: la singularidad de su ser y la significación representativa. Este sujeto puede considerarse un conjunto vacío, un conjunto que carece de elementos tales como creencias, ideas, valores o sentimientos que se le podrían atribuir al propio metalíder populista (que no puede crear valores, ideas o mensajes permanentes o ni siquiera duraderos). El sujeto metapopulista está alienado de toda la significación que representa, incluso aunque pueda expresar una inversión momentánea en algún fragmento de una significación. Esta alienación posibilita el funcionamiento de la representación en una sociedad fragmentada porque impide que la significación representativa se unifique a través de un acto de inversión compleja en relación con esta significación en su conjunto. Una inversión compleja produciría una forma unificada de interpretación de los segmentos de la significación representativa, lo que correspondería a la propia hegemonización, ahora impedida por las divisiones semánticas entre comunidades multitudinarias.
En los ejemplos de Putin y Trump, esta alienación se manifiesta en que ambos líderes se convierten en políticos a los que se vende como si fueran marcas, lo que genera una política en la que priman una imagen y frases con gancho. Es la política vista como mercancía (commodified politics), de compraventa de imágenes fugaces y palabras de moda, donde se prefieren los símbolos a la sustancia, al fondo. En cierto sentido, las políticas metapopulistas de Trump y Putin hacen continuismo de esas estrategias políticas anteriores, al menos en lo que se refiere al papel del espectáculo difuso que, según Debord (2005: 32), caracteriza al capitalismo liberal. En el caso de Putin, Trump y otros políticos metapopulistas, el proceso de desustanciación se completa a medida que el sujeto vacío pasa a ser una asunción del populismo operativo en la sociedad fragmentada; Gleb Pavlovsky, uno de los antiguos asesores de Putin, expresó –prácticamente en los mismos términos que Žižek– la idea de que Putin es una especie de pantalla blanca en la que cada cual proyecta sus fantasías (Masyuk, 2011). El sujeto vacío se presenta a sí mismo como la estructura descentralizada que posibilita el funcionamiento del metapopulismo.
Conclusión
Sin duda, en el caso de los mandatos de Trump y de Putin estaríamos ante un metapopulismo in statu nascendi. El metapopulismo manifiesta tendencias generales del ser social moderno que se caracteriza por el entrelazamiento antinómico entre singularidad y comunalidad. Lo más probable es que las políticas gubernamentales inventen formas que se correspondan cada vez más con estas dos tendencias que se nutren de las pautas del capitalismo neoliberal y la tendencia hacia la comunalidad que surge en el contexto de las nuevas redes sociales. En el futuro, el leviatán proteico podría encarnarse en una forma más pura de la que tenemos en la actualidad con Putin, Trump y otros políticos contemporáneos, los cuales exhiben solo rasgos del metapopulismo (doctrina descentralizada, ambigüedad ideológica, el sujeto dividido y la ilusión de unificación).
A partir del análisis propuesto, se concluye que los elementos del posfascismo (racismo, nacionalismo, homofobia y ultraconservadurismo) en los enunciados populistas, en realidad, no suponen el núcleo de la política metapopulista. En primer lugar, ahí surgen las imágenes desintegradas del «enemigo», las cuales imposibilitan una doctrina posfascista coherente; y, en segundo lugar, la política metapopulista debe mantener su centro vacío a fin de atraer a comunidades multitudinarias heterogéneas que están separadas por divisiones. Así, el núcleo del metapopulismo debe permanecer vacío. Empíricamente, entonces, es posible observar una distancia respecto al fascismo de la vieja escuela; solo basta ver, por ejemplo, la naturaleza del discurso de Marine Le Pen o el llamamiento de Donald Trump al cese de los ataques violentos contra hispanos tras su elección como presidente de Estados Unidos.
Los políticos metapopulistas a menudo recurren al «precariado nostálgico», lo que proporciona un depósito de significaciones que contribuyen a crear una ilusión de unificación a modo de contrapunto a la antinomia omnipresente del ser multitudinario. Los elementos antimmigración, nacionalistas, homófobos y otros rasgos posfascistas pueden ser considerados como portadores de una función semántica que consiste en la introducción del elemento unificador ilusorio en la significación. Estos elementos posfascistas, por lo tanto, parecen ser uno de los medios semánticos de invocación de la perspectiva de unificación, aunque este elemento semántico está distorsionado por la naturaleza antinómica de la significación.
Existen dos requisitos contradictorios para un líder metapopulista que introduce elementos posfascistas: la representación posfascista del todo social multitudinario y, a la vez, ganarse a cuantas comunidades multitudinarias sea posible. Por consiguiente, los elementos posfascistas no pueden ser el punto focal de su significación representativa, sino únicamente uno de sus múltiples segmentos. El líder metapopulista no podrá ser posfascista en tanto en cuanto seguirá teniendo que dirigirse a otras comunidades que pueden ser contrarias a la comunidad posfascista.
Desde este estudio se asume que el metapopulismo representa la forma política del ser social multitudinario como consecuencia de las tendencias antinómicas de todas las clases sociales descritas en el texto. Por ello, el metapopulismo puede ser la forma política emergente que sustituya, de forma gradual, a la democracia liberal. Las formas viables de oposición al metapopulismo probablemente deberían ligarse a la unificación de las significaciones múltiples del precariado, lo cual crearía una cadena coherente de significación. Este tipo de significación llevaría a una significación más persistente de la condición común de clase de las comunidades multitudinarias anejas. Si apareciese un líder entre el precariado, este grupo, probablemente, combinaría esta unificación con la significación descentralizada del metapopulismo.
Referencias bibliográficas
Balibar, Étienne. «Es Gibt Keinen Staat in Europa: Racism and Politics in Europe Today». New Left Review, vol. 186, n.º 1 (1991), p. 5-19.
Benkler, Yochai. The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven, Londres: Yale University Press, 2006.
Brown, Wendy. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. Nueva York: Zone Books, 2015.
Cooper, Betsy; Cox, Daniel; Lienesch, Rachel y Jones, Robert P. «Anxiety, Nostalgia, and Mistrust: Findings from the 2015 American Values Survey». PRRI (17 de noviembre de 2015) (en línea) https://www.prri.org/research/survey-anxiety-nostalgia-and-mistrust-findings-from-the-2015-american-values-survey/
Debord, Guy. Society of the Spectacle. Londres: Aldgate Press, 2005.
Fink, Bruce. The Lacanian Subject: Between Language and Jouissance. Princeton: Princeton University Press, 1996.
Filipov, David. «Putin can’t seem to find a “national idea” for Russians, so he’s proposing a law to do it». The Washington Post, 5 de noviembre de 2016, (en línea) [Fecha de consulta: 23.03.2018] https://www.washingtonpost.com/world/putin-cant-seem-to-find-a-national-idea-for-russians-so-hes-proposing-a-law-to-do-it/2016/11/05/1fba53d2-a1d5-11e6-8864-6f892cad0865_story.html?utm_term=.2e2a6845ef9a
Flecha, Ramón; de Botton, Lena; Santa Cruz, Iñaki y Claveria, Julio Vargas. «Equality of Differences versus Postmodern Racism». En: Macedo, Donaldo y Gounari, Panayota (eds.). The Globalization of Racism. Nueva York: Routledge, 2005, pp. 226-240.
Foster, Belamy. «Neofascism in the White House». Monthly Review, 1 de abril de 2017 (en línea) [Fecha de consulta: 23.03.2018] https://monthlyreview.org/2017/04/01/neofascism-in-the-white-house/
Gómez-Reino, Margarita y Llamazares, Iván. «Left Populism in Spain? The Rise of Podemos». Conferencia «Solving the Puzzle of Populism», Brigham Young University, 2015.
Hardt, Michael y Negri, Antonio. Multitude. War and Democracy in the Age of Empire. Nueva York: The Penguin Press, 2004.
Hauser, Michael. «Metapopulism in-between democracy and populism. Tranformations of Laclau´s concept of populism with Trump and Putin». Distinktion: Journal of Social Theory, vol. 19, n.º 1 (2018), p. 68-87.
Ingelhart, Ronald y Norris, Pipa. «Trump, Brexit and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash». Harvard Kennedy School, Faculty Research Working Series, n. º RWP 16-026 (en línea) [Fecha de consulta: 15.06.2016] https://research.hks.harvard.edu/publications/workingpapers/Index.aspx
Liptak, Kevin y Zeleny, Jeff. «Trump pledges to “make America great again for all Americans”». CNN Politics, 31 de enero de 2018 (en línea) https://edition.cnn.com/2018/01/30/politics/state-of-the-union-2018/index.html
Lütjen, Torben. «As people “sort” themselves, consequences for democracy». Journal Sentinel, 25 de diciembre de 2012 (en línea) http://archive.jsonline.com/news/opinion/as-people-sort-themselves-consequences-for-democracy-dq818lu-184769081.html/
Masyuk, Elena. «What Putin is most afraid of is to be left out. Interview with Gleb Pavlovskiy». Novaya Gazeta, 12 de noviembre de 2011 (en línea) [Fecha de consulta: 21.09.2016] https://www.en.novayagazeta.ru/politics/55288.html
Montag, Warren. «Who Is Afraid of the Multitude? Between the Individual and the State». The South Atlantic Quarterly, vol. 104, n.º 4 (2005), p. 655-673.
Negri, Antonio. «Approximations: Towards an Ontological Definition of the Multitude». Generation website, 2002 (en línea) [Fecha de consulta 15.7.2017] http://www.generation-online.org/t/approximations.htm
Parenti, Christian. «Listening to Trump». Jacobin Magazin, 22 de noviembre de 2016 (en línea) [Fecha de consulta 30.8.2017] https://www.jacobinmag.com/2016/11/trump-speeches-populism-war-economics-election/
Perrin, Andrew. «Social Media Usage: 2005-2015». Pew Research Center, 8 de octubre de 2015 (en línea) [Fecha de consulta 11.12.2017] http://www.pewinternet.org/2015/10/08/social-networking-usage-2005-2015/
Phillips, Amber. «A shortlist of economic issues on which Donald Trump sounds more like a Democrat than a Republican». The Washington Post, 8 de agosto de 2016 (en línea) https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/08/08/a-shortlist-of-economic-issues-on-which-donald-trump-sounds-more-like-a-democrat-than-a-republican/?utm_term=.cfb7d4ae7401
Pomerantsev, Peter. «Non-Linear War». London Review of Books, 28 de marzo de 2014a (en línea) [Fecha de consulta 11.12.2017] http://www.lrb.co.uk/blog/2014/03/28/peter-pomerantsev/non-linear-war/
Pomerantsev, Peter. «The Hidden Author de Putinism». The Atlantic, 7 de noviembre de 2014b (en línea) [Fecha de consulta 11.12.2017] http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/11/hidden-author-putinism-russia-vladislav-surkov/382489/
Rothwell, Jonathan y Diego-Rosell, Pablo. «Explaining nationalist political views: The case of Donald Trump». SSRN website, 2 de noviembre de 2016 (en línea) [Fecha de consulta 23.3.2018] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2822059
Standing, Guy. Work after Globalization: Building Occupational Citizenship. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.
Standing, Guy. The Precariat: The New Dangerous Class. Londres: Bloomsbury Academic, 2011.
Suls, Rob. «Less than half the public views border wall as an important goal for U.S. immigration policy». Pew Research Center, 6 de enero de 2017 (en línea) http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/06/less-than-half-the-public-views-border-wall-as-an-important-goal-for-u-s-immigration-policy/
Taggart, Paul. «New Populist Party in Western Europe». West European Politics, vol. 18, n. º 1 (1995), p. 34-51.
Taggart, Paul. Populism. Buckingham: Open University Press, 2000.
Tamás, Gáspár, M. «On Post-fascism: The Degradation of Universal Citizenship». Boston Review, 1 de junio de 2000 (en línea) [Fecha de consulta 23.3.2018] http://bostonreview.net/world/g-m-tam%C3%A1s-post-fascism
Timm, Jane C. «The 141 Stances Donald Trump Took During His White House Bid». NBC News, 28 de noviembre de 2016 (en línea) https://www.nbcnews.com/politics/2016-election/full-list-donald-trump-s-rapidly-changing-policy-positions-n547801
Traverso, Enzo. «Trump´s Savage Capitalism: The Nightmare is Real». World Policy Journal, vol. 34, n.º 1 (2017), p. 13-17.
Vermeulen, Timotheus y van den Akker, Robin. «Notes on Metamodernism». Journal of Aesthetics and Culture, vol. 2, n.º 1 (2010) (en línea) [Fecha de consulta 11.12.2017] http://www.tandfon-line.com/doi/full/10.3402/jac.v2i0.5677
Wang, Zheng; Tchernev, John M. y Soloway, Tyller. «A dynamic longitudinal examination of social media use, needs, and gratification among college students». Computers in Human Behaviour, vol. 28, n.º 5 (2012), p. 1.829-1.839.
Whitebook, Joel. «Trump´s Method, Our Madness». The New York Times, 20 de marzo de 2017 (en línea) [Fecha de consulta 11.12.2017] https://www.nytimes.com/2017/03/20/opinion/trumps-method-our-madness.html?action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=opinion-c-col-right-region®ion=opinion-c-col-right-region&WT.nav=opinion-c-col-right-region&_r=1
Zsolt, Enyedi y Deegan-Krause, Kevin (eds.). The Structure of Political Competition in Western Europe. Nueva York: Routledge, 2011.
Žižek, Slavoj. The Tiklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology. Londres - Nueva York: Verso, 1999.
Notas:
1-Véase: https://themoscowtimes.com/news/putin-declares-patriotism-russias-only-national-idea-51705
2-Traducción: El método de Trump, nuestra locura.
3-Véanse las incoherencias en los mensajes de Trump en la lista de 141 giros sobre 23 cuestiones de calado (disponible en Timm, 2016). La lista refleja solo sus opiniones expresadas en público y desde que anunció su candidatura el 16 de junio de 2015. Acerca de sus incoherencias de orientación derecha-izquierda en materia de economía, véase Phillips (2016).
4-Torben Lütjen (2012), politólogo alemán que ha estudiado los enclaves liberal y conservador en Wisconsin, señala: «Estados Unidos se ha dividido en enclaves cerrados y separados radicalmente que siguen sus propias construcciones de la realidad». Yochai Benkler (2006: 235), de la Universidad de Harvard, escribió en su obra The Wealth of Networks (La riqueza de las redes) que es más probable que individuos con intereses compartidos se conozcan o coincidan en torno a una misma fuente de información en Internet que en el entorno offline. Las redes sociales permiten a los miembros de estos grupos reforzar mutuamente sus creencias, bloqueando información que las contradiga y emprendiendo acciones comunes (ibídem).
5-Los estudios sociológicos muestran el carácter fragmentario de las redes sociales. Casi dos tercios de los adultos estadounidenses (el 65%) usan las redes sociales. El porcentaje aumenta hasta aproximadamente el 90% en la franja de edad de entre 18 y 29 años, y al 75%, en la franja de entre 30 y 49, mientras que las cifras están aumentando también en otros grupos de edad. Véase el estudio del Pew Research Center: http://www.pewinternet.org/2015/10/08/social-networking-usage-2005-2015/ Las redes prometen la satisfacción de las necesidades sociales y, al mismo tiempo, nos impiden obtener dicha satisfacción (Wang et al., 2012: 1.837).
6-Dejamos al margen la explicación de esta ausencia, en el núcleo de la singularidad, de un aparato teórico, como podría ser el de la teoría del sujeto de Slavoj Žižek; ello excedería el ámbito de este estudio.
7-Pueden verse excepciones en varios partidos y movimientos nuevos, como Podemos en España o los líderes populistas de izquierda de los partidos tradicionales, como Jeremy Corbyn en el caso del Partido Laborista en el Reino Unido.
8-En términos sociológicos, el «voto estructural» propiamente dicho –es decir, votar de acuerdo con las posiciones sociales de cada uno– ha decaído en las últimas décadas (Zsolt et al. 2011). Véase asismismo el Alford Index of Class Voting (Ingelhart y Norris, 2016: 40).
9-Para más información, véase: https://edition.cnn.com/election/2016/results/exit-polls
10- Por ejemplo, el 93% de los republicanos afirman que es un objetivo muy o algo importante de la política estadounidense en materia de inmigración evitar que inmigrantes no cualificados perciban prestaciones públicas, mientras que, al mismo tiempo, el 40% de los republicanos apoyan que el Gobierno federal admita a refugiados civiles que huyen de la guerra y la violencia (Suls, 2017). La proporción de estadounidenses que se identifican con el movimiento Tea Party ha descendido casi a la mitad, del 11% en 2011 al 6% en 2016 (Cooper et al., 2015).
11- El «sujeto dividido» o «sujeto excluido», representado por el símbolo $ de Lacan.
Esta obra ha contado con el respaldo de la Czech Science Foundation, en el marco del programa «Unity and Multiplicity in Contemporary Thought» (Unidad y multiplicidad en el pensamiento contemporáneo), número 17-23955S.
Traducción del original en inglés: Alejandro Lacomba y redacción CIDOB.
Palabras clave: populismo, neoliberalismo, fragmentación, multitud, Trump, Putin
Cómo citar este artículo: Hauser, Michael « El centro vacío del populismo actual: la constitución antinómica del líder populista ». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 119 (septiembre de 2018), p. 63-84 DOI: DOI: doi.org/10.24241/rcai.2018.119.2.63
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 119, p. 63-84
Cuatrimestral (mayo- septiembre 2018)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.118.119.2.63
Fecha de recepción: 11.12.17 ; Fecha de aceptación: 30.032018