Deportabilidad, género y violencia legal: una revisión bibliográfica sobre deportaciones y políticas antitrata
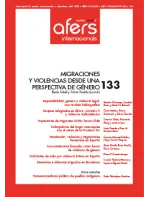
Sandra Gil Araujo, investigadora, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires (sandragilaraujo@yahoo.es). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3816-7928
Carolina Rosas, investigadora, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires (rosas.carol@gmail.com). ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0903-5595
María Lis Baiocchi, becaria postdoctoral, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (mlbaiocchi@flacso.org.ar). ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6839-8305.
Este artículo parte de comprender el régimen global de control migratorio como un régimen de violencia legal. El objetivo es analizar la bibliografía especializada que demuestra la existencia de una economía de la deportabilidad, entendida como la distribución desigual de las formas que asume el poder estatal sobre las vidas y libertades de los no nacionales, en la que el género cumple un papel preponderante. Para ello, se revisa una selección de textos que, en las dos últimas décadas, han analizado el dispositivo de deportación y el dispositivo antitrata en Europa, Estados Unidos y América del Sur, desde una perspectiva de género. Esta bibliografía corrobora la existencia de una economía generizada de la deportabilidad, generadora de sufrimiento social que marca, en distinto modo y grado, la presencia (in)migrante en el orden nacional.
El proceso de globalización del control migratorio se fue configurando en el marco de, al menos, tres transformaciones sustanciales que ofrecen pistas para entender su deriva actual: 1) los cambios en la forma de organización del trabajo asalariado a inicios de los años setenta del siglo pasado, que afectó también las maneras de concebir y regular las migraciones internacionales; 2) el fin de la Guerra Fría y de la confrontación Este-Oeste, que modificó profundamente las nociones de seguridad vigentes hasta entonces y promovió la emergencia de la inmigración ilegal(izada) como nueva hipótesis de conflicto, junto con el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, y 3) las medidas tomadas en Estados Unidos y la Unión Europea (UE) después de septiembre de 2001, que han reforzado la vinculación entre migración y terrorismo1. Estas mutaciones reconfiguraron los modos de pensar las migraciones y la presencia de poblaciones migrantes, que pasaron a ser definidas como fuente de amenazas a la seguridad, la cohesión social, la identidad nacional y el orden moral y público (Duvell, 2003; Gil Araujo, 2005; Menjívar y Abrego, 2012; Golash-Boza, 2016; De Genova, 2019; Rosas y Gil Araujo, 2022).
La visión de la migración y de las poblaciones migrantes como un tema de seguridad alentó la multiplicación de normas, prácticas y tecnologías para el control de las distintas instancias que componen las travesías migratorias. Los visados, los acuerdos de readmisión, las sanciones a las compañías de transporte y las campañas antitrata impulsadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) son algunas de las formas que adquiere el ejercicio de esa policía a distancia (Andrijasevic, 2010; Gil Araujo, 2011; Hess, 2012). Paralelamente, actores de diverso tipo –como organismos internacionales, empresas, ciertas ONG y organizaciones religiosas, entre otros– se fueron adhiriendo al cuerpo central de los estados para llevar adelante este control multisituado de la migración (Duvell, 2003; Gil Araujo, 2011; Domenech, 2017).
Como nos recuerda Sayad (2008: 113), la ilegitimidad intrínseca que caracteriza la presencia no nacional en el orden nacional hace que «ser inmigrante y ser expulsable, ser inmigrante y ser excluible de la política sean una sola y misma cosa». Por su parte, De Genova (2019) sostiene que una de las características universales distintivas de las poblaciones no nacionales en cualquier Estado nacional, sin importar el estatuto jurídico que tengan, es su condición de sujetos deportables. Esta deportabilidad remite al entramado legal y administrativo que hace posible la producción legal de la ilegalidad migrante y habilita que en cualquier momento las personas (in)migrantes puedan ser expulsadas del país donde se encuentran. Desde esta perspectiva, la inmigración irregular no es un hecho improvisado, ni tan solo una consecuencia, sino que la producción de la ilegalidad constituye un factor histórico y estructural de los procesos de precarización laboral que buscan disciplinar la fuerza de trabajo y reducir los costes de producción a través de la contratación de mano de obra barata y con derechos restringidos (De Genova, 2010 y 2019).
Las normas, prácticas y tecnologías que intervienen en la producción legal de la ilegalidad migratoria generan una acumulación de efectos dañinos y dolorosos que Menjívar y Abrego (2012) catalogan como «violencia legal». Este conceptoengloba las variadas formas de violencia estructural y simbólica que la ley habilita y amplifica, a la vez que permite capturar el sufrimiento que resulta de la implementación de un cuerpo de leyes que inciden en la vida cotidiana de los individuos como, por ejemplo, la feminización de la supervivencia de las familias migrantes a causa del incremento de la deportación de varones, que suele permanecer invisibilizada (Baker y Marchevsky, 2019). Si bien estos efectos pueden ser considerados una forma de violencia institucional, estructural y simbólica, Menjívar y Abrego (2012) lo denominan violencia legal porque están encarnados en prácticas legales, sancionadas e implementadas activamente a través de procedimientos formales –y legitimados–, de manera que son naturalizados y normalizados.
Desde esta perspectiva, la expulsabilidad/deportabilidad2, en cuanto que posibilidad de ser expulsado/deportado, supone una forma de violencia legal que hace pender sobre la vida de las personas migrantes la constante amenaza de expulsión. Ahora bien, no todas las personas migrantes corren el mismo riesgo de ser arrestadas, detenidas, internadas y deportadas. Esa distribución desigual de la deportabilidad, la mayor o menor susceptibilidad a la deportación, configura lo que De Genova (2019) denomina «economía de la deportabilidad»3. A partir de la idea foucaultiana de economía del poder, este autor propone la noción de economía de la deportabilidad para referirse a la desigual distribución de racionalidades, técnicas y tecnologías que hacen de los migrantes sujetos de control y los gobiernan a través de la mayor o menor probabilidad de ser detenidos y deportados. A partir de estas premisas este artículo se propone dar cuenta de la existencia de una economía generizada de la deportabilidad, en cuanto a distribución desigual de las formas que asume el poder estatal sobre las vidas y libertades de los no nacionales, en la que el género cumple un papel preponderante4.
En el corpus dedicado al control migratorio que pondera un enfoque de género, la atención se ha centrado en el papel de los «idearios de género» o gender politics en el control de la migración familiar, sobre todo en Europa, incluyendo las políticas de integración de inmigrantes, entendidas como herramientas de selección, restricción y cierre (Farris, 2017; Gil Araujo, 2022). En los últimos años, sin embargo, otras dos temáticas han ido concentrando interés: a) los procesos de detención y deportación, especialmente las deportaciones efectivizadas en las que se observa una preeminencia significativa de varones migrantes de orígenes nacionales específicos, quienes han sido construidos como peligrosos y acusados principalmente de faltas administrativas (irregularidad documentaria); y b) las políticas antitrata implementadas en el marco de lo que se conoce como el despliegue humanitario para el «rescate de víctimas de trata», pero que, en definitiva, fungen como instrumentos de control, victimización y criminalización de las mujeres migrantes cis y trans, principalmente de quienes ejercen el trabajo sexual, algunas de las cuales terminan en las filas de lo que Plambech (2014) denomina «deportaciones humanitarias».
Con el interés de aportar a estas discusiones, el objetivo de este artículo es, precisamente, analizar una selección de la bibliografía que se ocupa de estos dos últimos conjuntos de intereses y que, además, incorpora una perspectiva de género. Para llevar adelante la tarea, se definieron los siguientes criterios excluyentes para la selección de los textos bibliográficos: a) que estudiaran el control migratorio y, en particular, las deportaciones y/o las políticas antitrata; b) que estuvieran basados en investigaciones documentales, cuantitativas y/o etnográficas (se incluyeron revisiones solamente para contextualizar cada apartado); c) que incorporaran una perspectiva de género5 y crítica; d) que hubieran sido producidos en los últimos 20 años, y e) que abordaran experiencias de los países europeos, suramericanos y/o de Estados Unidos6. Cabe advertir que son incipientes las indagaciones sobre el carácter generizado del control migratorio (incluyendo las deportaciones y las políticas antitrata) y que, en general, toman como caso de estudio países del Norte Global. Es decir, en este artículo se aborda un corpus de literatura acotado, especialmente el producido en América del Sur; destacando, asimismo, que el conjunto de estudios acerca del dispositivo antitrata es algo más nutrido que el referido a las deportaciones efectivizadas, como puede notarse en los respectivos apartados.
De esta manera, a diferencia de algunas selecciones de textos realizadas a partir de los contenidos de bases de datos internacionales de revistas indexadas, en las cuales se encuentran principalmente estudios producidos en instituciones académicas del Norte Global, y haciendo valer nuestras trayectorias académicas y conocimiento de los contextos, implementamos una estrategia tradicional, y de largo aliento, de búsqueda bibliográfica, preselección, fichaje y selección final del material. Ello nos permitió recoger valiosos aportes realizados desde los países suramericanos, muchos de ellos publicados en libros, tesis, etc., que de la otra manera habrían quedado excluidos. Así, procuramos minimizar la reproducción de las lógicas coloniales que afectan también a la construcción y difusión del conocimiento (Lander, 2000)7.
Con relación a la muestra final, se siguió el criterio de suficiencia, entendiendo que, siguiendo a Guirao Goris (2015), la revisión de la literatura constituye un estudio detallado, selectivo y crítico que integra la información esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto, para situarla en cierta perspectiva o marco teórico. Según esta autora, la diferencia fundamental entre una revisión y un estudio primario es la unidad de análisis, pero no los principios científicos que se aplican. Por ello, basándonos en la teoría fundamentada y en el criterio de la saturación teórica (Glaser y Strauss, 1967; Flick, 2004), se instrumentalizó el criterio de saturación de la información bibliográfica; es decir, se recopilaron un conjunto de antecedentes que, de manera suficiente debido a los fuertes acuerdos hallados en su interior, permitió sostener los supuestos, argumentaciones y conclusiones que serán desarrollados a lo largo de este texto.
En cuanto a la estructura del artículo, en primer lugar, se presenta la revisión de los antecedentes que indagan en la producción legal de la ilegalidad migratoria y, por tanto, en la posibilidad de ser objeto de deportación y sus efectos diferenciales sobre varones y mujeres (cis y trans). A continuación, se pone el foco en los estudios que han analizado los procesos de deportación, en especial de varones en situación irregular; posteriormente, se presenta la revisión de textos que analizan las políticas antitrata como instrumentos de control migratorio, en particular de las mujeres cis y trans trabajadoras sexuales. Al respecto, se considera oportuno aclarar que la perspectiva crítica de estos textos no necesariamente supone que aboguen por la derogación de las leyes antitrata. Por último, a modo de conclusión, se ofrece una síntesis de los principales resultados.
Revisión de antecedentes: el género en la economía de la deportabilidad
En el marco del actual régimen global de control migratorio, la detención, el internamiento y la deportación de migrantes ocupa un lugar cada vez más significativo en el modo en que los estados disciplinan a las poblaciones migrantes y gobiernan las migraciones (Duvell, 2003; De Genova, 2019; Domenech y Dias, 2020; Rosas y Gil Araujo, 2022). En cuanto a la dimensión discursiva, en distintos contextos nacionales y regionales se verifica la recurrencia al discurso securitario y humanitario para justificar las medidas de control, sobre todo en referencia a la lucha contra la trata de personas (Andrijasevic, 2010; Hess, 2012; Magliano y Clavijo, 2013; Plambech, 2014; Piscitelli y Lowenkron, 2015; Mai et al., 2021). Para Sabina Hess (2012), el vínculo entre migración y criminalidad provee a los Eestados de un cuerpo de normas regulatorias que legitiman la detención e interrogatorio de todos los migrantes, convirtiéndolos en deportables. Todas estas instancias constituyen formas de violencia legal que producen sufrimiento social sancionado legalmente (Menjívar y Abrego, 2012), tanto en lo inmediato como en el largo plazo, y no se distribuyen de manera igualitaria (Parella et al., 2019).
Respecto a la perspectiva de género, aunque en el campo del control migratorio esta tiene una presencia acotada, en los últimos años encontramos una producción incipiente de investigaciones que permiten inferir la existencia de una economía generizada de la deportabilidad. En definitiva, asumimos que los imaginarios y estereotipos vinculados a las construcciones de género dominantes en las sociedades de tránsito y destino intervienen en la forma que adquiere el control de las poblaciones migrantes, siempre en intersección con los imaginarios construidos en torno a la clase social, la sexualidad, el origen nacional, el estatuto migratorio, la religión y los procesos de racialización etc. Como se verá a continuación, la generización de la economía de la deportabilidad se ve encarnada en las distintas racionalidades y tecnologías desplegadas para el gobierno de la migración en el dispositivo de deportación y en el dispositivo antitrata8.
La masculinización de las deportaciones
Aunque los estudios críticos sobre el régimen global de deportación resaltaron tempranamente su carácter racializado y clasista (De Genova, 2010), estos han prestado insuficiente atención a la dimensión de género (Bibler Coutin, 2015; Rosas y Gil Araujo, 2022). El análisis pionero de Golash-Boza y Hondagneu Sotelo (2013) sobre el «gendered racial removal program» muestra que, en Estados Unidos, desde finales del siglo xx se ha observado una reconfiguración en el campo del control migratorio. Durante los años noventa, las mujeres migrantes fueron construidas como una amenaza en términos reproductivos, que podía alterar la homogeneidad demográfica, drenar recursos públicos y contribuir a nutrir las comunidades latinas en ese país. En respuesta a la imagen mediática del ingreso de mujeres mexicanas para dar a luz y aprovecharse de los servicios sociales, en 1994 el estado de California aprobó una ley que suspendía varias ayudas sociales para personas migrantes irregulares, como el cuidado de salud prenatal y preventivo. Ese mismo año, el presidente Bill Clinton puso en marcha el operativo Gate Keeper, que convirtió en más peligrosas las rutas de entrada a Estados Unidos. Estos cambios normativos impactaron en el volumen de ingreso de mujeres, reflejándose en la reducción de la migración irregular femenina, mientras el número total de inmigrantes se mantenía estable (Carpenter, 2006). De este modo, se promovió la migración temporal de varones jóvenes que demandaba el mercado de trabajo.
Sin embargo, tal como indican Golash-Boza y Hondagneu Sotelo (2013), en las últimas décadas el mercado laboral depende cada vez más de los trabajos de servicio, para los cuales son requeridas las mujeres migrantes, mientras es cada vez más escasa la demanda de mano de obra para la construcción y la manufactura, donde tradicionalmente han participado los varones. El consecuente incremento de la desocupación masculina, junto con las modificaciones de la normativa y la profundización de la «guerra contra el terrorismo», han generado una mayor criminalización de los varones migrantes de determinados orígenes. Asimismo, las prácticas policiales están generizadas. Según las autoras, es más probable que los agentes detengan a varones que a mujeres, mientras que en espacios públicos los inmigrantes latinos tienen más probabilidades de ser abordados por la policía que otros varones. Es decir, a pesar de que ninguna normativa codifique de modo explícito este giro, se ha ido configurando un nuevo immigrant danger, personificado por el varón terrorista y extranjero criminal, que se ha materializado en miles de detenciones y deportaciones que afectan desproporcionalmente a varones latinoamericanos y caribeños de clase trabajadora (ibídem). Lo mismo verifica el estudio sobredetenciones y deportaciones masivas de Menjívar et al. (2018), así como el análisis interseccional de las encarcelaciones y deportaciones masivas de Golash-Boza (2016)9.
Golash-Boza y Hondagneu Sotelo (2013) señalan que los informes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y las solicitudes presupuestarias se basan en etiquetas deshumanizantes (por ejemplo, delincuentes, fugitivos y extranjeros ilegales) para argumentar que la expulsión de estos «no ciudadanos» hace que Estados Unidos sea más seguro; sin embargo, lo cierto es que más del 80% de todos los considerados «delincuentes» son deportados por delitos no violentos. Otra de las categorías de deportación es la de «extranjeros fugitivos» que, como ilustran las autoras, evoca imágenes de ladrones de bancos armados, pero en realidad se refiere a personas (mayormente varones) que fueron liberadas de la custodia del ICE y no se presentaron a sus audiencias de inmigración, o con orden de deportación pero que aún no han salido del país.
Por su parte, el trabajo de López Acle Delgado (2012: 87) da cuenta del tratamiento diferencial que se ha aplicado a varones y mujeres «repatriados» desde Estados Unidos a Tijuana (México), de los cuales un 91% eran varones. De acuerdo con las normativas locales de «repatriación», las mujeres son consideradas un grupo vulnerable y, por ello, «el horario acordado entre ambos gobiernos para la repatriación segura y ordenada de mujeres es de ocho de la mañana a seis de la tarde, de lunes a domingo». Sin embargo, la mayor parte de las expulsiones protagonizada por varones queda escondida en horario nocturno, justificado por su supuesta no vulnerabilidad.
En el contexto europeo, a partir del caso de la deportación de migrantes ecuatorianos desde España, Jarrin (2018) da cuenta de dinámicas similares a las verificadas en Estados Unidos en relación con la sobrerrepresentación de varones de ciertos orígenes. Si bien la legislación española explícitamente no prioriza la deportación de varones, los datos registran una masculinización de las detenciones, internamientos y deportaciones, con una concentración en ciertas nacionalidades, en especial la marroquí. Asimismo, el análisis estadístico de Fernández Bessa (2019) también constata que en España el control, la detención y la deportación impactan mayoritariamente en los varones. La autora sostiene que en el dispositivo de deportación se verifica la selectividad de género del control penal. Mientras los varones migrantes, imaginados como peligrosos, tienen más riesgo de ser criminalizados, las mujeres migrantes, al ser construidas como cuidadoras, dóciles y sumisas, no encajan en los perfiles de infractoras penales. Señala la autora que esta «brecha de género» se verifica también en las deportaciones desde otros países de la UE.
Como ya se ha comentado, en América del Sur los análisis del control migratorio con perspectiva de género son embrionarios. Aun así, el artículo de Quintero Rojas (2016) constata que en Chile el número de varones expulsados duplica al de mujeres, con sobrerrepresentación de las nacionalidades dominicana y boliviana. Por su parte, Herrera et al. (2022), al examinar las trayectorias de deportación de migrantes indígenas varones ecuatorianos desde Estados Unidos, entienden que la deportación, además de desestabilizar la vida social y familiar, impacta también en el modo en que los varones construyen sus identidades de género. En Argentina, Rosas y Gil Araujo (2022) encuentran que la posibilidad de expulsión afecta de modo notable a los varones migrantes de ciertos orígenes nacionales, entre los que resaltan los peruanos, colombianos y chinos. Es decir, constatan el funcionamiento de una economía de la expulsabilidad, configurada por dinámicas e idearios racializados de clase y nacionalidad, pero también por las dimensiones de género y sexualidad. Para estas autoras, la generización del control migratorio en América del Sur resulta evidente.
Los estudios sobre las consecuencias de las deportaciones son escasos y han puesto el énfasis en las parejas e hijos de los varones deportados. La masculinización de las deportaciones tiene consecuencias generizadas, en la medida en que las mujeres pasan a ser las únicas responsables por el cuidado y sostenimiento económico de los hogares. A su vez, las deportaciones promueven la dispersión geográfica de los miembros de las familias y propician el incremento de la monomarentalidad (Dreby, 2012; Jarrin, 2018; Baker y Marchevsky, 2019). Son reconfiguraciones familiares forzadas por las deportaciones que obligan a los varones a vivir una paternidad a distancia, lo que con frecuencia lleva al debilitamiento del vínculo familiar. Golash-Boza y Ceciliano-Navarro (2019) muestran las consecuencias que experimentan algunos varones deportados al percibirse como masculinidades fallidas por no poder cumplir con las responsabilidades heteronormativas. Para Jarrin (2018), las condiciones en que se lleva a cabo la deportación provocan un quiebre en la jerarquía simbólica del emigrado frente a su comunidad de origen que, posteriormente, afecta el estatus social de su familia.
Finalmente, aunque por cuestiones de espacio en esta revisión no incluimos los antecedentes que indagan el vínculo entre deportabilidad y sexualidad, consideramos oportuno señalar que un colectivo fuertemente afectado por la irregularización migratoria y las deportaciones está conformado por las personas trans. En distintos contextos nacionales se encuentran múltiples puntos en común en cuanto a la criminalización y violencia de la que estas personas son objeto, así como a la responsabilidad que en ello tienen los marcos legales y diferentes actores institucionales (Luibhéid y Cantú, 2005; Collier y Daniel, 2019; Holzberg et al., 2019; Luibhéid y Chávez, 2020; Jaramillo y Rosas, 2022).
Del rescate a la deportación humanitaria: el combate a la trata como estrategia de control
Durante largo tiempo, la discusión en torno a la trata de personas recibió poca atención. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría resurgió el interés por esta temática que, a partir del año 2000, ha condensado crecientes esfuerzos de diversos actores que actúan a nivel local y global para combatirla, lo que ha coincidido con la profundización de las políticas migratorias restrictivas. Actualmente, la trata y las iniciativas antitrata tienen cobertura en los medios de comunicación, forman parte del trabajo de diversas ONG, se estudian desde la academia, están presentes en los discursos gubernamentales y ocupan un lugar prioritario en la agenda de los organismos internacionales (Andrijasevic, 2010; Hess, 2012; Kempadoo, 2012; Magliano y Clavijo, 2013).
Señalan Piscitelli y Vasconcelos (2008) que el tráfico de personas ha estado asociado predominantemente con la migración de mujeres para ejercer la prostitución, una constante que corroboran todos los textos analizados. Sin embargo, estas mujeres suelen quedar excluidas tanto de los debates como de la elaboración de políticas (Cojocaru, 2016). Esta vinculación entre tráfico o trata, mujeres y trabajo sexual/prostitución tiene relación con la historia de las convenciones y disposiciones internacionales y con las tipificaciones nacionales (ibídem). Sobre el tema, Kapur (2012) apunta que el orden jurídico internacional se construye sobre supuestos conservadores en torno a la mujer migrante como sumisa, débil, falta de recursos para cuidarse a sí misma y la idea de que, por lo tanto, su movilidad y su sexualidad deben ser controladas.
Estas concepciones moldean las leyes para combatir la trata en contextos diversos. Chapkis (2003) y Ticktin (2008) muestran, respectivamente, cómo en la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas de 2000 (TVPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y en la Ley para para la Seguridad Interior de 2003 de Francia, el trabajo sexual y la prostitución forzada de mujeres migrantes se tipifican como idénticos. Al mismo tiempo, estas leyes ofrecen asistencia por parte del Estado bajo la condición de que las mujeres migrantes denuncien a sus traficantes. Así, las leyes antitrata dividen a las migrantes que ejercen el trabajo sexual entre víctimas inocentes de trata, merecedoras de la protección del Estado, y prostitutas culpables que atentan contra el orden público, merecedoras de deportación, operando como instrumentos de control migratorio. Según Brennan (2014), en Estados Unidos esta tipificación de la trata incrementó la vulnerabilidad de las personas migrantes ante las deportaciones.
Por su parte Sharma (2005) argumenta que los estados culpabilizan de la trata de personas a traficantes que deben ser enjuiciados y encarcelados, al mismo tiempo que invisibilizan su responsabilidad como productores de la ilegalización de la migración. Desde este paradigma, las mujeres migrantes son concebidas como víctimas pasivas, ignorantes, engañadas y coaccionadas, al tiempo que los varones migrantes son construidos como criminales (Agustín, 2005; Andrijasevic, 2010). Como se detallará a continuación, estas construcciones generizadas niegan la agencia de las mujeres cis, así como la vulnerabilidad de los varones y las mujeres trans migrantes, al mismo tiempo que brindan justificación a las políticas humanitarias de control diseñadas para restringir la migración. Los estudios de las lógicas discursivas de victimización y criminalización de las campañas y políticas antitrata permiten visualizar los modos complejos en que los idearios racializados de género, sexualidad y clase inciden en los procesos de diferenciación entre víctimas y criminales en las políticas migratorias y sus efectos sobre las poblaciones migrantes. Andrijasevic (2010) y Andrijasevic y Mai (2016), entre otroas, muestran cómo, en el marco europeo, las víctimas de trata, descritas como mujeres e infancias vulnerables sometidas contra su voluntad a la explotación sexual, son diferenciadas de los migrantes económicos, quienes se entiende que han violado las fronteras deliberadamente para beneficio individual.
Mediante un estudio etnográfico sobre los modos en que el género se inscribe en la política migratoria europea, también Hess (2012) presenta cómo las políticas antitrata, dirigidas especialmente a mujeres, se han convertido en uno de los pilares del restrictivo régimen de migración y frontera europeo. Las medidas que se toman en nombre de la protección de víctimas indefensas incluye identificación, traslado bajo custodia policial, interrogatorio sobre rutas migratorias, reclusión en albergues para mujeres, declaración como testigo y deportación a sus países de origen. Todas estas medidas hacen del cuerpo de las mujeres migrantes el objetivo central de diversas prácticas high-tech de conocimiento dentro del régimen migratorio y fronterizo, en una convergencia entre políticas migratorias y políticas antitrata. En la misma línea, Hofmann y Pinar (2018) advierten que los discursos de protección específica de género pueden ser considerados un instrumento del régimen de frontera.
Las investigaciones de Mai et al. (2021) analizan el papel central que juega el criterio sexo-genérico y racializado de victimización en la justificación de las políticas antiinmigrantes y de construcción de fronteras por partedel «humanitarismo sexual»(sexual humanitarism). Este concepto refiere al modo en que grupos de migrantes son estratégicamente problematizados, asistidos e intervenidos por ciertas instituciones humanitarias y ONG de acuerdo con vulnerabilidades que se suponen asociadas con su orientación y comportamiento sexual. Desde su perspectiva, el humanitarismo sexual es cómplice de las lógicas de securitización y fronterización (bordering) del Estado, dado que legitima el control en nombre de la protección. Al mismo tiempo, como consecuencia de este proceso, las personas migrantes y, en particular, aquellas involucradas en la industria del sexo, deben narrar sus experiencias de vida de modo que sean legibles según los criterios de quién es una víctima, qué significa haber sido explotada y cuáles son las identidades de sexo-género aceptables (Andrijasevic y Mai, 2016).
Como indica Andrijasevic (2010) para el caso de la UE, el discurso antitrata no solo legitima, sino que demanda controles de la migración más estrictos para proteger a las posibles víctimas. También opera como una política de selección y criminaliza a la mayoría de migrantes sin papeles que no son categorizados ni como víctimas ni como refugiados, jugando un papel central en el mecanismo de jerarquización y disciplinamiento de la población migrante. Para esta autora, el discurso del tráfico y las políticas antitrata respaldan y normalizan el régimen de movilidad diferencial mediante el cual la UE organiza jerárquicamente el acceso al mercado de trabajo y la ciudadanía.
Estas dinámicas se verifican también en América del Sur. Magliano y Clavijo (2013) han indagado el papel de la OIM en la cristalización del discurso sobre la trata de personas como problema migratorio global y su incidencia en el espacio suramericano, como nueva estrategia de control migratorio. Por un lado, la securitización vinculada a la necesidad de protección de sujetos construidos como vulnerables (mujeres e infancias de países pobres) y, paralelamente, la securitización en términos de criminalización, enlazada a la figura de sujetos peligrosos que refiere mayoritariamente a varones racializados. Por el otro lado, a partir de los casos de la migración de Brasil a España, Piscitelli y Lowencron (2015) indagan el modo en que se produce la noción de víctima de tráfico cimentado en la retórica de defensa de los derechos humanos de una figura de víctima feminizada, sexualizada y racializada, generalmente vinculada a la prostitución. En ambos países, las prácticas normativas y discursivas gubernamentales construyen el concepto de víctima en un juego que acciona tanto la noción de «víctima humanitaria» como la noción de «víctima criminal», según intereses políticos diferenciados y contextuales. Para el caso de Ecuador, Ruiz Muriel y Álvarez Velasco (2019) revisan las políticas antitráfico y antitrata desplegadas bajo el Gobierno de Rafael Correa y señalan que la trata se feminizó y quedó asociada a mujeres y niñas vistas como víctimas pasivas, mientras el tráfico se asoció a imágenes de varones que emigran de forma «ilegal». Desde Argentina, Gutiérrez (2018) evidencia que la política de combate a la trata ha servido como justificación para controlar las fronteras nacionales y deportar o criminalizar migrantes.
Como señala Plambech (2014), los estudios sobre los «retornos» de trabajadoras sexuales migrantes son escasos. A partir de datos oficiales, esta autora constata que en la UE la mayoría de estas deportaciones son llevadas a cabo mediante dos programas: el Programa de Retorno Conjunto (JRP, por sus siglas en inglés) para deportar «criminales» indocumentados y el Programa de Retorno Voluntario Asistido (AVR, por sus siglas en inglés), para migrantes (mayoritariamente mujeres) reconocidas oficialmente como víctimas de trata, con la colaboración de la OIM y algunas ONG. Desde un abordaje etnográfico, sus investigaciones ahondan en las vidas de trabajadoras sexuales nigerianas después de haber sido deportadas desde Europa. En algunos casos, las narrativas de estas mujeres les permitieron encajar en la definición de tráfico de los marcos legales de los países de destino, fueron categorizadas como «víctimas de tráfico humano» y pudieron acceder a un programa de retorno voluntario asistido. Otras fueron catalogadas como migrantes indocumentadas, culpables de violar las leyes de migración, y fueron deportadas sin ningún tipo de asistencia (ibídem). Visto desde la perspectiva de las mujeres migrantes entrevistadas, los programas de retorno asistido son deportaciones con otro nombre. En opinión de Plambech (ibídem), estos retornos son un tipo especial de deportación que ella denomina deportaciones humanitarias, y no una excepción humanitaria dentro del régimen de deportación de la UE10, con claras connotaciones de género y sexualidad, en tanto en cuanto las catalogadas como víctimas de trata son mujeres migrantes cis que trabajan en la industria del sexo.
Varios de los textos revisados permiten argumentar que las normas, prácticas y discursos en torno a la trata de personas construyen jerarquías de vulnerabilidad que colocan a las mujeres cis que trabajan en la industria del sexo en el primer lugar del ranking (Paasche et al., 2018). A partir de las experiencias de trabajadoras sexuales migrantes cis y trans en distintos países, Mai et al. (2021) ilustran la jerarquía racializada de victimización que sustenta la política de construcción de fronteras del humanitarismo sexual: mientras las trabajadoras sexuales migrantes cis son consideradas víctimas pasivas y se les niega la agencia, las migrantes trans son criminalizadas y se les niega la vulnerabilidad. En general, las mujeres trans/travestis que ejercen el trabajo sexual son omitidas o criminalizadas de los debates sobre migración, trata y trabajo sexual (Fehrenbacher et al., 2020, Mai et al., 2021). Para Vartabedian (2014), esto se debe a su menor importancia numérica y a que se las supone fuera de peligro al ser consideradas como varones por la matriz sexo-genérica binaria hegemónica. Rara vez se las incluye en las investigaciones sobre la trata de personas (Fehrenbacher et al., 2020), probablemente porque no son pensadas como víctimas vulnerables merecedoras de protección, como cuerpos sufrientes moralmente legítimos (Ticktin, 2008, 2016; Plambech, 2014; Mai et al.,2021).
Conclusiones
La bibliografía revisada confirma que los análisis del régimen global de control migratorio y fronterizo no deberían perder de vista que los dispositivos que lo componen afectan de modo diferencial a varones y mujeres (cis y trans) migrantes del Sur Global. Los antecedentes analizados corroboran la hipótesis de la existencia de una economía generizada de la deportabilidad, en cuanto a posibilidad de ser objeto de detención, internamiento y deportación. Asimismo, tanto los estudios sobre el dispositivo de deportación, como los análisis del dispositivo antitrata ofrecen argumentos que respaldan la consideración del andamiaje normativo del control migratorio como violencia legal, como maquinaria generadora de sufrimiento social que marca la existencia de las poblaciones migrantes, en el corto y en el largo plazo. Tal como sucede con la deportabilidad, el sufrimiento social está distribuido de manera desigual en relación con variables como el género, la sexualidad, la clase, el estatuto migratorio y los procesos de racialización, por lo que podría hablarse de una«economía del sufrimiento social» abonada por la incertidumbre que atraviesa la existencia de las poblaciones no nacionales en el orden de la nación.
Por otro lado, las investigaciones consultadas permiten argumentar que, si bien bajo la lógica del pensamiento de Estado (Sayad, 2008), la presencia no nacional es por definición una presencia ilegítima y, por lo tanto, fuente de amenazas, los contenidos de esa amenaza se configuran también de modo interseccional y situado. Se sostiene entonces que los peligros y amenazas atribuidos a la migración varían según el género y la generación, la clase social, los orígenes nacionales, las prácticas culturales de las poblaciones migrantes, pero también en relación con configuraciones históricas y coyunturales de los contextos de origen, tránsito y destino. Gran parte de los trabajos ofrecen evidencia de que los idearios de género no se construyen de forma aislada, sino en relación con otros ejes de desigualdad.
La articulación entre las políticas migratorias y penales, los requerimientos de los mercados de trabajo, las construcciones de la masculinidad y la xenofobia, redunda en el aumento de la probabilidad de ser expulsado, encarcelado y de morir durante la experiencia migratoria cuando se es un varón originario de un país del Sur (Rosas y Gil Araujo, 2022). Esto sucede aun donde la presencia de mujeres migrantes es relativamente mayoritaria, como en Argentina y España. Por otro lado, como corroboran los análisis reseñados, el vínculo que las políticas antitrata establecen con el tema de la migración y la seguridad es notorio. Los textos revisados ponen en evidencia la intersección entre el dispositivo antitrata y el régimen global de control migratorio. Existe un consenso en la literatura especializada sobre cómo, en los últimos años, la articulación del discurso humanitario con la ley penal promovió la irrupción de las categorías de «víctima» y «vulnerabilidad» en los debates sobre migración, con la concomitante simplificación de las experiencias migratorias de las mujeres. Tal cambio interpretativo ha generado que, cada vez con mayor frecuencia, los estados comprendan las trayectorias de migración femenina por canales no habilitados como «tráfico» o «trata» de personas, en especial en los países del Norte. La política de la victimización es crucial para comprender cómo el humanitarismo es legitimado en los países de inmigración, que simultáneamente buscan un equilibrio entre las aspiraciones humanitarias y la soberanía represiva en el campo del gobierno de la migración. De este modo, las políticas humanitarias, que supuestamente buscan proteger a migrantes vulnerables del abuso y la explotación, terminan operando como mecanismos de inmovilización, criminalización, deportación y violencia. Apuntan a proteger a las mujeres restringiendo su movilidad y conceptualizan las deportaciones como asistencia a las víctimas. La bibliografía revisada coincide en señalar que los protocolos de tráfico ilícito de migrantes y de combate a la trata de personas nutren el vínculo entre la migración y la seguridad, reforzando y legitimando prácticas de control migratorio generizado. La identificación de la víctima legítima es una característica del gobierno humanitario de la migración. Quienes no son reconocidos como dignos merecedores de compasión, no son simplemente ignorados, sino que son criminalizados y deportados.
Por último, interesa puntualizar que la mayor parte de la literatura dedicada a analizar los idearios de género o gender politics del control migratorio en perspectiva crítica se enfocan principalmente en las concepciones sobre la población migrante femenina cisgénero. Asimismo, la mayoría de textos que prestan atención a los rasgos generizados y sexualizados de las políticas de control migratorio están escritos por autoras mujeres. Cabe entonces resaltar la necesidad de avanzar hacia un mayor conocimiento de las características y consecuencias de los regímenes de control migratorio en relación con el género y la sexualidad. La bibliografía revisada confirma la importancia de estudiar la deportabilidad desde una perspectiva interseccional y situada, que atienda al modo concreto en que las diversas racionalidades, políticas y tecnologías configuran el control sobre migrantes varones, mujeres y disidencias sexo-genéricas del Sur Global.
Referencias bibliográficas
Agustín, Laura María. «Migrants in the mistress’s house: Other voices in the “trafficking” debate». Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, vol. 12, n.º 1 (primavera de 2005), p. 96-117. DOI: doi.org/10.1093/sp/jxi003 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://academic.oup.com/sp/article-abstract/12/1/96/1728224?redirectedFrom=fulltext
Andrijasevic, Rutvica. Migration, agency and citizenship in sex trafficking. Londres: Palgrave Macmillan, 2010.
Andrijasevic, Rutvica y Mai, Nicola. «Editorial: Trafficking (in) representations: Understanding the recurring appeal of victimhood and slavery in neoliberal times». Anti-Trafficking Review, n.º 7 (septiembre de 2016), p. 1-10. DOI: doi.org/10.14197/atr.20121771 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://www.antitraffickingreview.org/index.php/atrjournal/article/view/197/184
Baker, Beth y Marchevsky, Alejandra «Gendering deportation, policy violence, and Latino/a family precarity». Latino Studies, vol. 17, n.º 2 (junio de 2019), p. 207-224. DOI: doi.org/10.1057/s41276-019-00176-0 (en línea) [Fecha de consulta: 17.02.2023] https://link.springer.com/article/10.1057/s41276-019-00176-0
Bibler Coutin, Susan. «Deportation Studies: Origins, themes, and directions». Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 41, n.º 4 (marzo de 2015), p. 671-681. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2014.957175 (en línea) [Fecha de consulta: 14.02.2023] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2014.957175
Brennan, Denise. Life interrupted: Trafficking into forced labor in the United States. Durham: Duke University Press, 2014.
Butler, Judith. «Performative acts and gender constitution: An essay in phenomenology and feminist theory». Theatre Journal, vol. 40, n.º 4 (diciembre de 1988), p. 519-531 (en línea) https://www.jstor.org/stable/3207893
Butler, Judith. Gender trouble. Feminism and the subversion of identity. Nueva York: Routledge, 1999.
Carpenter, Jan. «The gender of control. Violence against women on the United States-Mexico border», en: Pickering, Sharon y Weber, Leanne (eds.). Borders, mobility and technologies of control. Dordrecht: Springer, 2006, p. 167-178.
Chapkis, Wendy. «Trafficking, migration, and the law: Protecting innocents, punishing immigrants». Gender and Society, vol. 17, n.º 6 (diciembre de 2003), p. 923-937. DOI: https://doi.org/10.1177/0891243203257477 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0891243203257477
Cojocaru, Claudia. «My experience is mine to tell: Challenging the abolitionist victimhood framework». Anti-Trafficking Review nº 7 (septiembre de 2016), p. 12-38. DOI: doi.org/10.14197/atr.20121772 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://www.antitraffickingreview.org/index.php/atrjournal/article/view/198
Collier, Megan y Daniel, Meghan. «The production of trans illegality: Cisnormativity in the U.S. immigration system». Sociology Compass, vol. 13, n.º 4 (abril de 2019), p. 1-15. DOI:doi.org/10.1111/soc4.12666 (en línea) [Fecha de consulta: 17.02.2023] https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soc4.12666
De Genova, Nicholas. «The deportation regime: Sovereignty, space, and the freedom of movement. Theoretical overview», en: De Genova, Nicholas y Peutz, Nathalie (eds.). The deportation regime: Sovereignty, space, and the freedom of movement. Durham: Duke University Press, 2010, p. 33-65.
De Genova, Nicholas. «Detention, deportation, and waiting: Toward a theory of migrant detainability». Gender a výzkum / Gender and Research, vol. 20, n.º 1 (marzo de 2019), p. 92-104. DOI: doi.org/10.13060/25706578.2019.20.1.464(en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://genderonline.cz/artkey/gav-201901-0005_detention-deportation-and-waiting-toward-a-theory-of-migrant-detainability.php
Domenech, Eduardo. «Las políticas de migración en Sudamérica: Elementos para el análisis crítico del control migratorio y fronterizo». Terceiro Milênio: Revista Crítica de Sociologia e Política, vol. 8, n.º 1 (enero de 2017), p. 19-48. (En línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://revistaterceiromilenio.uenf.br/index.php/rtm/article/view/2
Domenech, Eduardo y Dias, Gustavo. «Regimes de fronteira e “ilegalidade” migrante na América Latina e Caribe». Sociologia, vol. 22, n.º 55 (septiembre-diciembre de 2020), p. 40-73. DOI: doi.org/10.1590/15174522-108928 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://seer.ufrgs.br/index.php/sociologias/article/view/15174522-108928
Dreby, Joana. «The burden of deportation on children in Mexican immigrant families». Journal of Marriage and Family, vol. 74, n.° 4 (julio de 2012), p. 829-845. DOI: doi.org/10.1111/j.1741-3737.2012.00989.x (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-3737.2012.00989.x
Duvell, Franck. «The globalization of migration control». Open Democracy, (junio de 2003) (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://www.opendemocracy.net/en/globalisation-of-migration-control/.
Farris, Sara R. In the name of women’s rights. The rise of femonationalism. Durham: Duke University Press, 2017.
Fehrenbacher, Anne; Musto, Jennifer; Hoefinger, Heidi; Mai, Nicola; Macioti, P.G.; Giametta, Calogero y Bennachie, Calum. «Transgender people and human trafficking: Intersectional exclusion of transgender migrants and people of color from anti-trafficking protection in the United States». Journal of Human Trafficking, vol. 6, n.º 2 (febrero de 2020), p. 182-194. DOI: doi.org/10.1080/23322705.2020.1690116 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23322705.2020.1690116
Fernández Bessa, Cristina. «La brecha de género en el dispositivo de deportación en España». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 122 (septiembre de 2019), p. 85-109. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2019.122.2.85 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://www.cidob.org/es/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/122/la_brecha_de_genero_en_el_dispositivo_de_deportacion_en_espana
Flick, Uwe. Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Ediciones Morata, 2004.
Foucault, Michel. Saber y verdad. Madrid: La Piqueta, 1985.
Gil Araujo, Sandra. «Muros alrededor de “El Muro”. Prácticas y discursos en torno a la inmigración en el proceso de construcción de la política migratoria comunitaria», en: Martin Palomo, María Teresa; Miranda López, María Jesús y Vega Solís, Cristina (eds.). Delitos y fronteras. Mujeres extranjeras en prisión. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2005, p. 113-137.
Gil Araujo, Sandra. «Reinventing Europe’s borders: Delocalization and externalization of EU migration control through the involvement of third countries», en: Baumann, Mechthild; Lorenz, Astrid y Rosenow, Kerstin (eds.). Crossing and controlling borders - immigration policies and their impact on migrants' journeys. Leverkusen Opladen: Budrich Unipress, 2011, p. 21-44.
Gil Araujo, Sandra. «Presencia (in)migrante, identidad nacional y democracia sexual en Europa». Papeles del CEIC, vol. 1, (marzo de 2022), p. 1-11. DOI: doi.org/10.1387/pceic.23407 (en línea) [Fecha de consulta: 16.02.2023] https://ojs.ehu.eus/index.php/papelesCEIC/article/view/23407
Glaser, Barney y Strauss, Anselm. The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Nueva York: Aldine, 1967.
Golash-Boza, Tanya. «The parallels between mass incarceration and mass deportation: An intersectional analysis of state repression». Journal of World Systems Research, vol. 22, n.º 2 (agosto de 2016), p. 484-509. DOI: doi.org/10.5195/jwsr.2016.616 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] http://jwsr.pitt.edu/ojs/jwsr/article/view/616
Golash-Boza, Tanya y Hondagneu-Sotelo, Pierrette. «Latino immigrant men and the deportation crisis: A gendered racial removal program». Latino Studies, n.º 11 (septiembre de 2013), p. 271-292. DOI: doi.org/10.1057/lst.2013.14 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://link.springer.com/article/10.1057/lst.2013.14
Golash-Boza, Tanya y Ceciliano-Navarro, Yajaira. «Life after deportation». Contexts, vol. 18, n.º 2 (mayo de 2019), p. 30-35. DOI:doi.org/10.1177/1536504219854715 (en línea) [Fecha de consulta: 17.02.2023] https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1536504219854715
Guirao Goris, Silamani J. Adolf. «Utilidad y tipos de revisión de literatura». ENE, Revista de Enfermería, vol. 9, n.º 2 (agosto de 2015) (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] http://ene-enfermeria.org/ojs/index.php/ENE/article/view/495/guirao
Gutiérrez Gómez, Jessica. «De víctimas de trata a madres entregadoras. Cuando la expectativa de rol esperado conduce a la sospecha del delito», en: Magliano, María José (comp.). Entre márgenes, intersticios e intersecciones: Diálogos posibles y desafíos pendientes entre género y migraciones. Córdoba: Editorial Teseo, 2018, p. 283-314.
Herrera, Gioconda; Berg, Ulla y Pérez-Martínez, Lucía. «La producción del deportado: Trayectorias de ilegalización de varones migrantes indígenas y retorno forzado a Ecuador», en: Domenech, Eduardo; Herrera, Gioconda y Rivera Sánchez, Liliana (comps.). Movilidades, control fronterizo y luchas migrantes. México: Siglo xxi Editores/CLACSO, 2022, p. 204-235.
Hess, Sabine. «How gendered is the European migration regime? A feminist analysis of the anti-trafficking apparatus». Ethnologia Europaea. Journal of European Ethnology, vol. 42, n.º 2 (junio de 2012), p. 51-68. DOI: doi.org/10.16995/ee.1097 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://ee.openlibhums.org/article/id/1097/
Hofmann, Susanne y Pınar Şenoğuz, Hatice. «Introduction to the special issue Gender and violence in contexts of migration and displacement». Gender(ed) Thoughts, n.º 1 (2018), p. 1-7. DOI: doi.org/10.3249/2509-8179-gtg-4 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://publications.goettingen-research-online.de/handle/2/92861?cs=chicago
Holzberg, Billy; Madörin, Anouk y Pfeifer, Michelle. «The sexual politics of border control: An introduction». Ethnic and Racial Studies, vol. 44, n.º 9 (mayo de 2021), p. 1.485-1-506. DOI: doi.org/10.1080/01419870.2021.1892791 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01419870.2021.1892791
Jaramillo, Verónica y Rosas, Carolina. «Sabrina sin DNI. Migrantes transgénero y control migratorio en Argentina», en: Galaz, Catherine; Stang, Fernanda y Lara, Antonia (eds.). El cruce polifónico de fronteras: Violencias y resistencias de personas migrantes LGTBI+ en Chile. Santiago: Aún creemos en los sueños/Le Monde Diplomatique, 2022, p. 43-49.
Jarrin, Adriana. Deportados de España: Deportabilidad, expulsión y reasentamiento en origen de los inmigrantes ecuatorianos deportados de España. Tesis de doctorado en Antropología, Universidad Autónoma de Barcelona, 2018.
Kapur, Ratna. «Cross-border movements and the law: Renegotiating the boundaries of difference», en: Kempadoo, Kamala (ed.). Trafficking and prostitution reconsidered. New perspectives on sex work, migration, and human rights. Boulder: Paradigm Publishers, 2012, p. 25-42.
Kempadoo, Kamala. «Introduction. Abolitionism, criminal justice, and transnational feminism. Twenty-first-century perspectives on human trafficking», en: Kempadoo, Kamala (ed.). Trafficking and prostitution reconsidered. New perspectives on sex work, migration, and human rights. Boulder: Paradigm Publishers, 2012, p. vii-xlii.
Lander, Edgardo (comp.). La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas comparadas. Buenos Aires: CLACSO, 2000.
López Acle Delgado, Adriana. La deportación de mexicanos desde Estados Unidos: Acción gubernamental y social en Tijuana, Baja California. Tesis de maestría en Desarrollo Regional, El Colegio de la Frontera Norte, 2012.
Luibhéid, Eithne y Cantú, Lionel (eds.). Queer migrations: Sexuality, US citizenship, and border crossings. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005.
Luibhéid, Eithne y Chávez, Karma (eds.). Queer and trans migrations: Dynamics of illegalization, detention, and deportation. Champaign: University of Illinois Press, 2020.
Magliano, María José y Clavijo, Janneth. «La OIM como trafficking solver para la región sudamericana: Sentidos de las nuevas estrategias de control migratorio», en: Karasik, Gabriela (coord.). Migraciones internacionales. Reflexiones y estudios sobre la movilidad territorial contemporánea. Buenos Aires: CICCUS Ediciones, 2013, p. 129-148.
Mai, Nicola; Macioti, Paola G.; Bennachie, Calum; Fehrenbacher, Anne E.; Giametta, Calogero; Hoefinger, Heidi y Musto Jennifer. «Migration, sex work and trafficking: The racialized bordering politics of sexual humanitarianism». Ethnic and Racial Studies, vol. 44, n.º 9 (marzo de 2021), p. 1.607-1.628. DOI: doi.org/10.1080/01419870.2021.1892790 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01419870.2021.1892790
Mallimaci Barral, Ana Inés. «Estudios migratorios y perspectiva de género. Apuntes para una discusión sobre la relación entre los géneros y las migraciones». Revista Estudios Digital, n.º 22 (invierno de 2009). (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://www.academia.edu/512935/Mallimaci_Barral_2009_Estudios_migratorios_y_perspectiva_de_g%C3%A9nero_Apuntes_para_una_discusi%C3%B3n_sobre_la_relaci%C3%B3n_entre_los_g%C3%A9neros_y_las_migraciones_Revista_Estudios_digital_No22_CEA_C%C3%B3rdoba
Menjívar, Cecilia y Abrego, Lesly J. «Legal violence: Immigration law and the lives of Central American immigrants». American Journal of Sociology, vol. 117, n.º 5 (marzo de 2012), p. 1.380-1.421. DOI: doi.org/10.1086/663575 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/663575
Menjívar, Cecilia; Gómez Cervantes, Andrea y Alvord, Daniel. «The expansion of “crimmigration,” mass detention, and deportation». Sociology Compass, vol. 12, n.º 4 (marzo de 2018), p. 1-15. DOI: doi.org/10.1111/soc4.12573 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soc4.12573
Paasche, Erlend; Skilbrei, May-Len y Plambech, Sine. «Vulnerable here or there? Examining the vulnerability of victims of human trafficking before and after return». Anti-Trafficking Review, n.º 10 (abril de 2018), p. 34-51. DOI: doi.org/10.14197/atr.201218103 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://www.antitraffickingreview.org/index.php/atrjournal/article/view/320
Parella, Sònia; Petroff, Alisa; Speroni, Thales y Piqueras, Clara. «Sufrimiento social y migraciones de retorno: una propuesta conceptual». Apuntes. Revista de Ciencias Sociales, vol. 46, n.º 84 (enero-junio de 2019), p. 37-63. DOI: doi.org/10.21678/apuntes.84.1013 (en línea) [Fecha de consulta: 15.02.2023] http://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/1013
Piscitelli, Adriana y Lowenkron, Laura. «Categorias em movimento: A gestão de vítimas do tráfico de pessoas na Espanha e no Brasil». Ciencia e Cultura, vol. 67, n.º 2 (junio de 2015), p. 35-39. DOI: doi.org/10.21800/2317-66602015000200012 (en línea) [Fecha de consulta 25.09.2022] http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602015000200012
Piscitelli Adriana y Vasconcelos, Marcia. «Apresentação. Dossiê: Gênero no tráfico de pessoas» Cadernos Pagu, n.° 31 (julio-diciembre de 2008) p. 9-28. DOI: doi.org/10.1590/S0104-83332008000200002 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://www.scielo.br/j/cpa/a/8W5LS7nxTr5CXN5PqBCHK6S/
Plambech, Sine. Points of departure. Migration control and anti-trafficking in the lives of Nigerian sex worker migrants after deportation from Europe. Tesis de doctorado en Antropología, University of Copenhagen y Danish Institute for International Studies (DIIS), 2014.
Rosas, Carolina y Gil Araujo, Sandra. «Régimen generizado de control migratorio y fronteras. La producción de expulsabilidad en Argentina (2010-2020)». Estudios Fronterizos, vol. 23 (octubre de 2022), s/p. DOI:https://doi.org/10.21670/ref.2220104(en línea) [Fecha de consulta: 15.02.2023] https://ref.uabc.mx/ojs/index.php/ref/article/view/1051
Ruiz Muriel, Martha Cecilia y Álvarez Velasco, Soledad. «Excluir para proteger: la guerra contra la trata de personas y el tráfico de migrantes y las nuevas lógicas de control migratorio en Ecuador". Estudios Sociológicos, vol. 37, n.º 111 (julio de 2019), p. 689-725. DOI: doi.org/10.24201/es.2019v37n111.1686 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es/article/view/1686
Sayad, Abdelmalek. «Estado, nación e inmigración. El orden nacional ante el desafío de la inmigración». Apuntes de Investigación, n.º 13 (2008), p. 101-116. (En línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://www.apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes/article/view/122
Scott, Joan. «Gender: A useful category of historical analysis». American Historical Review, n.º 91, (1986), p. 1.053-1.075.
Sharma, Nandita. «Anti-trafficking rhetoric and the making of a global apartheid». NWSA Journal, vol. 17, n.º 3 (otoño de 2005), p. 88-111 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://www.muse.jhu.edu/article/189422
Ticktin, Miriam. «Sexual violence as the language of border control: Where French feminist and anti-immigrant rhetoric meet». Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 33, n.º 4 (verano de 2008), p. 863-889. DOI: doi.org/10.1086/528851 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/528851
Ticktin, Miriam. «Thinking beyond humanitarian borders». Social Research, vol. 83, n.º 2 (verano de 2016), p. 255-271 (en línea) [Fecha de consulta: 17.02.2023] http://www.jstor.org/stable/44282188
Vartabedian, Julieta. «Migraciones trans: travestis brasileñas migrantes trabajadoras del sexo en Europa». Cadernos Pagu, n.° 42 (enero-junio de 2014), p. 275-312. DOI: doi.org/10.1590/0104-8333201400420275 (en línea) [Fecha de consulta: 25.09.2022] https://www.scielo.br/j/cpa/a/DvS9RNqFscSvk85JtKcnfpy/?lang=es
Notas:
1- Agradecemos a las personas que realizaron la evaluación anónima por sus sugerencias y a Carol Chan por sus valiosos comentarios a una versión anterior de este texto.
2- El uso de las nociones de deportación y expulsión depende, en gran medida, de los marcos jurídicos nacionales. No obstante, en su generalidad ambas nociones señalan la acción, atribuible a un Estado, por la cual una persona migrante es obligada a abandonar el territorio de ese Estado.
3- « ...this concept of ‘economy’ does not refer in any narrow or simple sense to ‘economics’, conventionally understood, although it plainly has implications for how migrants come to be exploited as labor or otherwise are subject to specific types of political or juridical inequalities in the field of activities that we customarily call ‘the economy’” (De Genova, 2019: 158).
4- Entendemos el género como una construcción sociocultural, política, e histórica, regida por una matriz binaria heteronormativa que produce diferenciaciones, desigualdades, jerarquías y exclusiones (Butler, 1988 y 1999). Es constitutivo de los imaginarios, relaciones sociales y configuraciones institucionales, políticas y económicas, y se presenta como una forma primaria de relaciones significantes de poder (Scott, 1986). Este artículo tiene al género como perspectiva analítica, la cual constituye un prisma a través del cual mirar y analizar cualquier realidad social, asumiendo la relevancia de los signos del género en la construcción de esa realidad (Mallimaci Barral, 2009). Por otro lado, en estas páginas se utiliza el término generizado como equivalente del inglés gendered para conceptualizar el papel del género en el control migratorio, lo cual implica considerar que todas las prácticas que lo componen están atravesadas por construcciones de género (Rosas y Gil Araujo, 2022: 3).
5- En el caso de la producción suramericana, excepcionalmente, se utilizan dos textos que nos permiten precisar contrastes entre varones y mujeres, aun cuando no son guiados por un enfoque de género.
6- El recorte espacial se justifica porque en esos contextos desarrollamos nuestras trayectorias académicas y poseemos un conocimiento profundo de estos, pero principalmente porque se trata de regiones y países vinculados con una larga historia de movimientos migratorios y con políticas diseñadas bajo paradigmas similares, con pocas excepciones.
7- Mantenemos que, si bien constituyen una herramienta de búsqueda legítima, esas bases de datos no aseguran el rigor metodológico, ni constituyen el único ni el principal reservorio de publicaciones científicas fiables y replicables, así como tampoco pueden suplir nuestra capacidad de evaluar la potencialidad de un texto científico para el análisis encarado.
8- Nos referimos a dispositivo en cuanto a «conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, en resumen: los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho», con especial atención a «la naturaleza del vínculo que puede existir entre estos elementos heterogéneos» (Foucault, 1985: 128-1299).
9- Los datos hablan por sí solos: el 90% de los deportados son varones, 97% de los cuales provienen de América Latina y el Caribe (Golash-Boza y Hondagneu-Sotelo, 2013), mayoritariamente de México y América Central (Menjívar et al., 2018).
10- En la UE la mayoría de las deportaciones se efectivizan mediante el Programa de Retornos Conjuntos, que Plambech (2014) denomina deportaciones punitivas.
Palabras clave: control migratorio, deportabilidad, género, violencia legal, Estados Unidos, Europa, América del Sur
Cómo citar este artículo: Gil Araujo, Sandra; Rosas, Carolina y Baiocchi, María Lis. «Deportabilidad, género y violencia legal: una revisión bibliográfica sobre deportaciones y políticas -antitrata». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 133 (abril de 2023), p.17-39. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.17
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 133, p. 17-39
Cuatrimestral (enero-abril 2023)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.17
Fecha de recepción: 27.09.22 ; Fecha de aceptación: 20.02.23