América Latina en el nuevo escenario internacional: ¿qué espacio hay para el regionalismo y la cooperación regional?
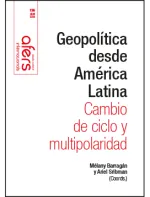
Andrea C. Bianculli, profesora agregada, coordinadora del Máster en Relaciones Internacionales, Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). abianculli@ibei.org. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1352-1772
El sistema internacional atraviesa una etapa de transición, marcada por el debilitamiento del multilateralismo, la contestación del orden liberal y la consolidación de nuevos liderazgos globales; además, distintas crisis transfronterizas, como la pandemia de la COVID-19, han profundizado los efectos de estos cambios a nivel regional. En este contexto, ¿cuál es el espacio para la cooperación regional en América Latina? En tanto herramienta de concertación regional y de integración en los flujos y dinámicas internacionales, el regionalismo evidencia logros y retos pendientes. En términos analíticos, el artículo plantea una aproximación que permite examinar el conjunto de intereses, ideas e instituciones en juego a nivel regional en América Latina. El argumento central es que la dinámica cambiante del regionalismo resulta del modo en que los intereses de los estados interactúan con las ideas sobre la región en un entorno institucional específico a lo largo del tiempo.
Desde el inicio del siglo XXI, el sistema internacional atraviesa una etapa de transición y de cambio de ciclo, marcada por el debilitamiento de las reglas e instituciones multilaterales, la contestación del orden liberal internacional, y la consolidación de nuevos liderazgos globales. Más recientemente, la pandemia de la COVID-19 de 2020 y la guerra en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, han profundizado y amplificado los efectos de estas varias crisis, generando una creciente inestabilidad e incertidumbre.
En este contexto, los regionalismos también evidencian un momento de fatiga, crisis y estrés (Nolte y Weiffen, 2021; Meyer y Telò, 2019) que, en América Latina, asume unas características y desafíos particulares derivados de su propio modelo de desarrollo e inserción internacional, dos factores clave para entender la historia de integración y cooperación en la región. La crisis del regionalismo latinoamericano se asocia al fin del ciclo progresista que marcó el ritmo económico, político y social de estos países en los tres primeros lustros el siglo xxi. El fuerte activismo regional de esos años comienza a desacelerarse y a mostrar algunas debilidades y limitaciones hacia 2014, como correlato de las dinámicas nacionales, pero también de los cambios en los equilibrios de poder en el ámbito internacional y del fin del llamado boom de las commodities o materias primas.
Este artículo argumenta que el regionalismo, como instrumento de concertación regional y de integración en los flujos y dinámicas internacionales, exhibe resultados mixtos de logros y retos aún pendientes. En términos analíticos, estos resultados indican que el regionalismo debe ser entendido como un proceso complejo y no lineal, que responde a una combinación de variables internas y externas (Bianculli, 2016). Sin embargo, sin descartar la relevancia de los factores externos, el artículo plantea la necesidad de una aproximación que permita examinar el conjunto de intereses, ideas e instituciones en juego a nivel regional. El argumento central es que la dinámica cambiante de las organizaciones regionales existentes en América Latina es el resultado del modo en que los intereses de los estados interactúan con las ideas sobre la región en un entorno institucional específico (Bianculli, 2022).
A fin de desarrollar este argumento, el artículo ofrece, en primer lugar, un breve recorrido por los años de ebullición del regionalismo en América Latina, haciendo hincapié en las iniciativas implementadas a inicios del nuevo siglo. En segundo lugar, examina los retos derivados del cambio de ciclo, el cual generó un proceso generalizado de desgaste, agotamiento y fragilidad en la arquitectura de la gobernanza regional. En tercer lugar, se focaliza en los últimos tres años y discute los avances de la región y de la cooperación regional en un escenario pospandemia, en un complejo contexto político y geopolítico. Finalmente, esboza algunas ideas en términos de las potencialidades y obstáculos que enfrentan los países de la región a fin de promover respuestas concertadas a los desafíos globales actuales; más específicamente, en qué medida y de qué manera el regionalismo y la cooperación regional ofrecen hoy un espacio para la articulación de respuestas comunes, como región, a este orden internacional en crisis y a los retos y desafíos que ello comporta.
El regionalismo y la cooperación regional en América Latina
El regionalismo en América Latina conoce una larga historia, que se remonta a los llamamientos a la unidad política durante las guerras de independencia del siglo xix, entrelazándose con los procesos de construcción del Estado-nación. Sin embargo, esta idea de región no cuajará de manera más institucionalizada hasta la segunda mitad del siglo xx, a través de los proyectos del viejo y el nuevo regionalismo. Mientras que, a partir de 1950, el primero propugnaba la cooperación económica bajo un esquema defensivo y en un intento de modificar las relaciones entre el centro y la periferia del sistema internacional, el nuevo regionalismo de la década de 1990 promovía la apertura al capitalismo global, la transnacionalización del comercio y la producción y la liberalización progresiva de los mercados de los países de la región.
El cambio de siglo también supuso un fuerte activismo regional, el cual reavivó el debate teórico sobre las novedades, y no tanto sobre las continuidades, que generaban estos proyectos. En ese momento se habla de regionalismo posliberal (Veiga y Rios, 2007) y poshegemónico (Riggirozzi y Tussie, 2012), entre otros. Desde un punto de vista teórico, la proliferación de calificativos o adjetivos plantea problemas de «estiramiento conceptual» y límites poco claros para dar cuenta de los nuevos casos (Sartori, 1970). En términos empíricos, es evidente que durante estos años América Latina exhibía un mosaico complejo de proyectos regionales, articulados en función de diferentes objetivos y mostrando diferencias en sus desarrollos institucionales, así como una superposición en términos de miembros y/o agendas (Bianculli, 2022). Pero, a partir de 2014, el regionalismo se ha visto afectado por la desaceleración del llamado boom de las commodities o materias primas y los cambios en los equilibrios de poder a nivel nacional e internacional. Además, en 2020, la pandemia de la COVID-19 y, desde febrero de 2022, el conflicto en Ucrania, han agudizado algunos de los retos ya presentes en el escenario regional.
Este artículo parte de la premisa de que el regionalismo y la cooperación regional en América Latina han estado históricamente ligados al modelo de desarrollo y de inserción internacional (ibídem, 2016) de la región. En este sentido, plantea que, a fin de entender la evolución de los procesos de integración regional del área latinoamericana, debemos atender al contexto internacional y geopolítico, por un lado, y al conjunto de intereses, ideas e instituciones en juego a nivel regional, por otro. El supuesto principal es que el cambio en las organizaciones regionales resulta de la interacción entre los intereses de los estados y las ideas sobre la región en un determinado entorno institucional a través del tiempo (ibídem, 2022). Así, se enfatiza la noción de regionalismo como proceso, en el que el contexto y el tiempo desempeñan un rol clave.
Respecto a los intereses de los estados, estos son importantes para impulsar y dirigir los procesos regionales, especialmente en un contexto en el que las organizaciones regionales se configuran principalmente como mecanismos y marcos intergubernamentales. De hecho, el intergubernamentalismo está en el ADN de las organizaciones regionales en América Latina. En este escenario, las presidencias y el presidencialismo son factores cruciales que impulsan la creación de organizaciones regionales y su posterior cambio y desarrollo (Malamud, 2003). Sin embargo, y a pesar de la relevancia del presidencialismo, el rol de las presidencias debe precisarse más en relación con otros dos factores: la idea sobre la región y el entorno institucional. Mientras que el presidencialismo permanece constante, los dos últimos factores están sujetos a cambios, por lo que las presidencias se enfrentan a limitaciones o recursos en función del grado de sinergia y convergencia entre los intereses materiales de los estados, las ideas sobre la región y las instituciones regionales (Bianculli, 2022).
Con referencia a las ideas sobre la región y el regionalismo, estas remiten a cómo se definen y construyen la cooperación y la integración regionales, sus contornos y objetivos. Ello recoge la noción de considerar las regiones como espacios construidos social y políticamente y las políticas e instituciones regionales como reflejo de dichas ideas (Hurrell, 1995). Las ideas condicionan y limitan lo que es posible y aceptable (Fawcett, 2015), es decir, enmarcan y orientan las opciones políticas de los actores y otorgan legitimidad a la acción política. En el caso de América Latina, el qué y el para qué de la región han estado claramente asociados al modelo de desarrollo, en la medida en que los países han buscado potenciar su soberanía, así como su inserción en la arena internacional. Sin embargo, el debate sobre la economía política del desarrollo ha estado marcado por una tensión entre las estrategias de mercado internistas dirigidas por el Estado y los enfoques aperturistas dirigidos por el mercado o, dicho de otro modo, entre el enfoque estructuralista destinado a transformar la estructura productiva de la economía y el paradigma clásico del libre comercio (Kingstone, 2018). Estos dos enfoques diferentes y contrapuestos han funcionado como ideas programáticas, ofreciendo a los responsables políticos directrices u hojas de ruta para «formular respuestas a retos concretos» (Berman, 1998: 21).
Por último, el entorno institucional, se refiere al contexto proporcionado por las organizaciones ya existentes (Hofmann, 2011). En un mundo cada vez más institucionalizado, la creación, la continuidad y el cambio de las organizaciones regionales deben analizarse en referencia a las instituciones existentes. El supuesto subyacente a este marco es que los estados, es decir, las presidencias, desempeñan un papel crucial en la «traducción» de las ideas programáticas en decisiones políticas reales (King, 1992), lo que opera dentro de un entorno institucional específico. Las ideas sirven para explicar no solo la creación, sino también el cambio y la continuidad en los contextos institucionales (Schmidt, 2010), mientras que las instituciones ya existentes definirán los canales y mecanismos por los que las ideas se traducen en cambios políticos o institucionales (Hall, 1992).
En síntesis, los factores materiales (intereses), ideales e institucionales son elementos muy necesarios para comprender el complejo mundo del regionalismo (Laursen, 2010). Los entornos institucionales, los intereses de los estados y la idea sobre la región y la cooperación regional son centrales para explicar las historias y trayectorias regionales. Consecuentemente, para desentrañar la dinámica de los procesos regionales de formación y cambio, es necesario aplicar un enfoque dinámico en el que los intereses y las ideas sobre la región se consideren factores que interactúan en configuraciones institucionales específicas. Se trata de ver cómo estos se articulan a lo largo del tiempo para entender, así, cambios y continuidades en las formas y agendas del regionalismo en América Latina.
América Latina y la cooperación regional: del auge al ocaso en dos tiempos
Cambio de siglo y reacción al regionalismo abierto
Con el cambio de siglo, América Latina evidencia un fuerte activismo regional. Las iniciativas regionales que proliferaron durante los primeros 15 años del siglo xxi buscaban ofrecer una respuesta a las transformaciones globales y regionales. A nivel global, al descrédito y deslegitimación de las políticas neoliberales enmarcadas en el Consenso de Washington (Sanahuja, 2010) se sumó la reconfiguración de los poderes regionales y la emergencia de actores que querían potenciar su rol y lugar en la escena internacional. Así, coincidieron la menor atención política de Estados Unidos hacia la región, producto del 11-S y su lucha contra el terrorismo global, y el ascenso de China, entre otros. En relación con el primero, el regionalismo se presenta como el «resultado de un desplazamiento parcial de las formas dominantes de la gobernanza neoliberal liderada por Estados Unidos» bajo contornos institucionales poshegemónicos (Riggirozzi y Tussie, 2012: 12). Referente al segundo, la expansión de las relaciones entre China y América Latina desafía la ya reducida influencia de Estados Unidos y la Unión Europea (UE)1 en el área latinoamericana.
Desde una perspectiva regional, los proyectos de cooperación más recientes se explican por el fracaso de las políticas neoliberales de la década de 1990 y suponen una reacción –aunque no homogénea a través de la región– a los procesos de regionalismo abierto basados en la apertura al capitalismo global, la transnacionalización del comercio y la producción y la liberalización progresiva de los mercados. De hecho, el entorno institucional incluía una variedad de iniciativas regionales y subregionales que representaban una diversidad de objetivos y operaban a distintos niveles, lo que dio lugar a un marco institucional complejo y denso.
A partir de mediados de los noventa, la región se vio sumida en numerosos procesos de negociación comercial a nivel regional, interregional y multilateral (Bianculli, 2017). Con el avance del nuevo siglo, se enfrentó a la negociación de lo que podría haber sido la mayor zona de libre comercio del mundo –el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)–, que englobaría a todos los países de las Américas, con la única excepción de Cuba, y que debía finalizar en 2005. Sin embargo, este plazo no se cumplió ya que las negociaciones se disolvieron dadas las visiones contrapuestas en materia de cooperación regional e integración comercial que tenían Estados Unidos y los países de la región, especialmente de América del Sur; finalmente, el proceso se paralizó ese mismo año. Mientras Estados Unidos viraba hacia la firma de acuerdos bilaterales con Colombia, Ecuador y Perú, creando tensiones comerciales y políticas en el seno de la Comunidad Andina (CAN), debilitándola, Venezuela promovía el Acuerdo de Integración de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), firmado en 2004, como opción radical y alternativa al modelo de integración comercial patrocinado por Estados Unidos en el marco del ALCA. Simultáneamente, se creó la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) bajo el liderazgo de Brasil2, con el objetivo de establecer un acuerdo de libre comercio entre la CAN y el Mercado Común del Sur (Mercosur) –que diera como resultado un espacio económico ampliado– y de promover la integración física.
En este contexto, el llamado Consenso de Buenos Aires de 2003, liderado por Argentina y Brasil, planteó una idea de región y regionalismo que implicaba sustituir el énfasis anterior en la liberalización económica y comercial por el fortalecimiento de la cooperación en cuestiones monetarias, financieras y energéticas (Veiga y Rios, 2007), así como en las dimensiones política, social y productiva del regionalismo. Asimismo, enfatizaba el papel central de los estados y la participación de los actores sociales para aumentar su legitimidad. Esta narrativa regional estaba en consonancia con la crisis de fin de siglo que marcó el final del neoliberalismo en la región –a medida que los estados cuestionaban el valor de la liberalización del comercio, las reformas orientadas al mercado y la (des)regulación– y promovía un mayor rol para el Estado, el desarrollo y la política tanto a escala nacional como regional.
De esta forma, tanto el entorno institucional como esta idea sobre la región funcionaron como un recurso para los intereses de los actores estatales. En conjunto, esta configuración material, ideacional e institucional tuvo importantes implicaciones a nivel regional. Ello se tradujo en transformaciones en los proyectos regionales, como en el caso del relanzamiento del Mercosur, así como la transformación de la CSN en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), no solo para promover la integración comercial, sino también para establecer un esquema regional amplio que incluyera cooperación política en seguridad, infraestructura, engería y en distintas agendas sociales, como por ejemplo en salud. Liderada por Brasil, UNASUR fue resultado de un proceso complejo que incluyó negociaciones con otros países de la región, como Argentina y Venezuela (Bianculli, 2022).
Sin embargo, esta ruptura con el modelo de regionalismo abierto no fue homogénea a través de la región. Así, por ejemplo, la Alianza del Pacífico (AP) se concibe en 2011 como una iniciativa de libre comercio y apertura de mercados, en la medida en que nuclea a aquellos países que han establecido un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos (Chile, Colombia, México y Perú), mientras que proyectos como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), mantuvieron el modelo de integración adoptado en su fundación en la década de 1990, basado en la apertura de mercados y la liberalización comercial. En este caso, observamos una conjunción diferente de intereses y de ideas en la medida en que estos convergen hacia una idea de región y regionalismo pragmática y centrada en afianzar una estrategia abierta de liberalización del comercio regional.
De todas maneras, si bien la agenda comercial no desapareció de los marcos regionales3, esta se ha definido con actores extrarregionales y de manera bilateral en el marco del llamado boom de las commodities, siendo China un actor central. En un escenario marcado por el incremento de los precios de las materias primas y una alta demanda de productos primarios por parte de China y, en menor medida, de India, América Latina jugó un papel importante en la exportación de productos primarios renovables y no renovables. Si bien el boom de las materias primas dinamizó la oferta exportable latinoamericana, especialmente en América del Sur, y permitió que la región accediera a un flujo de recursos económicos relevantes sin precedentes hasta ese momento, así como a una mayor oferta de financiamiento internacional (Pose y Bizzozero, 2019), también provocó una reprimarización de las economías. Además, y en la medida en que estas exportaciones se destinaron principalmente a mercados extrarregionales, entre ellos, China, el comercio intrarregional se mantuvo muy bajo4.
De esta manera, con el cambio de siglo, los mecanismos de cooperación e integración regional evidenciaron una mayor diversidad. Así, aunque algunas iniciativas priorizaron agendas no comerciales, incluyendo la cooperación monetaria, financiera y energética, y las dimensiones política, social y productiva, otras, en cambio, mantuvieron un esquema centrado en la liberalización económica y comercial. Esto refleja el desvanecimiento de la convergencia liberal de los años dorados del neoliberalismo y la articulación de diferentes estrategias; tendencias que se vieron reforzadas también por las transformaciones en la economía política internacional y el surgimiento de nuevos actores, especialmente China, y otros socios comerciales emergentes (Corea del Sur, la India y Rusia). Fueron unos cambios que posibilitaron la diversificación y multiplicación de las relaciones políticas, económicas y financieras de la región, al margen de sus socios tradicionales, es decir, Estados Unidos y la UE.
Crónica de un declive anunciado (2014-2020)
Anunciado o no, hacia 2014, y más marcadamente desde 2015, la región comenzó a mostrar signos de cansancio, ralentización y desgaste producto de importantes trasformaciones a nivel internacional y de realineamientos y cambios al interior de la región. A nivel internacional, 2014 marcó el fin del boom de las commodities debido a la desaceleración del crecimiento en China, entre otros factores. Y, en 2020, las políticas implementadas para contener la propagación de la COVID-19 acentuaron aún más esta tendencia negativa al generar una brusca retracción del comercio mundial.
Desde una perspectiva regional, el entorno institucional se caracterizaba por la presencia de una multiplicidad de organizaciones, donde las agendas y las membresías se solapaban. Así, por ejemplo, el Mercosur, que ya mostraba debilidades comerciales, promovió con más énfasis la agenda social y política. UNASUR, por su parte, buscó capitalizar las iniciativas comerciales ya existentes (Mercosur, CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y Surinam) e ir más allá de la convergencia entre estos procesos; añadiendo, además, nuevas agendas de cooperación, incluyendo energía, infraestructura e integración física, defensa, políticas sociales y financieras, basándose en la inclusión social y en la reducción de las asimetrías como una de sus prioridades esenciales. En este escenario institucional, la AP o incluso el SICA mantuvieron un perfil centrado en el mercado y en la profundización de la liberalización e integración comercial. De todas maneras, existían importantes superposiciones y membresías múltiples entre los países miembros. Tanto Mercosur como la CAN han presentado solapamientos con UNASUR y, en algunos casos, también con ALBA. Algo similar se ha observado en la AP que, por otro lado, es el único bloque regional al que pertenece México. Con el tiempo, los países de la región han mostrado una creciente heterogeneidad entre los gobiernos revisionistas o progresistas y aquellos más abiertos, lo cual ha tenido su correlato a nivel regional.
En cualquier caso, un nuevo ciclo político y económico se inauguraba en 2015 en la región y varios países giraron hacia la derecha5. Más que un giro ideológico, este cambio supuso un proceso de alternancia marcado por un voto castigo a los oficialismos desgastados por sus políticas. Esto afectó tanto a los gobiernos progresistas (Luna y Rovira,2021) como a los de derecha y centro-derecha, como es el caso de aquellos países miembros de la AP (González et al., 2021). Estas nuevas administraciones buscaron distanciarse de las políticas aplicadas anteriormente y asumieron unos intereses más liberales, puesto que a nivel de la política exterior manifestaron una mayor cercanía con Estados Unidos. Sin embargo, como en el caso de los gobiernos progresistas, evidenciaron también importantes variaciones en sus prioridades y agendas dando lugar a distintas alternativas. En términos políticos, los estados de la región exhibían mayor fragmentación ideológica y polarización política; todo lo cual reverberaría en la arena regional.
Con el giro conservador, la idea de región y de cooperación regional entendida como promoción y apertura comercial ganó centralidad, al mismo tiempo que se buscaba relanzar las relaciones económicas y comerciales basadas en la flexibilidad y la apertura a los mercados internacionales. Esto incluyó la discusión de una serie de iniciativas a fin de promover la convergencia entre la AP y el Mercosur, así como el establecimiento de una unión aduanera entre Guatemala y Honduras en 2017, a la que El Salvador se adhirió un año después. A partir de 2016, se reactivó la negociación del acuerdo entre la UE y Mercosur después de su relanzamiento en 2010, finalizando en junio de 2019 con la firma de un acuerdo político para un tratado de libre comercio aún pendiente de ratificación (Bianculli, 2023)6. Finalmente, en 2016 Ecuador se adhirió al tratado de libre comercio entre la UE y Colombia y Perú (2012) –como miembros de la CAN–.
Sin embargo, estos acuerdos no han logrado compensar los impactos negativos del fin del auge de las materias primas y la caída de los precios internacionales a partir de 2014. Hacia 2019, el comercio intrarregional se desaceleró, como lo muestran el Mercosur y la Comunidad del Caribe (CARICOM), y también la AP y el Mercado Común Centroamericano (MCCA), si bien de manera más moderada en estos dos últimos. Este cambio de ciclo en la dinámica exportadora acentuó algunas tendencias ya presentes: una ralentización de las economías de la región, una baja tasa de comercio interregional y un marcado proceso de la reprimarización. Esto redundó en un debilitamiento de las capacidades industriales y, consecuentemente, de la regionalización económica (Nolte, 2022). De hecho, el sexenio 2014-2019 no solo fue el período de menor crecimiento económico para la región desde 1950, sino que el ritmo de crecimiento fue incluso inferior al de la «década pérdida» de 1980 (CEPAL, 2020).
A esta debilidad económica se sumaba el agotamiento de los mecanismos regionales de concertación política. La región exhibía una fuerte polarización política entre los gobiernos; especialmente en América del Sur, entre aquellos que promovían una idea de región y cooperación regional basada en la apertura comercial y los que pregonaban una cooperación regional política y social. Consecuentemente, la construcción de consensos en torno a las agendas políticas y sociales devino una tarea compleja, incluso imposible. Esto quedó patente en la implosión de UNASUR ante el estancamiento causado por la incapacidad de los estados miembros para nombrar un nuevo secretario general en febrero de 2017. En un contexto de polarización, principalmente sobre cómo abordar la crisis en Venezuela, UNASUR no había logrado cumplir con su «rol político de estabilizador o mediador frente a crisis institucionales» (Llenderrozas, 2015: 210). A finales de 2019, la mayoría de los miembros de UNASUR iniciaron el proceso de retirada de su tratado. Por otra parte, la falta de consenso en torno de cómo responder de manera concertada a la crisis venezolana incidió negativamente en la capacidad de convocatoria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Sus actividades se paralizaron entre 2018 y 2020 tras la última cumbre de 2017, con la asistencia de solo 11 presidentes. Brasil, por su parte, se retiró en 2020.
En estos años, se promovieron mecanismos regionales alternativos e incluso ad hoc, que no tardaron en mostrar sus limitaciones ante la divergencia creciente en torno de la idea de región y regionalismo. Respondiendo a la iniciativa de los entonces presidentes de Chile y Colombia (Sebastián Piñera y Iván Duque, respectivamente), el Foro para el Progreso e Integración de América del Sur (PROSUR), creado en 2019, reiteró su compromiso con la economía de mercado. Sin embargo, este mecanismo tenía como objetivo principal ofrecer un espacio político para actuar frente a la crisis de Venezuela, en contraposición ideológica a UNASUR, aun cuando dentro de esta organización sí habían coexistido distintas tendencias políticas. El Grupo de Lima, establecido en 2017 por gobiernos de derecha, también buscó dar respuestas a las crisis en Venezuela, pero con exiguos resultados.
A medida que se acercaba el fin de la segunda década del siglo xxi, la cooperación regional en América Latina presentaba un cuadro complejo. Por un lado, las debilidades económicas y políticas observadas desde 2014-2015 generaron en 2019 una serie de protestas masivas producto del descontento social y la creciente pobreza y precariedad en países como Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. Asimismo, la disrupción política, económica y social en este último país generó el mayor desplazamiento de personas en la historia de la región y, asociado a esto, una dramática crisis humanitaria: hasta noviembre de 2020, más de 5,4 millones de refugiados y migrantes venezolanos habían dejado su país de origen y se estima que 4,6 millones se habían desplazado dentro de la región, añadiendo presión a los regímenes migratorios nacionales y regionales (Bianculli et al., 2021). Por otro lado, la pandemia de la COVID-19 supuso una nueva crisis transfronteriza para la región. Si bien esta llegó tarde a América Latina (los primeros casos se detectaron a finales de febrero de 2020), fue la región más afectada por la pandemia en términos de pérdida de vidas humanas, y supuso enormes costos económicos, financieros, políticos y sociales. Las políticas desplegadas para contener el brote y mitigar sus consecuencias económicas y sociales fueron mayoritariamente a nivel nacional. A nivel regional, se alcanzaron algunas medidas comunes importantes, aunque variadas en su alcance y profundidad, así como en sus resultados. Mercosur rápidamente aprobó un fondo de emergencia para reforzar el proyecto regional denominado «Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la Salud», en marcha desde 2011, al mismo tiempo que se lanzaron algunas líneas de acción conjuntas (intercambio de información y estadísticas sobre la evolución de la pandemia y las medidas adoptadas), así como la creación del Observatorio Epidemiológico Fronterizo del Mercosur. Por su parte, el SICA y CARICOM generaron un espacio regional para coordinar respuestas concertadas (Agostinis y Parthenay, 2021). Impulsada por la Presidencia pro tempore de México (2020 y 2021), y en coordinación con Argentina, la CELAC logró reposicionarse en la agenda regional y desarrollar varias iniciativas de cooperación técnica en salud (Castro Silva y Quiliconi, 2022). Sin embargo, la agenda obvió temas políticos más sensibles y frente a los cuales los países de la región mantenían importantes diferencias, como es el caso de Venezuela (Ruano, 2023).
América Latina, el regionalismo y un nuevo mapa geopolítico
El inicio de la tercera década del siglo xxi enfrenta al regionalismo y la cooperación regional en América Latina a nuevas condiciones tanto al interior de la región como en el contexto internacional. Desde un punto de vista internacional, la región se encuentra ante un escenario global complejo: una crisis global, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, donde se acentúan las reconfiguraciones que se venían dando en el sistema internacional producto del declive relativo de Estados Unidos, del ascenso de China, y la competencia estratégica entre ambos, escenificada en el ámbito multilateral. Por otro lado, a una mayor volatilidad de los precios de las materias primas, se suma un incremento en la tasa de interés internacional, ya que China, hasta entonces un importante dinamizador de la economía mundial, muestra una fuerte desaceleración. Finalmente, la disputa entre grandes potencias y la guerra en Ucrania añaden complejidad al contexto geopolítico que enfrenta América Latina.
Desde una perspectiva regional, el entorno institucional exhibe fragmentación, fragilidad y estancamiento, producto de una compleja arquitectura, la superposición de membresías y agendas, así como la proliferación de mecanismos ad hoc ante las dificultades de alcanzar consensos dentro de las estructuras regionales formales. En términos comerciales, a partir de 2022, el comercio intrarregional inició un proceso de recuperación, que, sin embargo, no ha logrado compensar los efectos de un declive iniciado a mediados de la década de 2010 y que se profundizó en 2020 producto de la pandemia. De todas maneras, y si bien el desempeño positivo del comercio intrarregional se ha dado en los principales bloques regionales (Mercosur, CAN, MCCA, AP, CARICOM), la participación del comercio intrarregional en las exportaciones totales de la región «sigue siendo una de las más bajas a nivel mundial» (CEPAL, 2023: 67). Además, se desaceleran los flujos comerciales hacia China, mientras que las exportaciones a la UE y Estados Unidos mantienen un crecimiento de dos dígitos año tras año (CEPAL, 2023).
Estos desarrollos evidencian el relativo descuido de la agenda comercial por parte de los procesos regionales. Por ejemplo, los 30 años del Mercosur suponen un momento de balance que coincide con la pandemia de la COVID-19 y sus dramáticas consecuencias económicas y sociales en la región, así como el desacople entre los dos socios principales, Argentina y Brasil. Sin embargo, los análisis coinciden en destacar la resiliencia del bloque, y un proceso que muestra logros en algunos planos, aunque déficits en otros (véase Bas Vilizzio y Zelicovich, 2021). Por su parte, la AP quedó paralizada ante la negativa de México de entregar la Presidencia pro tempore a Perú luego de que su presidente, Pedro Castillo, fuera destituido en diciembre de 2022 tras un autogolpe de Estado. Estos roces diplomáticos afectan al bloque mientras las cumbres presidenciales siguen interrumpidas. En lo que hace a los espacios de concertación política, la CELAC mantiene signos de reactivación a partir del liderazgo de México, en cooperación con Argentina, mientras que UNASUR se encuentra paralizada. De hecho, la llamada de Argentina a su reconstrucción en octubre de 2020 no encontró demasiado eco en la región. Finalmente, la crisis permanente en Venezuela ha sido el epicentro de la crisis del regionalismo en América Latina (González et al., 2021), llevando a su debilitamiento (Nolte, 2022) e incluso a la desregionalización de las soluciones a los problemas de gobernanza regional (Legler, 2020). Consecuentemente, América Latina resulta más permeable a la participación de actores extrarregionales7, como lo muestra, por ejemplo, la crisis de recepción migratoria venezolana (Bianculli et al., 2021).
Referente a los intereses, distintas victorias electorales reforzaron el giro progresista iniciado con los triunfos de López Obrador en México (2018) y Fernández en Argentina (2019). Así, en 2022 solo Ecuador, Paraguay y Uruguay, y dos de los siete países centroamericanos, contaban con gobiernos conservadores. Mientras que algunos de estos gobiernos han supuesto el regreso de partidos progresistas tras el fracaso de los gobiernos anteriores de corte conservador, otros países se estrenan con gobiernos de izquierda por primera vez (Colombia, Honduras, México, Perú). Finalmente, algunos países giran de manera más marcada al autoritarismo (El Salvador, Nicaragua, Venezuela). Se habla entonces de una nueva marea rosa o marea 2.0 producto de la insatisfacción ante la falta de respuesta de los gobiernos al deterioro de las condiciones sociales desde 20098 (Dabène, 2023). Sin embargo, se trata de «una izquierda de la escasez» (Natanson, 2022: 32), fuertemente marcada por procesos inflacionarios y, en algunos casos, por procesos devaluatorios, mientras que muchos exhiben problemas de déficit fiscal. De ahí que las perspectivas de crecimiento económico sean moderadas e incluso negativas, lo cual afecta la posibilidad de gestionar políticas que ayuden a responder a las demandas sociales.
La idea de región y de cooperación regional evidencia cierta polarización ideológica entre los gobiernos de la región, por un lado, y la falta de claros liderazgos propositivos, por el otro. En este ámbito, la región como espacio de concertación política se traduce, por ejemplo, en la organización de la vi Cumbre de la CELAC en 2021 bajo el liderazgo de México. Asimismo, Argentina fue relevante para seguir avanzando en el relanzamiento de este foro y, especialmente, para reactivar las relaciones con la UE a través de la Tercera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE en octubre de 20229. Bajo el lema «Renovando la alianza birregional para fortalecer la paz y el desarrollo sostenible», dicho encuentro sirvió de preparación para la Cumbre UE-CELAC de julio de 2023 en Bruselas, bajo la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea y luego de un impasse de ocho años. En enero de 2023, Argentina también acogió la vii Cumbre de la CELAC, que escenificó la reincorporación de Brasil al foro tras la victoria electoral de Lula. La reunión culminó con una larga declaración que incluía 111 puntos, junto con un conjunto de declaraciones adicionales. El documento final incluye una importante variedad de temas, todos de relevancia para la región en un contexto de recuperación tras la pandemia y de nuevos y múltiples retos a nivel global. Así, destacan agendas que van desde el medio ambiente, a la salud, la seguridad alimentaria, la migración, la educación, la ciencia y la investigación, así como la necesidad de contar con mejores condiciones crediticias a través de las instituciones financieras regionales e internacionales. Cabe destacar que, en sus primeros puntos, la declaración final enfatiza dos temas centrales en el actual contexto geopolítico. En primer lugar, el compromiso de los países para avanzar en el proceso de integración y la articulación de América Latina y el Caribe «como una comunidad de naciones soberanas, capaz de profundizar los consensos en temas de interés común y contribuir al bienestar y desarrollo de la región». El segundo punto destaca a la región «como una zona de paz y libre de armas nucleares» y, como parte del régimen de Naciones Unidas, promotora de la solución pacífica de controversias, el respeto al derecho internacional y contraria al uso y la amenaza del uso de la fuerza.
Unos meses más tarde, Brasil se pronunció a favor de relanzar UNASUR «con nuevas bases» y, en abril de 2023, comunicó oficialmente su retorno a esta organización después de cuatro años. Este nuevo activismo regional por parte de Brasil se tradujo un mes más tarde en la invitación a la Reunión de Presidentes de América del Sur, a la cual asistieron los jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela. La única ausencia fue la de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por impedimentos legales internos. Tras nueve años sin reuniones de este nivel, la declaración final, el llamado «Consenso de Brasilia», incluye nueve puntos. Una vez más, se destaca la región, en este caso, América del Sur, como una «región de paz y cooperación», y se reconoce la importancia del diálogo para promover la integración en América del Sur en la medida en que «la integración regional debe ser parte de las soluciones para afrontar los desafíos compartidos». Más allá de estas declaraciones e intenciones, en la práctica, la reunión reveló, una vez más, las importantes diferencias en torno de la idea de la región y de la cooperación regional. Primero, en lo que refiere a la situación y la crisis en Venezuela, específicamente en lo que respecta a la situación de los derechos humanos y la búsqueda de una resolución regional y consensuada, si bien tanto el mandatario chileno, Gabriel Boric, como el argentino, Alberto Fernández, por ejemplo, coincidieron en su rechazo a las sanciones impuestas a Venezuela. En segundo lugar, las diferencias sobre la idea de la región y la cooperación regional se evidenciaron también en torno de la viabilidad e idoneidad de UNASUR como organización regional. De hecho, no hay ninguna mención a dicha institución en la declaración final de la cumbre presidencial.
En cualquier caso, la idea de región y de cooperación regional que recorre estas iniciativas y declaraciones incorpora dos elementos comunes: la idea de América Latina como una región de paz y promotora de soluciones pacíficas a los conflictos, y la relevancia de la cooperación e integración regional para que la región logre articularse en torno de una única voz. De alguna manera, ello responde al nuevo contexto geopolítico marcado por la competencia entre las grandes potencias y los efectos de la guerra en Ucrania. Respecto a este conflicto, la región ha condenado la invasión rusa en distintas instancias multilaterales. Tal como recogen los documentos de distintos mecanismos regionales[10], América Latina se reconoce como una zona de paz y diálogo, al tiempo que defiende la integridad territorial, la soberanía de los estados y la resolución pacífica de los conflictos, y rechaza el uso de la fuerza; principios que quedaron reflejados en el voto de la mayoría de los países latinoamericanos en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de Naciones Unidas (Tokatlian, 2023), entre marzo de 2022 y febrero de 2023, en las diferentes resoluciones votadas en torno de la guerra en Ucrania. Solo aquellos países latinoamericanos que mantienen estrechas relaciones económicas, militares e ideológicas con Rusia se abstuvieron en la primera votación: Bolivia, Cuba y Nicaragua. Esta última votó en contra de la resolución de condena de la invasión en febrero de 2023 (Herz y Summa, 2023). Venezuela, por su parte, no ha podido ejercer su voto en la Asamblea General porque adeuda el pago de su cuota nacional.
Por otro lado, la región no ha secundado medidas de mayor alcance como las sanciones económicas contra Rusia, impuestas por las Naciones Unidas, Estados Unidos y la UE, entre otros países y organizaciones internacionales. Tampoco ha apoyado el suministro de armas a Ucrania, tal como le indicaron varios países –entre ellos, Argentina, Brasil, Colombia y México– al Canciller alemán Olaf Scholz durante su gira por la región en febrero de 2023. Estas posiciones se explican por la percepción compartida de que este tipo de medidas son ineficaces, e incluso contraproducentes, tal como muestran el bloqueo a Cuba y, más recientemente, las sanciones a Venezuela, así como por el bajo nivel de gasto militar en la región (Tokatlian, 2023). También se evidencia (Duran Lima, 2024) el temor a los efectos económicos negativos sobre las economías de la región en caso de un prolongado estado de guerra. Asimismo, América Latina es la única región del mundo libre de armas nucleares, desde la firma del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina (Tratado de Tlatelolco, 1967).
La guerra de Ucrania también atravesó la última Cumbre UE-CELAC de julio de 2023 en Bruselas, donde, de hecho, se puso de manifiesto que ambas regiones mantienen prioridades diferentes en torno de la guerra en Ucrania y que aún persisten importantes divergencias dentro de América Latina al respecto. Como ejemplo, basta señalar que la declaración recoge «nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania», así como las posiciones nacionales manifestadas en otros foros multilaterales (puntos 15 y 16). El carácter moderado de esta declaración responde a las reticencias de Cuba y Venezuela a adoptar un apoyo más explícito a Ucrania y al hecho de que no se contó con el apoyo de Nicaragua11.
En otro sentido, la idea de región y de cooperación regional, como espacio para promover la integración económica, forma parte del Consenso de Brasilia. El objetivo es promover el incremento del comercio y los flujos de inversión entre los países de la región, al tiempo que se apela a la necesidad de fortalecer las cadenas de valor regionales, la superación de asimetrías y la implementación de medidas de facilitación del comercio e integración financiera. En lo que respecta a los mecanismos, se recurre a la agenda de convergencia comercial del Mercosur, la CAN y Chile, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) a fin de establecer un área de libre comercio sudamericana. En la práctica, las dificultades para alcanzar estos objetivos son evidentes no solo en América del Sur (Mercosur, AP), sino también en otros procesos de integración, como es el caso del SICA, producto de la polarización política a nivel subregional.
Consideraciones finales
América Latina se enfrenta a un mundo marcado por una creciente multipolaridad, donde se exacerba la competencia entre grandes potencias y se debilitan los esquemas de gobernanza global, al mismo tiempo que se aceleran los reposicionamientos geopolíticos derivados del recrudecimiento de los conflictos violentos en Europa y Oriente Medio.
El regionalismo y la cooperación regional en América Latina son parte de un largo proceso de creación y recreación de organizaciones a partir de diferentes configuraciones de intereses, ideas e instituciones. A través de este proceso, se han ido articulando espacios, prácticas y mecanismos regulatorios en distintas áreas de política: del comercio a los derechos humanos, la salud, la educación y el medio ambiente, entre otros. Por otra parte, tanto la pandemia de la COVID-19 como la crisis venezolana y la salida de más de seis millones de ciudadanos de ese país han mostrado la relevancia de la cooperación para gestionar desafíos transfronterizos. El espacio regional, como nivel meso entre lo nacional y lo global, es clave para diseñar políticas e instrumentos comunes en respuesta a temas frente a los cuales las políticas y decisiones unilaterales no solo son ineficaces, sino que incluso pueden resultar contraproducentes. Sin embargo, durante los últimos años, el regionalismo y la cooperación regional en América Latina han enfrentado una serie de crisis –económica, política, social– que se han ido desplegando en círculos concéntricos, cada una de las cuales ha ido intensificando las ya existentes. Estas crisis o factores de estrés dejan al descubierto la erosión de las capacidades y los recursos estatales, así como la fragilidad y la baja institucionalización de las organizaciones regionales de la región, donde las expectativas son altas y las capacidades y recursos, escasos.
El escenario institucional regional latinoamericano muestra un entramado complejo de organizaciones e iniciativas, con distintos niveles de concertación política y de políticas, en los que se superponen membresías y agendas. Asimismo, persiste cierta fragmentación respecto a los intereses de los estados y a la idea de región y cooperación regional, incluso al interior de las administraciones progresistas. Por su parte, la idea de región y cooperación regional como integración comercial y la convergencia económica parece haber encontrado un espacio, especialmente en América del Sur. Por ejemplo, y tal como postula el «Consenso de Brasilia», la región promoverá cadenas de valor regionales, lo cual requerirá de acuerdos políticos entre estados y mercados, incluyendo medidas de facilitación del comercio, de convergencia regulatoria e incluso de infraestructura y conectividad, entre otras. Sin embargo, esta diferenciación y, en algunos casos, polarización en torno de la idea de región y de cooperación regional y los intereses de los estados deja escaso margen para alcanzar consensos más amplios y en torno a cuestiones más sensibles, en las que la construcción de consensos parece una meta inalcanzable. Asimismo, la idea de región y de cooperación regional como espacio para seguir construyendo políticas y normas en torno de agendas democráticas y de desarrollo parece estar obstaculizada. Esto queda reflejado, por ejemplo, en la persistente falta de respuestas regionales comunes a la crisis multidimensional de Venezuela, o incluso ante el deterioro democrático observado en Nicaragua y en El Salvador. La asunción de Javier Milei en Argentina en diciembre de 2023 acentúa estos obstáculos y profundiza las diferencias ideológicas en la región, mientras que las próximas elecciones en México, Uruguay y Venezuela suponen un interrogante en este sentido.
El regionalismo y la cooperación regional son centrales para evitar que se profundice la desregionalización de la gobernanza regional tanto en lo político como en lo económico. Además, y en la medida en que el regionalismo en América Latina ha funcionado también como uno de los ejes articuladores de las relaciones internacionales de la región, ofrece una arena relevante para concertar posiciones en torno a desafíos globales comunes. La próxima Cumbre del G-20 en noviembre de 2024, liderada por Brasil, supondrá una prueba tanto para este país como líder regional, como para la capacidad de construcción de consensos mínimos por parte de los países de la región y tener así una voz en la escena internacional.
Referencias bibliográficas
Agostinis, Giovanni y Parthenay, Kevin. «Exploring the determinants of regional health governance modes in the Global South: A comparative analysis of Central and South America». Review of International Studies, vol. 47, n.º 4 (2021), p. 399-421. DOI: 10.1017/S0260210521000206
Bas Vilizzio, Magdalena y Zelicovich, Julieta. «A 30 años del Tratado de Asunción: presente y futuro del Mercosur». El Estado de las Negociaciones Comerciales Internacionales, dossier especial, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales – UNR, (2021) (en línea) https://rephip.unr.edu.ar/server/api/core/bitstreams/919d18c2-090b-4f91-8eb3-e459e531ceec/content
Berman, Sheri. The Social Democratic Moment: Ideas and Politics in the Making of Interwar Europe. Cambridge: Harvard University Press, 1998.
Bianculli, Andrea C. «Latin America», en: Börzel, Tanja y Risse, Thomas (eds.) The Oxford Handbook of Comparative Regionalism. Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 154-177.
Bianculli, Andrea C. Negotiating Trade Liberalization in Argentina and Chile: When Policy creates Politics. Nueva York: Routledge, 2017.
Bianculli, Andrea C. «Regionalism and regional organisations: exploring the dynamics of institutional formation and change in Latin America». Journal of International Relations and Development, vol. 25, n.º 2 (2022), p. 556-581. DOI: 10.1057/s41268-022-00253-3
Bianculli, Andrea C. «Interregionalism, Trade, and Standardization: The Long Road to the EU-MERCOSUR Trade Agreement and the Uncertainties Ahead», en: F. Duina, Francesco y Viju-Miljusevic, Crina (eds.). Standardizing the World. EU Trade Policy and the Road to Convergence. Oxford: Oxford University Press, 2023, p. 171-194.
Bianculli, Andrea C.; Bradley, Miriam; Kissack, Robert y Triviño-Salazar, Juan Carlos. «Report Security-Migration Nexus: To what extent have the Global Compacts on Refugees and Migration contributed to the establishment of a global regime focused on humanitarianism or securitization? An examination of the impact of the preparation and implementation of the GCM and GCR in Central and South America». GLOBE – The European Union and the Future of Global Governance, (2021) (en línea) https://www.globe-project.eu/security-migration-nexus_11426.pdf
Castro Silva, Julissa y Quiliconi, Cintia. «Cooperación Regional Latinoamericana: Desafíos y Oportunidades en Pandemia», en: Altmann Borbón, Josette y Rojas Aravena, Francisco (eds.) América Latina: ¿Hay voluntad política para construir un futuro diferente? San José: FLACSO-Secretaría General, 2022, p. 131-148.
CEPAL. «El comercio exterior en América Latina y el Caribe». CEPAL, (2014) (en línea) [Fecha de consulta: 31.08.2023] https://www.cepal.org/es/infografias/el-comercio-exterior-en-america-latina-y-el-caribe
CEPAL. «Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación. Informe especial COVID-19 n.º 2». CEPAL (2020) (en línea) https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-la-reactivacion
CEPAL. «Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2022: el desafío de dinamizar las exportaciones manufactureras». CEPAL (2023) https://www.cepal.org/es/publicaciones/48650-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2022-desafio-dinamizar
Dabène, Olivier (dir.). «América latina. El año político 2022». Les études du CERI, n.º 264-265 (2023) (en línea) https://sciencespo.hal.science/hal-03968504/
Durán Lima, José E. «Luces y sombras de la guerra en Ucrania: Efectos económicos y sociales en América Latina y el Caribe».CEPAL(marzo 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2024] www.cepal.org/sites/default/files/news/files/lights_and_shadows_of_the_war_in_ukraine_0.pdf
Fawcett, Louise. «Drivers of regional integration: Historical and comparative perspectives», en: Brennan, Louis y Murray, Philomena (eds.) Drivers of Integration and Regionalism in Europe and Asia: Comparative Perspectives. Londres: Routledge, 2015, pp. 34-51.
González, Guadalupe; Hirst, Mónica; Luján, Carlos; Romero, Carlos A. y Tokatlian, Juan Gabriel. «Coyuntura crítica, transición de poder y vaciamiento latinoamericano». Nueva Sociedad, n.º 291 (2021), p. 49-65.
Hall, Peter A. «The Movement from Keynesianism to Monetarism: Institutional Analysis and British Economic Policy in the 1970s», en: Steinmo, Sven; Thelen, Kathleen y Longstreth, Frank (eds.) Structuring Politics. Historical Institutionalism in Comparative Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p. 90-113.
Herz, Monica y Summa, Giancarlo. «América Latina y la caja de Pandora del unilateralismo de las grandes potencias». Nueva Sociedad, n.º 305 (2023), p. 17-32.
Hofmann, Stéphanie C. «Why Institutional Overlap Matters: CSDP in the European Security Architecture». Journal of Common Market Studies, vol. 1, n.º 49 (2011), p. 101-120. DOI: 10.1111/j.1468-5965.2010.02131.x
Hurrell, Andrew. «Regionalism in Theoretical Perspective», en: Fawcett, Louise y Hurrell, Andrew (eds.) Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order. Oxford: Oxford University Press, 1995, p. 37-73.
King, Desmond S. «The Establishment of Work-Welfare Programs in the United States and Britain: Politics, Ideas, and Institutions», en: Steinmo, Sven; Thelen, Kathleen y Longstreth, Frank (eds.) Structuring Politics. Historical Institutionalism in Comparative Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p. 217-250.
Kingstone, Peter. The Political Economy of Latin America. Reflections on Neoliberalism andDevelopment after the Commodity Boom. New York y Abingdon: Routledge, 2018.
Laursen, Finn. «Regional Integration: Some Introductory Reflections», en: Laursen, Finn (ed.) Comparative Integration: Europe and Beyond. Aldershot: Ashgate, 2010, p. 3-20.
Legler, Thomas. «A story within a story». European Review of Latin American and Caribbean Studies/Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, n.º 109 (2020), p. 135-156.
Llenderrozas, Elsa. «UNASUR: Desafíos geopolíticos, económicos y de política exterior». Pensamiento propio, n.º 42 (2015), p. 195-214.
Luna, Juan Pablo y Rovira Katlwasser, Cristóbal. «Castigo a los oficialismos y ciclo político de derecha en América Latina». Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol. 30, n.º 1 (2021), p. 135-156. DOI: 10.26851/rucp.30.1.6
Malamud, Andrés. «Presidentialism and MERCOSUR: A Hidden Cause for a Successful Experience», en: Laursen, Finn (ed.) Comparative Regional Integration: Theoretical Perspectives. Aldershot: Ashagate, 2003, p. 53-73.
Meyer, Thomas y Telò, Mario. «Introduction», en: Meyer, Thomas; de Sales Marques, José Luis y Telò, Mario (eds.) Regionalism and Multilateralism: Politics, Economics, Culture. Nueva York: Routledge, 2019, p. 1-14.
Natanson, José. «La nueva nueva izquierda». Nueva Sociedad, n.º 299 (2022), p. 25-34.
Nolte, Detlef. «Auge y declive del regionalismo latinoamericano en la primera marea rosa: lecciones para el presente». Ciclos en la historia, la economía y la sociedad, vol. 29, n.º 59 (2022), p. 3-26. DOI: 10.56503/CICLOS/Nro.59(2022), pp.3-26
Nolte, Detlef y Weiffen, Brigitte (eds.) Regionalism Under Stress. Europe and Latin America in Comparative Perspective. Nueva York: Routledge, 2021.
Pose, Nicolás y Bizzozero, Lincoln. «Regionalismo, economía política y geopolítica: tensiones y desafíos en la nueva búsqueda de inserción internacional del Mercosur». Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol. 28, n.º 1 (2019), p. 249-278. DOI: 0.26851/rucp.28.1.9
Riggirozzi, Pia y Tussie, Diana (eds.)The Rise of Post-Hegemonic Regionalism. The Case of Latin America. Dordrecht: Springer, 2012.
Ruano, Lorena. «El diálogo político birregional verde UE-CELAC». Documentos de trabajo, Fundación Carolina, Segunda época, n.º 85 (2023) (en línea) https://www.fundacioncarolina.es/el-dialogo-politico-birregional-verde-ue-celac/
Sanahuja, José Antonio. «La construcción de una región: Suramérica y el regionalismo posliberal», en: Cienfuegos Mateo, Manuel y Sanahuja, José Antonio (eds.) Una región en construcción. UNASUR y la integración en América del Sur. Barcelona, CIDOB, 2010, p. 87-136.
Sartori, Giovanni. «Concept Misformation in Comparative Politics». The American Political Science Review, vol. 64, n.º 4 (1970), p. 1.033-1.053. DOI: 10.2307/1958356
Schmidt, Vivien A. «Reconciling Ideas and Institutions through Discursive Institutionalism», en: Béland, Daniel y Cox, Robert H. (eds.) Ideas and Politics in Social Science Research. Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 47-64.
Tokatlian, Juan Gabriel. «Por qué América Latina aún merece un papel en Ucrania». Americas Quarterly, (12 de julio de 2023) (en línea) [Fecha de consulta: 12.02.2024] https://www.americasquarterly.org/article/por-que-america-latina-aun-merece-un-papel-en-ucrania/
Veiga, Pedro da Motta y Rios, Sandra. «O Regionalismo Pós-Liberal Na América Do Sul: Origens, Iniciativas e Dilemas». Série Comércio Internacional, CEPAL, n.º 82, (2007) (en línea) https://repositorio.cepal.org/items/02a5841d-234b-413a-b85a-0791d373501a
Notas:1- Durante la década de 1990, la UE ofrece un modelo de gobernanza regional basado en la cohesión social, la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, a partir de la crisis financiera de 2007-2008 y la posterior subordinación de las políticas económicas y sociales a la primacía de la austeridad como respuesta a esta crisis, el bloque pierde relevancia material e ideacional o normativa. La respuesta europea divergió de las políticas expansivas entonces implementadas en la región, especialmente en América del Sur. A su vez, la Directiva europea de retorno (Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular) recibió un rechazo contundente en la región como contraejemplo de cómo debía definirse la gobernanza migratoria regional.
2- La CSN institucionaliza la idea de un Área de Libre Comercio de América del Sur propugnada por Brasil a partir de 1993 para contrarrestar el rol de Estados Unidos y el ALCA en la región.
3- Al respecto, véase, por ejemplo, el relanzamiento de las negociaciones por un acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE en 2010.
4- En 2014, solo un 19,2% de las exportaciones se dirigieron a otro país de la región, a diferencia de lo que ocurre en la UE y proyectos regionales en Asia Oriental y Pacífico, donde el comercio interregional alcanza o supera el 50% (CEPAL, 2014).
5- Por ejemplo, Macri (Argentina, 2015), Moreno y Piñera (Ecuador y Chile, respectivamente, 2017), y Bolsonaro y Duque (Brasil y Colombia, 2018).
6- Un año más tarde ambas partes concluyeron el acuerdo de diálogo político y cooperación.
7- Los actores extrarregionales incluyen, entre otros, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como el Grupo de Amigos del Proceso de Quito (Suiza, Estados Unidos, España, Alemania, Canadá y la Unión Europea).
8- Este análisis se terminó de redactar en septiembre de 2023. En las conclusiones se actualiza, con la victoria de Javier Milei en Argentina e información sobre las elecciones en México de junio de 2024.
9 -Esta reunión fue la primera reunión ministerial formal UE-CELAC desde julio de 2018.
10- Tal es el caso de la CELAC que, durante la II Cumbre en 2014, proclamó a la región como zona de paz al tiempo que ratificaba el compromiso de los países con los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
11- La Cumbre supuso el reencuentro de ambas regiones tras ocho años sin reunirse alrededor de la mesa interregional. La Declaración Final y la Hoja de Ruta UE-CELAC 2023-2025 recogen acuerdos en torno a la mayor variedad de agendas, pero no necesariamente compromisos más profundos –drogas, bancos públicos de desarrollo, seguridad, educación superior, género, marcos regulatorios en salud, investigación y desarrollo–, y que involucran a una amplia gama de actores nacionales y regionales. Finalmente, destaca el compromiso de la UE de invertir 45.000 millones de euros en el marco de Global Gateway en un intento de contrarrestar la posición de China.
Palabras clave: América Latina, ideas, intereses, instituciones, regionalismo, cooperación regional, crisis, orden internacional
Cómo citar este artículo: Bianculli, Andrea C. «América Latina en el nuevo escenario internacional: ¿qué espacio hay para el regionalismo y la cooperación regional?». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 136 (abril de 2024), p. 89-110. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2024.136.1.89
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 136, p. 89-110
Cuatrimestral (enero-abril 2024)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2024.136.1.89
Fecha de recepción: 16.10.23 ; Fecha de aceptación: 10.02.24