Muammar al-Gaddafi
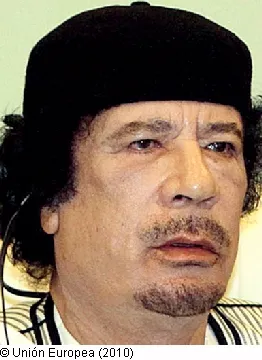
Presidente de la junta militar y Líder de la Revolución (1969-2011)
Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce
El coronel Muammar al-Gaddafi, líder de Libia y decano de los estadistas árabes y africanos, celebró el 40º aniversario de su golpe revolucionario de septiembre de 1969, con el que liquidó la monarquía del rey Idris, en la cima del poder absoluto. Extravagante, egocéntrico y voluble, estableció una implacable dictadura personal y en 1977 dotó a su país de una forma de gobierno sui géneris, sin partidos ni instituciones estatales al uso: la Jamahiriya, híbrido de Islam, "socialismo natural" y "democracia popular directa", una "tercera vía" ideológica que proclamó en su Libro Verde. Desprendido de todo cargo institucional en 1979, antes y después salió airoso de un sinfín de conspiraciones y tentativas golpistas, las cuales aplastó con el apoyo de sus leales en el Ejército y las tribus.
De puertas al exterior, en sus chocantes metamorfosis, el tornadizo coronel libio abrazó sucesivamente el panarabismo, el anticomunismo, el prosovietismo, el panislamismo, el intervencionismo belicista —aparatoso en la sureña Chad— y, contrastando con todo lo anterior, un panafricanismo federalista, pacificador y un tanto utópico que le convirtió en el artífice de la Unión Africana. Simultáneamente, mantuvo unas relaciones procelosas con sus vecinos norteafricanos, hasta alcanzar un modus vivendi en el Magreb, e hizo gala de una fiera retórica antiisraelí. En los años ochenta, su patrocinio de algunos de los peores atentados contra intereses occidentales en el mundo anterior al 11-S le enzarzó en un mortal duelo militar con Estados Unidos y terminó costándole el castigo económico de la ONU.
A partir de 1999, tras largos años de ostracismo, Gaddafi consiguió zafarse de las sanciones internacionales y normalizar sus relaciones con Europa y Estados Unidos. La fórmula de esta espectacular rehabilitación fue una mezcla de concesiones políticas, renunciando a las maquinaciones terroristas y a poseer armas de destrucción masiva, y económicas, compensando a las víctimas de los atentados por él orquestados y abriendo las puertas a las compañías petroleras occidentales, deseosas de invertir en un país creso en hidrocarburos. Durante una década, el "hermano líder", revestido de la mayor respetabilidad, estrechó las manos a los principales dirigentes mundiales, fue agasajado por anfitriones y huéspedes, y atrajo los focos en numerosas cumbres.
El 15 de febrero de 2011, al cabo de un mes de agitación contagiada por las revoluciones cívicas en las vecinas Túnez y Egipto, Gaddafi afrontó lo inconcebible: el estallido en la oriental Cirenaica de una masiva insurrección popular exigiendo su caída. Su respuesta, rápida y brutal, fue lanzar contra los manifestantes todo el peso de sus fuerzas armadas. La represión a sangre y fuego no detuvo la revuelta, que con bastión en Bengasi se extendió a Tripolitania y a la misma capital. El reguero de deserciones militares, políticas y diplomáticas robusteció a los rebeldes, que sin apenas liderazgo formaron un Consejo Nacional de Transición (CNT). Sin embargo, ni el riesgo de quedar acorralado en Trípoli, ni el restablecimiento de las sanciones internacionales, ni la perspectiva de inculpación de crímenes contra la humanidad arredraron al dictador, que, desafiante y atrabiliario, prometió aniquilar a los "terroristas" y a "Al Qaeda".
Su despiadada contraofensiva, librada por el grueso de un Ejército bien pertrechado y tropas mercenarias, invirtió el curso de la guerra civil el 6 de marzo, cuando los rebeldes creían tener a su alcance Sirte, la patria chica del coronel, consiguiendo recuperar casi todo el oeste y avanzando veloz hacia Bengasi. El inminente colapso de la capital rebelde precipitó la creación de una zona de exclusión aérea por la ONU, que autorizó de paso el empleo de "todos los medios necesarios" para proteger a la población civil, cuando los muertos se contaban ya por miles, pero sin intervención terrestre.
El 19 de marzo Francia, Estados Unidos y el Reino Unido emprendieron una campaña de bombardeos aéreos, a la postre puesta bajo el mando de la OTAN. En las semanas y meses que siguieron, la efectividad de la operación fue puesta en duda, ya que los gaddafistas siguieron asediando Misrata en el oeste y apenas retrocedieron en el este. No lo estuvo, en cambio, su objetivo último, finalmente explícito con la consiguiente controversia internacional, que era terminar con un régimen criminal, el mismo con el que las potencias atacantes habían negociado todo tipo de obsequios hasta, literalmente, la víspera de la sublevación.
Con su legitimidad y su reputación hechas añicos y sin posibilidad de enmienda, diplomáticamente aislados y militarmente sin futuro, y reclamados ya por la Corte Penal Internacional, Gaddafi y sus hijos estaban abocados a una caída que sin embargo, con su espíritu numantino y sus recursos financieros, parecían capaces de demorar indefinidamente. Las conversaciones para negociar el fin del baño de sangre toparon siempre con la negativa del líder a renunciar a lo esencial y exigencia clave de los rebeldes: su marcha del poder. El paulatino desgaste de la capacidad militar gaddafista y el robustecimiento logístico de las fuerzas del CNT, asistidas desde el aire por la OTAN, perseverante y decisiva, terminaron por romper el impasse bélico en la primera semana de agosto.
La toma de la estratégica Zawiyah el día 20 anunció el comienzo de la batalla por Trípoli, donde la quinta columna opositora se alzó en armas. En la jornada siguiente, los rebeldes quebraron las defensas de la urbe, el 22 se abrieron paso hasta las plazas céntricas y el 23 capturaron el complejo presidencial de Bab al-Aziziyah, símbolo de un régimen que se desmoronaba irremediablemente. Sin embargo, la guerra continuó, pues los Gaddafi, desde su ignorado refugio, siguieron alentando a sus fieles a una lucha desesperada que retrasó en dos meses la ineludible postrer derrota. Los reductos lealistas fueron cayendo y ya sólo quedó Sirte, donde el prófugo resultó estar escondido.
El 20 de octubre, tras semanas de encarnizados combates, el Ejército del CNT culminó el asalto final en Sirte con un episodio tan dramático como simbólico: la captura malherido, luego de ser bombardeado por la OTAN el convoy en el que intentaba escapar, del mismísimo Gaddafi. Zarandeado, increpado y golpeado por sus excitados captores, que grabaron el momento con sus teléfonos móviles, el derrocado dirigente tuvo un final atroz, entre linchado y tiroteado a bocajarro. La exhibición de su cuerpo masacrado, a modo de trofeo de guerra, en la ciudad mártir de Misrata puso un epílogo macabro a la vida de uno de los personajes más paradójicos, aunque invariable en su verdadero ser, de la política contemporánea. Tres de los siete hijos varones del dictador, Mutassim, Saif al-Arab y Jamis, perecieron también violentamente en el curso de la guerra.
El odio, la venganza y la impunidad rodearon un ajusticiamiento sumario que las nuevas autoridades libias han asumido como el desenlace prácticamente inevitable de la lucha contra un tirano enloquecido que no les había dado más opción; en otras palabras: que quien a hierro mata, a hierro muere. Sin embargo, el asesinato extrajudicial de Gaddafi no parece la mejor antesala de la deseada instalación de la democracia y el Estado de derecho en la nueva Libia.
(Texto actualizado hasta 31 octubre 2011).
BIOGRAFÍA
1. Un coronel revolucionario e idealista
2. Creador de un modelo político singular: socialismo, Islam y democracia directa
3. Años 70: en busca de la unidad árabe con un discurso radical
4. Años 80: intervencionismo africano, patrocinio del terrorismo y enfrentamiento con Estados Unidos
5. Años 90: inhibición exterior y dificultades domésticas; la oposición al régimen
6. Principio de superación del ostracismo y consolidación de la dictadura; los hijos del líder
7. Nuevo perfil de panafricanista y mediador de conflictos
8. La rehabilitación ante Occidente: indemnizaciones, desarme no convencional y tajadas del negocio petrolero
9. El cuadragésimo aniversario de un autócrata incombustible
10. Gaddafi ante su Némesis en 2011: insurrección popular, represión salvaje y guerra civil
11. Contraataque de los lealistas, repliegue de los rebeldes e intervención aérea de la OTAN
12. Una porfiada resistencia de cinco meses
13. Ruptura de los frentes y toma de Trípoli por las fuerzas del CNT
14. El truculento final de Gaddafi: fuga, desafío postrero y asesinato en la toma de Sirte
1. Un coronel revolucionario e idealista
Nacido al raso en una jaima o tienda de la tribu beduina gaddafa, pastores nómadas del desierto de Sirte, en la región de Tripolitania, y de ascendencia árabe-bereber, su familia tenía un historial nacionalista. Su abuelo paterno murió combatiendo a los italianos que invadieron el país en 1911 y su padre, conocido como Abu Minyar y fallecido en 1985 a una edad casi centenaria, sufrió sus cárceles antes de ganarse la vida como obrero industrial en Sirte. En 1952 el niño entró en la escuela coránica de Sirte y cuatro años después pasó al liceo o escuela secundaria de Sebha, en la región interior de Fezzan.
La revolución egipcia de 1952 liderada por el general Naguib y el coronel Nasser, que produjo el derrocamiento de la monarquía probritánica del rey Faruk I e instauró la república nacionalista en el país vecino, impresionó vivamente al niño Gaddafi, que apenas superada la década de vida se estrenó como propagandista del nasserismo en Libia. En fecha tan temprana como 1956, creó junto con otros adolescentes una célula revolucionaria que ambicionaba la caída del rey Idris al-Sanusi, puesto en el trono por los aliados occidentales en 1951 y visto con profunda antipatía por las nuevas generaciones de nacionalistas libios, a cuyos ojos no era más que un pelele feudal, incapaz de galvanizar la endeble identidad nacional libia.
Propenso a la abulia y con problemas de salud, Idris lamentaba no haber podido dar un heredero de su directa descendencia al trono, siendo el primero en la línea de sucesión uno de sus sobrinos, el príncipe Hasan. Pese a la debilidad y el carácter arcaico de su sistema político, la subdesarrollada Libia vislumbraba un futuro de crecimiento y prosperidad gracias a su riqueza petrolera, descubierta en 1959 y comercializada a partir de 1963.
Joven brillante y capacitado, Gaddafi sobresalió en sus estudios hasta que en 1961, fichado por la policía por sus actividades antimonárquicas, fue expulsado del liceo de Sebha, teniendo que concluir la formación secundaria en una escuela de Misrata, en la costa tripolitana, con la ayuda de un tutor particular. Consiguió matricularse en la Universidad de Bengasi y a la edad de 21 años se graduó en Leyes. Sin embargo, decidió no iniciar la carrera de abogado y a cambio, el mismo año 1963, ingresó en el Colegio Militar de Bengasi, donde encontró un terreno abonado para difundir sus ideas republicanas y de paso zafarse de la policía secreta del rey. A mediados de los años sesenta y siguiendo el ejemplo de su ídolo, Nasser, constituyó en la más estricta clandestinidad con otros compañeros de armas un denominado Movimiento Secreto Unionista de Oficiales Libres.
Su actividad subterránea no afectó en lo más mínimo a su carrera militar, que progresó rápida y lustrosamente. En 1965 recibió con los máximos honores el despacho de teniente y a continuación asistió a unos cursos de perfeccionamiento en el Reino Unido, concretamente en el Royal Armoured Corps Centre de Bovington (Dorset), la Academia de Beaconsfield (Buckinghamshire) y, de acuerdo con reseñas biográficas difundidas luego de hacerse con el poder, en la prestigiosa Royal Military Academy de Sandhurst (Berkshire), si bien esta institución niega hoy haber tenido entre sus alumnos al dirigente libio. Otras fuentes limitan su adiestramiento en el país europeo al British Army Staff College de Camberley (Surrey). En cualquier caso, lo cierto es que en 1966 se reincorporó al Ejército libio y que en agosto de 1969 ascendió a capitán del cuerpo de señaleros.
Derrocamiento del rey Idris y proclamación de la República
El nombre de Gaddafi permaneció en el anonimato hasta que el 1 de septiembre de 1969 tomó parte en el golpe de Estado que derrocó el régimen "reaccionario, atrasado y decadente" de Idris, mientras éste se encontraba en Turquía para una cura de reposo. Los golpistas decidieron actuar justamente en la víspera de la puesta en práctica del instrumento de abdicación firmado por Idris el 4 de agosto anterior, por el cual accedía a entregar el trono al príncipe heredero Hasan, quien de hecho ya venía despachando los asuntos del Reino como un regente de hecho.
Revelado como el cerebro del limpio y fulminante movimiento sedicioso, el capitán Gaddafi, con tan sólo 27 años, se puso al frente de la junta militar de doce miembros, el Consejo del Mando de la Revolución (CMR), y anunció los puntos programáticos del nuevo régimen, que exudaban nasserismo y nacionalismo: la neutralidad exterior; la unidad nacional como paso previo para la consecución de la unidad árabe; la prohibición de los partidos políticos; la evacuación de las bases militares británicas y estadounidenses (exigida a las capitales respectivas el 28 de octubre); y la explotación de la riqueza petrolera nacional en beneficio de todo el pueblo. Asimismo, proclamó la República Árabe Libia —el mismo 1 de septiembre— y se hizo ascender a comandante supremo de las Fuerzas Armadas con el rango de coronel.
El 8 de septiembre fue nombrado un Gobierno con Mahmud Sulayman al-Maghribi, un tecnócrata rescatado de las cárceles de la monarquía, de primer ministro y con mayoría de ministros civiles. Una Proclama Constitucional emitida por el CMR el 11 de diciembre dio respaldo legal al nuevo orden de cosas, si bien el ordenamiento político, falto de soportes institucionales, era a todas luces provisional.
Por lo que respecta a los destronados Sanusi, Gaddafi y sus compañeros de levantamiento no se anduvieron con muchas contemplaciones. El príncipe Hasan y numerosos miembros de la familia real fueron puestos bajo arresto domiciliario, situación que iba a prolongarse durante bastantes años y que para el primero empeoró en noviembre de 1971 al caerle una condena a tres años de prisión. En cuanto a Idris, ido al exilio en Egipto (donde iba a fallecer en 1983 a los 94 años), fue juzgado in absentia por el mismo Tribunal Popular que sentenció a su sobrino y condenado a muerte en rebeldía. Otros destacados cortesanos y ex ministros de la monarquía fueron castigados con diversas penas de prisión. La severidad de las condenas estaba cantada desde el anuncio por el CMR en julio de 1970 de que había abortado una conjura para restablecer la monarquía.
En agosto de 1971 Gaddafi desposeyó de sus cargos a la mayoría de los miembros del CMR, cuyos nombres no fueron desvelados hasta enero de 1970, cuando Maghribi fue despedido y el puesto de primer ministro quedó vacante, y acaparó sus funciones. El régimen revolucionario no tardó, pues, en adquirir una naturaleza básicamente personalista. Entre el 10 de enero y el 16 de julio de 1972 Gaddafi, aunque sin adoptar el título de primer ministro, desempeñó la jefatura del Gobierno, reteniendo a la vez la cartera de Defensa, para asegurarse de la correcta ejecución de sus disposiciones.
El 28 de marzo de 1970, al cabo de unas duras negociaciones y en medio de masivas manifestaciones nacionalistas, el hombre fuerte de Libia consiguió la retirada de los últimos soldados británicos de las facilidades aeronavales próximas a Tobruk (la base de Al Adam) y Bengasi. El 11 de junio siguiente, Estados Unidos evacuó asimismo la gran base aérea de Wheelus, cerca de Trípoli, que fue entregada a los egipcios a cambio de instructores militares y que pasó a denominarse base aérea de Okba Ben Nafi (hoy, aeropuerto internacional de Mitiga).
Nacionalizaciones, planificación económica y fuerte inversión social
En el terreno económico, las medidas introducidas por Gaddafi y el CMR no dejaron lugar a dudas sobre su alcance revolucionario. En junio de 1970 fueron nacionalizadas algunas compañías petroleras occidentales y en diciembre se hizo lo mismo con las sociedades bancarias con participación de capitales extranjeros. Todos los bancos sin distinción fueron obligados a poseer un mínimo de un 51% de capital de titularidad libia y a destinar la mayoría de los puestos de sus consejos de administración a ciudadanos libios.
De todas maneras, la expropiación de la industria petrolera en manos extranjeras no fue completa, si bien una de las compañías afectadas fue, en diciembre de 1971, la poderosa British Petroleum. Las demás multinacionales, a cambio de conservar su integridad, fueron obligadas a pagar más al Estado por sus derechos de explotación. En septiembre de 1973, finalmente, se anunció la nacionalización del 51% de las propiedades de todas las firmas petroleras. Tras esta última intervención, el Estado libio, a través de la Corporación Nacional del Petróleo (NOC), pasó a controlar el 60% de toda la producción petrolera, porcentaje que subió al 70% en los años siguientes.
Simultáneamente, se adoptó un ambicioso programa de obras públicas, dotación de servicios sociales a una población bastante desatendida y extensión de la tierra cultivable a costa del desierto. La campaña nacionalizadora se abatió con especial intensidad sobre las propiedades italianas, que tenían una importante presencia en el sector agropecuario: todos los bienes fueron confiscados y los propios colonos y sus descendientes, cuya presencia se remontaba a la invasión por Italia en 1911 de las provincias entonces pertenecientes al Imperio Otomano, fueron expulsados a su patria de origen. Lo mismo les sucedió a los pocos judíos que quedaban en el país. En líneas generales, el intervencionismo estatal se orientó al control de las grandes empresas, mientras que la pequeña empresa continuó en manos privadas.
Gaddafi depositó su confianza en el modelo de economía planificada y persiguió el control de la producción petrolera para distribuir sus rentas, empresa muy necesaria en un país donde la precariedad golpeaba a extensas capas de la población. Gracias a la gestión patrimonial del hidrocarburo y a los subsidios generalizados, la sociedad libia, con suma rapidez, pasó a disfrutar de unos estándares vitales sin parangón en África y también punteros en el contexto árabe, condición en la que los vaivenes económicos por las fluctuaciones en el precio del petróleo, las costosas aventuras exteriores de Gaddafi y las sanciones internacionales tuvieron un impacto limitado.
Las constantes inversiones del Estado en sanidad (el sistema público de salud ofreció una cobertura universal y gratuita, aunque la calidad de los servicios dejaba bastante que desear fuera de Trípoli y Bengasi), educación, vivienda y recursos hídricos, así como los precios subsidiados de los alimentos básicos, permitieron mejorar drásticamente índices como la alfabetización (el 64% de la población en 1990 y el 87% en 2010), la esperanza de vida al nacer (67 años en 1990 y 77 años dos décadas después) y la tasa de mortalidad infantil (el 64‰ y el 20‰, respectivamente).
Desde la década de los setenta, Libia experimentó grandes avances en la reducción de la incidencia y la erradicación de enfermedades infecciosas, y los casos de pobreza extrema llegaron a ser raros. Transcurridos 40 años desde la subida de Gaddafi al poder, prácticamente el 100% de la población urbana, y la mayoría de la rural, tenía acceso a servicios de saneamiento y agua potable de óptima calidad en sus hogares, un verdadero lujo en un país perpetuamente árido.
La disponibilidad de abundante agua fresca en las áreas densamente pobladas de la costa fue una realidad a partir de mediados de los años ochenta con el lanzamiento de un faraónico proyecto —con su pompa habitual, el régimen lo bautizó como "El Gran Río Hecho por el Hombre"— para bombear y canalizar 6,5 millones de metros cúbicos diarios desde 1.300 pozos abiertos sobre una enorme reserva de agua fósil, de decenas de miles de años de antigüedad, depositada a gran profundidad bajo las arenas del desierto. Al relativo desahogo de la mayoría de la población contribuyó la generosidad con la gasolina, vendida a precios irrisorios.
Supresión de libertades y establecimiento del Estado policial
El devoto musulmán sunní que Gaddafi era, no obstante profesar una ideología política, el panarabismo, conocida entre otras cosas por su secularismo, sacó a relucir una severa escala de valores en materia de costumbres. El coronel impuso la moralización islámica de las conductas sociales, lo que se tradujo en la proscripción del juego, el consumo de alcohol, los locales de alterne, el pelo largo en los hombres y las vestimentas más asociadas a la cultura popular occidental.
Pero, por otra parte, en una aparente contradicción —de las muchas que iban a jalonar su chocante trayectoria—, impulsó vigorosamente la posición en la vida pública de las mujeres, cuyo estatus jurídico, opciones profesionales y posibilidades de promoción social se acercaron a los de los hombres en una medida mayor que en cualquier otro país árabe-musulmán, salvo quizá el vecino Túnez de Habib Bourguiba, un laicista recalcitrante.
Este esquema represivo que vigilaba el comportamiento cívico y social de los libios se extendió con fuerza a los ámbitos político y sindical a partir de junio de 1971, cuando el CMR adoptó una serie de medidas encaminadas a silenciar cualquier contestación a las disposiciones del régimen militar. Así, se prohibió el derecho de huelga, se impuso una férrea censura informativa y se codificó la pena de muerte para los delitos tipificados como contrarrevolucionarios, amplia denominación penal que permitía al poder hacer un uso discrecional de sus cortapisas a las libertades. Los reos juzgados por los tribunales populares ya no podían apelar sus sentencias ni ser defendidos por otros abogados que los que designara el Estado. El remedo de Constitución que iba a promulgarse en 1977 omitió una declaración de derechos y libertades, cuando más un capítulo de garantías.
El nacionalismo autoritario entusiasmó en estos primeros años de la revolución a los austeros pobladores del desierto de estirpe beduina y a las empobrecidas masas proletarias de las ciudades, pero no así a los sectores más cosmopolitas y educados de la sociedad (académicos, periodistas, abogados, médicos) que hubieron de acomodarse al torrente de cambios desencadenado por Gaddafi. Muchos de quienes no estaban dispuestos a someterse emigraron al extranjero. Los que se quedaron y osaron contestar o criticar, fueron detenidos, encarcelados y, en no pocos casos, ejecutados o dados por desaparecidos.
2. Creador de un modelo político singular: socialismo, Islam y democracia directa
Paradigma del dirigente excéntrico, ególatra e impredecible, amante de los uniformes extravagantes (tanto los militares atiborrados de condecoraciones como, desde su plena madurez, los civiles de usanza beduina aunque no menos aparatosos, luego de que en su juventud se limitara a vestir su uniforme convencional de coronel del Ejército libio) y de las declaraciones incendiarias, Gaddafi no se contentó con implantar una dictadura militar al uso y se reveló como un creador de personalísimas doctrinas políticas.
El Libro Verde, la Tercera Teoría Universal y la Jamahiriya
Inspirándose en la China comunista, el 15 de abril de 1973, en un discurso en Zuwarah, proclamó la Revolución Cultural Libia y el 3 de abril de 1975, una vez liberado de todos los cometidos gubernamentales para concentrarse en el trabajo ideológico y la organización de masas, presentó su Libro Verde (obvia emulación sui géneris del Libro Rojo de Mao Zedong), en el que exponía su original concepción del un Islam politizado que no era ni laico ni integrista, y que aparecía trufado de un socialismo no marxista, vagamente libertario, que para el autor venía a equivaler a la justicia social.
El libro, bastante breve, se componía de tres volúmenes que fueron publicados espaciados en el tiempo hasta 1980, cuando se refundieron dando lugar a la obra definitiva. Estas tres partes eran: La solución del problema de la democracia: el poder del pueblo; La solución del problema económico: el socialismo. El fundamento económico de la Tercera Teoría Universal; y El fundamento social de la Tercera Teoría Universal. El Libro Verde estaba orientado a todo el mundo y sus mensajes pretendían ser válidos para cualquier país, sociedad o pueblo. Gaddafi se dirigía a los lectores como un declarante universal, hasta el punto de no mencionar a su país ni una sola vez.
La ideología verde de Gaddafi convocaba nada menos que al derrocamiento revolucionario de todos los gobiernos constituidos y su sustitución por los "únicos medios verdaderos para alcanzar la democracia popular", a saber, las "conferencias populares" y los "comités populares". Dichas asambleas sí representaban "la ley natural de la sociedad", basada a su entender, bien en la costumbre o tradición, bien en la religión. En el caso de Libia, esa ley natural, opinaba el coronel, tenía sus fundamentos en la obediencia de la ley coránica y en el principio islámico de la shura o consulta colectiva de los fieles.
La Tercera Teoría Universal se oponía a todo sistema político o económico vigente, a los que superaba en autenticidad, justicia y eficacia. El capitalismo, el comunismo, el multipartidismo, el partido único e incluso los sistemas sin partidos eran metidos en un mismo saco en tanto que todos suponían formas más o menos encubiertas de "dictadura". Los sistemas de gobierno basados en las elecciones pluripartidistas resultaban especialmente abominables para Gaddafi, ya que "las dictaduras más tiránicas que el mundo ha conocido se han establecido a la sombra de asambleas parlamentarias".
De acuerdo con la teoría, el concepto de clases sociales era un artificio de la época colonial extraño al pueblo libio y tan pernicioso como los partidos, la segmentación tribal o las taifas. Sólo contaban las masas populares, sin distingos, y el único derecho que valía era el "natural", cuya némesis era el "derecho positivo" impuesto en todas partes y cuya supresión era menester. Un Alto Consejo para la Dirección Nacional fue creado con el fin de inculcar y aplicar en la sociedad los principios de la Tercera Teoría Universal, cuya promoción internacional fue encomendada al Centro Mundial de Estudios e Investigaciones del Libro Verde.
Esta filosofía política, extraño híbrido de socialismo anarquizante y de religiosidad teocrática pero no clerical, contó con sus partidarios y sus detractores. Fuera de su pensamiento consignado por escrito, el líder dejó claro su desdén por los ulemas, los juristas islámicos e incluso el Hadith (enseñanza mahometana no coránica, que es la base de la Sunna), convencido como estaba de que cualquier persona se bastaba por sí misma, sin necesidad de intérpretes, para comprender los fundamentos de la fe revelados por el Corán.
En 1981, una comisión teológica reunida en La Meca dictaminó el carácter "antiislámico y apóstata" de la Tercera Teoría Universal, luego su artífice se exponía a ser considerado kafir, o no musulmán, por cualquier fiel ortodoxo. Sunní de la escuela malikí, una de las cuatro interpretaciones jurídicas de la rama mayoritaria del Islam y predominante en el Magreb, Gaddafi no hizo en estos años de efervescencia doctrinal ningún intento por disuadir a sus seguidores más devotos de su creencia de que él era nada menos que el Mahdí, el gran caudillo que, según el Profeta, Dios enviará al final de los tiempos para establecer un imperio de justicia islámica sobre la Tierra.
La sharía pasó a prevalecer en Libia el sentido de que todo código legal —empezando por el penal— debía adecuarse a ella, aunque en la práctica su vigencia se ciñó a la regulación de las conductas religiosa y moral, lo que por otro lado no dejaba de afectar a amplias parcelas de la vida de los ciudadanos en un sentido tan restrictivo que bien podía hablarse de fundamentalismo.
Ahora bien, años después, Gaddafi, quien no creía que la religión tuviera que prevalecer sobre el nacionalismo, iba a dejar claro su rechazo al concepto al uso del Islam integrista. Otra muestra de la intolerancia religiosa del régimen revolucionario fue el decreto de noviembre de 1970, por el que las iglesias católicas quedaban convertidas en mezquitas. Aspecto básico de la Revolución Cultural Libia era la unicidad de la cultura política y religiosa del país: el comunismo, el capitalismo, la democracia liberal, el conservadurismo, el ateísmo y cualquier ideología islamista que no fuera la oficialista (como la profesada por los Hermanos Musulmanes) estaban estrictamente prohibidos.
Para legislar en los aspectos de la vida moderna sobre los que la sharía no se pronunciaba o resultaba inadecuada, Gaddafi, de acuerdo con las proclamas del Libro Verde, puso en marcha un sistema calificado de democracia directa, contrapuesto al sistema representativo clásico importado de Occidente, consistente en asambleas y comités populares superpuestos a tres niveles, local, regional y nacional. Este entramado asambleario, presentado como equivalente a la shura tradicional, sustituyó en la práctica al partido único creado en 1971 de acuerdo con las previsiones de la fusión libio-sirio-egipcia (véase abajo), la Unión Socialista Árabe, que fue finalmente abolido en enero de 1976.
El 2 de marzo de 1977 Gaddafi instituyó este singular modelo político con la adopción de una Carta del Poder Popular, o Declaración sobre el Establecimiento de la Autoridad del Pueblo, que reemplazaba a la Proclama Constitucional de 1969 y estatuía, en su artículo primero, la Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista. El término jamahiriya era un neologismo acuñado por Gaddafi, que aspiraba a universalizarlo para referirse a un nuevo tipo de Estado, traducible por "Estado de las masas" o, más en extenso, "Estado gobernado por el pueblo". La jamahiriya no era una república (jumhuriya, en árabe), sino una forma de gobierno estatal genuinamente diferente.
El artículo segundo de este sucedáneo de Carta Magna reservaba la condición, justamente, de Constitución de Libia al Corán. El artículo tercero consagraba la "democracia directa" como la base del sistema político de la Jamahiriya Libia. El pueblo "ejercía su autoridad", por encima de limitaciones burocráticas, a través de los Congresos Populares, los Comités Populares y los sindicatos.
Por encima de los congresos y los comités de base, en los que todos los libios adultos tenían el derecho y el deber de participar, regían el Congreso General Popular, con funciones legislativas y ejecutivas supremas, y el Comité General Popular, con funciones gubernamentales. Estas dos instituciones cimeras del Estado entraron en funciones el mismo 2 de marzo y el CMR quedó oficialmente disuelto. A finales de 1977 se sumaron al andamiaje los primeros comités revolucionarios, nuevo cauce de participación popular en los procesos de deliberación y toma de decisiones.
Gaddafi retuvo en sus manos el poder real en calidad de flamante secretario general del Congreso General Popular, mientras que la secretaría general del Comité General Popular, el puesto equivalente a un primer ministro, fue conferida al primero de los numerosos hombres de paja civiles de que iba a rodearse el coronel, Abdul Ati al-Ubaydi.
El 1 de marzo de 1979 Gaddafi no tuvo inconveniente en desprenderse de la secretaría del Congreso General Popular —que cedió a Ubaydi— y en seguir adelante como Líder de la Gran Revolución del Primero de Septiembre de la Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista. El coronel, una vez exonerado de todos sus cargos institucionales y constitucionales salvo la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas, deseaba seguir sirviendo a su país simplemente como el Líder (Al Qaid) de la Revolución, rango que sin embargo no encuadraba oficialmente en el organigrama del Estado, para dedicar todo su tiempo a "preservar" aquella.
Los sucesivos secretarios generales del Congreso General Popular funcionaron desde entonces como los jefes nominales del Estado, pero el régimen no perdió su naturaleza esencialmente militar y Gaddafi continuó mandando en la Jamahiriya como el líder absoluto que era. En un país prácticamente anómico, medio desinstitucionalizado y sin apenas sociedad civil, donde las capas superpuestas de asambleas y comités populares hacían de la política participativa un proceso constituyente permanente, el equilibrio entre las tribus y el reparto clientelista de riqueza y prebendas adquirieron la máxima importancia vertebradora.
Definido como místico y puritano, sobrio y sensible, austero e indiferente a los lujos materiales dentro de su narcisismo y su ostentación política, Gaddafi aseguraba sentirse satisfecho con su estilo de vida frugal en compañía de su esposa e hijos, lo que incluía ocasionales escapadas al desierto para retomar el estilo de vida de los beduinos, que hallan su sustento en los dátiles, el pan y la leche de camella, para refugiarse en la contemplación y la oración, y para observar las estrellas, hasta el punto de desarrollar un apasionado interés por la astronomía.
Sus interlocutores extranjeros de las décadas de los setenta y los ochenta le describieron como un estadista difícil por sus modales bruscos, su tendencia a romper protocolos y sus salidas teatrales, con una visión simplista o ingenua de las relaciones internacionales, pero que tras su fachada de arrogancia y afectación se adivinaba a un hombre inseguro y depresivo.
3. Años 70: en busca de la unidad árabe con un discurso radical
La política exterior de Gaddafi fue desde el principio ardientemente panarabista y rabiosamente antiisraelí. El libio frecuentó a su admirado Nasser, quien, al cabo de su primer encuentro, el 25 de diciembre de 1969 en Trípoli, con motivo de la boda del coronel con una maestra de escuela, le describió como un oficial "escandalosamente puro e inocente". Los líderes árabes más curtidos veían con un paternalismo condescendiente la concepción romántica que de la unidad árabe tenía el esbelto y juvenil coronel libio.
La fallida Federación de Repúblicas Árabes
Tras la muerte de Nasser en septiembre de 1970, Gaddafi entabló los mismos calurosos tratos con el nuevo rais egipcio, Anwar al-Sadat. En una primera etapa, la magnífica marcha del eje Trípoli-El Cairo pareció capaz de realizar el sueño geopolítico de Gaddafi. Al ambicioso proyecto de unificación de los estados árabes de la línea radical se sumaron dos dirigentes nacionales que, como Gaddafi, acababan de hacerse con el poder en sus respectivos países: el general baazista sirio Hafez al-Assad y el general sudanés Jaafar al-Numeiry, jefes los dos de los consejos revolucionarios de Damasco y Jartum.
El 17 de abril de 1971 Gaddafi orquestó en Bengasi una conferencia para planificar la puesta marcha de una Federación de Repúblicas Árabes (FRA). A la cumbre asistieron Sadat y Assad, pero no Numeiry, que empezó a descolgarse de una empresa panárabe que no casaba bien con su orientación africanista y su conservadurismo soterrado, además de detraerle recursos para la lucha contra su potente oposición interna. En julio siguiente, Gaddafi ayudó a Numeiry a desbaratar un golpe de Estado procomunista al interceptar el avión que conducía a Jartum a sus cabecillas. A partir de aquí, las relaciones libio-sudanesas se fueron deteriorando hasta llegarse a la ruptura del 6 de julio de 1976, ordenada por Numeiry tras zafarse a duras penas de una violenta embestida guerrillera comandada por opositores entrenados y armados por Trípoli.
En septiembre de 1971 Gaddafi, Sadat y Assad firmaron en Damasco el documento que otorgaba carta jurídica a la FRA. La nueva entidad supraestatal fue ratificada en referéndum en los tres países, y Libia y Egipto (no así Siria, donde ya estaba el Baaz), además, constituyeron la Unión Socialista Árabe como el partido único gobernante. La capital de la FRA sería El Cairo y su primer presidente, Sadat. El proceso de fusión estatal en el seno de la Federación debía culminar el 1 de septiembre de 1973. Sin embargo, como tantos proyectos unificadores de países árabes anteriores y posteriores, de los que éste era el más avanzado y consistente, la FRA nunca vería la luz, para consternación y cólera de Gaddafi.
Las cosas empezaron a torcerse a mediados de 1972, cuando Gaddafi se entrometió en la crisis de las relaciones entre Egipto y la URSS, cuya fuerte presencia en la zona veía con profundo recelo, y el sirio Assad, imitando a Numeiry pero por razones diferentes, empezó a recular. Assad, un socialista laico de lo más estricto (amén de alauí, una rama sectaria del shiísmo muy heterodoxa), no podía aceptar el rigorismo religioso que el sunní Gaddafi pretendía imponer en la FRA. Además, el dictador sirio no quiso o no pudo seguir el ejemplo de Sadat, muy elogiado por Gaddafi, de sacudirse de la tutela de la URSS, cuyos materialismo ateo y marxismo-leninismo el libio rechazaba con virulencia por considerarlos incompatibles con el ideal panárabe. El distanciamiento sirio-libio se prolongaría durante toda la década.
Gaddafi siguió adelante, pues, con la sola compañía de Sadat en el proyecto de la construcción de la FRA. En agosto de 1972 los dirigentes formularon la Declaración de Bengasi, que confirmaba la fusión de Libia y Egipto para el 1 de septiembre de 1973. En julio de ese año, los titubeos de Sadat empujaron a Gaddafi a convocar una "sagrada e histórica marcha sobre El Cairo" como medida de presión; 40.000 libios respondieron a la llamada de su impaciente dirigente. Gaddafi, incluso, dimitió teatralmente como jefe del CMR para forzar a Egipto a federarse con su país.
Llegado el 1 de septiembre con la mudanza estatal sin hacer, las partes decidieron ralentizar el proceso, que ahora sería por etapas, aunque no precisaron fechas. A estas alturas, el escepticismo y la desconfianza se habían adueñado de las relaciones personales entre Gaddafi y Sadat: el líder libio estaba irritado por las gentilezas del rais egipcio con el depuesto rey Idris, su exiliado huésped, y por su negativa, en febrero anterior, a enviar aviones de combate en ayuda de un avión de línea comercial libio que, tras internarse en el espacio aéreo israelí (en realidad, el territorio egipcio ocupado del Sinaí), fue derribado sin miramientos por cazas de este país, muriendo 108 de sus 113 ocupantes; este trágico incidente, por cierto, encendió hasta el paroxismo el sentimiento antiisraelí en el país magrebí.
En octubre de 1973 estalló la Guerra de Yom Kippur, la ofensiva sorpresa sirio-egipcia contra Israel. La aportación militar de Gaddafi consistió en una brigada acorazada y dos escuadrones de cazabombarderos Mirage III, sólo uno de cuales estaba gobernado por pilotos libios. En El Cairo, causó cierto estupor que quien venía distinguiéndose como el más ardiente defensor de la destrucción del Estado judío no fuera más generoso en la contribución de tropas y armas a la arriesgada operación bélica.
Terminada la guerra, Gaddafi, mientras se sumaba con entusiasmo al embargo petrolero árabe a Occidente, acusó a egipcios y sirios de haber emprendido la lucha con un plan de operaciones limitado y sin una verdadera voluntad de victoria. En cuanto a Sadat, se hizo evidente que ya había perdido todo interés en la FRA o cualquier otra empresa del panarabismo, y que sus verdaderas intenciones apuntaban a la normalización de las relaciones con Estados Unidos y la consecución de un tratado de paz con Israel que le permitiera recuperar la península del Sinaí, perdida en la Guerra de los Seis Días de 1967.
Gaddafi nunca perdonó su viraje geopolítico a Sadat, al que comenzó a mirar como a un enemigo. En abril de 1974, el asalto con un balance de varios muertos a la Academia Militar de Heliópolis fue visto por todo el mundo como un intento de golpe contra Sadat y la prensa egipcia acusó a Gaddafi de conspirar para el derrocamiento del rais; el coronel libio lo negó tajantemente. En agosto siguiente, Sadat mismo descargó un diluvio de recriminaciones sobre su antiguo asociado.
Las relaciones fueron empeorando, hasta que en 1977, con Sadat listo para emprender negociaciones de paz con Israel bajo la égida de Estados Unidos, se produjo la ruptura total y definitiva. El cisma resultó ser de lo más violento. En abril y mayo, las respectivas embajadas en Trípoli y El Cairo fueron atacadas por muchedumbres enardecidas. En junio, Gaddafi ordenó la expulsión de los 225.000 egipcios que trabajaban y vivían en su país, y lanzó otra "marcha sobre El Cairo" que fue detenida por el Ejército egipcio en la frontera.
El 21 de julio, Gaddafi, furibundo, lanzó a sus tropas en una operación bélica en toda regla que encontró la contundente contraofensiva egipcia. Destacamentos de infantería, carros blindados y las respectivas fuerzas aéreas libraron intensos combates en los que los libios llevaron con diferencia la peor parte, al sufrir unas 400 bajas y perder un centenar de tanques, vehículos blindados y cazas Mirage. El 24 de julio, una mediación urgente de varios dirigentes árabes arregló un alto el fuego que fue respetado. Sadat, quien aseguró que ya no podía soportar por más tiempo al "lunático libio", se avino a no sacar un mayor partido de su clara superioridad militar, pensando que Gaddafi habría aprendido la lección. De esta manera, el temerario líder libio se libró de sufrir una invasión egipcia que seguramente no habría podido detener.
La breve contienda libio-egipcia del verano de 1977, sin embargo, no amordazó al mandamás de la Jamahiriya. La guerra dialéctica siguió añadiendo epítetos explosivos y a principios de diciembre, luego de efectuar Sadat su histórico viaje a Israel y días antes de comenzar en El Cairo la Conferencia de Paz egipcio-israelí, Gaddafi acogió en Trípoli una conferencia de países árabes (además de Libia, Irak, Argelia, Siria, Yemen del Sur y la OLP) de la que salió el llamado Frente de la Firmeza contra Egipto, cuya primera e inmediata represalia fue la ruptura de las relaciones diplomáticas. Cuando en 1981 el sucesor de Nasser cayó asesinado en un magnicidio perpetrado por soldados integristas, Gaddafi celebró alborozado la desaparición del "traidor Sadat".
No fue la primera vez que el coronel se erigía en campeón del radicalismo árabe: el 31 de julio de 1971, luego de los sonoros desplantes de 1970 en las cumbres de Rabat y El Cairo, Gaddafi había conseguido promover en Trípoli la ruptura colectiva de relaciones con Jordania por haber aplastado el año anterior (el cruento Septiembre Negro de 1970) a los fedayines palestinos que operaban en su territorio. Sin embargo, ningún país aceptó entonces sus propuestas de hacer la guerra al rey Hussein, contra el que envió unilateralmente unos cientos de voluntarios del lado de la OLP y conspiró para su derrocamiento.
En febrero de 1984, el incendio de la Embajada jordana en Trípoli por una turba alentada por las consignas oficiales que anatemizaban el llamamiento de Ammán al mundo árabe para que levantara las sanciones a Egipto, iba a acarrear la fulminante ruptura de las relaciones diplomáticas. Otro de los monarcas prooccidentales y moderados de la región, el saudí Faysal, fue fustigado incansablemente por el libio.
Desconfianza e insidias en el Magreb
Los tratos con los vecinos magrebíes, cuajados de profundos altibajos, no fueron mucho mejores. Gaddafi, principal proveedor de armas del Frente Polisario en sus orígenes, animó al rey Hasan II a arrebatar el Sáhara Occidental a España por la fuerza, y cuando en noviembre de 1975 Rabat movilizó la Marcha Verde aprovechando que el dictador Francisco Franco se estaba muriendo, Trípoli ofreció la participación de ciudadanos libios en esta exitosa campaña de presión a las autoridades de Madrid para que no descolonizaran el Sáhara con arreglo a los requerimientos de la ONU y entregaran el territorio directamente a Marruecos.
En los tratos de Hasan con Gaddafi pesaba el recuerdo de la posible implicación libia, nunca esclarecida, en los intentos golpistas de principios de los años setenta, sobre todo en el de 1972, a los que el monarca sobrevivió milagrosamente, y de las violentas diatribas del coronel contra la monarquía marroquí. El 15 de abril de 1980 Trípoli, alineándose con Argel, reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), proclamada cuatro años antes por el Frente Polisario, que libraba una guerra de guerrillas contra el Ejército real.
A su vez, Rabat toleró las actividades en su territorio del Frente Nacional para la Salvación de Libia (FNSL), organización opositora fundada en Sudán en 1981 por un grupo de exiliados y que emprendió una violenta campaña subversiva contra la Jamahiriya, infiltrando comandos para realizar sabotajes y cometer atentados, alguno de los cuales buscó la cabeza del mismísimo Gaddafi.
El 30 de junio de 1983, tras muchos años de mutuo boicot, Gaddafi fue recibido por Hasan en Rabat y el 13 de agosto de 1984 los dirigentes celebraron en Oujda un "encuentro de reconciliación" que resultó muy fructífero: el anfitrión obtuvo de su huésped el cese de los suministros de armas a los independentistas saharauis, y las partes acordaron además la apertura de embajadas permanentes en las respectivas capitales y el arranque de una, hasta hacía bien poco impensable, unión libio-marroquí.
Pero esta unión no era más que una entelequia en la veleidosa política regional. El 29 de agosto de 1986 el monarca alauí declaró abrogado el Tratado de Oujda como represalia por la condena de Gaddafi, conjuntamente con Assad, a su encuentro del mes anterior con el primer ministro israelí Shimon Peres, que había ignorado la cuarentena árabe a la "entidad sionista". Enfurecido por no haber sido consultado previamente, Gaddafi tachó al rey de "traidor a la nación árabe, al pueblo marroquí y a la causa palestina". A mayor abundamiento, en junio de 1988 el libio se pasó la cumbre de la Liga Árabe en Argel, a la que asistía también Hasan, luciendo un guante blanco en la mano derecha porque no quería "estrechar manos manchadas de sangre". Las espadas seguirían en alto hasta 1989.
Para el presidente argelino Houari Bumedián, su más inmediato rival por el liderazgo árabe, Gaddafi era un dirigente inmaduro y exaltado del que no podían esperarse más que acciones aventureras, aunque también podía verle como un aliado potencial frente a Marruecos, principal y acérrimo adversario de Argelia. El proyecto de fusión libio-tunecina de enero 1974, anunciado por Gaddafi y Bourguiba al cabo de su reunión en Djerba, encolerizó al coronel argelino hasta el extremo de amenazar a sus vecinos orientales con la guerra. Bumedián no podía tolerar una iniciativa que suponía no tanto una muestra de la presunta hegemonía magrebí del régimen de Trípoli como un éxito de su propaganda panarabista, al hilo del fiasco de la FRA con Egipto.
En marzo de 1974, Bourguiba, atemorizado, dio carpetazo al proyecto que habría dado lugar a la llamada República Árabe Islámica, abriendo una etapa de extrema frialdad en las relaciones libio-tunecinas. En febrero de 1976 Gaddafi apaciguó a Bumedián, al que le quedaban menos de tres años de vida, accediendo a firmar un acuerdo de defensa recíproca.
Ocho años después, el inesperado Tratado libio-marroquí de 1984 tuvo mucho de respuesta al Tratado de Fraternidad y Concordia argelino-tunecino de 1983. En enero de 1980 Libia patrocinó un sangriento ataque de comandos opositores tunecinos contra la ciudad de Gafsa, agresión que condujo a Bourguiba a congelar las relaciones diplomáticas. Cinco años después, Bourguiba expulsó a 280 ciudadanos libios acusados de espionaje y declaró rotas las relaciones. Como represalia, Gaddafi echó de malas maneras a 30.000 trabajadores tunecinos.
Tornadizas y tormentosas fueron, en suma, las relaciones de Gaddafi con todos sus vecinos y teóricos aliados árabes, quienes a lo largo de la década de los setenta se apresuraron a señalarle con el dedo acusador en cuanto desbarataban conspiraciones magnicidas de oscura trama: es lo que hicieron Hasan II en 1971 y 1972, Sadat en 1974, Numeiry en 1976 y Bourguiba, en 1975, tan sólo un año después de irse a pique la República Árabe Islámica.
4. Años 80: intervencionismo africano, patrocinio del terrorismo y enfrentamiento con Estados Unidos
Al comenzar la década de los ochenta, Gaddafi imprimió un notable giro a su política exterior. En su búsqueda de nuevos préstamos para la adquisición de armas, abrió una línea de cooperación con la URSS, que visitó por primera vez a últimos de abril de 1981, devolviendo así la visita realizada por el primer ministro Aléksei Kosygin en 1975. Desde este momento, miles de unidades de lo más granado del arsenal convencional soviético (tanques de la clase T, cazas MiG, bombarderos Tupolev y aviones de ataque Sujoi) arribaron a Libia en aluvión. La asociación con la URSS compensó con creces el alejamiento, bien que nunca completo, de Francia.
Asimismo, Gaddafi se reconcilió con Siria, con la que había renacido la solidaridad árabe a causa de la defección egipcia y compartía apoyos al Irán shií y revolucionario en su guerra contra Irak, país que, a su vez, no mantuvo relaciones diplomáticas con Libia entre octubre de 1980 y septiembre de 1987. Para rubricar el deshielo de sus tratos, Gaddafi y Assad abordaron una unión libio-siria de la que, transcurrido breve tiempo, nunca más se supo. Por otro lado, el líder libio, un tanto como resultado de su renovada cordialidad con Assad, se enemistó por algún tiempo con el sector oficial de la OLP representado por Yasser Arafat.
En las postrimerías de la década, Gaddafi hizo las paces con tres importantes países árabes: el Marruecos de Hasan II, merced a un intercambio de visitas en 1989, en Casablanca el 13 de mayo y en Trípoli el 1 de septiembre —esta última con motivo del vigésimo aniversario de la Revolución, encuentro al que asistieron varios dirigentes de países amigos, incluido Arafat—, permitiendo poner en marcha la Unión del Magreb Árabe (UMA) junto con Argelia, Túnez (con el que también hubo reconciliación, en diciembre de 1987) y Mauritania, cuyos objetivos, tal como los concebía el monarca alauí, eran básicamente comerciales; el Egipto de Hosni Mubarak, con quien se reunió el 16 y el 17 de octubre de 1989 en Marsa Matruh y Tobruk, doble cita que supuso su primer desplazamiento a Egipto en 17 años y que preludió la normalización de los vínculos a lo largo de 1990; y la Jordania del rey Hussein, con la que restableció las relaciones diplomáticas en junio de 1990 tras seis años de ruptura.
Por si fuera poco, el cambio de guardia en junio de 1989 en Sudán, donde el golpe de Estado del general Omar al-Bashir sentó las bases de un régimen híbrido islamista-militar en Jartum, inauguró una nueva era de relaciones con este país. De esta manera, al iniciarse la década de los noventa, Gaddafi, poniendo un irónico epílogo al desvanecimiento de sus ensoñaciones panarabistas, tenía sus relaciones ampliamente normalizadas con el mundo árabe-musulmán, si bien las efusividades se limitaban a Siria, Sudán e Irán.
Despliegue tentacular en el África negra y el desastre de Chad
En todo este tiempo, Gaddafi compensó el fracaso de sus proyectos de unidad árabe con una multiplicación de su aventurerismo africano, presente desde que en la década anterior se apoyara en la Uganda de Idi Amin Dada, al que visitó en Kampala en marzo de 1974, para extender la "marea verde del Islam" por los estados negros de mayoría cristiana. El panarabismo, que no podía dejar de ser laico, fue reemplazado en la agenda del inquieto líder de la Jamahiriya por el panislamismo.
Entre octubre de 1978 y abril de 1979, cientos de soldados libios, con desastrosos resultados, por cuanto sufrieron un alto número de muertos, heridos y prisioneros, plantearon la única resistencia apreciable a la invasión cristiana del Ejército tanzano (dirigido por un presidente socialista, Julius Nyerere) y los exiliados ugandeses, que terminaron derrocando al musulmán Amin; antes de fijar su exilio definitivo en Arabia Saudí, el expulsado dictador ugandés estuvo un año acogido a la hospitalidad de Libia, que en 1986 jugó un papel fundamental en la conquista militar de Kampala por el opositor Yoweri Museveni.
Gaddafi se dedicó a enviar emisarios, asesores y agentes por doquier. Hasta los años noventa, sus intrigas y apadrinamientos fueron visibles en países como Somalia, Liberia o Burkina Faso, favoreciendo respectivamente al señor de la guerra Mohammed Farah Aydid, al capitán golpista y luego presidente Blaise Compaoré y al notorio criminal internacional de guerra Charles Taylor, el cabecilla guerrillero devenido presidente de su país, por citar algunos casos conocidos. El liberiano Taylor y el sierraleonés Foday Sankoh, líder de la tenebrosa guerrilla del Frente Revolucionario Unido y compinche del primero, comenzaron sus andaduras subversivas recibiendo entrenamiento en campamentos libios.
Pero su mayor implicación fue en la guerra civil de Chad, donde en 1980 intervino militarmente en apoyo de su protegido local, Goukouni Oueddei, y contra el cabecilla profrancés, Hissène Habré, a fin de asegurarse la franja fronteriza de Aouzou, presumiblemente rica en uranio y petróleo, que se había anexionado en 1973 en virtud de una cesión secreta del entonces presidente chadiano, François Tombalbaye. Desde que llegó al poder en 1969, Gaddafi había respaldado activamente la rebelión norteña musulmana del Frente Nacional de Liberación del Chad (FROLINAT), alzada en armas contra el Gobierno sureño cristiano y de la que habían sido miembros tanto Oueddei como Habré.
En noviembre de 1980, Oueddei, presidente desde el año anterior del Gobierno de Unión Nacional de Transición (GUNT), recobró todo el poder en la capital, N’Djamena, gracias exclusivamente al contingente expedicionario libio, que nutrían 4.000 soldados pertrechados con tanques, lanzacohetes, morteros, helicópteros, cazabombarderos y bombarderos de fabricación soviética.
Embriagado por su éxito militar, Gaddafi entró en conversaciones políticas con Oueddei en aras de una "fusión" estatal libio-chadiana que debía ser la primera pieza en el puzzle de una vasta república islámica norteafricana, desde Senegal en el océano Atlántico hasta Sudán en el mar Rojo. La grandiosa declaración perturbó a los gobiernos afectados por el nuevo sueño geopolítico del líder libio, a Francia y al propio Oueddei, que se plegó a las presiones de París y reclamó a su incómodo protector la repatriación de sus soldados. En noviembre de 1981, a regañadientes pero obligado por el ambiente de hostilidad general, Gaddafi ordenó evacuar N’Djamena, permitiendo el despliegue de una Fuerza Interafricana de Paz formada por soldados de Zaire, Senegal y Nigeria.
La retirada de las tropas libias al extremo norte de Chad puso en bandeja la contraofensiva desde Sudán de Habré, que en junio de 1982 entró victoriosamente en la capital y puso en fuga a Oueddei, arrojado de nuevo a los brazos de su valedor norteño. Oueddei, el rebelde, y Habré, el presidente, siguieron combatiéndose con saña con los papeles invertidos, pero los verdaderos realizadores del drama chadiano eran sus respectivos padrinos, Gaddafi y François Mitterrand, que entablaron un durísimo pulso geopolítico en la antigua colonia gala no exento de puntos oscuros y extraños cambalaches.
En junio de 1983, cuando el aplastamiento de Oueddei y el GUNT parecía inminente, Gaddafi intervino otra vez en socorro de su peón, empujando a su vez a Francia a actuar. Esta segunda invasión de Chad se apuntó como primer triunfo la captura de la estratégica población de Faya Largeau, capital de la región de Bourkou-Ennedi-Tibesti y en lo sucesivo el cuartel general de las fuerzas libias, que establecieron un verdadero protectorado al norte del paralelo 16.
Los tomas y dacas fueron sucediéndose, pero a la larga se impuso el sofisticado dispositivo militar francés, la llamada Operación Manta (de hecho, la mayor intervención del Ejército galo en África desde la descolonización), que consiguió mantener a raya a la infantería libia sin llegar al choque directo en tierra y, tras un frenético intercambio de raids y bombardeos aéreos, neutralizar su aviación. Un acuerdo de retirada conjunta de tropas adoptado personalmente por Gaddafi y Mitterrand en noviembre de 1984 en Creta con los buenos oficios del primer ministro socialista griego, Andreas Papandreou, fue incumplido por el libio, prolongando de esta manera la guerra.
La contienda chadiana consumía vorazmente los limitados recursos de Libia y el presumible descalabro sobrevino en 1987. En enero, Oueddei, tras denunciar que la ayuda libia a su causa no era en absoluto desinteresada sino que escondía una verdadera agresión a Chad con propósitos anexionistas, consumó con Habré una reconciliación que venía fraguándose desde meses atrás y que se revolvió contra Gaddafi.
El nuevo frente unido chadiano, con la eficaz protección de la aviación francesa y 2.000 soldados de apoyo en tierra, encuadrados en la Operación Épervier, se lanzó a la reconquista del norte del país, infligiendo a las tropas libias una cadena de reveses. En marzo, Gaddafi encajó las pérdidas a manos de las Fuerzas Armadas Nacionales Chadianas (FANT) de Habré de la base aérea de Ouadi Doum y la ciudad de Faya Largeau, tremenda derrota que le costó unas 5.000 bajas entre muertos, desaparecidos y prisioneros. Todo Bourkou-Ennedi-Tibesti fue liberado y en agosto los chadianos incluso tomaron el control, aunque por poco tiempo, de la propia franja de Aouzou.
El 11 de septiembre de 1987 Gaddafi aceptó el alto el fuego negociado por la Organización para la Unidad Africana (OUA) y la salida de sus quebrantadas huestes de Chad, salvo de Aouzou. El 25 de mayo de 1988 reconoció al régimen de N’Djamena ("es un regalo para África", afirmó en el discurso televisado del anuncio del final de la guerra) y el 3 de octubre siguiente restableció las relaciones diplomáticas libio-chadianas. El 31 de agosto de 1989, por último, sendas delegaciones de alto nivel acordaron en Argel solventar las diferencias territoriales por medios políticos, dándose un año de plazo antes de someter la cuestión de Aouzou al arbitraje del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. El 3 de febrero de 1994 la corte de la ONU iba a fallar que la soberanía de la franja correspondía a Chad, y Trípoli no tuvo más remedio que evacuar el territorio.
El laudo del Tribunal de La Haya puso un lapidario colofón a la sangrienta saga chadiana de Gaddafi, cuyo balance no podía calificarse más que de completa y absoluta debacle. En este sentido, de nada le sirvieron al líder libio sus untuosas atenciones al nuevo dueño de N’Djamena desde diciembre de 1990, Idriss Déby, un coronel rebelde del Ejército chadiano alzado en una exitosa ofensiva guerrillera contra Habré. Como tantos otros hombres fuertes africanos, Déby había recibido cobijo y adiestramiento en Libia.
El giro hacia Moscú, juego mortal con Estados Unidos y revancha terrorista
El prosovietismo, la solidaridad con el Irán jomeinista (un envite que para muchos observadores constituía un auténtico misterio) y el panislamismo africano o "imperialismo verde" de Gaddafi, alarmaron sobremanera a Estados Unidos. El 2 de diciembre de 1979, 2.000 libios, instigados por las autoridades e imitando el proceder de los estudiantes iraníes en Teherán, asaltaron e incendiaron la Embajada estadounidense en Trípoli. La legación estaba sin embajador desde 1972 y con motivo de esta agresión fue clausurada. El 29 de diciembre el Gobierno norteamericano declaraba a Libia "Estado patrocinador del terrorismo".
La malquerencia estadounidense por Gaddafi no se remontaba exactamente hasta el golpe de septiembre de 1969; durante un tiempo aún, y pese al desalojo de la base de Wheelus y de las nacionalizaciones revolucionarias, el coronel libio (al igual que los baazistas irakíes) había sido visto con interés por Washington a causa de su antimarxismo; así, se da por cierto que la CIA le ayudó a desbaratar un complot de personas de su círculo de confianza en diciembre de 1969.
Tras tomar posesión en enero de 1981, la Administración republicana de Ronald Reagan acusó sistemáticamente a la Jamahiriya de dar cobijo a terroristas internacionales, de financiar sus atentados y de sostener campamentos de instrucción de grupos revolucionarios y movimientos de liberación de todo el mundo, campaña que, a la luz del número y disparidad de las organizaciones subversivas acogidas a este patrocinio —algunas de las cuales abrazaban ideologías que poco o nada tenían que ver con la imperante en la Jamahiriya Libia—, no parecía seguir ninguna lógica estructurada.
Así, los instructores, las armas y el dinero libios afluyeron con generosidad al IRA norirlandés, la ETA vascoespañola, los separatistas musulmanes de Filipinas, el ala paramilitar del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica o los Panteras Negras de Estados Unidos, aunque los principales beneficiarios fueron los grupos extremistas palestinos.
En mayo de 1981, como reacción a la recepción de Gaddafi por Brezhnev en Moscú, el Departamento de Estado cerró la "oficina popular" libia en Washington y expulsó de Estados Unidos a todo el personal diplomático del país árabe. En agosto siguiente, Gaddafi, volviendo a dejar a un lado un inveterado escrúpulo ideológico, jugó a fondo la carta filocomunista participando en Adén en una cumbre con dos dictadores marxistas y clientes de Moscú, el etíope Mengistu Haile Mariam y el suryemení Ali Nasser Mohammed. El encuentro alumbró un Tratado Tripartito de Amistad y Cooperación que rebosaba retórica antiimperialista de la Guerra Fría y del enfrentamiento entre los bloques.
Justamente al finalizar la cumbre prosoviética de Adén, el 19 de agosto, la tensión se disparó con el incidente aéreo sobre el golfo de Sirte, en el que dos Sujoi libios fueron derribados por dos F-14 de la VI Flota en el Mediterráneo. Según Trípoli, sus aparatos abrieron fuego primero contra los estadounidenses porque estos, en el curso de un ejercicio naval, estaban sobrevolando ilegalmente el espacio aéreo libio e ignoraron las órdenes de retirada; según Washington, las maniobras tenían lugar sobre aguas internacionales y los F-14 no hicieron más que defenderse de una agresión injustificada.
En diciembre de 1981 el Gobierno estadounidense pidió a todos sus ciudadanos que abandonaran Libia y canceló los pasaportes para viajar al país árabe. En marzo de 1982 la escalada subió otro peldaño con la imposición de un boicot a las importaciones de crudo libio y de un embargo a las exportaciones estadounidenses de tecnología industrial.
En marzo de 1984, Gaddafi, dispuesto a tensar la cuerda en su forcejeo con Reagan respondiendo a sus sanciones económicas y a sus advertencias militares con alardes y bravuconería, amenazó con permitir la instalación en su país de bases soviéticas; en realidad, el Kremlin, obsesionado con la inminencia de una guerra nuclear con Estados Unidos, mantenía sus reservas para no alimentar la verbosidad arrebatada de un dirigente al que, en realidad, veía con escepticismo por su carácter independiente e imprevisible. Moscú dio asimismo largas a la petición libia de firmar un tratado de amistad y cooperación (como los que disfrutaban Siria e Irak), que habría conllevado una obligación de asistencia defensiva soviética en caso de agresión occidental.
En 1984 el Reino Unido se sumó al acoso rompiendo las relaciones diplomáticas a raíz del mortal disparo recibido por una policía británica desde el interior de la oficina popular libia en Londres mientras vigilaba una manifestación anti Gaddafi organizada por el FNSL. En cuanto a la guerra de Chad, en la que Francia se atribuyó con el beneplácito de Estados Unidos un papel de gendarme frente al expansionismo libio en el área saheliana, fue aprovechada por la superpotencia americana para socavar la capacidad militar de la Jamahiriya con operaciones de apoyo logístico e inteligencia.
Los acontecimientos se precipitaron a finales de 1985. En diciembre, los soviéticos accedieron a instalar en varios puntos de la costa libia baterías de misiles tierra-aire (SAM) de largo alcance, que se añadieron a las unidades de misiles balísticos tácticos Scud. El 27 de de ese mes se produjo el doble ataque terrorista contra los mostradores de las aerolíneas israelí El Al y estadounidense TWA en los aeropuertos de Roma y Viena, con un balance de 19 civiles muertos; Washington imputó la masacre al disidente palestino Abu Nidal y a la inteligencia libia.
El secuestro poco antes por un comando del Frente de Liberación de Palestina del buque de pasajeros Achille Lauro dirigió también el foco de la sospecha a Trípoli, aunque esta conexión resultó más incierta. El 7 de enero de 1986, con el argumento de que Libia estaba detrás del dramático recrudecimiento del terrorismo revolucionario contra intereses occidentales e israelíes en Europa, Reagan anunció la ruptura total de las relaciones económicas y comerciales.
En marzo, la penetración de una fuerza de portaaviones en el golfo de Sirte, fuera del límite internacionalmente reconocido de las 12 millas náuticas pero dentro de aguas consideradas nacionales por Trípoli, desencadenó unas furiosas escaramuzas navales que ocasionaron el hundimiento o la destrucción de varias unidades de la Armada libia provistas de lanzamisiles y de sistemas de radares costeros. Gaddafi reclamó al mundo árabe que se atacaran los intereses estadounidenses allá donde se encontraran y el 5 de abril, como respondiendo al llamamiento del líder libio, la discoteca de Berlín Occidental La Belle, frecuentada por soldados de Estados Unidos, fue volada con un explosivo plástico con el resultado de tres muertos, dos de ellos militares norteamericanos, y más de 200 heridos.
Al punto, la Casa Blanca acusó directamente a Gaddafi del atentado y como pruebas presentó unos mensajes de télex interceptados en los que alguien en Libia felicitaba al representante diplomático en Berlín Oriental por el éxito de la operación. Reagan ordenó entonces a la Fuerza Aérea que diera una contundente lección militar a Gaddafi. Así, el 15 de abril de 1986, tres escuadrones despegados de los portaaviones de la VI Flota y de bases en el Reino Unido atacaron con bombas y misiles siete grandes objetivos militares concentrados en Trípoli y Bengasi.
En el raid, breve pero intenso, resultaron destruidos una veintena de aviones libios y un número indeterminado de instalaciones militares. Varios edificios civiles y diplomáticos en Trípoli también fueron alcanzados. Pero más gravedad revistió la muerte de unas 40 personas, 15 de ellas civiles. Gaddafi sufrió la agresión en sus propias carnes: advertido por teléfono por el Gobierno de Mata (o quizá por el Gobierno de Italia) de que los aviones estaban sobrevolando sin autorización su espacio aéreo y que se dirigían en derechura hacia Trípoli, el dirigente reunió a su familia y se dispuso a abandonar su residencia en el complejo militar de Bab Al Aziziya, al sur de la capital.
La operación de puesta a resguardo no había concluido cuando comenzaron a caer las primeras bombas. Gaddafi escapó sano y salvo, pero una esquirla mató a su hija adoptiva de 15 años, Hanna, mientras que dos hijos biológicos resultaron heridos. Se ha dicho que otro hijo adoptivo, Milad, un sobrino carnal, salvó literalmente la vida a su padrastro. La familia entera quedó en estado de shock. El bombardeo de su cuartel general no podía interpretarse más que como un intento del Gobierno norteamericano de liquidar físicamente a Gaddafi.
El ataque aéreo provocó un amplio rechazo internacional. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de condena por lo que constituía una violación de la Carta de la ONU y el derecho internacional, mientras que el Movimiento de Países No Alineados, la Liga Árabe y la OUA hicieron suyos los durísimos términos de la reacción oficial Libia.
Gaddafi, aunque aturdido, ardía de ganas de revancha. Su primer contragolpe, desencadenado a las pocas horas de ser atacado, fue lanzar dos misiles Scud contra la estación que la Armada estadounidense tenía en la isla italiana de Lampedusa; los artefactos erraron su objetivo y no causaron daños. Tras esta respuesta simbólica, Gaddafi comedió sus exhibiciones de fuerza en el Mediterráneo y rodeó de una mayor discreción su activismo africano, máxime después de la derrota en Chad. En apariencia, el bombardeo de abril había surtido algún efecto. Se habló incluso de un profundo impacto psicológico en Gaddafi, que arrastraba tras de sí toda una rumorología de hombre sensible e impresionable, tras sus formas belicosas y altaneras. Eso sí, el nombre oficial del país pasó a ser Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista.
El conflicto libio-estadounidense rebrotó esporádicamente, con nuevos picos de agitación como el encontronazo militar de enero de 1989 sobre el golfo de Sirte, repetición del acaecido en 1981 y que supuso el derribo de dos MiG libios, o la acusación de producir secretamente armas químicas en una planta industrial en Rabta. Pero la tensión puramente militar fue decreciendo, al tiempo que Gaddafi moderaba paulatina y sutilmente sus invectivas antioccidentales. El líder libio se cuidó muy mucho de volver a enfrentarse directamente a la superpotencia americana.
Sin embargo, en la más estricta clandestinidad, el coronel siguió aferrado al terrorismo como arma indirecta e insidiosa de revancha. El 21 de diciembre de 1988 un Boeing 747 de la compañía Pan Am que realizaba la ruta Londres-Nueva York se desintegró en pleno vuelo por el estallido de una bomba; los restos en llamas cayeron sobre la localidad escocesa de Lockerbie y la tragedia costó en total la vida a 270 personas de 21 nacionalidades, si bien la mayoría eran estadounidenses o británicas. En un principio se sospechó de Irán, que habría pagado a Estados Unidos con la misma moneda por el derribo en julio anterior sobre el estrecho de Ormuz de un Airbus de su aerolínea estatal con el resultado de 290 muertos, pero las investigaciones terminaron hallando pruebas concluyentes de la implicación de dos agentes de inteligencia libios, a los que la justicia escocesa acusó formalmente en noviembre de 1991.
La mano criminal de Trípoli se posó también sobre el vuelo de la aerolínea francesa UTA que el 19 de septiembre de 1989, mientras hacía la ruta Brazzaville-N'Djamena-París, quedó truncado por otro artefacto explosivo detonado sobre el desierto del Sáhara, en la región nigerina de Ténéré: en este segundo siniestro perecieron 170 personas.
En esta ocasión, la investigación judicial identificó como presuntos autores intelectuales del atentado a seis funcionarios y agentes libios, uno de los cuales era nada menos que Abdullah al-Sanusi, cuñado de Gaddafi y director de la Inteligencia Militar. Como hizo con los incriminados por el desastre de Lockerbie, Gaddafi se negó a extraditar a estos acusados a la vez que negó cualquier responsabilidad en las acciones terroristas. En marzo de 1999 los seis ciudadanos libios iban a ser hallados culpables y condenados a cadena perpetua por el tribunal parisino que les juzgó in absentia.
Por otro lado, en 1987 Gaddafi concedió refugio a Abu Nidal, expulsado de Damasco por Assad, cuya organización siguió perpetrando atentados y asesinatos. Según investigaciones periodísticas, Gaddafi estableció un estrecho vínculo de amistad con el sanguinario y paranoico disidente palestino (considerado por muchos investigadores un agente doble a sueldo del Mossad israelí), hasta que las circunstancias internacionales le aconsejaron deshacerse de él, mandándolo a Irak.
5. Años 90: inhibición exterior y dificultades domésticas; la oposición al régimen
En 1980 los novelistas Dominique Lapierre y Larry Collins caracterizaron a Gaddafi en su best seller de política-ficción El quinto jinete como un iluminado delirante que está a punto de sumir a Nueva York en el apocalipsis nuclear haciendo estallar una bomba de hidrógeno escondida por sus secuaces en Manhattan. Como botones de muestra del grado de demonización que Gaddafi alcanzó en Occidente y en Estados Unidos en particular, pueden servir las afirmaciones que de él hicieron, en 1981 y 1986 respectivamente, el entonces vicepresidente con Reagan, George Bush padre, y Reagan mismo: para ellos, Gaddafi era "un megalómano capaz de desencadenar la tercera guerra mundial con el único fin de aparecer en la primera página de los periódicos" y el "perro loco de Oriente Próximo".
Durante dos décadas el dictador libio fue uno de los personajes más estridentes, imprevisibles y denostados de la escena internacional. Diez años antes que el presidente irakí Saddam Hussein y veinte antes que el renegado y terrorista saudí Osama bin Laden, el fundador y líder absoluto de la Jamahiriya Libia recibió el papel, interpretado por él, daba la impresión, con verdadero gusto las más de las veces, de pesadilla de Occidente y supervillano internacional.
Pero al estrenar su tercera década en el poder, el cincuentón en ciernes enfrió sus arrebatos de juventud, adquirió una cualidad inédita en él, la paciencia, restringió sus pronunciamientos públicos y, en definitiva, optó por la inhibición. Si en 1973, durante la cuarta guerra árabe-israelí, había mostrado cicatería militar con la excusa de que Sadat no le había puesto al tanto de sus planes bélicos, Gaddafi exhibió una actitud sumamente prudente a lo largo de la crisis internacional provocada por Saddam Hussein en agosto de 1990 con su invasión de Kuwait. Trípoli se abstuvo de apoyar a Irak con expresiones de solidaridad y de hecho le pidió que desocupara el emirato, pero ni condenó la invasión ni aceptó sumar tropas al dispositivo militar panárabe para la defensa de Arabia Saudí, el cual, con Egipto y Siria a la cabeza, fue aprobado por la Liga Árabe en una votación que registró como únicos votos contrarios los de Libia y la OLP.
Como se anticipó arriba, Gaddafi mantuvo rotas las relaciones con Bagdad desde el comienzo de la guerra contra Irán en septiembre de 1980 hasta el 12 de septiembre de 1987. La consolidación del eje Trípoli-Teherán en junio de 1985 con la firma de una "alianza estratégica" pilló a Saddam completamente enfangado en una terrible guerra de desgaste con el enemigo persa. Ni antes ni después existieron grandes simpatías mutuas entre dos dictadores conocidos, entre otras cosas, por sus desmedidos egos.
Ahora, cuando los países árabes tenían que posicionarse sobre la agresión de Irak y Kuwait y sobre la vasta ofensiva militar multinacional que, con la autorización de la ONU y el liderazgo de Estados Unidos, aguardaba a Saddam, Gaddafi se escudó tras sus fórmulas terceristas y una ambigua postura antibelicista. Ni con unos ni con otros, no tuvo ambages en desdeñar como "locos" a las dos partes en conflicto.
Con escasa convicción y menor repercusión, el coronel protagonizó un intento de mediación basado en una propuesta de cuatro puntos: la evacuación irakí de Kuwait; el despliegue en el emirato de fuerzas de pacificación de la ONU; la instalación en Arabia Saudí de un dispositivo de seguridad árabe-islámico en lugar de los ejércitos occidentales; y la celebración de una reunión conciliatoria entre Saddam y el rey Fahd, cita que el monarca saudí (quien el año anterior, en la cumbre de la Liga Árabe en Casablanca, había tenido que soportar la provocadora bocanada de humo lanzada sobre su cara por un Gaddafi fumador) se apresuró a rechazar. Su "solución árabe" a la crisis del Golfo no fue escuchada, pero, por lo menos, la súbita satanización del dictador irakí le reportó el beneficio de pasar a un tranquilo segundo o tercer plano en el pensamiento de las opiniones públicas occidentales.
Por otro lado, la aportación de Gaddafi al proceso de paz de Oriente Próximo emprendido por palestinos, jordanos, sirios e israelíes tras el final de la Guerra del Golfo en 1991 no fue ni constructiva ni dañina, sino simplemente inexistente: a lo largo del tortuoso proceso, el líder libio, que mantenía intacta su fobia antiisraelí, se limitó a recordar de cuando en cuando su total rechazo a unas negociaciones políticas que le parecían una pérdida de tiempo.
Con su volubilidad característica, Gaddafi aunó en estos años los gestos fraternos y los agravios en sus tratos con Arafat: en abril de 1992 se deshizo en atenciones médicas y personales con el dirigente palestino cuando éste sufrió un accidente de aviación en el desierto de Libia, pero en septiembre de 1995 ordenó —la medida fue luego revocada— la expulsión de los 30.000 residentes palestinos como represalia por la puesta en marcha de la autonomía palestina en Cisjordania y Gaza.
La persistencia de las conspiraciones internas y las sanciones de la ONU
Opacada por su hiperactividad exterior y, en los primeros años, hasta la fundación de la Jamahiriya en 1977, por su ímpetu doctrinario, la historia de la oposición interna al régimen de Gaddafi discurrió rodeada de rumores, secretismo y algunas certezas, pero parcas en detalles. La larga, muy larga secuencia de complots golpistas, algunos ejecutados pero suprimidos, otros desarticulados a tiempo y algunos más sólo insinuados, arrancó inmediatamente después del movimiento revolucionario del 1 de septiembre de 1969.
Ya en diciembre de 1969 Gaddafi, como se apuntó arriba, con la posible ayuda de la CIA, malogró un movimiento en su contra; los presuntos cabecillas, los ministros de Defensa, Adam Said Hawaz, y del Interior, Musa Ahmed, dos tenientes coroneles que no eran miembros del CMR, fueron arrestados y sus carteras idas a manos respectivamente del propio Gaddafi y del segundo oficioso del CMR, el coronel Abdul Salam Jalloud, convertido de paso en viceprimer ministro.
Por cierto que Jalloud, un año más joven que Gaddafi y amigo suyo desde la infancia, afianzó su posición en julio de 1972 con su ascenso a primer ministro, función que desempeñó hasta la puesta en marcha del Comité General Popular en 1977; durante una década más, el esquivo número dos de la Jamahiriya, retratado por medios internacionales como un pragmático y un realista permeable a la desafección, continuó en la brecha como miembro del Secretariado del Congreso General Popular, organizador de los comités revolucionarios, supervisor del sector petrolero y ejecutor de misiones diplomáticas de alto nivel. Por épocas, Jalloud fue ministro del Interior, de Economía y de Finanzas, antes de renunciar a todos sus cometidos gubernamentales en 1979. Sus relaciones con Gaddafi fueron como mínimo ambiguas, hasta que el líder, temeroso de su poder e influencia, decidió enfrentársele y apartarlo de la escena.
El segundo sobresalto para Gaddafi sobrevino en julio de 1970, cuando Abdullah Abid Sanusi, un primo lejano del ex rey Idris y otros destacados miembros de un clan aristocrático de Fezzan fueron acusados de conspirar contra la República. Los años 1971 y 1972 estuvieron dominados por los juicios a los principales representantes del antiguo régimen, reos de los cargos de traición y corrupción.
Uno de los más peligrosos levantamientos contra Gaddafi tuvo lugar en 1975, cuando el ministro de Planificación, miembro del CMR y mayor del Ejército Umar Mihayshi, secundado por una treintena de oficiales, encabezó una intentona golpista con un trasfondo de discrepancias sobre la política económica. En 1977 y de nuevo en 1979 el régimen fusiló a varias decenas de miembros de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, Gaddafi, cumpliendo su ultimátum para que volvieran a casa con una declaración de arrepentimiento y se entregaran a los comités revolucionarios so pena de ser "liquidados", desató contra la reorganizada comunidad de opositores en el exilio una brutal guerra sucia que dejó un reguero de asesinatos clandestinos en capitales de Europa occidental.
Sin abandonar el espectro civil pero dentro de Libia, el endurecimiento ideológico y policial del régimen, así como las transformaciones socioeconómicas, que penalizaron a las antiguas élites, estimuló actitudes resistentes entre los estudiantes, los intelectuales, ciertos clanes tradicionales, sectores religiosos ortodoxos y algunos círculos profesionales. La abundante represión registrada ya en estos años desmentía a Gaddafi cuando transmitía la idea de que su flamante Jamahiriya era un Estado monolítico.
En la década de los ochenta la oposición a Gaddafi tuvo un rostro insistentemente militar. En agosto de 1980 la revuelta de un destacamento en Tobruk fue aplastada sin contemplaciones; se habló de ejecuciones masivas y de la mano negra de Francia. El 8 de mayo de 1984 se produjo un frustrado asalto contra el recinto fortificado de Bab Al Aziziya; el comando atacante, armado con lanzagranadas y ametralladoras, fue neutralizado por fuerzas lealistas, tropas regulares y milicianos de los comités revolucionarios, antes de poder consumar el magnicidio.
El ataque fue reivindicado por el FNSL, el más conocido de los grupos de la oposición en el exilio que operaban en aquellos años y que no hacían ascos a la subversión armada y el terrorismo. En su caso, el FNSL tenía su retaguardia en Sudán y recibía apoyos también de Marruecos, Arabia Saudí, Irak y Túnez, amén de la CIA estadounidense y los servicios secretos franceses, aunque, poco después, el derrocamiento de Numeiry en un golpe de Estado dispersó sus efectivos. La disparidad ideológica y programática de los grupos opositores, incapaces de articular un frente unido con un mínimo de efectividad, ahorró a Gaddafi mayores peligros.
Gaddafi respondió a la intentona de 1984 con purgas en las Fuerzas Armadas, una nueva campaña de liquidaciones de exiliados en Europa y, más trascendente para la evolución de su régimen, la apertura de un frente de hostilidad contra Jalloud, cuyas autoridad e influencia estaba dispuesto a cercenar. Esta lucha por el poder, que incluyó algún exilio encubierto, críticas abiertas e intentos de alcanzar un modus vivendi, terminó con la derrota de Jalloud, que en 1993 fue marginado totalmente de la política y un año más tarde, según medios occidentales, puesto bajo arresto domiciliario, a la vez que su clan tribal, el Migariha, caía en desgracia. Los reveses militares en la guerra de Chad estimularon asimismo el resentimiento y las defecciones en la oficialidad castrense.
Gaddafi siempre salía airoso de los embates internos, pero tras la Guerra del Golfo en 1991 tuvo que hacer frente a una acumulación de problemas bastante inquietante para la estabilidad de su régimen. Por de pronto, la extinción de la URSS le privó de un valioso protector diplomático justo cuando llegaba el momento de rendir cuentas por las fechorías terroristas cometidas en la década anterior.
El 21 de enero de 1992 el Consejo de Seguridad de la ONU condenó los atentados de Lockerbie y Ténéré, y conminó a Trípoli a que "contribuyera a la eliminación del terrorismo internacional" y colaborara plenamente para el establecimiento de responsabilidades por aquellos dos actos terroristas; implícitamente, le exigía que entregara a la justicia escocesa a los dos agentes libios incriminados en la voladura del avión de la Pan Am. Dos meses después, el 31 de marzo, con diez votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones, la resolución 748 tomaba nota de la inacción del régimen libio y, en consecuencia, le imponía a partir del 15 de abril un paquete de sanciones aéreas y diplomáticas más un embargo de armas. Las sanciones fueron reforzadas por otra resolución aprobada el 11 de noviembre, la 883, centrada en la congelación de haberes financieros.
El castigo era severo, pero, puesto que no tocaba a las exportaciones de petróleo, verdadera savia vital de la Jamahiriya (ellas solas copaban prácticamente todas las ventas al exterior), y que tenían como clientes mayoritarios a los propios países occidentales, Gaddafi se libró de un estrangulamiento que pudo haber sido letal. En agosto de 1996 Estados Unidos reforzó unilateralmente las sanciones con el instrumento de la llamada Ley Kennedy-D'Amato (oficialmente, Iran-Libya Sanctions Act, ILSA), que preveía represalias económicas contra las firmas comerciales, de Estados Unidos o de cualquier otro país, que invirtieran en Libia e Irán, dos rogue states que, denunciaba Washington, fomentaban el terrorismo internacional y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El chaparrón internacional sobre Gaddafi coincidió con otra secuencia de movimientos subversivos en los que asomó con nitidez el elemento religioso, sin dejar de manifestarse el militar. Por algún tiempo, sobre Libia revoloteó el fantasma de una gran insurrección armada fundamentalista, al estilo de la que estaba desangrando Argelia.
Partidas islamistas sostuvieron serios enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, sobre todo en zonas agrestes de Cirenaica (región histórica del este donde desde el principio más había bullido la desafección con la Jamahiriya), y Gaddafi se inquietó lo suficiente como para llamar a "exterminar como perros rabiosos" a los integristas y demás "herejes" que osaban alzarse contra su modelo del Islam. La más importante de estas bandas, el Grupo de Combate Islámico, formado por antiguos jihadistas de Afganistán, empezó a operar en 1995, aunque al finalizar la década las fuerzas de seguridad ya lo habían laminado.
En octubre de 1993 Gaddafi aplastó una potente tentativa de golpe realizada por una alianza de oficiales y notables tribales; los conspiradores pretendían asesinarle a él y a todos sus lugartenientes principales. En julio de 1996 trascendió que unos disturbios en el curso de un partido de fútbol en Trípoli habían degenerado en una especie de revuelta popular contra el régimen.
Días antes de esta algarada, a finales de junio, los esbirros del régimen asesinaron a sangre fría, lanzándoles granadas y ametrallándolos con fusiles de asalto, a más de un millar de prisioneros en represalia por un motín en la cárcel de Abu Salim, de tenebrosa reputación. Así lo denunció, basándose en testimonios de exiliados, la ONG Human Rights Watch, que llamó la atención sobre la, probablemente, mayor atrocidad perpetrada en la Jamahiriya. Como principal sospechoso de la misma fue señalado el cuñado del líder y eminencia gris de los servicios de inteligencia, Abdullah al-Sanusi. En abril de 2004 Gaddafi no iba a tener empacho en reconocer que se habían producido muertes en Abu Salim y que los parientes de las víctimas tenían derecho a saber qué les había ocurrido. Sin embargo, ningún cuerpo fue devuelto a las familias.
El 1 de junio de 1998 unos maquis supuestamente islamistas tendieron en Derna, entre Bengasi y Tobruk, una emboscada a Gaddafi cuando se dirigía por carretera a Egipto para visitar a Mubarak; los pistoleros ametrallaron la comitiva y, según el grupo que reivindicó la acción, abatieron a cuatro guardaespaldas. Otra fuente indicó que Gaddafi salió con bien de la celada gracias a que una valiente joven de su célebre escolta de amazonas, reclutada entre muchachas de probadas virtudes revolucionarias y morales (para entrar en esta selecta y aguerrida guardia femenina había que ser virgen), protegió con su cuerpo a su jefe, perdiendo la vida. Días después, Gaddafi negó de redondo que se hubieran producido bajas entre sus filas, que a él le hubiesen herido y que se hubiese producido el atentado, tan siquiera.
6. Principio de superación del ostracismo y consolidación de la dictadura; los hijos del líder
Los actos del vigésimo séptimo aniversario de la Revolución, el 1 de septiembre de 1996, congregaron en Trípoli a Mubarak y a Assad, en representación del mundo árabe, y a un ramillete de presidentes del África negra: Compaoré de Burkina Faso, Déby de Chad, Museveni de Uganda, Jerry Rawlings de Ghana, Lansana Conté de Guinea, Alpha Oumar Konaré de Malí e Ibrahim Baré Maïnassara de Níger. Este plantel de estadistas recordó que el líder libio, pese a la marginación internacional, conservaba intacta una red de gobiernos amigos, fundamentalmente africanos.
Trípoli y Occidente comienzan a negociar
El 24 de agosto de 1998 Estados Unidos y el Reino Unido aceptaron que los acusados de Lockerbie fueran juzgados por un tribunal escocés y con la legislación penal escocesa pero en los Países Bajos, entendido como país neutral. Tres días después, por la resolución 1.192, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió que las sanciones serían suspendidas tan pronto como se realizase la entrega de los ciudadanos libios.
El 19 de marzo de 1999, al cabo de un prolongado tira y afloja en el que medió positivamente el presidente sudafricano Nelson Mandela, Gaddafi accedió finalmente a someter a los dos hombres al tribunal escocés asentado en la localidad de Zeist; en caso de ser hallados culpables, los reos ingresarían también en una prisión holandesa. El 5 de abril tuvo lugar la extradición y las sanciones de la ONU quedaron en suspenso, aunque Estados Unidos mantuvo las suyas.
La superación provisional del conflicto con la ONU alivió la carga que la prohibición de las comunicaciones áreas, el embargo de maquinaria de la industria petrolera y la congelación de activos en el extranjero habían supuesto para la economía libia, y por otro lado preludió el final de la cuarentena diplomática de la Unión Europea, que el 18 de mayo de 1998 había acordado con Estados Unidos la salvaguardia de sus inversiones en Libia frente a la ley Kennedy-D'Amato.
El 15 de abril de 1999 una delegación libia acudió como invitada a la III Conferencia Euromediterránea de ministros de Exteriores en Stuttgart, Alemania. El 7 de julio siguiente, el Reino Unido anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas, tras 15 años de ruptura, luego de acceder Trípoli a colaborar en el esclarecimiento de la muerte de la agente policial en 1984; la Jamahiriya aceptó su "responsabilidad general" en el crimen y el pago de una compensación económica a la familia de la víctima. El 13 de septiembre, los ministros de Exteriores de la UE revocaron las medidas restrictivas al comercio tomadas en 1992. Y el 2 de diciembre Gaddafi recibió al primer ministro italiano Massimo D’Alema, en la primera visita de un jefe de Gobierno occidental desde 1992, ocasión que el anfitrión aprovechó para hacer su más clara denuncia del terrorismo hasta la fecha.
Reducción del peso del Estado en la economía
El final de las sanciones de la ONU y, parcialmente, de la UE galvanizó la confianza de Gaddafi en su férula interior. En 2000, el líder abroncó a los miembros del Congreso General Popular por el uso disoluto de la renta petrolera, que aportaba cuatro quintas partes de los ingresos del Gobierno, e impulsó una serie de medidas encaminadas a acelerar el incipiente proceso de privatizaciones, descentralizar la administración del Estado, racionalizar la hipertrofiada y derrochadora función pública, y atraer las inversiones extranjeras en el sector energético. El modelo de planificación socialista ya no era aceptable para Gaddafi, que incluso acariciaba la reducción de los fuertes subsidios al consumo de energía y los alimentos básicos, una política intervencionista vista por el libio de a pie como la cosa más natural.
En diciembre de 2001 el país solicitó entrar en la Organización Mundial de Comercio (OMC, la cual admitió a examen la demanda en julio de 2004) y meses después el Gobierno lanzó un plan de inversiones de 35.000 millones de dólares accesible a los capitales foráneos hasta un máximo de un 40%, especialmente en el sector petroquímico y en el desarrollo de infraestructuras.
En junio de 2003, un enérgico llamamiento de Gaddafi para que se procediera a la "abolición del sector público" y se colocara a la industria petrolera y a la banca bajo un modelo mixto de gestión compartida con participación de "compañías no estatales", provocó la destitución del secretario general del Comité General Popular, Mubarak Abdullah al-Shamij, quien llevaba tres años en el cargo. Su sustituto, Shokri Ghanem, un experto educado en Estados Unidos y hasta ahora ministro de Economía, recibió del coronel luz verde para conferir el impulso decisivo a unas reformas que apuntaban a un horizonte de libre mercado en Libia.
En marzo de 2006, sin embargo, Ghanem fue apartado del puesto ante el aluvión de quejas de los Comités Populares por sus medidas liberales, que perseguían convertir a Libia en el "tigre económico de África" . El nuevo secretario del Comité General Popular, Al Baghdadi Ali al-Mahmudi, anunció en enero de 2007 un plan para despedir a, nada menos, 400.000 trabajadores del sector público, esto es, más de un tercio de la fuerza laboral del país, para aliviar las cargas fiscales del Estado y estimular el sector privado. Según Mahmudi, los despedidos serían compensados con, bien tres años de salario, bien 40.000 dólares en préstamos para montar sus propios negocios. Paradójicamente, el gobernante habló de medidas para "reducir el paro", que oficialmente se situaba en el 13% pero que en realidad era más del doble.
De las varias metamorfosis experimentadas por Gaddafi, la económica era probablemente la más importante por el impacto que podría causar en la vida diaria de sus gobernados y en la urdimbre de lealtades tribales que daba consistencia al régimen. En marzo de 2008 el dictador, en una ocurrencia perfectamente lógica con su vena ácrata, anunció su intención de disolver el grueso de la estructura administrativa del Gobierno para transferir los ingresos del petróleo directamente al bolsillo de los ciudadanos. El plan, previsto para implementarse con motivo del cuadragésimo aniversario de la Revolución, contemplaba abolir todos los ministerios salvo los de Defensa, Interior, Justicia y Asuntos Exteriores. Los departamentos encargados de desarrollar proyectos estratégicos también serían respetados.
La reforma económica de tintes liberales estaba en marcha, pero el sistema político seguía tan petrificado como siempre. Sin embargo, en abril de 2004 Gaddafi, por sorpresa, pidió al Congreso General Popular que aboliera las leyes de excepción adoptadas en 1971 y 1972, y prometió estudiar las recomendaciones humanitarias de Amnistía Internacional luego de que una delegación de la ONG pudiera visitar a presos políticos libios.
En marzo de 2005 el coronel urgió a la nación a que "permitiera florecer a las libertades", aunque subrayó las excelencias de la "genuina democracia" que imperaba en la Jamahiriya. En marzo de 2006 el régimen excarceló y amnistió a 130 presos islamistas. Fue la mayor medida de gracia desde la puesta en libertad en 2001 de cerca de 300 prisioneros políticos, el más longevo de los cuales, Ahmed al-Zubayr Ahmed al-Sanusi, llevaba encerrado desde el abortado complot promonárquico de 1970.
Por lo demás, Libia seguía disfrutando de un lugar comparativamente elevado en las tablas de desarrollo humano. En 2010 apareció en la posición 53 en el índice anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dentro de la categoría de "desarrollo alto". Era el mejor índice de África y el quinto mejor del mundo árabe tras los de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Kuwait. Según el Banco Mundial, el PIB por habitante de Libia (un país muy poco poblado para su extensión, unas 6 millones de personas para 1,7 millones de kilómetros cuadrados) era de 16.500 dólares, riqueza promedio que en África sólo superaban el archipiélago turístico de Seychelles y Guinea Ecuatorial (aunque aquí, la cifra, explicada por el boom petrolero, era una estadística completamente huera), y en la Liga Árabe, Arabia Saudí y los Emiratos.
Números al margen, las condiciones reales de vida de la población eran escasamente dignas en muchísimos casos, en particular en Cirenaica y Fezzan, donde estaba agravándose el problema de la vivienda. El deterioro de las políticas sociales, reflejo de una pérdida del interés en la distribución de la renta petrolera, antaño característico en Gaddafi, conducía inexorablemente al aumento de la pobreza. El desempleo real golpeaba al 30% de la población activa, pero entre los jóvenes el porcentaje era mayor.
El ascenso del telegénico Saif al-Islam
El aparente desvanecimiento de los desafíos golpistas y subversivos, por primera vez desde 1969, permitió a un más relajado Gaddafi restar opacidad a su faceta de padre de familia. La prole tenida con la primera mujer y con la segunda cónyuge, Safiya Ferkash, una miembro de los Sanusi y enfermera de profesión matrimoniada con el coronel cuando sólo tenía 14 años, se estaba haciendo mayor y empezó a adquirir presencia pública y puestos de responsabilidad en las más dispares esferas.
Gaddafi era padre de ocho hijos. El primogénito nacido en 1970 y retoño único del primer matrimonio, Mohammed Muammar, no desarrolló en apariencia un interés por la política aunque sí por los negocios, hasta convertirse en el jefe del monopolio estatal de los correos y las telecomunicaciones, la General Post and Telecom Company (GPTC, creada en 1984), al frente de la cual se declaró resuelto a conseguir que cada ciudadano libio fuera propietario de un teléfono móvil; para ese fin, en 2004 puso en marcha la operadora de telefonía celular Libyana, que empezó a prestar sus servicios en paralelo a las actividades de Al Madar, una operadora preexistente y propiedad igualmente de la GPTC. Gran aficionado a los deportes, Mohammed practicaba el fútbol y el submarinismo, y presidía también el Comité Olímpico Libio.
Un perfil bastante más conspicuo adquirió el segundo varón y primero de los siete hijos tenidos por Gaddafi con Safiya, Saif al-Islam Muammar, considerado el vástago más culto e inteligente. Nacido en 1972 y formado como arquitecto y economista en Trípoli, Viena y Londres —donde, según parece, llevó un estilo de vida digno de un multimillonario playboy—, Saif trabajó para entidades del Estado y por su cuenta, como dueño de su propia empresa de ingeniería y construcción. En 1998 creó la Fundación Internacional Gaddafi para las Asociaciones Caritativas (GIFCA), una ONG dedicada a la coordinación del trabajo social y las actividades humanitarias y de beneficencia en Libia.
Renombrada en 2003 como Fundación Internacional Gaddafi para la Caridad y el Desarrollo (GICDF), su ONG permitió a Saif desplegar un activo rol diplomático y de relaciones públicas en nombre de su padre y el régimen, con intervenciones sonadas en la liberación de rehenes occidentales en manos de grupos musulmanes radicales y en la negociación de las compensaciones económicas a los familiares de las víctimas de los atentados aéreos, aunque en este terreno no dejó de sostener la tesis de la "inocencia" de los compatriotas juzgados y condenados por esos crímenes. La GICDF ayudó también a antiguos subversivos salafistas libios a reinsertarse en la sociedad tras cumplir condena.
Detrás asimismo del grupo de comunicación privado Al Gad, que cuenta con un canal de televisión, dos emisoras de radio y dos periódicos, Saif al-Islam fue retratado con insistencia como un "reformista" y un "modernizador" sinceramente preocupado con los problemas sociales y medioambientales de su país, y hasta comprometido, opinaban los más crédulos, con las causas de los Derechos Humanos y la democratización del régimen fundado por su padre, quien en agosto de 2006 escuchó en silencio sus críticas al sistema político de la Jamahiriya por, entre otras cosas, tener amordazada a la sociedad civil.
El rapapolvo de Saif se produjo dos años después de asegurar que su padre albergaba el deseo de que "en Libia todo sea democrático, desde la A hasta la Z", y de expresar su confianza en el que el liderazgo político satisficiera los deseos del pueblo libio de "modernizar la economía, reformar el sistema y profundizar la democracia directa". En los meses siguientes, Saif se concentró en sus estudios de doctorado en la prestigiosa London School of Economics (LSE). En diciembre de 2007 presentó al Departamento de Filosofía de la escuela su tesis, titulada El rol de la sociedad civil en la democratización de las instituciones de la gobernanza global ¿Del 'poder blando' a la toma colectiva de decisiones?.
Considerado durante varios años el más firme candidato a heredar el liderazgo del Estado, en un sistema donde no existía ninguna previsión sucesoria legal ni se había señalado nunca a un delfín oficial de Gaddafi, quien desde la preterición de Jalloud mandaba sobre una plana de altos funcionarios y oficiales cercanos al anonimato, el ubicuo Saif, de maneras cosmopolitas y sofisticadas, arrojó un grueso manto de incertidumbre sobre sus opciones de futuro en agosto de 2008. Fue al cabo de sus decisivas actuaciones en los casos de las compensaciones por terrorismo y en la liberación de las enfermeras búlgaras acusadas de infectar de sida a sus pacientes, y recién obtenido el doctorado en la LSE, que luego quedaría emborronado por unas acusaciones de plagio y trapicheo de favores económicos y académicos con las autoridades docentes.
Entonces, el elegante treintañero, calvo prematuro, con gafas e impecablemente trajeado, anunció su decisión de no intervenir más en los asuntos del Estado, donde ya había concluido las tareas que se le habían encomendado, y negó expresamente que él fuera un heredero en la sombra. El mentís rechazaba que pudiera pasar en Libia lo que en Siria en 2000, cuando el joven Bashar al-Assad sucedió a su fallecido padre, Hafez al-Assad. Fuera de Libia, se interpretó que el líder de la Revolución había castigado al ala, nunca bien perfilada, moderada del régimen y sus apetencias reformistas.
En octubre de 2009, sin embargo, la prensa libia desveló el señalamiento de Saif el 6 de ese mes como número dos del régimen por decisión de una asamblea secreta de notables tribales, mandos sociales y representantes de los congresos populares de base celebrada en Sebha, la ciudad-oasis del desierto de Fezzan donde Gaddafi había cursado el bachillerato y despertado a la política. El cónclave fue convocado por el hermano líder, quien instó a los presentes, hallando un eco ampliamente positivo, a investir a Saif "coordinador general de los Liderazgos Populares", con competencias para tutelar a todos los Comités Sociales y Populares del país, sin faltar el Congreso General Popular y el Comité General Popular.
Saadi, Mutassim y Hanniball al-Gaddafi; la desmedida crisis diplomática con Suiza
Los hermanos menores de Saif al-Islam no disfrutaban de su renombre, aunque algunos de ellos causaron quebraderos de cabeza a Gaddafi por su comportamiento rebelde y pendenciero, aunque, a tenor de su reincidencia, tampoco parece que el líder les reprendiera demasiado. El tercer hijo, Al Saadi Muammar, nacido en 1973 y yerno de un antiguo jefe militar de los servicios de inteligencia, se dio a conocer como un entusiasta del fútbol, deporte en el que intentó alcanzar el estrellato como jugador profesional y como alto ejecutivo. Se ha dicho que los graves incidentes registrados en Trípoli en 1996 en el contexto de un partido de fútbol fueron provocados por los guardaespaldas de Saadi, al disparar contra una multitud de asistentes al encuentro que se puso a abuchearle.
En 2000 Saadi empezó a jugar en la liga de fútbol profesional de su país, en los equipos capitalinos Al Ahly y Al Ittihad, y fue reclutado para la selección nacional de Libia. En 2003 fichó por el Perugia Calcio, primer jalón de una aventura deportiva en la liga italiana que le permitió vestir también las camisetas del Udinese y la Sampdoria, pero con un balance paupérrimo: en cuatro temporadas, sólo jugó dos partidos y no metió ningún gol; además, en 2003 dio positivo en un control antidopaje cuando seguía siendo suplente en el banquillo del Perugia.
Entre 2002 y 2003 Saadi fue miembro del consejo de administración de la Juventus de Turín, donde había adquirido un paquete minoritario de acciones del club. Simultáneamente, presidía la Federación Libia de Fútbol. En 2007, agotada la edad para la profesión de futbolista, Saadi se concentró en el mundo de los negocios, dirigiendo la productora de películas World Navigator Entertainment y planificando ambiciosos proyectos urbanísticos.
El cuarto de los Gaddafi, Al Mutassim Billah, nacido en 1974, espigado como sus hermanos y la viva estampa del padre en los primeros años de la Revolución, emuló a su ascendiente haciendo la carrera militar, en la que alcanzó el grado de teniente coronel. En 2002 marchó apresuradamente a Egipto, supuestamente por su connivencia con una oscura conspiración golpista. Perdonado por el líder, retornó a Libia, donde se reincorporó al Ejército y en 2007 recibió un puesto oficial como consejero de seguridad nacional. El aparente mutis en 2008 de su hermano mayor y encarnizado rival desvió las miradas hacia Mutassim, quien pudo recabar apoyos para unas ambiciones sucesorias entre los más duros del régimen, pero la promoción de Saif a la posición de coordinador general en octubre de año siguiente echó por tierra sus expectativas.
En abril de 2009, meses antes de la unción de Saif al-Islam, Mutassim al-Gaddafi protagonizó una noticia internacional que puso de relieve su notable pero efímera prestancia política: fue recibido en Washington por Hillary Clinton, la secretaria de Estado de la recién estrenada Administración Obama. De hecho, se trató del contacto diplomático libio-estadounidense de más alto nivel desde la reanudación de las relaciones en 2004 (véase infra).
Los cables diplomáticos estadounidenses concernientes a Libia filtrados en noviembre de 2010 por la organización Wikileaks iban a arrojar más luz sobre las razones de la descalificación de Mutassim, conocido también por sus carísimas fiestas privadas. Según el embajador en Trípoli, el aspirante a la sucesión cayó en desgracia en septiembre de 2009 porque no fue capaz de obtener de las autoridades neoyorkinas y federales la autorización para instalar, en Central Park y en un terreno propiedad de la Embajada libia en Nueva Jersey, la gran jaima que debía acoger a su padre durante su estancia para tomar parte en la Asamblea General de la ONU en Nueva York (al final, el visitante pudo plantar sus reales en una finca del multimillonario Donald Trump).
Gaddafi quedó tan "decepcionado" con el fracaso de su hijo en una gestión supuestamente sencilla que decidió desplazarlo en favor de Saif al-Islam. Durante un tiempo aún, Mutassim buscó congraciarse con su padre intentando concertar un encuentro entre él y Obama.
Por lo demás, las filtraciones de Wikileaks permitieron conocer ciertos episodios de la "guerra intestina" que libraban los "niños al-Gaddafi" por la posesión de cuotas de poder económico, tarascadas que podían llegar a involucrar a sus pequeños ejércitos privados, puestos a su disposición por el líder. Así, y siempre según la Embajada de Estados Unidos en Trípoli, en 2005 y en 2006 Mohammed y Mutassim se disputaron en los tribunales y, literalmente, a tiros la posesión de la planta embotelladora de Coca-Cola en la capital, puesta en funcionamiento tras normalizarse las relaciones comerciales con Estados Unidos.
En diciembre de 2005, Mutassim, resentido porque su hermano mayor se hubiera hecho con el control del sector de las bebidas ligeras en los años que él había estado exiliado en Egipto por insubordinación y le pisara un lucrativo negocio que, basándolo en las importaciones de contrabando desde Túnez, había pasado por sus manos cuando las sanciones occidentales, envió un destacamento de soldados a sus órdenes para apoderarse de la planta, que estuvo tres meses parada. Antes de reabrirse, Mohammed claudicó, accediendo a vender sus acciones en la franquicia.
En un cable fechado en enero de 2009, el embajador definía a Libia como "una cleptocracia en la que el régimen tiene participación directa en cualquier cosa que merezca la pena comprarse, venderse o poseerse". La caja de la Corporación Nacional del Petróleo (NOC) era objeto de sangrantes requisas, pero el latrocinio familiar afectaba también a las telecomunicaciones, la construcción y la hostelería.
Los cables eran asimismo elocuentes sobre la personalidad de Gaddafi. El dictador era descrito como un "maestro de la maniobra táctica" apoyado en "una alianza impía de corrupción y culto a la personalidad". También, como un "hipocondríaco" obsesionado con la salud y la estética, aunque últimamente parecía estar en baja forma. No había pasado desapercibido el reciente aspecto abotagado y rígido de su rostro, transformación que al principio fue relacionada con un derrame cerebral pero que en realidad era el resultado de una inyección de bótox. En cuanto a Saif al-Islam, cultivaba con éxito una imagen de "humanista, filántropo y reformista", lo que aseguraba su condición de heredero al "trono", explicaba el embajador.
Hannibal Muammar al-Gaddafi, nacido en 1976 y empleado en la Compañía Nacional General de Transporte Marítimo, cursó estudios navales y mercantiles en Libia, Dinamarca y Egipto antes de dar una publicidad negativa al apellido familiar por su escandalosa conducta en varias ciudades europeas, donde protagonizó altercados públicos en estado de embriaguez y conducciones temerarias al volante de vehículos de lujo. Sus guardaespaldas no tenían reparos en enfrentarse físicamente a quienes intentaran prender a su jefe, quien no era menos propenso a llegar a las manos con los agentes del orden, como en 2001, cuando atacó con un extintor de incendios a tres policías italianos. En mayo de 2005, una violenta pelea en un hotel parisino con su entonces novia, la modelo Aline Skaf, que estaba embarazada de su primer hijo, le valió a Hannibal una condena por agresiones; la justicia francesa le impuso entonces una pena suspendida de cuatro meses de prisión y una fuerte multa económica.
En julio de 2008 Hannibal y Aline, ya marido y mujer, fueron detenidos por la Policía suiza en un hotel de Ginebra acusados de maltratar a unos empleados domésticos, un marroquí y una tunecina. Hannibal pasó dos noches en el calabozo y obtuvo la libertad con cargos tras abonar una fianza de 330.000 euros, pero en Trípoli, su padre montó en cólera: Gaddafi impuso el embargo petrolero al país centroeuropeo, aplicó sanciones a sus empresas radicadas en Libia, decretó el boicot a sus importaciones y prohibió salir a dos súbditos helvéticos, convirtiéndolos de hecho en rehenes, por presuntas irregularidades en sus visados. Semejante castigo, advirtió, no sería levantado hasta que el Gobierno de Berna pidiera perdón por los arrestos del hijo y la nuera. La retirada de los cargos por los denunciantes a cambio de una compensación económica no mitigó el furor del dictador.
El pique diplomático fue a más y en abril de 2009 el Gobierno libio terminó presentando contra el cantón de Ginebra una querella civil por violación del derecho consular, uso desproporcionado de la fuerza y trato vejatorio a Hannibal, por lo que reclamaba una indemnización equivalente a la fianza pagada. Trípoli amenazó asimismo con repatriar todos los fondos libios depositados en bancos suizos. En julio siguiente, Gaddafi, desde Italia, calificó a Suiza de "mafia mundial" y llamó a la comunidad internacional a "abolir" el país, desmembrándolo y repartiendo su territorio entre Francia, Alemania e Italia.
En diciembre, el causante de la tormenta diplomática pero ajeno ya a sus inverosímiles derivaciones regresó a las andadas con la violencia doméstica, a la luz de la barahúnda armada en el hotel londinense donde la Policía halló a su esposa Aline con marcas en la cara y la nariz rota. Sin embargo, la ex modelo no presentó esta vez denuncia por malos tratos contra Hannibal; según ella, las magulladuras se las había producido en una caída accidental.
En febrero de 2010 Gaddafi volvió a la carga contra Suiza llamando a la "jihad" (la cual, de paso, diferenció del terrorismo de Al Qaeda al tratarse la primera de "un derecho a la lucha armada" que tenían los fieles y el segundo de "una especie de crimen y una enfermedad psicológica") contra un Estado "infiel" y "obsceno" que estaba "destruyendo las mezquitas". El fustigador se refería al reciente y polémico referéndum en el país alpino que había aprobado la propuesta de prohibir la construcción de minaretes.
Entre el 15 de febrero y el 27 de marzo el Gobierno libio llegó al punto de bloquear la emisión de visados para la entrada de ciudadanos del área Schengen, veto que alarmó a la Unión Europea. Fue su medida de retorsión por la iniciativa suiza, país no miembro de la UE pero sí firmante del convenio de Schengen, de incluir en la lista negra de dicho pacto, y por tanto impedir su acceso a la mayoría de los países del continente, a 188 ciudadanos libios, entre ellos él mismo y sus hijos.
La esperpéntica batalla con Suiza llegó a su término el 13 de junio de 2010, cuando los respectivos ministros de Exteriores firmaron en Trípoli un memorándum para la normalización de las relaciones bilaterales. El empresario suizo que permanecía retenido desde hacía dos años, Max Göldi, pudo regresar a su país y su ministra de Exteriores presentó disculpas públicas por la difusión en septiembre de 2009 de unas fotografías de Hannibal durante su arresto en julio de 2008: este hecho había llevado a los magrebíes a juzgar y condenar a cuatro meses de cárcel al empresario Göldi, represalia que a su vez había empujado a los helvéticos a redactar la lista negra de ciudadanos libios.
Los restantes hijos varones de Gaddafi tenían un menor caché mediático, aunque también se hicieron notar: Saif al-Arab, nacido en 1982, quien en 2007 armó otro escándalo familiar por pelearse a puñetazos con el portero de una discoteca en Munich, de cuya Universidad Técnica era alumno, y que entre 2008 y 2011 fue investigado por la justicia alemana por su presunta implicación en el traslado a París de un revólver y un fusil de asalto dentro de un coche con matrícula diplomática; y el benjamín, Jamis Muammar, nacido en 1983, formado para la oficialidad castrense en academias de Trípoli y Moscú, puesto al frente de una brigada de élite del Ejército que tomó su nombre y que en 2010 inició un Máster en Administración de Empresas en Madrid.
Aisha o Ayesha, la única hija del coronel, nació en 1976. Captada en ocasiones luciendo una larga melena rubia, Aisha al-Gaddafi contrajo matrimonio en 2006 con un oficial del Ejército primo de su padre y su formación era la de abogada, profesión que ejerció en 2004 como miembro del equipo de defensores legales de Saddam Hussein durante su juicio en Bagdad por crímenes contra la humanidad. Un perfil jurídico que facilitó su labor en 2006 como mediadora en el violento conflicto que enfrentaba a sus hermanos Mohammed y Mutassim por la planta de Coca-Cola, consiguiendo que llegaran a un acuerdo.
La llamada en ocasiones Claudia Schiffer del Norte de África combinaba la abogacía con las actividades caritativas, tenía el grado de teniente coronela del Ejército y en sus esporádicas manifestaciones públicas podía emplear un tono fuertemente político, con consignas cargadas de retórica antiiimperialista. En julio de 2009 la ONU la nombró embajadora de buena voluntad para cuestiones relacionadas con el sida, la pobreza y los derechos de las mujeres en Libia.
7. Nuevo perfil de panafricanista y mediador de conflictos
El bienio 1998-1999, además del comienzo del deshielo en las relaciones con Occidente, marcó también el retorno triunfal de Gaddafi a la alta política regional, pero no la de Oriente Próximo, escenario que, tras tantas decepciones (la más reciente, la constatación de la escasísima solidaridad árabe durante la condena de la ONU, que la Liga Árabe se avino a acatar), ya no parecía interesarle, si no la del continente negro, donde empezó a esgrimir un vehemente panafricanismo en el sentido más clásico de la noción, despojada ya de veleidades panislamistas y de actitudes belicistas. La nueva visión de Gaddafi de una África supranacional, de una pieza, sin articulaciones geopolíticas por cuestiones de lengua, cultura colonial o religión, así como su talante conciliador y su afán por arreglar conflictos encarnizados en diversos puntos del continente, causaron sorpresa por doquier.
El 6 de febrero de 1998 Gaddafi auspició en Trípoli la creación de una Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos (CEN-SAD) con el fin de desarrollar la cooperación económica de la zona y articular, a un plazo largo, un área de libre comercio. Junto con Libia organizaron la CEN-SAD Burkina Faso, Malí, Níger, Chad y Sudán, y Gaddafi, con toda lógica, fue elegido primer presidente de turno de la organización. Transcurrida una década, la Comunidad contaba ya con 28 miembros, esto es, toda la mitad norte de África salvo Argelia, Etiopía y Camerún.
Arrebatado paladín de la Unión Africana
Este desplazamiento hacia el sur de los intereses exteriores libios se hizo a costa de la UMA, que no terminaba de coger ritmo, ni siquiera como foro regular de consultas, debido a la profunda desconfianza que anidaba entre sus dirigentes, con la añeja cuestión saharaui y el problema de la contención del islamismo como telones de fondo. Desde la primera cumbre de jefes de Estado, la celebrada en Túnez en enero de 1990, la UMA se encontraba "en el congelador", indicó el propio Gaddafi, quien dejó de asistir a estos encuentros en septiembre 1991, luego de organizar en Ras Lanuf la III Cumbre en marzo de aquel año. La UMA, convertida en un cascarón vacío, celebró su última y espectral cumbre en Túnez en 1994.
En la XXXV Asamblea (cumbre) ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA, celebrada en Argel del 12 al 14 de julio de 1999 y primera a la que asistía desde 1977, Gaddafi intentó mediar entre Eritrea y Etiopía para que pusiesen término a la sangrienta y descabellada guerra que venía enfrentándoles desde hacía más de un año por una disputa fronteriza, pero sin ocultar sus intentos de atraerse a los eritreos, que habían alcanzado la independencia de Etiopía en 1993 con la protección estadounidense, y de conciliarlos de paso con el régimen islamista-militar de Sudán, a su vez escenario de una crudelísima guerra civil que también venía conociendo los intentos pacificadores del dirigente libio.
En Argel se decidió la celebración en Trípoli de una cumbre extraordinaria de la OUA. Transcurrido los días 8 y 9 de septiembre de 1999, el encuentro fue usado por Gaddafi para conmemorar el trigésimo aniversario de la Revolución y para consagrarse como actor de primer orden en la construcción de la unidad africana y la mediación de conflictos.
Entonces, Gaddafi pidió el establecimiento, a ejemplo de los europeos y de acuerdo con las previsiones del Tratado de Abuja de 1991, de los elementos aglutinadores de una verdadera unión política, a saber, una comisión ejecutiva, un parlamento, un banco central y un tribunal de justicia. El líder presentó el proyecto como una fórmula para evitar la marginación del continente en las grandes tendencias internacionales y para salvaguardar la integridad y la soberanía de los estados debilitados por los conflictos internos.
En la XXXVI Asamblea ordinaria de la OUA, discurrida en Lomé del 10 al 12 de julio de 2000, la propuesta de Gaddafi de crear unos "estados unidos federales de África" fue aceptada bajo la forma matizada de una Unión Africana (UA), cuya puesta en marcha requería la ratificación del Acta Constitutiva —adoptada el 11 de julio— por al menos dos tercios de los 53 estados miembros de la OUA. En una cumbre extraordinaria celebrada en Sirte el 1 y el 2 de marzo de 2001, los mandatarios proclamaron con unanimidad la próxima creación de la UA.
En julio de 2001, la XXXVII Asamblea ordinaria de la OUA, reunida en Lusaka, Zambia, ultimó los detalles para la implementación del Acta y el establecimiento de los órganos (Asamblea de jefes de Estado y de Gobierno, Parlamento Panafricano, Comisión, Consejo Ejecutivo de ministros, Comité de Representantes Permanentes, Tribunal de Justicia, Consejo de Paz y Seguridad, Consejo Económico, Social y Cultural, etc.) de la Unión. Aunque el anfitrión del histórico evento era el presidente zambiano, Frederick Chiluba, de paso último presidente anual de turno de la OUA, el estrellato recayó en Gaddafi, que recibió vítores y el tributo encomiasta del secretario general de la ONU, el ghanés Kofi Annan.
El nacimiento oficial de la UA, el 9 de julio de 2002 en Durban, Sudáfrica, en la I sesión ordinaria de la Asamblea de la organización, distó, empero, de satisfacer plenamente a Gaddafi, que constató el escepticismo de varios presidentes con la visión de que todos los estados africanos fueran a fusionarse en uno sólo en algún momento del futuro. Dos países fundamentales, Sudáfrica y Nigeria, potencias regionales en las áreas centro-occidental y meridional del continente, no ocultaban sus reservas, que a muchos les parecían mero realismo. Otros observadores destacaron la incapacidad de los presentes para discutir seriamente realidades mucho más tangibles y acuciantes, como la devastadora guerra en Congo-Kinshasa, la pandemia de sida o la sequía, azotes que no entendían de fronteras.
En Durban, Gaddafi pactó con el organizador de la cumbre y primer presidente de turno de la UA, el sudafricano Thabo Mbeki, una suavización de sus críticas al Nuevo Partenariado para el Desarrollo de África (NEPAD), ambicioso plan multilateral por el que los países del Norte rico se comprometían a multiplicar sus ayudas e inversiones en África en la medida en que los destinatarios fueran eliminando la corrupción, abrazaran las prácticas democráticas y la buena gobernanza, respetaran los Derechos Humanos y no se desviaran del desarrollo sostenible.
Tan sólo unas semanas atrás, y precisamente durante la recepción en Trípoli a un Mbeki en visita oficial, Gaddafi había arremetido violentamente contra el NEPAD, tachándolo de "proyecto de colonialistas y racistas". Ahora, dijo aceptar el NEPAD, pero sin imposiciones ni exigencias de los donantes. El libio no se privó de aleccionar a los presentes en su turno de intervención: "¡África para los africanos! ¡Esta tierra es nuestra! ¡Sois los amos de vuestro continente, marcháis hacia la gloria!", les arengó.
Gaddafi recibió también de sus pares africanos el mandato de coordinar el tortuoso proceso de paz en la región de los Grandes Lagos, en la que por propia iniciativa ya venía mediando con algunos resultados. Así, acogió por separado, y luego arregló un encuentro a tres, al presidente de la República Democrática del Congo (ex Zaire), Laurent Kabila (viejo favorecido de la Jamahiriya en sus años de guerrillero contra el régimen de Mobutu Sese Seko), y a su enemigo ugandés, Museveni (quien, como se apuntó arriba, era otro mandamás agradecido a Trípoli). Aunque la inicial presencia de tropas chadianas del lado de Kabila en 1998 fue descrita como una intervención belicista por delegación de Libia, a lo largo de 1999 Gaddafi insistió en el envío de una fuerza panafricana de interposición entre los múltiples contendientes de la embrollada y catastrófica Segunda Guerra del Congo.
En un escenario no africano, Filipinas, el régimen libio jugó fuerte en agosto de 2000 la carta de la rehabilitación ante Occidente con el pago de un millón de dólares en concepto de rescate a la organización islamista separatista de la isla de Jolo, Abu Sayyaf, por cada uno de los doce rehenes, la mayoría turistas europeos, que tenía retenidos desde abril. La operación, vivamente agradecida por las capitales concernidas (París y Berlín), fue realizada por la fundación de Saif al-Islam. Ya en 1996 Gaddafi había mediado con éxito entre el Gobierno filipino y el Frente Moro de Liberación Nacional de Mindanao, otro ejemplo de intervención conciliadora en un país donde antes, al contrario, instigara el conflicto.
El Gaddafi amante de la paz quedó en entredicho a mediados de diciembre de 2002, precisamente cuando todos los países extranjeros con tropas en el Congo habían aceptado retirarse y el diálogo intercongoleño ultimaba un acuerdo global de cese de hostilidades y reparto del poder; entonces, el Gobierno de Kinshasa denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que fuerzas libias, así como abundante material bélico, habían penetrado en el norte del país en apoyo del grupo rebelde prougandés comandado por Jean-Pierre Bemba. Por lo que se veía, el líder libio continuaba practicando su rancia afición a la intriga transfronteriza y a la trama de caprichosas alianzas con personajes en la picota, que no terminaban de dibujar un cuadro coherente de amigos y enemigos.
Entre mayo de 2001 y diciembre de 2002 la injerencia militar de Trípoli fue directa y sin tapujos en la República Centroafricana, donde un contingente libio de entre 100 y 300 hombres, investido del mandato de la CEN-SAD, defendió y sostuvo en el poder al presidente Ange-Félix Patassé, acosado por una serie de agresivas insurgencias e intentos golpistas; la retirada de los libios de Bangui el 31 diciembre de 2002 (justo días después de su denunciada incursión en el lindante Congo-Kinshasa, lo que puso en evidencia, una vez más, el vínculo contagioso entre los conflictos de estos dos países), selló el destino del Gobierno de Patassé, que en marzo de 2003 fue derrocado por el general rebelde François Bozizé. En lo sucesivo, Gaddafi no tuvo problemas para codearse con Bozizé en reuniones y cumbres.
En la primera cumbre de la UA que le tocó organizar, la celebrada en Sirte en febrero de 2004 y enumerada como la segunda extraordinaria de la organización, Gaddafi encontró una fría acogida a su borrador sobre un Tratado de Defensa Común y un Ejército Unido de la UA. La segunda propuesta les parecía irreal a muchos gobiernos, que se conformaron con la puesta en marcha —lo que no era poco— de un acuerdo sobre defensa y seguridad que permitiese a la UA dotarse de sus propias fuerzas de paz y encargarse por sí misma de la prevención y la pacificación de los conflictos armados del continente. Según parecía, el líder libio siempre iba por delante con sus visiones de futuro y sus colegas africanos no plasmaban sus propuestas más que a posteriori, parcialmente y con reticencias.
Sobre estas premisas, el Consejo de Paz y Seguridad de la UA activó sendas misiones de estabilización y pacificación para la región sudanesa occidental de Darfur (AMIS), en octubre de 2004 (a partir de una misión reducida de observadores civiles, aprobada previamente), y Somalia (AMISOM), en enero de 2007. Pese a reunir a miles de soldados, policías y personal civil, ni AMIS ni AMISOM se mostraron eficaces a la hora de proteger a las poblaciones locales e impedir las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en estas dos guerras civiles; es más, ellas mismas fueron atacadas por las milicias en conflicto y sufrieron cuantiosas bajas.
Gaddafi se involucró a fondo para la consecución de un alto el fuego duradero en la castigada Darfur, donde el Ejército del presidente Bashir y las milicias tribales árabes Janjawid combatían desde 2003 a dos guerrillas separatistas y de paso perpetraban contra los paisanos musulmanes no árabes un cúmulo de atrocidades que para algunas organizaciones y gobiernos tenían dimensiones de genocidio.
En estos esfuerzos, sin embargo, se hizo notar que el interés principal de Gaddafi apuntaba más bien a impedir que el Consejo de Seguridad de la ONU impusiera sanciones al régimen amigo de Jartum y que la AMIS, vistas sus carencias materiales e incapacidad operativa, tuviera que traspasar el testigo a una operación multinacional de mantenimiento de la paz con mayores medios, como así fue. Paradójicamente, el heraldo del Ejército panafricano y del tratamiento exclusivamente africano de los conflictos regionales rehusó aportar tropas libias a la AMIS y la AMISOM.
Por otro lado, aunque sin abandonar del todo la crisis de Darfur, habida cuenta de las obvias conexiones entre estos conflictos, desde principios de 2006 el líder libio medió esforzadamente entre Bashir y Déby, que se acusaban mutuamente de apoyar a sus respectivas insurgencias armadas y que en más de una ocasión llegaron a las manos, con choches directos entre los ejércitos sudanés y chadiano en puntos calientes de la frontera. El 25 de octubre de 2007 cuatro grupos guerrilleros chadianos firmaron en Sirte un documento de paz con el Gobierno de N’Djamena en presencia de Gaddafi, Déby y Bashir, logro que preludió la firma por los dos últimos en marzo de 2008 de un acuerdo de paz bilateral en Dakar. Acto seguido, Gaddafi apadrinó en la ciudad tripolitana una Conferencia sobre Darfur que la ausencia de los principales grupos rebeldes condenó al fracaso.
Pero estas gestiones conciliadoras por libre no disimulaban el hecho de que Gaddafi estaba empezando a frustrarse con la UA: el ritmo de la construcción africana leparecía demasiado lento y las metas consensuadas, cortoplacistas y faltas de audacia. En la V Asamblea de la UA, en julio de 2005 y de nuevo en Sirte, el anfitrión volvió a sermonear a los presentes, advirtiéndoles que "no podemos construir el futuro de África mendigando a las puertas de los hermanos mayores".
"Mendigamos la reducción, la cancelación o la reestructuración de la deuda, exponiéndonos a todas las formas de humillación e insulto", agregó Gaddafi en su discurso de apertura de una cumbre consagrada a plantear una postura común de cara a una reforma democrática del Consejo de Seguridad de la ONU. También, expresó su deseo de que el Pacto de Defensa Común y No Agresión de la UA, adoptado por la IV Asamblea en enero anterior en Abuja, no permaneciera "sólo sobre el papel".
La impaciencia del líder libio se manifestó a las claras en junio de 2007 en Conakry, en el curso de una gira por África occidental camino de la IX Asamblea de la UA en Accra. En la capital guineana, Gaddafi no tuvo ambages en calificar el actual proceso de "fracaso", ya que "nuestros microestados no tienen futuro". Luego, en la capital de Ghana, los presidentes discutieron desapasionadamente la agenda federalista de Gaddafi, centrada en una verdadera unión política estatal que diera lugar a un "Gobierno Panafricano" y a unos únicos ejército, política exterior, moneda y pasaporte para todos los ciudadanos del continente. Amablemente, al libio se le dieron largas.
En vísperas de su asistencia a la X Asamblea, en Addis Abeba del 31 de enero al 2 de febrero de 2008, Gaddafi calentó el ambiente amenazando lisa y llanamente con "darle la espalda a África y reorientar la política exterior a las áreas euromediterránea y árabe-mediterránea" si no se tomaban "pasos decisivos para el establecimiento de la unidad africana". El enfado era mayúsculo: "Cualquiera que bloquee el proyecto de unidad participa en una conspiración para vender África al mejor postor (…) Libia no tomará parte en esta traición al continente y desenmascarará a quienquiera que esté detrás de ella", advirtió.
La pataleta no cayó en saco roto, ya que en la XI Asamblea, celebrada en Sharm El Sheij del 30 de junio al 1 de julio de 2008, una veintena de presidentes se comprometió a anunciar la puesta en marcha del "Gobierno de la Unión" en la siguiente cumbre, la duodécima, prevista para febrero de 2009 en Addis Abeba. El 29 de agosto, con el fin de animar a sus escépticos colegas para que apostaran por una mayor cohesión política de la UA —al menos, esa fue la explicación oficial—, Gaddafi se hizo proclamar "rey de reyes de África" por una pintoresca asamblea de más de 200 monarcas y jefes tribales tradicionales de todo el continente, reunidos para la ocasión en Bengasi.
La "coronación" del "rey de reyes", quien se encontraba tan complacido con el título que hizo anunciar su llegada a la capital etíope como tal y no como el líder de Libia, tuvo lugar en el arranque de la XII Asamblea de la UA, el 2 de febrero de 2009; entonces, el estadista que más cumbres de la OUA y la UA tenía a sus espaldas, por vez primera, fue elegido presidente anual de turno de la organización, tomándole el relevo al tanzano Jakaya Kikwete.
El honor sirvió para amortiguar en el vanidoso líder libio los ecos negativos de la incapacidad de los presentes para constituir el "Gobierno de los Estados Unidos de África" que aquel reclamaba (como sucedáneo menor, la cumbre aprobó ampliar las funciones de la Comisión de la UA) y de su enfrentamiento con el ugandés Museveni, quien, en un movimiento que al de Sirte debió parecerle una ultrajante muestra de desagradecimiento, propuso sustituir la figura del presidente temporal de la Asamblea por una troika e insistió en dar prelación al refuerzo de los bloques de integración subregionales.
Además, el mes anterior, el Gobierno de Kampala había prohibido la celebración en la capital ugandesa de una cumbre de monarcas tradicionales, los mismos que habían hecho la proclamación de Bengasi, costeada por el "rey de reyes". En marzo de 2008 Gaddafi ya había levantado algunos recelos entre las autoridades locales al inaugurar en Kampala, acompañado de un enorme séquito, una Mezquita Nacional que llevaba su nombre. Así se reconocía su aporte financiero para la terminación de la mezquita más grande de África, comenzada a construir por Idí Amín hacía más de tres décadas. El hito no dejaba de ser paradójico en un país cristiano al 84%.
Gaddafi llegó a la XIII Asamblea ordinaria de la UA, en Sirte del 1 al 3 de julio de 2009, convertido en el más antiguo dirigente africano luego de la muerte el mes anterior de Omar Bongo, presidente de Gabón desde 1967. En la cumbre, para satisfacción del anfitrión, los dirigentes acordaron encomendar a la Comisión que analizara todos los cambios legales e institucionales necesarios para constituirse en la Autoridad de la UA. En agosto siguiente, Trípoli puso la mesa para una cumbre especial dedicada a la resolución de conflictos.
El jefe de la Jamahiriya creyó que los demás miembros de la UA estarían dispuestos a hacer un paréntesis en la rotación anual y que, como ya se había hecho con el nigeriano Olusegun Obasanjo en 2005, le concederían un período extra, mejor de duración indefinida, al frente de la organización. Pero el 31 de enero de 2010, en el arranque de la XIV Asamblea en Addis Abeba, los presidentes optaron por traspasar el testigo al malawi Bingu wa Mutharika, representante de la región meridional. La reacción airada de Gaddafi, apenas disimulada, llegó al instante: "No creo que podamos lograr nada concreto en el futuro. La élite política de nuestro continente carece de conciencia y determinación políticas. El mundo está reduciéndose a siete o diez países, y no nos damos cuenta", protestó, en el discurso de presentación de su "hermano" Mutharika.
Que países del peso de Nigeria, Sudáfrica y Etiopía volvieran a demostrar, ya sin lugar a dudas, que no compartían su visión federalista, entre otras razones porque no estaban dispuestos a perder soberanía, debió doler profundamente a Gaddafi. Incapaz de morderse la lengua, dos meses después de la frustrante cumbre de Addis Abeba, el líder libio desató la caja de los truenos en Nigeria al declarar que este populoso país de África occidental, potencia económica y militar al sur del Sáhara, debería ser dividido en dos estados, uno para los cristianos y otro para los musulmanes, "como India y Pakistán" en 1947.
Inquirido por las reacciones de estupor e indignación suscitadas en Nigeria (Abuja llamó a consultas a su embajador en Trípoli), Gaddafi se corrigió y señaló que el destino del país sería más bien el de Yugoslavia, es decir, que se fragmentara en tantos estados como grupos étnico-religiosos principales contuviera, aunque él confiaba en que tales "secesiones" fueran "pacíficas".
En la XV Asamblea, en Kampala en julio de 2010, Gaddafi, en un cambio de tono radical, se mostró mucho más optimista sobre la consecución de los "Estados Unidos de África" y expresó su convicción de que los estados miembros estaban "resolviendo los problemas uno por uno" y avanzando por la "histórica dirección correcta". En octubre siguiente, el libio advirtió que un resultado afirmativo en el referéndum de enero de 2011 sobre la independencia de Sudán del Sur podría desestabilizar a todo el continente. Aquel mismo mes, el día 10, Sirte acogió la II Cumbre Árabe-Africana, primer encuentro de estas características en 33 años.
Los mandatarios asistentes firmaron la Declaración de Sirte, sobre la necesidad de reforzar las relaciones de cooperación entre los dos ámbitos geopolíticos, compartidos por una decena de países. En diciembre, desde Dakar, Gaddafi propuso a la UA crear "un ejército africano de un millón de hombres" con el fin de "proteger las fronteras de África y hacer frente a la OTAN, China, Francia, el Reino Unido y otros países".
Desdén por la Liga Árabe
En octubre de 2000 Gaddafi recuperó parte del protagonismo perdido en el mundo árabe con su visita al hacía poco entronizado Abdallah II de Jordania en el puerto de Aqaba (fue su primer viaje al Reino hachemí en 17 años), al novísimo presidente sirio Bashar al-Assad en Damasco y a la familia real saudí en Riad, un desplazamiento que pocos años antes habría sido inconcebible. Con todo, y sin demérito de las buenas relaciones con Mubarak, se marginó de la cumbre extraordinaria que la Liga Árabe celebró en El Cairo los días 21 y 22 de ese mes para analizar la crítica situación en Palestina, donde arreciaban las violencias de la segunda Intifada, con el pretexto de que los asistentes no estaban dispuestos a adoptar una respuesta enérgica contra Israel.
El portazo de octubre de 2000 fue el preámbulo de desaires mayores y llenos de desprecio. El 24 de octubre de 2002 el Gobierno libio anunció que la Jamahiriya se disponía a abandonar la Liga Árabe. No se facilitó una explicación oficial de tan drástica decisión, aunque funcionarios libios indicaron que la Liga había demostrado reiteradamente su ineficacia a la hora de lidiar con crisis como el interminable conflicto entre Irak y Estados Unidos y la segunda Intifada palestina.
Además, Gaddafi había encajado con patente desagrado la histórica oferta de paz lanzada a Israel por el príncipe saudí Abdullah (regente de hecho de Arabia Saudí por la enfermedad de su hermanastro Fahd) en marzo anterior, en una cumbre extraordinaria de la Liga en Beirut cuajada de ausencias, por la que el Estado judío obtendría colectivamente del mundo árabe reconocimiento, seguridad y "relaciones normales", así como el fin de las hostilidades en Palestina, a cambio de la devolución de todos los territorios ocupados en 1967 y la aceptación del Estado palestino con capital en Jerusalén oriental. Tras la cumbre de Beirut, Gaddafi instó a "la calle árabe" a distanciarse de los "inválidos" regímenes de Oriente Próximo.
Finalmente, Libia no se retiró de la Liga Árabe —la decisión voceada en octubre de 2002 fue anulada el 16 de enero del año siguiente—, pero las relaciones con Arabia Saudí se deterioraron hasta hacerse trizas. El 1 de marzo de 2003 Gaddafi y Abdullah sostuvieron un grave altercado en la sesión plenaria de la cumbre que la Liga celebraba en el balneario egipcio de Sharm El Sheij para discutir la inminente invasión anglo-estadounidense de Irak.
Hasta que la televisión egipcia cortó la emisión, todo el mundo pudo ver a Gaddafi acusando a los saudíes de haber hecho un "pacto con el diablo" en 1990 cuando invitaron a Estados Unidos a estacionar tropas en su país, y al airado Abdullah, quien, interrumpiendo el parlamento del libio y apuntándole con el dedo, le espetó: "Arabia Saudí no es un agente del colonialismo; no hables de lo que no sabes (…) ¿Quién exactamente te llevó a ti al poder? Eres un mentiroso y la tumba te está esperando". Atendiendo las súplicas egipcias, Gaddafi se quedó hasta el final de la cumbre, pero regresó a Trípoli tan malhumorado que volvió a anunciar sus ganas de romper con la Liga, el 3 de abril, y llamó a consultas al embajador libio en Riad. El 25 de mayo, con los ánimos más calmados, Trípoli confirmó su permanencia en la Liga por segunda vez en cuatro meses.
En mayo de 2004, durante la cumbre de Túnez, Gaddafi volvió a hacer un desplante a la Liga Árabe al escenificar una de sus habituales espantadas de la sala de sesiones, justo cuando tenía la palabra el secretario general de la organización, Amr Moussa, antiguo ministro de Exteriores de Egipto. "¿Cuál es el significado de esta reunión? ¿Cómo puede esta cumbre reunirse mientras dos presidentes árabes están en prisión?", rezongó el libio antes de levantarse e irse, haciendo alusión a Saddam Hussein, capturado por los estadounidenses tras su derrocamiento, y a Arafat, asediado por los israelíes en su cuartel de Ramallah.
El 22 de diciembre siguiente, Riad retiró a su embajador en Trípoli y ordenó al representante libio hacer las maletas como consecuencia de las revelaciones hechas por un mando de los servicios secretos libios detenido en Arabia Saudí y por un radical musulmán de Estados Unidos, interrogados por las policías de los respectivos países, sobre su participación en un complot organizado por el régimen libio para asesinar al príncipe Abdullah y del que Gaddafi, según ellos, estaba plenamente al corriente. Es más, la supuesta operación criminal habría sido montada por el coronel inmediatamente después de su enfrentamiento con Abdullah en la cumbre de Sharm El Sheij. Para el Gobierno libio, el asunto del complot no era más que una invención. Tras un año de mutuo boicot, los embajadores retornaron a las capitales en diciembre de 2005.
En marzo de 2005, en la cumbre de la Liga en Argel, Gaddafi volvió a dar la nota, desairando esta vez al presidente de la Autoridad Nacional Palestina y líder de la OLP tras la muerte de Arafat, Mahmoud Abbas, al llamar "idiotas" a palestinos e israelíes por su incapacidad para comprender que la solución de su interminable conflicto pasaba por la integración de las dos comunidades en un solo Estado. En 2003 Saif al-Islam se había encargado de elaborar el concepto de un Estado binacional árabe y judío secularizado, para el que propuso el aparatoso nombre de "República Federal de Tierra Santa". Su padre, que en el pasado se desgañitara reclamando el arrojamiento de los judíos al mar, incorporó la idea a un Libro Blanco, donde se refirió a la hipotética entidad como "Isratina".
Gaddafi asistió a la cumbre de la Liga 2006 en Jartum, se saltó la de 2007 en Riad y sí acudió a la de 2008 en Damasco. En la siguiente cita árabe, la de Doha en marzo de 2009, el líder libio acaparó los titulares al emprenderla de nuevo contra el saudí Abdullah, ya rey, echándole en cara que fuera el "producto de Gran Bretaña y el protegido de Estados Unidos", y que desde el choque de ambos en Sharm El Sheij no hubiese hecho más que "eludir la confrontación" con él.
"Te digo que después de seis años, ha quedado demostrado de quién su pasado es una sarta de mentiras y quién se enfrenta a la muerte", le endosó sarcástico al monarca, para a continuación tenderle una rama de olivo: "Considero que este problema personal entre nosotros está zanjado, estoy listo para visitarte y para darte la bienvenida". Sin embargo, el afectado dirigente no pudo resistirse a culminar la escena con un buen golpe de efecto: "Yo soy el líder de los líderes árabes, el rey de reyes de África y el imán de los creyentes", proclamó antes de levantarse y abandonar la sala para ir a "visitar un museo".
A Doha, Gaddafi llegó directamente desde los cuarteles de la UA en Addis Abeba, donde calificó de "terrorista" la imputación por la Corte Penal Internacional al presidente sudanés Bashir —asistente también a la cumbre qatarí— de los delitos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, por los que tenía una orden internacional de arresto.
El divisionismo y la futilidad característicos de las cumbres árabes no fueron la excepción en la primera reunión de dirigentes de la Liga organizada por Gaddafi en sus 41 años de gobierno. La cumbre, celebrada el 27 y el 28 de marzo de 2010 en Sirte, y a la que asistieron como invitados el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, y el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, fue una cacofonía de reproches, lamentos y llamamientos a la "acción" frente a la invencible intransigencia israelí, que mantenía a Gaza sometida a un férreo bloqueo un año después de la brutal invasión destinada a aniquilar la capacidad terrorista de Hamas, y que continuaba con la expansión colonial ilegal en Cisjordania y Jerusalén oriental.
El anfitrión, al alimón con el sirio Assad, hizo una aportación significativa al ambiente de malestar y fatalismo dejando clara su profunda antipatía por la Iniciativa de Paz Árabe lanzada por Arabia Saudí en la cumbre de Beirut de 2002, y recomendando a la Autoridad Nacional Palestina que abandonara toda veleidad negociadora con Israel y se aprestara a reanudar la resistencia armada. Por lo demás, la cumbre de Sirte registró un número de ausencias, nueve, que era alto incluso para la Liga Árabe. Entre los jefes de Estado que faltaron estuvieron Mubarak (por enfemedad) y el rey Abdullah.
8. La rehabilitación ante Occidente: indemnizaciones, desarme no convencional y tajadas del negocio petrolero
Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington brindaron a Gaddafi una oportunidad de oro para vencer la animosidad de Estados Unidos y blanquear su mala reputación internacional. El dictador jugó sus cartas con mucho cálculo y bastante habilidad. Denunció con contundencia inesperada los "horribles" ataques de Al Qaeda —cuya autoría, sin embargo, al principio se negó a creer—, reclamó una conferencia internacional para definir el concepto de terrorismo, reconoció el Derecho de Estados Unidos a emprender acciones bélicas de represalia contra los autores de los atentados y recordó al mundo que su Gobierno ya llevaba tres años comprometido en la lucha contra la transnacional jihadista.
En efecto, en marzo de 1998 la justicia libia había sido la primera del mundo en emitir una orden internacional de captura contra Osama bin Laden y tres colaboradores, requisitoria que fue tramitada por la Interpol. Trípoli reclamaba al prófugo saudí por su presunta implicación en el asesinato de dos súbditos alemanes cerca de Sirte en marzo de 1994. La iniciativa libia se anticipó ocho meses a la inculpación formal de bin Laden por la justicia federal de Estados Unidos en una serie de actos criminales.
Pero Gaddafi sabía que su rehabilitación ante Occidente no sería posible hasta que dejara de lavarse las manos en los casos de los atentados terroristas de Lockerbie y Ténéré. Las sanciones de la ONU estaban meramente suspendidas, y Estados Unidos condicionaba su levantamiento definitivo a que Trípoli reconociera su implicación en los atentados e indemnizara adecuadamente a las víctimas.
El 31 de enero de 2001 el tribunal escocés cercano a Utrecht halló culpable y condenó a cadena perpetua a uno de los acusados de Lockerbie, Abdul Baset al-Megrahi, quien pasó a cumplir condena en un penal escocés, y declaró absuelto al otro, Lamin Jalifah Fhimah, que pudo regresar a su país. En noviembre siguiente, la justicia alemana dictó cuatro condenas por el atentado de 1986 contra la discoteca berlinesa y demandó al Estado libio una asunción de responsabilidades y el pago de indemnizaciones. En cuanto a los seis condenados a prisión perpetua en 1999 por su participación en el atentado de Ténéré, permanecían tranquilamente en Libia, eludiendo el castigo de la justicia francesa.
El precio de una exoneración
Las cosas empezaron a moverse en el inicio de 2002. En enero, el Departamento de Estado, sin entrar en detalles, informó que estaban en curso unas conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Libia, y que las mismas se desarrollaban de manera "constructiva" y "positiva". El 29 de mayo, durante el Foro de Diálogo 5+5, que reunía en la capital libia a ministros de Asuntos Exteriores de ambas orillas del Mediterráneo occidental, funcionarios nacionales indicaron que la Jamahiriya estaba dispuesta a pagar 2.700 millones de dólares a los familiares de las víctimas del vuelo 103 de Pan Am (10 millones por cada víctima), pero que esa compensación no suponía ninguna asunción de responsabilidades, toda vez que el reo condenado en los Países Bajos era "un ciudadano libio, no un funcionario libio".
Días atrás, el Departamento de Estado había vuelto a incluir a Libia en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, aunque en enero anterior, el presidente George Bush, significativamente, no había mencionado al país africano en su célebre y polémico discurso sobre los integrantes del "eje del mal" (formado por Irán, Irak y Corea del Norte, que fomentaban el terrorismo y trataban de dotarse de armas de destrucción masiva).
En septiembre de 2002, en su discurso con ocasión del trigésimo tercer aniversario de la Revolución, Gaddafi notificó que su país renunciaba al "comportamiento revolucionario" y a las actuaciones de "Estado rebelde", y que en adelante iba a desenvolverse con arreglo al derecho internacional. "Tenemos que aceptar la legalidad internacional pese a estar falseada e impuesta por Estados Unidos; de lo contrario, nos van a aplastar", observó con tono entre práctico y resignado, y pensando seguramente en el destino fatídico que aguardaba al irakí Saddam Hussein.
Se estaba negociando a marchas forzadas con Estados Unidos y el Reino Unido, y los resultados afloraron en agosto de 2003, luego de ser elegida Libia, gracias al voto —secreto, eso sí— de los estados africanos, al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La operación fue cuidadosamente programada. El día 14, el Gobierno libio acordó con los abogados de las víctimas de Lockerbie el depósito del fondo especial de 2.700 millones de dólares que venía mencionándose desde hacía más de un año. Se pactó que las familias cobrasen los 10 millones por partes en función de las concesiones políticas hechas a Libia: los primeros cuatro millones, cuando la ONU cancelara las sanciones; otros cuatro millones, cuando Estados Unidos levantara las suyas; y los dos restantes, cuando el Departamento de Estado retirara a Libia de su lista de países promotores del terrorismo.
El 16 de agosto Libia entregó al Consejo de Seguridad de la ONU una carta en la que, por vez primera, aceptaba su responsabilidad del atentado de Lockerbie y prometía cooperar sin reservas y en todos los terrenos en la lucha antiterrorista a escala global. La carta omitía cualquier expresión de remordimiento o disculpa, y no decía una palabra sobre un punto particularmente polémico aunque crucial de este pacto entre gobiernos, a saber, el otorgamiento por Washington y Londres de garantías de que el reconocimiento de la autoría libia de la voladura del avión de la Pan Am no daría pie a incriminaciones judiciales al Gobierno de la Jamahiriya.
El 12 de septiembre, tras conceder a Francia, que había amenazado con vetar la transacción, un aumento de las indemnizaciones a las familias de las 170 víctimas del atentado contra el vuelo 772 de UTA —aquí, Trípoli no admitió responsabilidad alguna, pero el acuerdo económico se alcanzó el 9 de enero del siguiente año—, Libia obtuvo del Consejo de Seguridad de la ONU, mediante la resolución 1.506, el levantamiento formal de las sanciones aplicadas en 1992. Numerosas voces de la opinión pública internacional denunciaron como un cínico cambalache que Gaddafi, visto poco menos que como un terrorista confeso, literalmente, comprara su amnistía y su impunidad a las potencias occidentales, donde gran número de compañías energéticas aguardaban impacientes el momento de hacer lucrativos negocios con el petróleo y el gas libios.
Antes de terminar 2003, el 19 de diciembre, Bush y el primer ministro británico Tony Blair comunicaron al mundo una noticia de gran impacto: Libia acababa de admitir que en el pasado había tratado de desarrollar armas de destrucción masiva pero que ahora se comprometía a finalizar tales actividades. En consecuencia, aceptaba permitir, "inmediata e incondicionalmente", la entrada de inspectores internacionales en el país para investigar los programas de armas químicas, biológicas y atómicas, y para "ayudar a supervisar su eliminación".
Más aún, los libios ya habían entregado a expertos de inteligencia de Londres y Washington documentación de los programas y actividades armamentísticos no convencionales, así como de misiles balísticos con un alcance superior a los 300 km, y funcionarios de ambos países ya habían visitado diversas instalaciones. Éste era el resultado de nueve meses de conversaciones secretas con los emisarios de Trípoli, reveló un encantado Bush.
Bush añadió que con este acuerdo, Libia había "comenzado el proceso de reencuentro con la comunidad de naciones". Desde Trípoli, Gaddafi corroboró al estadounidense: "Libia va a jugar su papel internacional en la construcción de un nuevo mundo libre de armas de destrucción masiva y de toda forma de terrorismo, con el objetivo de preservar la paz y la seguridad", afirmó.
Además, invitó al personal de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) a "venir y ver lo que hay, que no queremos esconder nada", y animó a otros países a "seguir nuestros pasos y tomar ejemplo de Libia". Desde Londres, el secretario de Exteriores, Jack Straw, elogió "la enorme altura de Estado" demostrada por el coronel; desde Bruselas, el alto representante de la PESC de la UE, Javier Solana, constató la "prueba de que la diplomacia puede ganar frente a la proliferación" de armas de destrucción masiva. Hasta Israel consideró "muy positiva" la espectacular renuncia libia.
En las semanas y meses siguientes, la AIEA, la OPAQ, Estados Unidos y el Reino Unido divulgaron detalles de sus inventarios provisionales sobre lo que la Jamahiriya había obtenido hasta la fecha: mínimas cantidades de plutonio, 17 kilos de uranio altamente enriquecido, contenedores y dos centrifugadoras adquiridas clandestinamente a Pakistán; 23 toneladas de gas mostaza y agentes nerviosos producidos en la década de los ochenta en la hoy inactiva planta de Rabta; y numerosos misiles Scud-B de fabricación soviética y Scud-C de fabricación norcoreana con un alcance superior a los 300 km. La conclusión era que Libia poseía unas capacidades no convencionales más avanzadas de lo que se había pensado, aunque no podía hablarse propiamente de arsenales operativos, salvo en el capítulo de misiles ofensivos.
Entrevistado por la CNN dos días después del anuncio anglo-estadounidense, Gaddafi aseguró que su país ni tenía ni había tenido una panoplia de armas de destrucción masiva, que lo que ahora iba a desmantelar "habría sido para usos pacíficos" y que la atribución de una capacidad nuclear militar no era más "rumores, propaganda". Poco después, en febrero de 2004, en el cierre de la cumbre extraordinaria de la UA en Sirte, el coronel dio más explicaciones de su nueva forma de ver las cosas: "La carrera nuclear es una política loca y destructiva para la economía y la vida (…) Cualquier Estado nacional que adopte estas políticas no puede protegerse a sí mismo; al contrario, se expone a un peligro mayor".
Trípoli cumplió sus promesas de desarme con perfecta diligencia. En pocos meses, las cinco unidades de misiles Scud-C con un alcance de 800 km fueron transferidas a Estados Unidos y los cientos de Scud-B cuyo alcance sobrepasaba los 300 km fueron transformados en misiles defensivos de corto alcance; alrededor de 1.000 toneladas de componentes del programa nuclear y partes de misiles, así como el uranio enriquecido, fueron igualmente recogidos por Estados Unidos y Rusia.
El 6 de enero de 2004 Libia ratificó el Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBT, que había firmado en noviembre de 2001) y se adhirió a la Convención de Armas Químicas (CWC). El 10 de marzo siguiente, Trípoli firmó un Protocolo Adicional al Acuerdo de Salvaguardias del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP, firmado en 1968 pero, a la luz de lo expuesto, violado) para permitir a la AIEA un acceso ilimitado a todas sus instalaciones de tecnología atómica.
Estados Unidos empezó a cumplir su parte del trato, pero cautelosa y gradualmente El 10 de febrero de 2004 Washington anunció el restablecimiento de su presencia diplomática en Libia con la apertura de una sección de intereses en la Embajada de Bélgica en Trípoli; el 27 de ese mismo mes, tras ser inmediatamente corregida por el régimen la sorpresiva declaración del secretario general del Comité General Popular, Ghanem, sobre que Libia, realmente, no tenía ninguna responsabilidad en los atentados aéreos y que sólo había "comprado" la paz, la prohibición de viajar al país norteafricano quedó levantada; el 28 de junio siguiente el Departamento de Estado restableció las relaciones diplomáticas directas tras 23 años de ruptura con la apertura en Trípoli de una oficina de enlace.
Y el 20 de septiembre Bush firmó la orden ejecutiva que ponía fin al embargo comercial (suspendido parcialmente desde abril, junto con el boicot petrolero), las restricciones aéreas y el bloqueo de cuentas bancarias. Dos años después, en septiembre de 2006, el Congreso renovó la ILSA, pero sólo para Irán: el instrumento sancionador perdió la L de Libia y se quedó en ISA.
Al mismo tiempo, Gaddafi se dejó cortejar por los gobernantes europeos que, sonrientes y untuosos, empezaron a desfilar por su jaima, plantada para la ocasión en el desierto, buscando acuerdos de inversión, contratos de prospección y licencias de operación en el sector de los hidrocarburos, prometedoramente abierto a Occidente. Con el final de las sanciones, se declaró una verdadera carrera internacional por la conquista de posiciones ventajosas en el atractivo mercado libio.
Así, el coronel fue visitado sucesivamente por el italiano Silvio Berlusconi en octubre de 2002; por el español José María Aznar en septiembre de 2003, apenas unos días después del levantamiento de las sanciones internacionales; por Berlusconi de nuevo en febrero, agosto y octubre de 2004; por Tony Blair, en el primer viaje de un primer ministro británico desde 1943, en marzo de 2004, al que siguió la firma por Royal Dutch Shell de un contrato de prospección de gas; por el alemán Gerhard Schröder en octubre de 2004, tras obtener Berlín el pago de 35 millones de dólares a los afectados por el atentado contra la dis coteca La Belle; por el francés Jacques Chirac en noviembre de 2004, marcando otro desplazamiento histórico con sabor a normalización; por el canadiense Paul Martin en diciembre de 2004; y por el polaco Marek Belka en enero de 2005.
No menos llamativo en este frenesí diplomático fue que el propio Gaddafi se animara a viajar a Europa, continente que no pisaba desde hacía 15 años. Precedida por su asistencia en Túnez en diciembre de 2003 a la primera cumbre de jefes de Estado del Diálogo 5+5 y por su cordial encuentro con el italiano a finales de febrero en el contexto de la cumbre de la UA en Sirte, el 27 de abril de 2004 Gaddafi fue recibido en Bruselas por Romano Prodi, presidente de la Comisión Europea, al que llamó su "amigo y hermano". En el histórico encuentro se abordaron la participación de Libia en el Proceso de Barcelona y el diálogo euromediterráneo (que incluía a Israel), anunciada por el líder en la cumbre de Sirte, así como el levantamiento por la UE de su embargo de armas y de sus últimas restricciones comerciales, cosa que en efecto sucedió meses más tarde, el 11 de octubre.
En la capital comunitaria, el líder libio disfrutó de su nuevo estrellato bañado de respetabilidad, acompañado de sus inseparables guardia pretoriana femenina, jaima de beduino y limusina blanca. Hablador, explicó que la Jamahiriya había "cumplido con su deber" en el pasado al apoyar, financiar y entrenar a movimientos de liberación de todo el mundo y particularmente a los "combatientes de la libertad" africanos, lo que había concitado contra ella "injustas acusaciones de terrorismo".
"Si aquello fue terrorismo, estamos orgullosos de ser terroristas porque ayudamos a la liberación del continente", reivindicó, para añadir: "Pero ahora es el momento de recoger los frutos de esa lucha armada, a saber, paz, estabilidad y desarrollo". De todas maneras: "Espero que ningún malvado nos obligue a regresar al pasado o mirar hacia atrás. Esperamos no vernos obligados a volver a aquellos días en que colocábamos bombas en nuestros coches y poníamos cinturones explosivos alrededor de nuestras camas y nuestras mujeres para que no nos buscaran o atacaran en nuestros dormitorios y hogares", señaló en rueda de prensa.
El lúgubre comentario en Bruselas preludió una queja insistente de Gaddafi a lo largo de 2005: que Estados Unidos y el Reino Unido seguían sin cumplir sus "promesas", particularmente el primer país, por su resistencia a tachar a Libia de su lista negra. "La relación de acusaciones contra Libia es muy larga. Todas ellas han demostrado ser falsas. Seguimos metidos en un círculo vicioso (…) Acusar a Libia de ser un país que patrocina el terrorismo es una cosa muy peligrosa. Tiene repercusiones psicológicas. Libia podría decir: "puesto que sigo en la lista terrorista, ¿por qué no cometer actos terroristas ya que voy a ser acusado de todas maneras?", explicó a la revista Time en el mes de enero. Y sin embargo, Libia y Estados Unidos podían "ser amigos", aseguró en marzo a los miembros del Congreso General Popular.
En agosto siguiente, el líder incluso invitó a Bush a visitar su país. Entre tanto, varias compañías petroleras, entre ellas ExxonMobil, ChevronTexaco y ConocoPhillips, ultimaban su desembarco en Libia para reanudar las operaciones norteamericanas de extracción de crudo a través de joint ventures con firmas locales.
La NOC, principal objeto de deseo por las multinacionales, ya tenía en mente duplicar la producción nacional de crudo en los próximos años. Desde el año anterior, la compañía estatal libia y la italiana ENI estaban operando el Proyecto del Gas Libio Occidental, sociedad mixta paritaria para el transporte hasta Sicilia del gas extraído de los campos libios de Bahr Essalam y Wafa a través del gasoducto submarino GreenStream, de 520 km de longitud. Inaugurado por Gaddafi y Berlusconi en la planta presurizadora de Mellitah en octubre de 2004, el GreenStream vino e enriquecer la red de gasoductos que suministraban el hidrocraburo desde los yacimientos del Magreb hasta el sur de Europa.
En 2006, el acercamiento a las naciones occidentales no se vio comprometido por episodios como la matanza por la Policía libia de once exaltados que protestaban ante el Consulado italiano en Bengasi después de que un ministro de Berlusconi mostrara en la televisión una camiseta estampada con las polémicas caricaturas de Mahoma (publicadas inicialmente en Dinamarca), en febrero, o, más perturbador, las condenas a muerte dictadas, tras siete años de odisea judicial, cárcel y torturas, contra cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino acusados de contagiar de sida a más de 400 niños en un hospital de Bengasi, en diciembre. La decisión de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo de Libia causó indignación en sectores de la opinión pública europea. Según estos, más que de una negligencia criminal por parte de las enfermeras, había que hablar de un pésimo proceder de las autoridades sanitarias libias en la lucha contra el sida.
El 15 de mayo de 2006, tras meses de deliberación, Estados Unidos anunciaba la retirada de Libia de la lista de países proterroristas y el establecimiento de relaciones diplomática plenas con la Jamahiriya; el primer embajador de Washington en Trípoli desde 1972, Gene Cretz, iba a tomar posesión de su despacho en diciembre de 2008. El éxito de Gaddafi era sensacional: el suyo era el primer país considerado rogue state por Estados Unidos que disolvía ese estigma por la vía diplomática. De paria, Libia había pasado a ser socio político y económico.
Pero tres meses y medio después, en su discurso con motivo del trigésimo séptimo aniversario de la Revolución, el líder puso al día toda su vieja retórica violenta al instar abiertamente a "matar a los enemigos" que reclamaran cambios políticos al régimen. Libia suscribió sendos acuerdos de cooperación nuclear civil con Francia, en marzo de 2006, y Estados Unidos, justo un año después, para el desarrollo de energía atómica con fines pacíficos (léase, producción de electricidad). En mayo de 2007 Blair volvió a visitar a Gaddafi en Sirte, a la vez que British Petroleum firmaba con el Gobierno libio un "enormemente importante" contrato de exploración de yacimientos de gas.
En julio de 2007 Gaddafi, a través de su hijo Saif, y la UE resolvieron el conflicto diplomático desatado por las condenas a muerte a las enfermeras búlgaras. Los padres de los niños infectados de sida, de los que una cincuentena ya habían muerto, cobraron unas millonarias indemnizaciones, 290 millones de euros en total, pagadas por la Fundación Internacional Gaddafi para la Caridad y el Desarrollo (supuestamente, sólo por ella, y a cambio de la condonación de la deuda exterior libia con Bulgaria y otros países europeos más ciertas ayudas de la UE al desarrollo sanitario de Libia), tras lo cual sus abogados retiraron la petición de la pena capital; dócil, el Alto Consejo Judicial conmutó a los reos la pena de muerte por la cadena perpetua.
Entonces, entró en escena el presidente francés, Nicolas Sarkozy, cuyas gestiones obtuvieron la liberación y la repatriación de las ciudadanas búlgaras el 24 de julio, dejando la crisis por zanjada. La Comisión Europea confirmó que el regateo con los libios había sido duro; extraoficialmente, circuló la información de que a Gaddafi se le había tenido que ablandar con un abultado paquete de gratificaciones comerciales y económicas centradas en las áreas de salud, educación e interior, concretamente en la lucha contra la inmigración clandestina.
A renglón seguido, el 25 de julio, Sarkozy, quien, para acallar las críticas a la opaca operación —la expresión "rescate" fue empleada sin ambages por algunos medios de comunicación—, aseguró que no se había pagado "un solo euro" al régimen libio a cambio de la liberación de los sanitarios, llegó a Trípoli para firmar con Gaddafi una serie de acuerdos de cooperación militar, industrial y energética nuclear.
En diciembre de 2007, un mes después de ser tachado de "tirano" vendido a sus "amos cruzados" y amenazado con la jihad terrorista por el número dos de Al Qaeda, Ayman al-Zawahri, Gaddafi realizó sendas visitas oficiales a Francia, donde firmó con Sarkozy contratos de equipamiento militares y civiles por valor de 10.000 millones de euros, y a España, donde se entrevistó con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con el rey Juan Carlos I. La visita oficial a Francia era la segunda de su liderazgo tras la cursada en noviembre de 1973, cuando el presidente era Georges Pompidou, y la que le llevó a España no tenía precedentes, si se exceptúa la fugaz estancia de diciembre de 1984, cuando Gaddafi sostuvo un encuentro con Felipe González en Mallorca.
Ahora, la etapa francesa estuvo envuelta en polémica por la pompa y el aparato de la recepción por Sarkozy en el Elíseo y por las ácidas críticas al trato condescendiente reservado por el mandatario francés a un huésped que en su país violaba reiteradamente los Derechos Humanos, como año tras año atestiguaban Amnistía Internacional y Human Rights Watch. La etapa española, más discreta, tuvo un importante componente privado y lúdico en el que el coronel disfrutó con espectáculos de música flamenca.
9. El cuadragésimo aniversario de un autócrata incombustible
Los coletazos del caso Lockerbie
Las relaciones especiales con la Italia de Berlusconi: entre el pintoresquismo y la realpolitik
10. Gaddafi ante su Némesis en 2011: insurrección popular, represión salvaje y guerra civil
11. Contraataque de los lealistas, repliegue de los rebeldes e intervención aérea de la OTAN
12. Una porfiada resistencia de cinco meses
13. Ruptura de los frentes y toma de Trípoli por las fuerzas del CNT
14. El truculento final de Gaddafi: fuga, desafío postrero y asesinato en la toma de Sirte
(Cobertura informativa hasta 1/1/2008).
Más información: