Ivica Racan
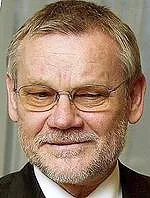
Primer ministro (2000-2003)
Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce
Ser el dirigente comunista responsable de la ruptura con sus pares de la extinta federación yugoslava y de meter a Croacia por la senda de la soberanía preindependentista y las reformas democráticas no permitió a Ivica Racan legitimarse en las elecciones de 1990, ganadas por Franjo Tudjman y su nacionalismo derechista y autoritario. Una década después, regresaba al poder como jefe del Partido Social Demócrata (SDP) y primer ministro al frente de una amplia coalición. En sus tres años de Gobierno, entre 2000 y 2003, Racan terminó con el aislamiento de Croacia al normalizar las relaciones con los países vecinos, tomar un rumbo decididamente proeuropeo, patente en la firma con Bruselas del Acuerdo de Estabilización y Asociación y en la solicitud oficial del ingreso en la Unión Europea, y colaborar, aunque no sin renuencias, con el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Gobernante moderado y respetado, Racan sucumbió a un cáncer en abril de 2007, siendo líder de la oposición, a los 63 años de edad.
1. Líder del comunismo croata en las postrimerías de Yugoslavia
2. Dirigente de la oposición socialdemócrata al régimen nacionalista de Franjo Tudjman
3. Tres intensos años al frente del Gobierno; entre Bruselas, los Balcanes y el Tribunal de La Haya
4. Derrota electoral, paso a la oposición y fallecimiento
1. Líder del comunismo croata en las postrimerías de Yugoslavia
Vino al mundo en febrero de 1944 en el campo de trabajo de Ebersbach, en Sajonia, a donde sus padres habían sido enviados después de la invasión nazi de Yugoslavia y la proclamación en Croacia en 1941 de un Estado teóricamente independiente por el movimiento fascista ustacha, acaudillado por Ante Pavelic. Cuando el padre murió (algunas fuentes indican que fue ejecutado por pertenecer a la resistencia), la madre fue acogida como sirvienta doméstica por unos granjeros alemanes de la localidad y con ellos tuvo a su hijo. Estando en la cercana Dresden, en febrero de 1945, la viuda y el huérfano sobrevivieron al masivo bombardeo aliado que arrasó la ciudad y mató a decenas de miles de personas, aunque por muy poco, ya que el edificio del sótano en el que se refugiaban se desplomó y durante unos días permanecieron atrapados bajo un montón de escombros. Tras salir con vida de esta terrible experiencia, los Racan se unieron a las muchedumbres de refugiados que iban y venían por todo el continente y regresaron a su patria, Croacia, después de terminar la guerra en mayo de 1945.
En su juventud, transcurrida en Slavonski Brod, Racan primero intentó ganarse la vida como actor, pero la Academia de Artes Dramáticas de Zagreb, capital de la entonces República Socialista de Croacia, le denegó el ingreso. Entonces optó por estudiar leyes y labrarse una carrera como abogado. Afiliado al Partido Comunista Yugoslavo, llamado desde 1963 Liga de los Comunistas Yugoslavos (SKJ), el cual ostentaba el monopolio del poder estatal en la República Federativa Socialista de Yugoslavia bajo la jefatura de Josip Broz Tito, Racan comenzó a trabajar en 1965 en el Instituto de Investigación Social y dos años después se licenció en Derecho por la Universidad de Zagreb.
En 1974 dejó la labor de investigador cuando resultó elegido miembro del Presidium del Comité Central de la Liga de los Comunistas Croatas (SKH), la rama republicana de la SKJ; en lo sucesivo, ejerció sus funciones burocráticas como oficial del partido a jornada completa. En 1978 sufrió un gravísimo accidente de tráfico en el que, según su propio testimonio, salvó la vida gracias a que una persona anónima le recogió del asfalto y le trasladó a tiempo a un centro hospitalario. Postrado en estado parapléjico, al cabo de una prolongada rehabilitación recuperó la capacidad de andar y el habla hasta restablecerse por completo, pero la penosa experiencia le dejó una profunda marca vital. En mayo de 1982 abandonó el Comité Central de la SKH coincidiendo con la baja de Milka Planinc, que había sido nombrada primera ministra del Gobierno Federal, y pasó a dirigir la Escuela Política Josip Broz Tito que el partido tenía en la localidad croata de Kumrovec (patria chica del líder desaparecido en 1980) para la formación de cuadros dirigentes. También se hizo cargo de la publicación Kumrovecki Zapisi, especializada en temas sociopolíticos.
En 1986 retornó a la alta política como miembro del Presidium del Comité Central de la SKH y el 13 de diciembre de 1989 fue elegido al frente de este órgano en sustitución de Stanko Stojcevic, convirtiéndose en el máximo dirigente del comunismo croata. A lo largo de 1989, Racan, al igual que sus correligionarios Cyril Ribicic y Milan Kucan en la vecina Eslovenia, primero, solicitó cambios en la SKJ para atender las crecientes demandas populares de pluralismo político y de una nueva definición del marco federal que corrigiera los desequilibrios de poder entre las repúblicas, y luego, cuando las autoridades centrales de Belgrado no tomaron la iniciativa, pasó a auspiciar reformas unilaterales en Croacia.
El 20 de enero de 1990 Racan encabezó en Belgrado la delegación croata en el arranque del XIV Congreso de la SKJ, que se consideraba crucial para el futuro del partido y del mismo Estado yugoslavo. Los croatas se aliaron a los eslovenos en la propuesta de una moción para convertir la SKJ en una estructura confederal de partidos republicanos soberanos, con el socialismo democrático como doctrina. Cuando, tres días después, la moción fue rechazada por los partidarios de mantener la Federación tal como estaba, con Serbia y su presidente, Slobodan Milosevic a la cabeza, la delegación eslovena escenificó su ruptura con la SKJ abandonando la asamblea y la croata la secundó.
De vuelta a Zagreb, Racan, presionado por una opinión pública entregada a la causa nacionalista y deseosa de romper lazos con Serbia y las repúblicas que entonces compartían sus tesis de continuidad, dirigió la transformación del partido gobernante, el cual, con el nombre de Liga de los Comunistas Croatas-Partido de los Cambios Democráticos (SKH-SDP), renunció al monopolio del poder, anunció la celebración de elecciones libres y se definió como una fuerza socialista democrática liberada de nociones marxistas como el centralismo democrático y la dictadura del proletariado.
Con toda la metamorfosis de ideas y estilos que fuese necesaria, Racan aspiraba a continuar en el poder en la nueva Croacia que se estaba configurando, pero, a diferencia del esloveno Kucan, no acertó a convencer a sus gobernados de su pedigrí democrático y nacionalista: para una inmensa mayoría de croatas deseosos de reponer los valores y símbolos de su patrimonio histórico nacional, la independencia y la democracia pasaban, necesariamente, por el anticomunismo y la ruptura total la autoridad yugoslava, en proceso de cooptación por Serbia. A los ojos del electorado, las citadas virtudes las encarnaba mucho mejor Franjo Tudjman, un antiguo general del Ejército yugoslavo represaliado en la época titista por su reivindicación de la memoria histórica croata frente a lo que él percibía como una preponderancia de lo serbio. Al frente de la derechista Unión Democrática Croata (HDZ) y con verbo incendiario, Tudjman propugnaba la independencia pura y simple de la república.
2. Dirigente de la oposición socialdemócrata al régimen nacionalista de Franjo Tudjman
En las elecciones democráticas del 22 de abril y el 6 de mayo de 1990 la HDZ barrió a la SKH-SDP, que sólo consiguió 73 de los 365 escaños del Parlamento tricameral (aunque aliado con otras fuerzas izquierdistas ganó 23 actas adicionales). El 30 de mayo la Asamblea electa invistió presidente de la Presidencia colectiva de la República –y, por ende, jefe del Estado- a Tudjman en sustitución del socialista Ivo Latin, a la par que nombró un Gobierno enteramente controlado por la HDZ. Por todo consuelo, Racan se aseguró la participación en el nuevo escenario político desde su escaño de diputado. El 3 de noviembre de 1990 la SKH-SDP pasó a denominarse simplemente SDP y en abril de 1993, manteniendo la sigla, adoptó el nombre de Partido Social Demócrata de Croacia, en cuya presidencia el artífice de las reformas democráticas en la extinta República Socialista fue reelegido.
Entre una y otra transformaciones se sucedieron la declaración de la independencia (25 de junio de 1991), el estallido de la guerra con el Ejército Federal yugoslavo (el cual, en realidad, servía como instrumento del expansionismo de Serbia, embarcada en su propio proyecto nacionalista trufado de agresivo chovinismo), el precario cese de hostilidades y el reconocimiento internacional del país (enero de 1992), y la amputación de la tercera parte del territorio nacional, esto es, las regiones de Lika, Knin, Kordun, Banija y Eslavonia Occidental, más Baranja y Sirmium occidental en Eslavonia Oriental, donde los separatistas serbios locales establecieron la República Serbia de la Krajina (RSK), sostenida económicamente por Belgrado y dividida por la ONU en cuatro Áreas de Protección (UNPA) vigiladas por cascos azules.
A pesar del desastre bélico, que además de las pérdidas territoriales entrañó la muerte de unos 15.000 compatriotas, la mayoría civiles, víctimas de los bombardeos indiscriminados de las ciudades y de los episodios de limpieza étnica perpetrados por los regulares yugoslavos y los paramilitares serbios, amén de enormes daños materiales, el poder carismático y autoritario de Tudjman se vio fortalecido porque era visto como el padre de la patria y como su salvador. Así, en las elecciones generales del 2 de agosto de 1992, con el país sumergido en la marejada nacionalista que enarbolaba la bandera irredenta de la recuperación de los territorios arrebatados por los serbios, el SDP cosechó un estrepitoso fracaso al obtener con el 5,4% de los votos sólo 11 de los 127 escaños de que constaba la Cámara de Representantes de la nueva Asamblea o Sabor bicameral, siendo superado en cuota de sufragios por, además de una avasalladora HDZ, el Partido Social Liberal Croata (HSLS), el Partido Popular Croata (HNS) y, suprema humillación, la extrema derecha parafascista del Partido Croata de los Derechos (HSP). En las presidenciales, el SDP ni siquiera presentó postulante.
Durante su congreso celebrado en Zagreb el 30 de abril de 1994, el SDP se fusionó con una fuerza ideológicamente afín y con el mismo nombre, el Partido Social Demócrata de Croacia (SDSH) que lideraba Antun Vujic, junto con el socialista Silvije Degen, representante de la izquierda en las elecciones presidenciales de 1992, en su caso completamente marginal. El SDSH era un grupúsculo fundado en 1989 que recogía la tradición de los partidos socialdemócratas croatas anteriores a la Segunda Guerra Mundial y la implantación del régimen titista. Al tratarse del único representante genuino, ajeno al sustrato comunista, de dicho credo político en Croacia, su absorción aportó al SDP un refuerzo de su etiqueta doctrinal.
A pesar de que los vientos no soplaban en esa dirección, Racan articuló su partido como una fuerza no nacionalista y partidaria de una Croacia multiétnica y tolerante con las minorías, si bien, como las demás agrupaciones que aspiraban a algo más que a malvivir ante la cuasi hegemonía de la HDZ, en absoluto renegaba de la independencia nacional ni aspiraba a restaurar los vínculos con Belgrado. Así, cuando en agosto de 1995 el potente y nuevo Ejército Croata, por orden de Tudjman, recuperó las regiones de la autoproclamada RSK en una fulminante y muy violenta ofensiva de cuatro días, la llamada Operación Tormenta (Oluja), que provocó el éxodo masivo de serbocroatas tanto combatientes como civiles que habían vivido allí durante siglos y que registró episodios de crímenes de guerra y contra la humanidad, Racan rehusó elevar objeciones por razones de oportunidad política.
El dirigente socialdemócrata no ignoraba que la población abrazaba de manera prácticamente unánime la causa de la reintegración a la soberanía nacional de los territorios amputados en 1991, si era necesario mediante la guerra, y más cuando la comunidad internacional, a través del régimen de las UNPAs, estaba perpetuando aquel hecho consumado que había registrado la comisión por fuerzas serbo-yugoslavas de los peores actos de barbarie que se recordaban en el continente desde la Segunda Guerra Mundial.
Ya en 1993. la postura hostil adoptada por el SDP ante el régimen de Milosevic en Belgrado provocó la escisión de una fracción yugoslavista encabezada por Branko Horvat y Semina Loncar, que animaban intelectuales de izquierda y miembros de la minoría serbia leales al Gobierno de Zagreb, lo que debilitó la singularidad multiétnica del partido. De todas maneras, Racan seguía sin convencer al electorado de que ellos eran una alternativa de gobierno, de manera que los comicios generales del 29 de octubre de 1995 volvieron a marginar al SDP, que cosechó el 8,9% de los votos y 10 escaños, volviendo a ser superado por el HSLS y también por la coalición Lista Unida (ZL), que agrupaba a cinco partidos del centro y la derecha. No obstante, el progresivo enfriamiento del ardor nacionalista, una vez que el país había recobrado la unidad territorial y dicho adiós a las violencias guerreras en su suelo, y que la paz se habría paso también en la vecina Bosnia-Herzegovina, unido todo ello a la erosión de la popularidad de Tudjman por sus excesos autoritarios y la proliferación de escándalos de corrupción en el Gobierno, animaron a Racan a perseverar en la apertura de una cuña en un sistema que hasta entonces había estado absolutamente dominado por la HDZ.
Racan, por un lado, reforzó el programa reformista, democrático y proeuropeo del partido, haciendo hincapié en la libertad de expresión -derecho muy malparado bajo el régimen de la HDZ-, la eliminación de las referencias en la Constitución a Croacia como el Estado nacional de los croatas étnicos diferenciados de serbios, musulmanes, eslovenos, judíos, húngaros y otros pueblos y minorías, la salvaguardia de los derechos de estas mismas comunidades, la normalización de las relaciones con los otros estados surgidos de la antigua Yugoslavia y la aproximación a las organizaciones euroatlánticas occidentales. Por otro lado, acercó al SDP a los demás partidos de la oposición con el objetivo de establecer una gran alianza capaz de derrotar a la HDZ en las urnas. La última vez que el SDP concurrió por separado fue en las presidenciales del 15 de junio de 1997, cuando su candidato, Zdravko Tomac, quedó en un meritorio segundo lugar con el 21% de los votos. El 13 de abril anterior el SDP había iniciado su tendencia ascendente en las elecciones municipales al capturar el 23,9% de los votos en el conjunto del país, convocatoria electoral en la que ensayó una alianza con el HNS de Savka Dabcevic-Kucar.
A lo largo de 1998 y 1999, mientras la salud de Tudjman declinaba y las encuestas sobre intención de voto apuntaban por primera vez a la factibilidad de un gobierno de la oposición, Racan fue ultimando una serie de pactos con otras fuerzas políticas, entre ellas el HSLS de Drazen Budisa, reputado político que había conocido la cárcel por disentir con el régimen comunista. El HSLS, cuyo anterior empuje electoral se había agotado y que en 1998 había sufrido una escisión -la del Partido Liberal (LS) de Vlado Gotovac-, no tenía un pasado comunista y su ideología era moderadamente conservadora y nacionalista. Con esta alianza, Racan consiguió quebrar decisivamente la polarización partidista en torno a la dicotomía, explotada hasta la saciedad por la HDZ pese a su burdo simplismo, de nacionalismo contra comunismo, que hasta la fecha había dejado al SDP un tanto aislado dentro del campo opositor.
Tras la muerte de Tudjman el 10 de diciembre de 1999 y la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas para principios del año siguiente, Racan y Budisa oficializaron la coalición de sus respectivos partidos: el primero se presentaría al puesto de primer ministro si se ganaba en las legislativas, y el segundo sería el candidato conjunto en las presidenciales. La HDZ, que estaba experimentando graves tensiones internas y que no se sentía seguro ante la cita electoral, se afanó en describir a Racan como un rojo malamente enmascarado que pondría en peligro los intereses de la nación. De hecho, en 1998 el líder del SDP, cuya afición a los conciertos de música rock era de sobra conocida, provocó un escándalo en la moralista y católica Croacia cuando admitió que había tomado drogas en su juventud, como una vez que fumó marihuana en Ámsterdam.
3. Tres intensos años al frente del Gobierno; entre Bruselas, los Balcanes y el Tribunal de La Haya
En las elecciones legislativas del 3 de enero de 2000 la alianza del SDP y el HSLS, a la que se sumaron dos pequeños partidos regionalistas, la Unión de Primorsko-Goranska (PGS) y el Partido Croata de Eslavonia-Baranja (SBHS), se hizo con el 38,7% de los votos y 71 escaños, 44 de los cuales fueron aportados por los socialdemócratas. Por tercera vez desde 1992, Racan renovó su condición de diputado. Con una diferencia sobre la HDZ, que, privada de su líder carismático, recibió un fuerte varapalo, de cuatro escaños, el partido de Racan se convirtió en el primero del Sabor. Otras cinco formaciones opositoras del centro-derecha concurrieron en una alianza aparte y obtuvieron 25 escaños, si bien existía un acuerdo previo entre los dos bloques para formar un amplio Gobierno de coalición. Aquellas eran: el HNS, que ahora dirigía Radimir Cacic; el LS de Gotovac; el Partido Campesino Croata (HSS) de Zlatko Tomcic, la Asamblea Democrática Istriana (IDS-DDI, portavoz de las reclamaciones de la minoría italiana en este condado noroccidental que formó parte de Italia de 1919 a 1947) de Ivan Jakovcic; y la Acción Socialdemócrata Croata (ASH) de Silvije Degen.
El 27 de enero el presidente en funciones, Vlatko Pavletic (HDZ), nombró a Racan primer ministro en sustitución del último titular de la HDZ, Zlatko Matesa, y al frente de un Gabinete sexpartito integrado por el SDP, el HSLS, el HNS, el HSS, el LS y la IDS-DDI. Racan, que reservó para el SDP la mitad de los puestos del Gobierno, había tenido éxito en la parte del pacto que le correspondía, pero Budisa cayó derrotado en las presidenciales disputadas a dos vueltas el 24 de enero y el 7 de febrero ante el candidato de la alianza cuatripartita, el veterano Stipe Mesic, quien fuera primer jefe de Gobierno de la HDZ en 1990 y último titular de la Presidencia colectiva yugoslava de Belgrado en 1991.
Receptor de un puesto mermado de funciones por la preponderancia que la Constitución otorgaba a la Presidencia de la República y de una coyuntura francamente deprimente, con un crecimiento negativo del 2% del PIB para 1999 y un índice de paro del 21%, Racan, hombre de suaves maneras, aspecto frágil, con su característica barba rala entre rubicunda y entrecana, y portando gafas las más de las veces, enumeró sus prioridades.
Éstas eran: la estabilización de la economía a través de enérgicas políticas liberales de mercado, como recortes salariales a los funcionarios, incentivos fiscales a las empresas privadas para la contratación de trabajadores y supresión de subsidios a compañías deficitarias del sector público; la renegociación de la deuda externa, que alcanzaba los 9.000 millones de dólares; el levantamiento de la cuarentena diplomática impuesta al país como castigo por las políticas nacionalistas excluyentes de la era Tudjman; una apuesta decidida por el ingreso en la OTAN y la Unión Europea; la defensa de los intereses nacionales en cualesquiera foros de negociación; y el desarrollo de relaciones de cooperación con otras repúblicas ex yugoslavas. Sobre este último punto, no podía pasarse por alto que el flamante primer ministro describía a Croacia como un país mediterráneo, centroeuropeo y balcánico, mientras que para el difunto Tudjman sólo las dos primeras identidades eran ciertas.
La campaña de Racan para recabar apoyos exteriores encontró un inmediato eco favorable en Alemania, Francia y Estados Unidos. El 14 de febrero de 2000 los ministros de la UE alabaron en Bruselas las líneas de su programa gubernamental y al día siguiente el secretario general de la OTAN, George Robertson, le anunció también en la capital belga la concesión a Croacia del estatus informal de observador en la Asociación para la Paz, una fórmula provisional que el 25 de mayo, durante el Consejo Atlántico de Florencia, dio lugar a la adhesión oficial a dicho programa de cooperación militar a la par que el ingreso en el Consejo de Asociación Euro-Atlántica (CAEA).
Ahora bien, instancias diplomáticas en Zagreb notificaron a Racan que la plena normalización de las relaciones y el vuelco de Occidente con las necesidades financieras de Croacia estaban condicionados al cumplimiento por su Gobierno de una doble promesa, otra más, hecha durante la campaña electoral: la eliminación de las tramas clientelistas, corruptas y criminales que habían medrado con la protección de Tudjman y otros jerarcas de la HDZ, y la cooperación irrestricta con el Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPIY), creado por la ONU para juzgar los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la antigua Yugoslavia por todos los bandos combatientes. El ánimo del primer ministro parecía apuntar a esa dirección. Tan pronto como llegó Racan al Gobierno, la justicia croata empezó a investigar y a instruir sumarios por corrupción a destacados magnates vinculados con el anterior poder y a miembros del círculo político y familiar de Tudjman. En lo tocante a los compatriotas acusados de crímenes de guerra, el primer ministro se declaró partidario de, efectivamente, colaborar con los magistrados nombrados por la ONU, pero insistió en juzgar a los imputados en casa.
Racan razonó que, de igual manera que no iba a tolerar estructuras de poder paralelas ni la politización de los servicios secretos y la Policía, y a depurar la dirección de la televisión pública, la mejor manera de demostrar el funcionamiento del Estado de derecho garante de las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos era esclarecer en la misma Croacia, no en el extranjero, las responsabilidades individuales por las atrocidades de guerra denunciadas. Siguiendo con este talante renuente, el 3 de marzo Racan transmitió su queja al TPIY por la condena a 45 años de prisión del general bosniocroata Tihomir Blaskic, uno de los comandantes del Consejo de Defensa de la autoproclamada República Croata de Herzeg-Bosna (RCHB), que entre 1993 y 1994 había sostenido una feroz lucha en la ciudad de Mostar y otros frentes herzegovinos contra el Gobierno internacionalmente reconocido, el de mayoría musulmana instalado en Sarajevo, tras hallársele culpable, entre otras atrocidades, de la masacre de dos centenares de musulmanes en la localidad de Ahmici en abril del primer año de esta particular guerra civil. Para Racan, la sentencia de Blaskic era "demasiado dura".
Una de cal y otra de arena, ya que el 27 de julio siguiente se desplazó a Sarajevo en una visita oficial destinada a certificar la renuncia del Estado que representaba a auspiciar cualquier veleidad pancroata a costa de Herzegovina y el reconocimiento del Gobierno multiétnico de la República de Bosnia-Herzegovina (RBH). En el terreno de lo tangible, Racan firmó con su homólogo de la RBH, el serbobosnio Spasoje Tusevljak, una serie de acuerdos sobre repatriación de desplazados, libre circulación transfronteriza y armonización aduanera. No descuidó el primer ministro reunirse con los dirigentes bosniocroatas de la Federación de Bosnia-Herzegovina (FBH, sujeto bicomunal establecida en 1994 por presiones de Estados Unidos y que anuló a la RCHB, no reconocida por ningún país, inclusive Croacia), lo que le aparejó las críticas del entonces presidente de turno de la Presidencia colectiva de la RBH, el musulmán Alija Izetbegovic.
Empero, estas censuras sonaron a injustificadas en marzo de 2001, cuando Racan, desde Zagreb, se apresuró a condenar la declaración de intenciones del presidente de la HDZ bosnia, Ante Jelavic, sobre la creación de un régimen de "autodeterminación" y unas fuerzas armadas bosniocroatas, pretensión que chocaba frontalmente con los acuerdos de paz de Dayton de 1995 (Jelavic fue fulminantemente destituido como triunviro de la Presidencia colectiva de la RBH por el alto representante de la comunidad internacional custodia de los acuerdos de paz, Wolfgang Petritsch). Dos meses después, coincidiendo con la agudización de la pugna entre moderados y radicales en la HDZ bosnia, Racan sembró la polémica al proponer la abolición de la Republika Srpska (RS), el otro componente de la RBH, y terminar con la política de las "entidades" subestatales, vista como un obstáculo permanente para la unidad del Estado bosnio y el exorcismo del fantasma de la guerra étnica. El primer ministro hizo notar que su país había renunciado a establecer unas relaciones especiales con la FBH pese a que los acuerdos de Dayton se lo permitían, y elevó un llamamiento al Gobierno de Belgrado para que hiciera lo mismo y se desentendiera de la RS.
De nuevo en el ámbito doméstico, se advirtió que la unanimidad de criterios brillaba por su escasez en la coalición sexpartita, que manifestó desavenencias desde el primer momento. Por un lado, aparecieron tensiones entre Racan y Budisa, los dos dotados de una fuerte personalidad política, en torno a las cuotas de poder de sus respectivos partidos. Por otro lado, Racan y Mesic se enfrentaron a propósito de la reforma de la institución presidencial, sobre su nuevo elenco de atribuciones reducidas y en particular sobre si entre ellas debía figurar el control de los servicios secretos, algo que para Racan tenía que ser de competencia exclusivamente gubernamental. Esta disputa se aparcó el 9 de noviembre de 2000 con la aprobación por el Sabor de una fórmula constitucional satisfactoria para todos, pero que en la legalidad convirtió a Croacia en una república parlamentaria.
Donde Racan y Mesic se mostraron unívocos fue en el planteamiento de las orientaciones prioritarias de la política exterior. El 7 de agosto de 2000 viajaron juntos a Washington, donde la Administración demócrata de Bill Clinton les anunció la concesión de una asistencia económica por valor de 30 millones de dólares. El 17 de julio anterior la Organización Mundial del Comercio (OMC) había aceptado a Croacia como su 137º miembro, y un día más tarde la UE había anunciado una importante ayuda para financiar diversos proyectos económicos, más el inicio de negociaciones para establecer con Croacia un Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA), instrumento específicamente concebido para los países surgidos de la antigua Yugoslavia salvo la mucho más adelantada Eslovenia.
En septiembre, cumplimentados con éxito sus primeros exámenes internacionales, Racan ordenó una redada de sospechosos de crímenes de guerra. Esta manifestación de intenciones, que pareció dejar atrás las primeras suspicacias y reluctancias sobre el particular, suscitó reacciones airadas en las asociaciones de veteranos y en los círculos ultranacionalistas que a veces exhibían los símbolos del movimiento ustacha, genocida de serbios y judíos hacía seis décadas, los cuales acusaron al primer ministro de "criminalizar" la lucha de la independencia nacional.
Las fortísimas polémicas levantadas por las investigaciones penales de las actuaciones propias en la guerra de la independencia de 1991-1995 y en la guerra civil croato-musulmana de 1993-1994 en Bosnia no hicieron más que empezar, y pronto desembocaron en una crisis política. Pero no podía hablarse exactamente de una polarización de la opinión pública, ya que los únicos que hicieron ruido, con movilizaciones, cartas públicas y otros actos de protesta, fueron los círculos de la derecha radical nacionalista que estaban rotundamente en contra de procesar y, eventualmente, castigar, a los altos oficiales del Ejército, la mayoría retirados del servicio, que gozaban de la consideración de héroes, no de criminales, de guerra.
En realidad, la gran mayoría de la población, donde coexistían actitudes escépticas, despreocupadas o afirmativas en relación con los juicios, no hizo militancia de su parecer. De hecho, algunas encuestas sugirieron que eran más los que admitían la cooperación con el TPIY y, con mucha más rotundidad, aquellos que querían procesos asumidos por la justicia nacional. Unos y otros, sumando la inmensa mayoría de los croatas, albergaban sentimientos profundamente favorables a la Europa occidental, esfera geográfica y cultural de la que se consideraban tanta parte como los griegos o los italianos, y deseaban entrar cuanto antes en la OTAN y en la UE. Pero que la cooperación a carta cabal con el TPIY fuera una precondición de esas adhesiones les parecía injusto a quienes, equivocadamente, sospechaban que la corte de La Haya lo que pretendía era someter a juicio la legítima recuperación (aunque en su momento fue condenada por la ONU por su naturaleza unilateral y violenta) de los territorios segregados en 1991, lo que equivaldría a arrojar dudas sobre la soberanía del Estado en sus actuales fronteras.
En un sentido más amplio, esta controversia galvanizó un debate social soterrado de pendiente resolución: la valoración histórica que merecía el Estado ustachi existente entre 1941 y 1945, si fue un gobierno patriótico y legítimo, o bien un mero títere de los nazis entregado al exterminio frenético de los considerados enemigos de etnia, credo e ideología. Por su parte, Racan se encontró incómodamente emplazado (aunque estaba más próximo al primero) entre Mesic, que apelaba a acatar sin rechistar lo que dispusiera el TPIY para disipar el "síndrome de la culpa colectiva" e impedir que el país se convirtiera en "rehén de aquellos cuyas manos manchadas de sangre arrojan una sombra al buen nombre de Croacia", y Budisa, francamente hostil a que se persiguiera a militares. En diciembre de 2000 el viceprimer ministro Goran Granic, del HSLS, afirmó que el TPIY estaba poniendo demasiado énfasis en los crímenes de guerra atribuidos a los croatas, particularmente los registrados durante y con posterioridad a la Operación Tormenta, y que lo que tenía que hacer era prestar más atención a las barbaridades perpetradas por los paramilitares serbios y los militares yugoslavos contra los croatas desde 1990 a 1995.
Las idas y venidas de la acción justiciera dominaron la actualidad nacional y mantuvieron caldeado el ambiente político hasta el final de la legislatura, dejándose el Gobierno de Racan varias plumas en la pelotera. A principios de febrero de 2001, la Fiscalía de Rijeka, la antigua Fiume italiana y capital del condado adriático de Primorsko-Goranska, incriminó al general retirado Mirko Norac en el asesinato de civiles serbios en la ciudad de Gospic en octubre de 1991; tras dos semanas en situación de prófugo de la justicia y de registrase en Zagreb y, sobre todo, Split multitudinarias manifestaciones de ex combatientes en su apoyo, el ex general se entregó a la Policía tan pronto como la fiscal jefe del TPIY, Carla Del Ponte, anunció que La Haya no tenía ninguna intención en su contra (puesto a disposición de un tribunal nacional, en marzo de 2003 Norac fue hallado culpable y condenado a 12 años de prisión).
El 3 de junio de 2001 Racan se topó con su primer contratiempo serio al anunciar la IDS-DDI su baja del Gobierno como protesta por el rechazo del SDP a su demanda de convertir el italiano en el segundo idioma oficial de Istria. Pero el 7 de julio estalló la tormenta política con la notificación por Racan de que el Gobierno aceptaba la petición de Del Ponte, formulada personalmente en Zagreb días atrás, de extraditar a dos sospechosos de crímenes de guerra cuya identidad no se desveló, aunque para la prensa no había dudas de que se trataban de los generales Ante Gotovina, cesado el año anterior por Mesic por haber criticado la colaboración con La Haya, y Rahim Ademi, todavía en servicio. El Ministerio de Justicia iba a poner en manos del Tribunal Constitucional las acusaciones contra estas dos personas para confirmar su fundamento y proceder en los términos de la Ley de Cooperación con el TPIY, con el fin de que todo fuera legal.
Al punto, los cuatro ministros del HSLS –el viceprimer ministro Granic y los titulares de Defensa, Jozo Rados, Economía, Goranko Fizulic, y Ciencia y Tecnología, Hrvoje Kraljevic- presentaron la dimisión con el beneplácito de Budisa, obligando a un apurado Racan a anunciar su sometimiento a una moción de confianza que, si la perdía, precipitaría su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas. Racan reconocía que las extradiciones en ciernes iban a generar mucho alboroto, pero advirtió que el país se arriesgaba a caer en el "abismo balcánico" sino hacía lo que se esperaba de él.
Inopinadamente, las aguas volvieron a su cauce, aunque continuaron turbulentas y no iban a tardar en desbocarse de nuevo. De mala gana, el HSLS regresó al Ejecutivo y en los días siguientes Racan se apunto una doble victoria parlamentaria: el 15 julio ganó la moción de confianza por 93 votos contra 36 más 22 abstenciones, y el 17, cuando ya se conocían los nombres de Ademi y Gotovina, el Sabor aprobó el documento en el que el Gobierno detallaba los términos de su política con respecto al TPIY. Sólo votaron en contra la HDZ, ahora liderada por Ivo Sanader, y el HSP de Anto Djapic.
En cuanto a los protagonistas involuntarios de la crisis, su peripecia fue disímil: Ademi, de origen albanokosovar, sentó un precedente entregándose voluntariamente al TPIY, que le procesó en relación con los episodios de limpieza étnica antiserbia que acompañaron a la operación del Ejército en el área de Medak, entre Zadar y Gospic, en septiembre de 1993; por el contrario, el todavía más popular y respetado Gotovina, acusado de graves violaciones durante la Operación Tormenta, puso los pies en polvorosa y su paradero seguía siendo una incógnita aún después de despedirse Racan de la jefatura del Gobierno.
A continuación, hubo varios meses de relativa calma en la política doméstica que Racan aprovechó para relanzar las actuaciones exteriores, cosechando brillantes resultados. Con Eslovenia alcanzó el 19 de julio un doble principio de acuerdo por el que se concedía al país vecino una franja adicional de mar en el golfo de Piran, en el extremo noroccidental de la península de Istria, y el Gobierno de Ljubljana, a cambio, aceptaba la gestión conjunta de su central nuclear de Krsko, próxima a la frontera y construida entre 1974 y 1983 con capital mixto de las dos repúblicas (Krsko fue, de hecho, la única planta nuclear levantada en la extinta Yugoslavia) y la reanudación de los suministros de energía a Croacia. El 19 de diciembre siguiente, Racan y su homólogo esloveno, Janez Drnovsek, firmaron en Krsko el acuerdo definitivo sobre la instalación atómica.
Entre medio, el 29 de octubre de 2001, Racan firmó en Luxemburgo el esperado AEA, segundo de este tipo entre la UE y un país de los Balcanes occidentales (el adoptado con Macedonia le precedió en once meses), que contemplaba una cooperación integral y las cuatro libertades de circulación, con la creación de una zona de libre comercio para bienes y servicios tras un período transitorio de seis años. De paso, el AEA brindaba un diálogo político a cambio de la progresiva adaptación de la legislación croata a los estándares comunitarios. Simultáneamente, se firmó un Acuerdo Interino sobre Comercio y Asuntos Comerciales para poder empezar a desarrollar las previsiones librecambistas del AEA sin necesidad de esperar a su completa ratificación. El Acuerdo interino fue aprobado por el Consejo de Ministros de la UE el 28 de enero de 2002 y entró en vigor el 1 de marzo siguiente.
La solicitud formal del ingreso en la UE se produjo el 21 de febrero de 2003, cuando Racan en persona hizo entrega del documento al presidente de turno del Consejo, el primer ministro griego Kostas Simitis, en Atenas. El ministro de Exteriores, Tonino Picula (SDP), manifestó su confianza en la recepción de "señales positivas" de la Comisión antes de terminar el año (lo que no sucedió). El Gobierno consideró factible la conclusión de las negociaciones para el ingreso antes de terminar 2006, a fin de que Croacia pudiera convertirse en miembro en 2007, a la par que Rumanía y Bulgaria. Sin embargo, las partes convinieron en que al país le quedaba un ingente trabajo por delante y que el camino iba a estar trillado de variables, luego no se podía dar por sentado nada. Parte asimismo de las aspiraciones de integración en las estructuras transnacionales del continente con dimensión económica, el 5 de diciembre de 2002 Croacia solicitó ingresar en el Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central (CEFTA), del que formaban parte Polonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Rumanía y Bulgaria.
Las relaciones bilaterales con Serbia (en el seno de la República Federal de Yugoslavia y desde febrero de 2003 como parte del nuevo Estado confederal de Serbia y Montenegro) discurrieron por un cauce positivo después de la desaparición del régimen de Milosevic en octubre de 2000 y la asunción del poder en Belgrado por los partidos de la oposición democrática, si bien las desconfianzas mutuas demostraron estar bien arraigadas. El nuevo presidente yugoslavo, Vojislav Kostunica, realizó una histórica visita a Zagreb el 24 de noviembre de 2000 para asistir a la I Cumbre UE-Balcanes Occidentales, evento en el que prevaleció el protagonismo de Mesic como anfitrión del encuentro de 21 jefes de Estado. En diciembre de 2001 el ministro de Exteriores yugoslavo, Goran Svilanovic, expresó en Zagreb el pesar de su Gobierno por los padecimientos de los ciudadanos de Croacia, sin distingos de comunidad, en los años de la guerra, y en abril de 2002 Picula devolvió la visita en Belgrado, donde se habló de mantener tratos "de buena vecindad".
El 15 de diciembre de 2002, cinco días después de que los respectivos ministros de Exteriores firmaran un tratado que garantizaba su desmilitarización, Croacia recuperó el control pleno sobre la península de Prevlaka, una pequeña aunque estratégica prominencia costera en la frontera con Montenegro que domina el acceso a la bahía de Kotor, donde se encontraban el único fondeadero de aguas profundas y la única base naval del Estado serbo-montenegrino. La península había estado monitorizada por la ONU desde 1992 por encerrar un potencial conflicto para la región y fue el 15 de diciembre cuando expiró el mandato de la última misión de observadores, la UNMOP.
Las cooperaciones multilaterales en materia de seguridad experimentaron importantes progresos. El 14 de mayo de 2002 la OTAN dio a Croacia la bienvenida al Plan de Acción para el Ingreso (MAP), antesala de la membresía de pleno derecho, mientras que la Fuerza de Estabilización de la paz de la Alianza Atlántica en Bosnia, la SFOR, se siguió valiendo de los puertos y las carreteras croatas para cumplir su misión allí. Las relaciones entre Croacia y la potencia americana mejoraron sobremanera bajo el Gobierno de Racan, el cual envió un reducido contingente policial a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF), desplegada en Kabul, y puso a disposición de los aliados de la OTAN el espacio aéreo nacional y las bases navales en el Adriático para dar soporte logístico a la Operación Libertad Duradera, la campaña militar global encabezada por Estados Unidos contra Al Qaeda y el terrorismo islamista.
Ahora bien, el croata, a diferencia de la mayoría de los países de la antigua Europa comunista, rehusó ser incluido entre la treintena de gobiernos que se declararon miembros de la coalición forjada por Estados Unidos en vísperas de la invasión de Irak en marzo de 2003. La omisión fue inesperada, ya que Croacia, en tanto que miembro del denominado Grupo de Vilnius, fue uno de los diez signatarios de la declaración de respaldo del 5 de febrero. Zagreb tampoco se puso de acuerdo con Washington sobre el otorgamiento de inmunidad a sus súbditos civiles o militares frente a hipotéticas acciones en su contra de la Corte Penal Internacional (CPI), que Croacia ratificó el 21 de mayo de 2001.
Con una franqueza que ninguno de sus colegas europeos extracomunitarios se atrevió a mostrar, en mayo de 2003 Racan no tuvo inconveniente en calificar de "ultimátum" las presiones de que era objeto por la Administración de George W. Bush ("los amigos americanos han de saber que no es una buena idea dirigirnos ultimatos", dijo), todo un recordatorio del estilo arrogante y prácticamente chantajista empleado por los estadounidenses para dotarse por la vía bilateral, país por país, de un blindaje frente a la acción de la CPI. El 1 de julio de 2003 venció el plazo dado por Estados Unidos para la adopción de un acuerdo bilateral de inmunidad y Croacia apareció entre los 35 países sancionados con la interrupción de la ayuda militar (claro que no les fue diferente a otros países europeos, como Bulgaria y Eslovaquia, también alineados con las tesis de la UE en torno a la CPI y que además eran candidatos aceptados al ingreso en la OTAN, pero con la diferencia de que éstos sí respaldaron la invasión de Irak).
Al margen de la OTAN, el Gobierno Racan se involucró en varias asociaciones regionales que otorgaban a las cuestiones de seguridad un valor importante o primordial, algunas de las cuales concretaban su dimensión defensiva con la celebración de ejercicios y la constitución de unidades militares conjuntas. Éstas eran: la Iniciativa Cuadrilateral, junto a Eslovenia, Hungría e Italia, que adoptó este nombre precisamente a raíz del ingreso croata en septiembre de 2000; la Carta del Adriático, adoptada el 2 de mayo de 2003 con Albania, Macedonia y Estados Unidos; la Iniciativa Centroeuropea (ICE), de 17 miembros; la Iniciativa para la Cooperación en Europa del Sudeste (ICES), de 12 miembros; y, el Pacto de Estabilidad para Europa del Sudeste (PEES), más conocido como Pacto de Estabilidad de los Balcanes, auspiciado por la UE y firmado por 39 Estados en Sarajevo en 1999.
A finales del invierno de 2002 la inestabilidad regresó al Ejecutivo. El 27 de febrero dimitieron los cinco ministros del HSLS como respuesta al intento de Budisa de destituir a tres de ellos, Granic, Fizulic y el responsable de Transportes, Alojz Tusek, porque no estaba contento con su gestión. La crisis de los social liberales tenía su origen en la reelección de Budisa, semanas atrás, como presidente del partido, en reversión de su teatral resignación de julio del año anterior, en plena polémica sobre las demandas de extradición de los generales Ademi y Gotovina. Racan tuvo que intervenir para salvar el pentapartito y a mediados de marzo acordó con el intrigante Budisa un apaño que daba satisfacción al segundo: a cambio de la permanencia del HSLS, Budisa entraba en el Gobierno sustituyendo como primer viceprimer ministro a Granic, quien pasaba a ocupar una vicepresidencia de menor rango; en cuanto a Fizulic y Tusek, tuvieron que abandonar el Gabinete.
Poco le duró el alivio a Racan, ya que Budisa encontró un nuevo motivo de enfrentamiento en el acuerdo con Eslovenia sobre la central nuclear de Krsko, cuya ratificación parlamentaria no prosperó en buena parte debido al obstruccionismo del líder social liberal. El 5 de julio el primer ministro, empleando un tono inusualmente encendido y visiblemente hastiado, presentó una dimisión anunciada con el argumento de que no podía seguir dirigiendo el Ejecutivo en las presentes circunstancias. Ahora bien, en el Sabor se articuló una mayoría de diputados que pidió que Racan tuviera una segunda oportunidad y el mismo HSLS culminó su crisis interna con la escisión del grupo de Granic, partidario tanto de cooperar con el TPIY como del acuerdo sobre Krsko, el cual estableció un grupo parlamentario independiente llamado Libra (liberal demócratas, constituidos en partido el 21 de septiembre siguiente). Así las cosas, el 9 de julio Mesic encargó a Racan la tarea de formar el nuevo Gobierno, que quedó configurado como un pentapartito en el que el HSLS fue sustituido por el Libra. El 30 de julio el Sabor invistió al segundo ejecutivo de Racan con 84 votos a favor y 47 en contra.
En septiembre de 2002 Racan se encontró con un nuevo quebradero de cabeza relacionado con el TPIY. Informado de que La Haya estaba a punto de levantarle una acusación formal por presuntos crímenes de guerra cometidos en 1993 cuando la operación militar en Medak, el octogenario ex general Janko Bobetko, jefe del Estado Mayor del Ejército en aquel entonces, se declaró en rebeldía con el aviso de que no le iban a "coger con vida". El primer ministro confirmó que la acusación estaba formulada pero, inesperadamente, afirmó que Bobetko, el oficial croata de mayor graduación incriminado por la justicia hasta la fecha, no iba a ser entregado y anunció la remisión del caso al Tribunal Constitucional.
Para Racan, la acusación de que Bobetko planease, instigase u ordenase el asesinato de civiles serbocroatas era "inaceptable" e "injustificada", así que el Gobierno iba a defenderle "por todos los medios legales, políticos y diplomáticos". Para curarse de espanto, Racan añadió que estaba listo para "asumir la responsabilidad y los riesgos que pudiera acarrear esta discusión", y que esperaba que el país no fuera a "caer en un conflicto internacional, el aislamiento y las sanciones." Verdaderamente, el sonoro no de Racan al TPIY levantó una firme reacción en las instancias occidentales: la OTAN, la UE y los gobiernos a través de sus representantes diplomáticos en Zagreb advirtieron a Racan que no podía zafarse de la jurisdicción del TPIY así como así. Mesic, por enésima vez, marcó el contrapunto y pidió la extradición de Bobetko porque "nadie está por encima de la ley".
Racan vio rechazada por la fiscalía del TPIY la petición de que se reconsiderara el acta de Bobetko, contra el que la Interpol emitió una orden internacional de captura. Agobiado por las presiones de que era objeto, el 9 de octubre de 2002 se sometió a una moción de confianza parlamentaria que salió adelante y cinco días después se entrevistó con el ex militar mientras expresaba su confianza de que se llegara a un entendimiento satisfactorio para todos, cosa que no se sabía cómo podría ser. En los meses siguientes, el gobernante se mantuvo en sus trece y subrayó el argumento de que el amparo de Bobetko obedecía a un "gesto humanitario", en atención a su avanzada edad y su delicado estado de salud. Finalmente, la batalla fue ganada por Racan, pues el 9 de abril de 2003 el TPIY anuló sus diligencias al considerar que el acusado, aquejado de muy graves problemas circulatorios y de diabetes, no estaba en condiciones de ser procesado; 20 días después, Bobetko falleció. Llegado a este punto, Racan decidió que lo mejor era anticipar el final de tan ajetreada legislatura. En septiembre, confiando en poder ganarlas, transmitió a Mesic la decisión de la coalición gobernante de acudir a elecciones legislativas el 23 de noviembre.
En todo este tiempo, las transformaciones socioeconómicas habían dibujado un paisaje de claroscuros. En agosto de 2001, cuando sobresalían la recuperación económica (empujado por las inversiones productivas privadas, el programa gubernamental de obras públicas, el consumo interno y la vuelta del turismo, el PIB había crecido el 3,5% en 2000 y en 2001 lo iba a hacer otro 4,2%) y la estabilidad de los precios (caída de la inflación del 6,2% al 4,9% en el mismo período), e Gobierno inició una cura de austeridad como condición puesta por el FMI para el desembolso de un crédito stand-by de 255 millones de dólares destinado a corregir los abultados déficits en las cuentas del Estado.
A lo largo de 2002, a pesar del afianzamiento de la economía (el 5,2% de crecimiento este año) y la progresiva rebaja de la inflación (el 2,2%), a la vez que los progresos en la lucha contra el déficit público consolidado (el 4,8% del PIB), el malestar social subsistente se manifestó en múltiples conflictos laborales que vocearon lo insuficiente de la caída del desempleo, hasta el umbral del 15% según los datos del Gobierno (la Organización Internacional del Trabajo cuantificó el paro en seis puntos más), y los efectos del ahorro presupuestario, como el descenso de los salarios reales de los funcionarios, la desatención de segmentos de población subsidiados como los veteranos de guerra y los pensionistas, y los recortes de personal en las Fuerzas Armadas, la Policía y la administración de Justicia.
4. Derrota electoral, paso a la oposición y fallecimiento
A las elecciones adelantadas del 23 de noviembre de 2003 Racan y el SDP acudieron sin la compañía del HNS y el HSS, que salieron bastante chasqueados de la experiencia compartida en estos cuatro años de gobierno, y a cambio formaron una lista conjunta con tres fuerzas menores: la IDS-DDI, el LS y los ex social liberales del Libra, liderados por Jozo Rados. Las encuestas favorecían a la HDZ, cuyo presidente, Sanader, esperaba capitalizar el desgaste de los socialdemócratas en los diversos frentes de gestión y afirmaba categórico que su partido había dejado atrás su pasado nacionalista, autoritario y corrupto para escoger la senda de un conservadurismo responsable, moderno y proeuropeo y proatlantista sin ambages. Por la reelección de Racan apostaron los líderes de la socialdemocracia europea y los responsables comunitarios de Bruselas, todos los cuales dejaron caer la advertencia de que el retorno de los herederos de Tudjman podría incidir negativamente en el curso de la integración euroatlántica del país.
El electorado no se dejó impresionar por estas prevenciones y el 23 de noviembre la lista cuatripartita del SDP, con el 22,6% de los sufragios y 41 escaños, 34 de los cuales correspondieron a los ex comunistas, fue batida por la HDZ, que recobró la primacía con el 33,9% y 66 escaños. Cerradas las puertas a una reedición de la coalición con populares y campesinos, que sumaban 21 diputados, Racan reconoció su derrota y no interfirió en las negociaciones iniciadas por Sanader, quien formó un Gobierno de minoría el 23 de diciembre. Retornado a la oposición parlamentaria, de la que podía considerarse principal líder, Racan fue reelegido en la presidencia del SDP en el IX Congreso del partido, en mayo de 2004, y adoptó un tono moderado y constructivo en sus relaciones con Sanader, llegando a plantear el escenario de una gran coalición con la HDZ si eso ayudaba al inicio de las negociaciones para la incorporación a la UE.
El 31 de enero de 2007 Racan anunció su retirada temporal de la vida pública por motivos de salud y traspasó sus funciones al frente del SDP a la vicepresidenta de la formación, Zeljka Antunovic. El 5 de febrero el partido informó que Racan había ingresado en la víspera en el Hospital Bogenhausen de Munich para serle practicada una biopsia de un "tumor atípico" detectado en el hombro derecho. Días después, los médicos precisaron el grave diagnóstico, cáncer renal con metástasis múltiple, y sometieron al paciente a dos intervenciones quirúrgicas, el 12 y el 16, en las que le extirparon el riñón izquierdo, la uretra, varios ganglios linfáticos y la metástasis en el hombro. Racan superó bien la cirugía y tras algunas semanas bajo cuidados intensivos y de recuperación postoperatoria fue dado de alta.
El 10 de marzo regresó a Zagreb, donde le aguardaba un largo tratamiento de radioterapia. Todo parecía ir bien, pero el 24 de ese mes hubo de ser ingresado de nuevo, en el Centro Clínico Hospitalario Rebro de la capital croata, al aflorarle el cáncer en el hombro y extenderse de paso al cerebro, órgano que invadieron varias metástasis. El agresivo tratamiento de radioterapia resultó ineficaz. El 11 de abril, en su último comunicado, Racan notificó a sus camaradas su dimisión irrevocable como presidente del partido porque "afronto una difícil enfermedad y continúo luchando por mi vida". Al día siguiente, el SDP informó que la salud de Racan se había deteriorado súbitamente y que su estado era crítico. Sanader se manifestó "muy preocupado" por la situación del dirigente opositor y Mesic acudió a visitarlo al hospital, hallándolo inconsciente, fuertemente sedado y virtualmente en coma. El día 13 los doctores informaron que el paciente se encontraba en "fase terminal".
El fallecimiento del ex primer ministro se produjo el 29 de abril de 2007, a la edad de 63 años. El 2 de mayo su cuerpo fue incinerado en el Crematorio de Zagreb, donde sólo estuvieron presentes, por expreso deseo suyo, una docena de familiares y amigos cercanos. El SDP organizó unas exequias no privadas en el Auditorio Vatroslav Lisinski, a las que asistieron Mesic, Sanader y otras altas autoridades del Estado y representantes políticos. Racan estuvo constantemente acompañado a lo largo de su mortal enfermedad por su esposa Dijana Plestina, profesora de Ciencia Política y asesora del Ministerio de Exteriores en cuestiones relacionadas con del Tratado de Ottawa sobre prohibición de minas antipersonal, y por sus dos hijos, Ivan y Zoran. La viuda era su tercera cónyuge, luego de un primer matrimonio que tuvo como frutos a los citados vástagos y de unas segundas nupcias con una magistrada del Tribunal Constitucional.
(Cobertura informativa hasta 1/1/2008)