Estados fallidos: el caso de Somalia y sus piratas
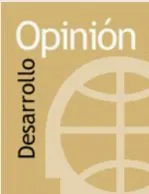
Iñigo Macías-Aymar
Coordinador del Programa de Desarrollo
18 de septiembre de 2009 / Opinión CIDOB, n.º 49
El fuerte oleaje y las malas condiciones del mar, provocados por la llegada del monzón al Cuerno de África, parecen haber hecho mella en la moral de los piratas somalíes. Lo mismo ocurrió el año pasado cuando el número de ataques disminuyó de manera notable entre junio y septiembre, para luego comenzar a despuntar de nuevo. Y es que a pesar del creciente dispositivo de vigilancia internacional desplegado en la zona —insuficiente para controlar un espacio tan extenso—, son las malas condiciones del mar las que ponen en peligro las frágiles embarcaciones que utilizan estos piratas.
Ahora, a la vuelta del verano, todo parece indicar que de nuevo informativos y periódicos volverán a llenarse de imágenes e historias relatando las peripecias de tripulaciones y embarcaciones apresadas en aguas del golfo de Adén por una nueva clase de bucaneros armados con kalashnikovs, tecnología de comunicación de última generación e incluso máquinas para detectar dólares falsos. Pero el impacto mediático de sus acciones en el mar no presta la atención debida a la situación tierra adentro y que nos remite a una realidad mucho más frecuente y desestabilizadora: la de los “estados fallidos”.
No existe un claro consenso a la hora de definir lo que es o lo que representa un estado fallido. Así por ejemplo, el Banco Mundial habla de “países de baja renta bajo presión” y la agencia de cooperación internacional del Reino Unido los denomina “estados frágiles”. Y es que, como a veces sucede en el campo de la medicina, mientras determinar la temperatura del enfermo resulta una tarea relativamente sencilla, identificar el virus o la enfermedad que la provoca es mucho más complicado. Aun con importantes matices, este concepto define a países cuyos estados son incapaces de controlar parte de su territorio o de proveer a la ciudadanía de los servicios básicos esenciales, entre los que destaca el monopolio en el uso legítimo de la fuerza y la garantía de la seguridad e integridad del individuo.
Uno de los síntomas más claros de los estados fallidos es la violencia y la ausencia de imperio de la ley. Los motivos que acaban determinando estos síntomas son numerosos y complejos, lo que dificulta encontrar un tratamiento adecuado. Para complicar aún más el diagnóstico, el origen de estas causas no siempre arraiga dentro de sus fronteras, sino fuera, siendo la combinación de ambas situaciones el caso más frecuente.
En un intento por captar las probabilidades que tiene un país de caer en esta peligrosa deriva, el Fondo por la Paz (The Fund for Peace), junto a la revista Foreign Policy, llevan ya cinco años elaborando un indicador (The Failed States Index) que evalúa y pondera diferentes causas que explican la fallida de los países. Clasificados en tres grandes grupos de indicadores (sociales, políticos y económicos) algunos de los aspectos considerados son el crecimiento económico desigual, la fragmentación social, la falta de legitimidad del Estado y la ineficacia en la provisión de los servicios públicos. Con estos datos, elaboran un ranking a partir de un índice sintético que por segundo año consecutivo encabeza Somalia, seguido de muy de cerca por el Zimbabwe de Robert Mugabe y el Sudán de al-Bashir. Junto con una gran mayoría de países del continente africano y algunos de otras zonas geográficas (como Afganistán, Pakistán, Haití o Corea del Norte), estos países se consideran disfuncionales e incapaces de desarrollar sus tareas básicas en su territorio o con gran riesgo de serlo.
La de los estados fallidos, por tanto, es una realidad mucho más extendida, que salta a los titulares de los medios de comunicación occidentales sólo cuando degeneran en grandes catástrofes (hambrunas, muertes violentas, etc.) o, como en el caso somalí, cuando suponen una amenaza para los intereses del mundo desarrollado.
Del mismo modo, la creciente interdependencia asociada a la globalización ha despertado en la comunidad internacional un creciente interés por los estados fallidos. Con frecuencia, suponen territorios donde organizaciones mafiosas y grupos terroristas encuentran importantes facilidades para desarrollar sus actividades con tanta libertad como lo hacen el hambre, la sequía, la muerte prematura o la falta de oportunidades. Lo más importante y peligroso es que la inestabilidad social asociada a la falta de un Estado legítimo resulta muy contagiosa y trasciende las fronteras, como ilustran los problemas regionales que se suceden con frecuencia en el continente africano.
El caso somalí resulta paradigmático en muchos de los aspectos anteriormente mencionados como característicos de un Estado fallido. Desde 1991, año en que cayó el Gobierno del dictador Siad Barre, el país no ha conocido más que seis meses de relativa paz y tranquilidad —proporcionados por milicias islamistas, hasta su escisión entre moderados y radicales—. Durante todo este tiempo, y tras casi 20 años, el país ha vivido constantes enfrentamientos y luchas internas entre clanes rivales, señores de la guerra y diferentes facciones militares, apoyados en ocasiones por diferentes países de la región (Etiopía y Eritrea) e incluso por potencias extranjeras (Estados Unidos). La volatilidad que han demostrado las diferentes alianzas que se han ido sucediendo, unida a la emergencia de grupos de milicianos ligados a Al-Qaeda, hace muy difícil distinguir a los diferentes actores involucrados así como sus pretensiones. Esta característica y constante división interna ha desaparecido únicamente cuando el país ha enfrentado un enemigo externo, como sucedió en octubre de 1993, cuando Estados Unidos —entonces en territorio somalí con mandato de la ONU— intentó descabezar al entonces todopoderoso Señor de la guerra Mohammed Farah Aidid.
De manera paralela, la ausencia durante todo este tiempo de un Gobierno legítimo y eficaz en lo que a la provisión de servicios básicos se refiere, ha facilitado la emergencia de dos iniciativas de autogobierno en dos enclaves al norte del país: Somalilandia y Puntlandia. Cada una de ellas con diferentes aspiraciones en materia de autogobierno: mientras Puntlandia se ha conformado como un Gobierno regional dentro de Somalia, Somalilandia ha autoproclamado su independencia y mantiene relaciones informales con Etiopía y el Reino Unido. El Gobierno de Somalilandia, incluso, se ha dotado de un Ejército y fuerzas de seguridad propios para controlar el territorio administrativo bajo su autoproclamada jurisdicción.
Esta confusión de intereses y ansias de poder ha creado en el cuerno de África una extensa franja de territorio totalmente impredecible y donde la inseguridad y el desamparo han llevado a la desesperanza a cientos de miles de somalíes que se hacinan en campos de refugiados o arriesgan sus vidas cruzando de manera ilegal a países vecinos como Yemen, Yibuti o Kenia.
Es esta misma falta de imperio de la ley tierra adentro la que ha facilitado la emergencia de la piratería, que se ha convertido en un importante sustento de vida para algunos somalíes de las zonas costeras y una verdadera piedra en el zapato para los países desarrollados. Tan sólo el año pasado, fueron secuestrados 40 barcos en la zona y se calcula que se ha pagado en total cerca de 100 millones de euros en rescates. Las previsiones para este año van por el mismo camino o peor. Y aunque la piratería afecte a poco más del 0,15% de las cerca de 30.000 embarcaciones que pasan por ahí anualmente de camino al mar Rojo para evitar circunvalar el continente africano, su impacto mediático y la sensación de inseguridad e impunidad han hecho reaccionar a las potencias occidentales. Además, se estima que más del 30% del petróleo mundial pasa por el golfo de Adén, razón de peso para justificar este despliegue naval.
Efectivamente, la inexistencia, durante todo este tiempo, de una autoridad legítima en el país ha motivado que estos bucaneros del nuevo siglo, en su mayoría hombres de mar y antiguos pescadores, hayan decidido dejar las redes, tomar las armas y apresar barcos hasta 100 veces más grandes que los suyos. Sin embargo, resulta crucial matizar que dos décadas atrás, esa misma situación de anarquía que ahora parece distorsionar tanto el flujo comercial y que tanto preocupa a los países desarrollados, es la misma que permitió a las modernas flotas pesqueras de estos mismos países faenar en estas ricas aguas hasta el límite de la sobreexplotación sin control ni contraprestación alguna. Algunas asociaciones medioambientalistas e incluso el Programa Medioambiental de Naciones Unidas van más allá y acusan a los países desarrollados de utilizar estas mismas aguas y esta impunidad para deshacerse de residuos tóxicos.
La piratería somalí es, por tanto, la punta del iceberg, la pequeña parte visible de un gran problema fuertemente asentado en diferentes factores de pobreza, violencia y desesperación, y en múltiples dinámicas perversas difíciles de aislar unas de las otras.
Entonces, ¿qué se puede hacer frente a estas situaciones? ¿Cómo puede la cooperación internacional ayudar a revertir estas dinámicas propias de los Estados Fallidos? Las recientes elecciones en Liberia o Sierra Leona, países con una historia y carencias semejantes a las de Somalia, demuestran que no es imposible salir de esta perversa situación de descontrol y comenzar a construir un Estado inclusivo y responsable. Salvando las particularidades propias de cada caso, la experiencia de estos dos ejemplos —hasta ahora exitosos— ha demostrado que primero se ha de proceder a la pacificación y al restablecimiento del orden. Esta tarea puede ser llevada a cabo por países y/o organismos internacionales que gocen de una importante aceptación social (la reciente presencia de tropas etíopes en Somalia han demostrado que lo contrario no funciona). El siguiente paso, complementario al anterior, es facilitar —mediante apoyo financiero y técnico— la firma de acuerdos de paz y el establecimiento de mecanismos de diálogo nacional con el objetivo de romper la desconfianza entre los diferentes actores en conflicto. Accesoriamente, se deben abrir espacios de participación para aquellos sectores de la población ajenos a los conflictos o los intereses de los principales actores. La legitimidad —y por tanto, el éxito— de este proceso dependerán de manera crucial de la capacidad de respuesta que presente la autoridad transitoria para proveer los más básicos servicios sociales.
Al ser éste un proceso de carácter político (lejos del enfoque tecnocrático que han adoptado con frecuencia los países donantes), el riesgo de regresión no desaparecerá hasta que el proceso de cambio y generación de un estado eficiente sea liderado por la propia sociedad. El papel de los países y organismos internacionales, por tanto, no puede ir más allá del de inductores del cambio, aportando no sólo fuerzas de interposición para restablecer el orden, sino también ayuda técnica y financiera que fortalezca las instituciones del estado. Prestar una atención especial a las generaciones más jóvenes, aquellas que liderarán el país en el futuro, constituye otro pilar fundamental en esta estrategia, pues hará más fácil que este cambio sea de abajo-arriba, y por tanto, con mayores probabilidades de éxito.
Iñigo Macías-Aymar
Coordinador del Programa de Desarrollo