Propuesta para una agenda de investigación sobre las derechas latinoamericanas
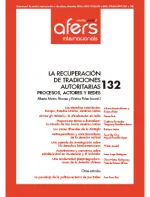
Waldo Ansaldi, profesor titular consulto e investigador senior, Grupo de Estudios Sociohistóricos de América Latina (GESHAL), Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. waldoansaldi@derecho.uba.ar.
A Rosalba Mora Sierra, en México
«Una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa».
Alfred Adler
«Si no fueran tan temibles, nos darían risa. Si no fueran tan dañinas, nos darían lástima».
Joan Manuel Serrat
Los macarras de la moral.
«Si nuestros conocimientos se quedan en las revistas académicas y no llegan a la sociedad, de poco servirán».
Steven Forti
La degradación y la licuación de la política generadas por el neoliberalismo –o liberismo– la han vaciado de contenido, de ideas y de argumentos. Así, las derechas construyen su arsenal discursivo apelando a mentiras, falsas noticias y cinismo. Al confrontar con sus adversarios, las derechas de hoy –las de siempre con otro ropaje– no lo hacen conceptualmente, sino reduciendo tal confrontación a un discurso basado en el odio, la furia y la indiferencia. La exitosa estrategia de disfrazarse de antipolítica para hacer política de otra manera es la primera gran mentira. Han creado sentido común en mayorías desencantadas con la realidad, sobresaturadas de noticias que desinforman y proclives a optar por el consumo antes que por la ciudadanía.
En este contexto, este artículo formula algunas proposiciones para estudiar las derechas latinoamericanas con más rigor.
Remedando palabras del politólogo Norbert Lechner, este artículo no se propone llenar un hueco, sino crearlo. Es una invitación que nace del mundo tal como es hoy y cómo se avizora tras la pandemia de la COVID-19. En tal dirección, la intención no es dar una respuesta al problema, sino abrir interrogantes y plantear cuestionamientos y algunas proposiciones, incluso desordenadamente, para una reflexión y una explicación más exhaustivas acerca de la tendencia a la derechización, incluso extrema, de buena parte del mundo occidental. En ese sentido, el propósito de esta contribución es proponer, a modo de agenda de investigaciones, algunas –no las únicas– proposiciones para formular conceptos, categorías analíticas e hipótesis para nuevas investigaciones –propias y ajenas– que permitan explicar las derechas latinoamericanas en su concreta manifestación en los diferentes países y en una situación histórica precisa, la que transitamos actualmente, pero inserta en la larga duración. Cabe reiterar que aquí no se analizan las derechas, ni se realiza un análisis de coyuntura; tan solo se proponen una serie de proposiciones para poder analizarlas críticamente.
Mal que nos pese, uno de los grandes éxitos del llamado neoliberalismo, o liberismo –si se prefiere la quizás mejor expresión acuñada en su momento por Benedetto Croce– es haber licuado el significado de las palabras, pari passu la reducción de la condición de ciudadanos/as a la de consumidores. Va de consuno con otro logro liberista: vaciar la política de su histórico núcleo duro de ideas, conceptos y argumentos. Por doquier, las derechas actuales han renunciado a unas y otros, aunque en América Latina, como en su momento advirtiera José Luis Romero (1970: 13-14), han sido parcas en elaborar proyectos y reacias a dotar de fundamentos doctrinarios a su accionar. Más aun, según él, la expresión pensamiento de la derecha «no define una doctrina concreta –como podría ser el liberalismo, el fascismo o el comunismo– sino un haz impreciso de ideas que se combinan con ciertas actitudes básicas» (ibídem). A su juicio, «[s]ería una abstracción peligrosa realizar ese examen [el del pensamiento político de la derecha latinoamericana] en términos exclusivamente teóricos, evitando la puntualización de las correlaciones entre las doctrinas y los grupos sociales» o dejando de lado el análisis de dicho pensamiento junto con otras corrientes políticas (ibídem: 11). No obstante, a pesar de la observación de este autor, no debe descuidarse el hecho de que en América Latina ha habido pensadores de derecha, a los cuales conviene leer cuidadosamente, como en los casos de los brasileños Francisco de Oliveira Vianna, Tristâo de Ataide, Alberto Torres, Azevedo Amaral, Francisco Campos, y el venezolano Laureano Vallenilla Lanz, no sorprendentemente todos ellos autores del primer tercio del siglo xx.
El arsenal discursivo de las derechas de hoy apela sistemáticamente a mentiras, bulos, falsas noticias y cinismo, cuando no a odio, furia, indiferencia1. Han sido –y son– exitosas en haber convertido mentiras en sentido común; todo ello condensado en la palabra antipolítica, estrategia para hacer política de otra manera, y de peor calidad. Enzo Traverso (2018: 38), al señalar el pasaje de la política moderna –sacralizadora de instituciones laicas, con fuerzas políticas que encarnaban valores y pluralismo como expresión de «conflictos de ideas [y] compromisos intelectuales fuertes»–, refiriéndose a la antipolítica actual, lo ha dicho de manera inmejorable, por lo que me permito citarlo in extenso: «Hoy en día, todos los hombres de Estado se pretenden buenos administradores pragmáticos y, por sobre todo, “postideológicos”: la política ha dejado de encarnar valores para tornarse un lugar de pura gobernabilidad y distribución del poder, de administración de enormes recursos públicos. En el campo político ya no se combate por ideas, se construyen carreras [énfasis añadido]. Lo impolítico [énfasis original] devela realidad material subyacente a la representación política. Lo que actualmente se define como “antipolítica” es el rechazo de la política reducida a su “constitución material”» (ibídem).
La antipolítica ha creado sentido común en millones de personas desencantadas con las prácticas de los políticos en ejercicio o, como dice el mismo Traverso, ha surgido «de la decadencia de la política, vaciada de su contenido» (ibídem). El desencanto, cuando no el desprecio, por los políticos deviene de la imputación, a menudo (pero no siempre) real, de corrupción, ineptitud, afán de figurar, competencia de egos, etc. Ello en detrimento de quienes honran la práctica de la política. Por si fuera poco, se suma una sobresaturación de noticias que desinforman o difunden mentiras de distinta índole, que devienen «mentiras verdaderas» o «verdades falseadas». El rechazo a la política es un instrumento de lucha fundamental para quienes detentan el poder (en todos y cada uno de los campos en que se lo quiera descomponer). Lo es por la misma razón de quienes la reivindicamos y bregamos recuperar: es el ámbito de libertad por excelencia, ese en el cual hombres y mujeres optamos por seguir viviendo como vivimos, o por cambiar esas condiciones.
Para tratar de explicar la actual coyuntura políticamente signada por fuerzas de derecha, en este artículo se exponen algunas proposiciones que, no siendo las únicas, están sujetas a debate. Se trata de proposiciones iniciales, desordenadas, aún en desarrollo, con la pretensión de disponer de utillaje para un abordaje sistemático y riguroso del comportamiento de las fuerzas políticas de derechas. El punto de partida es tener claro qué significan las palabras, rescatar su etimología, conceptualizarlas. En 1958, Raymond Williams (2001: 274) lo advirtió certeramente y es conveniente tenerlo en cuenta: «cada vez comprendemos con más claridad que nuestro vocabulario, el lenguaje que utilizamos para indagar en nuestras acciones y negociarlas, no es un factor secundario sino un elemento práctico y radical en sí mismo».
Desde los años noventa, es evidente que buena parte del vocabulario de las ciencias sociales utilizado en las décadas anteriores ha sido erradicada (como si hubiera desaparecido lo que era objeto de nominación), mientras otra parte ha sido vaciada de contenido, ha perdido la condición necesaria de concepto y/o categoría analíticos. Un primer resultado de ello es la pérdida de calidad del pensamiento crítico.
Acerca de la(s) derecha(s)
Comencemos, obviamente, por la noción de derecha(s). Por economía de espacio, dejamos de lado la construcción histórica del término desde la Revolución Francesa hasta hoy, como también la necesaria definición y conceptualización lo más precisa posible de la expresión derecha, sin olvidar su historicidad. Así que, en breve, asociamos derecha a conservadurismo (valorizador de la fuerza del pasado, la tradición, las costumbres), a defensa de las desigualdades –sobre todo sociales– y, en el mundo contemporáneo, a la permanencia de las relaciones sociales capitalistas, siendo su antagonista la izquierda, oposición bien vigente y sobre la cual el aporte de Norberto Bobbio (1995) es ineludible.
Derecha no es un sujeto, aunque en la mayor parte de la literatura actual aparece como tal. En las ciencias sociales, como en la gramática, los sujetos son los titulares de la acción, los que hacen posible la historia. Sin sujetos no hay historia, ni explicación posible. Los sujetos hacedores de la historia son hombres y mujeres persiguiendo sus propios fines. Analíticamente, los sujetos (o agentes) de la acción pueden ser sociales (colectivos, como las clases que, aunque sobrevivientes en el mundo real, están desaparecidas en el académico) o políticos (organizados en partidos, sindicatos, asociaciones de interés, movimientos –los que son sociales devienen políticos cuando interpelan al Estado– y otras formas). En política, enseñaba Umberto Cerroni (1992), existen sujetos políticos primarios (las ciudadanas y los ciudadanos, el pueblo) y sujetos políticos secundarios (las formas organizativas mencionadas arriba), siendo el papel fundamental «desarrollado por los individuos que (...) estructuran los niveles de la actividad social y jurídico-política como productores, como ciudadanos, como militantes, como electores, como electos y como funcionarios públicos» (ibídem: 97).
Desde la aparición de corrientes contestatarias del capitalismo en el siglo xix (anarquismo, socialismo), derecha es una palabra que remite a, o designa, una posición política que expresa básicamente a la burguesía y a los terratenientes (estos últimos muy importantes en la historia americana), pero que crecientemente ha ido cooptando (transformismo, diría Gramsci) a considerables hombres y mujeres de las clases subalternas. Dicho de otro modo: derecha(s), qua palabra, no designa a un sujeto político, ni primario, ni secundario; refiere, sí, a una posición política –más que a una doctrina concreta– cuya base social, históricamente, ha ido ampliándose, ganando a no pocos contingentes de las clases subalternas, en el seno de las cuales ha construido sólidos sentidos comunes y hegemonía (en el sentido gramsciano). Es cierto que no se trata de una novedad, pues remite a épocas tan tempranas como la de la Guerra de la Vendée (1793-1796), en la Francia revolucionaria, o, en América Latina, la Cristiada mexicana (1926-1929). Lo nuevo es la capacidad que han demostrado las burguesías para absorber no solo a intelectuales, sino también a un muy amplio número de hombres y mujeres de las clases subalternas, una operación de transformismo orgánico monumental, proceso acentuado tras la caída del llamado «socialismo real», en el cual han desempeñado y desempeñan un papel los grupos de reflexión, los célebres think tanks de la colonización cultural.
En resumen: ni derecha, ni nueva(s) derecha(s) de la moda actual son sujetos de la acción política; aunque sí hay sujetos políticos de derecha y extrema derecha que expresan posiciones de clase defensoras del statu quo, del orden existente y un conjunto de valores asociados a este. En las dos décadas que llevamos del siglo xxi, han aparecido innumerables trabajos –libros, artículos, ponencias– que se ocupan de algo llamado «nuevas derechas». Se aprecia en ellos un común denominador: son análisis de una coyuntura en curso enfocados casi siempre sin conexión alguna con la estructura (en el doble sentido braudeliano y gramsciano de la palabra), con la temporalidad ni, mucho menos, con la historicidad. Antonio Gramsci (1975 [1929-1935] nos enseñó que todo análisis de coyuntura requiere superar el error frecuente de «no saber encontrar la relación justa entre lo que es orgánico y lo que es ocasional», esto es, entre los movimientos y hechos orgánicos –que son más o menos permanentes, de larga duración o, utilizando el concepto introducido por el sociólogo polaco Piotr Sztompka, parte del coeficiente histórico de una sociedad– y los coyunturales u ocasionales. En otros términos: es necesario –para no incurrir en un serio error de explicación– saber diferenciar lo que es importante de lo que es accesorio. Gramsci sostenía que tal distinción «debe ser aplicada a todos los tipos de situaciones» y que, si ese error es grave en la historiografía, lo es aún más en la política, «cuando no se trata de reconstruir la historia sino de construir la presente y la futura». Caer en dicho error implica «exponer como inmediatamente operantes causas que en cambio lo son mediatamente, o afirmar que las causas inmediatas son las únicas eficientes» (ibídem: iii, 1.580). De ese modo se evita caer en los errores del economicismo, del doctrinarismo pedante o del exceso de ideologismo. El nexo entre ambos órdenes del movimiento y, por tanto, en la investigación, es dialéctico y difícil de ser establecido, tarea que requiere un fino análisis.
En síntesis: no es lo mismo decir «las nuevas derechas», que «lo que tienen de nuevo las derechas»,sean rostros, lenguaje, ropaje o maquillaje. No es un juego de palabras, es una distinción fundamental. En el pensamiento, la concepción y las prácticas tradicionales de las fuerzas de derecha hay: 1) un núcleo conceptualduro que es permanente u orgánico –su posición respecto de la díada igualdad/desigualdad y conexo la defensa a ultranza del capitalismo, preferentemente sin Estado de bienestar o, en América Latina, de compromiso social o protector–; 2) un núcleo discursivo también duro y permanente, acentuado a lo largo de las últimas décadas –la apelación a la mentira, al uso indiscriminado del bulo, a la distorsión del sentido y significado de las palabras, comenzando por el preciado principio de la libertad, que han bastardeado hasta el escándalo–; y 3) la apelación a la violencia física –armada en el límite– y simbólica para oponerse a quienes las confrontan. En cambio, debemos analizar más cuidadosamente lo que tienen de nuevo ciertas acciones para saber si son puramente ocasionales, o podrían llegar a ser más o menos permanentes, si no lo son ya, como el eficaz uso de las redes sociales o la judicialización de la política –la guerra jurídica (lawfare) puede ser ocasional, pero su pasaje a orgánica sería una deslegitimación de las democracias realmente existentes, más allá de todo juicio de valor sobre ellas–.
Es obvio, pero no trivial, recordar que las clases sociales no son homogéneas. En cada una de ellas ha habido y hay expresiones políticas diferentes. En el caso de las derechas latinoamericanas, se dieron las diferencias, inicialmente, entre las oligárquicas y las democráticas y, más tarde, entre las democráticas y las dictatoriales, así como entre las liberales y las antiliberales –por lo general de signo nacionalista y/o católico, cuando no decididamente corporativo e incluso fascista–, por apuntar solo unas pocas. No le faltaba razón a Francisco Weffort (1984: 39) cuando sostenía: «Si Marx fuese brasileño [podemos decir latinoamericano], habría dicho, ciertamente, que la dictadura es la forma, por excelencia, de la dominación burguesa. Y tal vez podría haber dicho también que la democracia es la forma por excelencia de la rebeldía popular». He ahí una buena guía para pensar las condiciones sociales de la dictadura y la democracia en América Latina, cuestión necesitada de profunda investigación.
Los procesos históricos suelen ser opacos para los sujetos, así como la realidad es siempre aparente. O, como decía Fernand Braudel (1958: 737), «lo social es una liebre muy esquiva». De ahí la necesidad de disponer de los mejores instrumentos –conceptos, categorías analíticas, teorías– para explicar, es decir, para dar respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió?, como también ¿por qué no ocurrió lo que podría haber ocurrido?
El patrón de acumulación del capital y la política
Todo análisis de los movimientos históricos de una sociedad puede abordar dos dimensiones de la historicidad, las cuales no son excluyentes: una, la coyuntural o de situación, la media duración de Braudel; la otra, la estructural o de larga duración. En ambos casos, es necesario prestar atención al patrón de acumulación del capital (PAC) existente en cada momento. Se trata de una categoría muy abarcativa, «un instrumento analítico» fundamental «para aprehender los distintos comportamientos sociales que se suceden en el tiempo en una determinada formación económica y social capitalista» (Basualdo, 2019: 60). Como concepto, «alude a la articulación de un funcionamiento específico de las variables económicas» en cada fase del desarrollo del capitalismo qua modo de producción y respecto de la economía, las clases sociales, la forma de Estado «que responde en última instancia a un bloque de poder específico y a las luchas entre los bloques sociales existentes» (ibídem).
La relación entre el PAC y la política es compleja. Merece un tratamiento pausado que es imposible realizar aquí, donde solo se exponen esquemáticamente trazos muy gruesos2. Cada PAC muestra, analíticamente, dos ámbitos entrelazados: el de la economía y el de la política. Así, se deben especificar las variables económicas nodales de cada patrón, la regularidad en su desarrollo y el «orden de prelación o importancia entre ellas», sin descuidar el hecho de que el pasaje de un patrón a otro «puede conllevar una modificación en los factores que determinan el comportamiento de las diferentes variables económicas» (ibídem: 68-69). A modo de ejemplo: el papel de la deuda externa ha sido cualitativamente diferente en cada uno de los PAC, debido a la rearticulación de las relaciones entre centro y periferia producida al pasar de uno a otro, como señala Enrique Arceo (citado en Basualdo, 2019: 59). Así, las variables y la estructura económica son la base material insustituible de los PAC; una base material cuya «contrapartida [es] una definida conformación de las clases sociales, en la cual la relación entre el capital y el trabajo» es trascendente y decisiva, «en tanto es fundacional del modo de producción capitalista» (ibídem: 61).
En el ámbito de la política, las relaciones de la economía con la sociedad civil y el Estado, como también entre una y otro, también varían de un patrón a otro. Sintéticamente dicho, a cada patrón corresponden tanto formas de organización del poder político y de los mecanismos de dominación, como las formas de acción social y política, sean estas por la conservación o por la trasformación del orden. Al respecto, cabe acotar que debe ponerse especial atención al estudio del Estado, de las clases sociales y de las relaciones entre uno y otras, teniendo bien presente que las clases nunca son homogéneas, clave para entender la existencia de distintos bloques de poder, toda vez que en cada PAC existe un bloque de poder «específico con una fracción [de clase] hegemónica» (ibídem: 81)
En cuanto al Estado, debe prestarse atención, inter alia, a la distinción oportunamente formulada por Jorge Graciarena (1984: 44-45) entre crisisde una forma de Estadoy crisis básica delEstado. Esta última «existe solo cuando lo que está en cuestión es la matriz fundamental de la dominación social que le es inherente y sobre la que se constituye. (…) En la primera lo que cambia es la figura del Estado, manteniéndose como invariante la relación fundamental de dominación».
Como bien señala Basualdo (2019: 81), no existe un único bloque de poder en cada PAC, sino que en cada uno irrumpe «uno específico con una fracción hegemónica particular». Una modificación del bloque de poder no conlleva cambios en «todas las fracciones del capital que lo integran, ya que algunas pueden permanecer, y a partir de allí formar parte de un nuevo bloque de poder». Lo que sí se modifica es la fracción hegemónica. Con pertinencia, trae a colación una afirmación de Nicos Poulantzas (citado en Basualdo, 2019): «Una fracción de la burguesía puede desempeñar el papel dominante en la economía sin tener, por ello, la hegemonía política».
En América Latina, la condición de periferia o de situación de dependencia dentro del capitalismo a escala planetaria exige prestar atención a ese dato nada menor. Tal situación constituye un fuerte condicionante para los países que integran la región, mas no implica que los comportamientos económicos de estos estén forzosamente «en línea con el planteo del país hegemónico ni que sean uniformes en los países periféricos» (Basualdo, 2019: 59), es decir, determinados. Las relaciones de dependencia son relaciones entre clases –unas dominantes dominantes, otras dominantes dependientes–, aunque aparezcan como relaciones entre naciones. Poder distinguir entre condicionante y determinante es, pues, tarea insoslayable en el análisis de una situación o coyuntura. No se puede prescindir de esta tarea si se quieren explicar las acciones de los gobiernos latinoamericanos progresistas, reformistas, nacional-populares, de la «ola rosada», o como se los quiera llamar, de los tres primeros lustros del siglo xxi, que fueron intervalos –desvíos coyunturales– dentro del patrón de valorización financiera del capital (PVFC). En esa tarea hay que apelar a la categoría de autonomía relativa del Estado, la que explica esas situaciones en la cuales este puede, como señala Basualdo (2019: 84), tomar medidas que disciplinan tanto a quienes integran el bloque de poder, como a quienes pertenecen a «las fracciones del capital que lo conforman».
Entre la sociedad civil y el Estado hay dos canales de mediación: la político-partidaria y la político-corporativa, según predominen los partidos políticos o las asociaciones de interés en la formulación de demandas, respectivamente. Cuando el sistema político tiene partidos de «expresión de clase», son estos el canal que demanda al Estado derechos o protección para los miembros de su clase o, al menos, parte significativa de ella; demanda que, usualmente, no se presenta como un interés particular de clase, sino como de la nación o del pueblo en su conjunto. Cuando los partidos no son estrictamente de clase (y sí «atrapa todos»), las demandas se canalizan mucho más mediante las corporaciones empresarias, asociaciones de interés, sindicatos, etc. En América Latina, históricamente, el primer tipo fue excepcional: tenemos el caso chileno hasta la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas y, en menor medida, el uruguayo. En contraste, Argentina y Brasil son ejemplos notorios de primacía de la mediación corporativa.
Hay que observar detenidamente cómo son tales mediaciones en cada PAC. Si nos centramos en la coyuntura actual, necesitamos saber más y mejor cómo operan tales canales, especialmente el de los partidos, tan diluidos respecto del pasado. Los de hoy suelen no tener declaración de principios, ni plataformas ni nombres que señalen o sugieran más o menos alguna identidad, cualquiera que sea, sino nombres de fantasía que nada dicen respecto de a quiénes representan.
Göran Therborn (1979) propone explicar el ejercicio del poder del Estado mediante lo que llama formatos de representación, sistemas de selección de dirigentes que permiten «que los dirigentes del Estado representen la reproducción de las posiciones económicas, políticas e ideológicas» de la clase dominante. No se trata de los modos de obtención de la representación, sino del contexto en el que dicha clase «logra, mediante numerosos mecanismos diferentes, que se represente la reproducción de sus posiciones» (ibídem: 220-221). Así, distingue seis principales formatos de representación: 1) la institucionalización capitalista; 2) los notables; 3) el partido burgués; 4) el estatismo; 5) el movimientoestatismo, y 6) el partido del trabajo (ibídem: 223-267). Para la coyuntura en curso, interesa prestar atención al formato 1, de la institucionalización capitalista, ese en el cual los dirigentes del Estado son «reclutados de entre el personal que ocupa los aparatos económicos capitalistas, guiándose por el exclusivo criterio de las posiciones que ocupan dentro de ellos». Se trata de la «institucionalización directa de la burguesía como clase dominante», formato que «parece ser la manera más cómoda de conseguir su representación», pero históricamente ha sido utilizado muy poco, habiéndolo sido, sobre todo y ni siquiera en plenitud, en algunas de «las ciudades-república del temprano capitalismo mercantil». Una de las razones de su escaso empleo radica, según el sociólogo sueco, en la constatación de la dificultad de la gran empresa capitalista para constituirse «en guardián de los “intereses nacionales”» (ibídem, 224). No obstante esta dificultad, en América Latina, en lo que va de siglo, ha habido casos de dicho formato, de los cuales buena cuenta da el imprescindible libro de Inés Nercesian (2020).
En este punto, también es necesario apelar a Gramsci (1975: vol. iii, 1.584) y su observación respecto del momento –estrictamente político– en el que una fracción de clase es consciente de que los propios intereses corporativos superan la fase del grupo «y pueden y deben convertirse en los intereses de los otros grupos subordinados». Como en los comienzos –en el Quattrocento italiano–, burguesías del xxi se han tentado con el retorno al formato de la representación directa. En la historia de América Latina observamos, desde el último cuarto del siglo xix hasta hoy, tres PAC: primario exportador (PE, hacia 1870-1930), de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI, hacia 1930-1975) y de valorización financiera del capital (PVFC, en curso). Obviamente, al analizar cada país en particular se encuentran diferencias y variaciones importantes. Adicionalmente, como apunta Basualdo (2019), el pasaje de un patrón a otro «no implica una ruptura drástica y simultánea en todos los niveles analíticos que lo integran».
Esquemáticamente dicho, en el PE existieron estados oligárquicos, partidos políticos de notables, sindicalismo de confrontación, ciencias sociales positivistas; en el ISI, estados protectores –populistas en Argentina, Brasil y México–, sindicalismo de negociación, ciencias sociales crecientemente críticas; en el PVFC, estados débiles, partidos licuados de contenidos, sindicalismo conciliador, ciencias sociales acríticas o escasamente críticas, cuando no meras traductoras de las elaboraciones del centro del sistema. Además, coincido con Basualdo (ibídem: 101) en subrayar el papel de la corrupción para cohesionar el actual bloque de poder; ello no es circunstancial, sino «estructural e intrínseco» al PVFC. Es «factor orgánico en el sistema de poder» que permite articular «el capital oligopólico y el sistema político en detrimento del conjunto social» (ibídem), particularmente las clases populares.
El análisis puede hacerse aún más exhaustivo y, por ende, con mayor capacidad explicativa, si la apelación a la categoría analítica patrón de acumulación del capital la completamos y complementamos con la de ciclo sistémico de acumulación del capital (CSA) formulada por Giovanni Arrighi (1999). El objetivo principal de dicho concepto «es describir y elucidar la formación, consolidación y desintegración de los sucesivos regímenes [de acumulación] mediante los que la economía-mundo capitalista se ha expandido desde su embrión medieval subsistémico a su actual dimensión global» (ibídem, 1999: 23). Desde los inicios del capitalismo hasta hoy ha habido, según Arrighi, cuatro grandes CSA: genovés (1340-1630), holandés 1560-1780), británico (1740-1930), estadounidense (1870 hasta hoy, con una crisis-señal en 1970). Tenemos, así, dos categorías analíticas para dos ámbitos espaciales diferenciados, pero entrelazados: la del CSA explica la economía-mundo capitalista; la del PAC, la de cada uno de nuestros países. En ambos casos, entre un ciclo y otro, entre un patrón y otro, hay solapamientos.
Articulando ambas perspectivas, la del PAC y la del CSA, todo análisis de las derechas latinoamericanas hoy debe atender a su accionar en el contexto del CSA estadounidense, en crisis, y del PVFC. En este sentido, bueno es, como ha hecho Enrique Arceo (citado en Basualdo, 2019: 78), tener en cuenta que «[l]a hegemonía del Estado dominante en la economía-mundo y la hegemonía de una cierta fracción del capital sobre el bloque de clases que ejerce el poder político en ese y los restantes estados no son independientes».
Una pizca de historia: década de 1930, el huevo de la serpiente
Toda coyuntura se explica bien solo si se apela a la estructura, es decir, a la duración, a la historicidad de los procesos. Para no ir demasiado atrás, aquí solo retendré en grandes trazos algunos ejemplos de la acción de las fuerzas de derecha latinoamericanas, tomando como punto de partida la década de 1930, años en los cuales estas devinieron aún más reaccionarias y conservadoras que en el pasado, abrevando en variadas opciones elaboradas en Europa: fascismo, nazismo, falangismo, corporativismo, catolicismo ultramontano. En ese sentido, Brasil fuelocus de un amplio movimiento de masas de orientación fascista, la Açâo Integralista Brasileira, así como también fue de derecha el Gobierno de Getúlio Vargas en la etapa del Estado Novo (1937-1945), inspirado en la experiencia que con igual denominación llevó adelante António de Oliveira Salazar (1926-1974) en Portugal. Ellos levantaron consignas –valores caros para las derechas–como anticomunismo y autoritarismo– hasta su expresión más alta, es decir, la dictadura. Ambos fueron también nacionalistas, postura que no todas las fuerzas de derecha han compartido o comparten.
El desiderátum de las derechas es organizar sociedades definidas por el orden, la disciplina, la jerarquía y la obediencia, necesarias para acabar con las situaciones que consideran de desorden social generadas por la adopción –para las fuerzas católicas y conservadoras– del ideario liberal y/o por el anarquismo, el socialismo y el comunismo (enemigos estos tres también de las derechas liberales). En el clima de ideas de los años treinta fue importante el peso ideológico de las heterogéneas corrientes del nacionalismo. No obstante, no escasearon los gobiernos dictatoriales de derecha en absoluto nacionalistas y sí decididamente alineados con Estados Unidos, tales los casos de Rafael Trujillo (República Dominicana), Maximiliano Hernández Martínez (El Salvador), Jorge Ubico Castañeda (Guatemala), Tiburcio Carías Andino (Honduras) o Anastasio Somoza (Nicaragua), nombres que se sumaron al de su predecesor, Juan Vicente Gómez, dictador de largo recorrido en Venezuela (1908- 1935). En Argentina, en cambio, la dictadura del teniente general José Félix Uriburu siguió la línea histórica de la burguesía nativa, dependiente del Reino Unido. En la década de 1950, se sumaron las de Fulgencio Batista (Cuba), Alfredo Stroessner (Paraguay) y Marcos Pérez Jiménez (Venezuela). Ejercieron dictaduras personalistas en las cuales la institución de las Fuerzas Armadas, básicamente los ejércitos, no delegaron «su poder en un líder militar, sino que [este] es despojado de él por un dictador que monta una red paralela a la jerarquía disciplinaria, fundada en la lealtad, no a la institución, sino a su persona, a veces realzada por una coloración partidista» (Rouquié, 1984: 207).
En las décadas de 1960 y 1970, la instauración de dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas en El Salvador, Guatemala, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay –sustentadas ideológicamente en la doctrina de la seguridad nacional y alineadas más fuertemente aún con las políticas estadounidenses y el anticomunismo– fue un parteaguas. A diferencia de las personalistas de las décadas anteriores –tan bien expuestas en el notable subgénero narrativo latinoamericano «novela de dictadores»–, las nuevas fueron totalitarias, en los términos planteados por Franz Neumann (1957), es decir, aunaron los instrumentos basales del ejercicio de la violencia considerada legítima –Ejército, Policía, burocracia, magistratura– y el control de la educación, de todos los medios de comunicación (prensa, radio televisión) y del uso de técnicas coercitivas ad hoc, pretendiendo establecer un control «total» (Ansaldi, 2014: 127-128).
Más vale golpear que argumentar
En 1955, Simone de Beauvoir (2000 [1969]: 18) decía: «[a]penas la derecha se siente fuerte, sustituye el pensamiento por la violencia», agregando que más les vale golpear que argumentar. En la historia política latinoamericana, las fuerzas de derecha han tenido –y actualmente tienen más que nunca– escaso pensamiento y mucha violencia. De hecho, el pensamiento de derecha se puede sintetizar en pocas palabras: organizar las sociedades según cuatro principios: orden, disciplina, jerarquía y obediencia. No necesita mucho más. Como apuntaba de Beauvoir (ibídem: 88) «[e]l antiintelectualismo de la derecha se manifiesta en su relación con el lenguaje. Confiar en la palabra, común a todos, es una actitud bajamente democrática», remitiendo a posiciones de Oswald Spengler, Friedrich Nietzsche y Brice Parain.
Ahora bien, el lenguaje es, inter alia, un instrumento tanto precario como poderoso. En las precisas palabras de Fernando Mitre (1998: 13): «Nada se parece más a las armas de fuego que el poder de fuego de las palabras». Más aún, el alcance de estas es mayor, no por la precisión, sino por lo contrario, por la imprecisión, «la forma más común de la distorsión». Y se torna más dramático «cuando un mal tirador asume el enorme poder de seleccionar y combinar las palabras que serán publicadas» (ibídem), o no –añado–. Uno de quienes advirtió el «poder de fuego» de las palabras fue Roberto Noble, un exdirigente juvenil socialista devenido conservador, fundador y director del diario argentino Clarín, hoy expresión periodística del pensamiento y la política de derecha, quien en 1950 se sinceró: «Seguiré en la política sin partido. Hoy la tinta de las imprentas es más poderosa que todos los asientos del Congreso».
No estaba solo en eso de pensar en dicho poder. Ya en los años treinta, este había sido explícitamente formulado, reglado y ejecutado. Si no supiéramos que se formularon en aquellos años, diríamos que lo han sido hoy, otra prueba más de lo poco de nuevo que tienen las derechas. Son, sí, formidablemente actuales. Se trata de los 11 principios de la propaganda nazi elaborados por Joseph Goebbels, el ministro de Educación Popular y Propaganda de Adolf Hitler. Bueno es tenerlos en cuenta3.
- Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo e individualizar al adversario como si fuera un único.
- Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo: los adversarios han de constituirse en una suma individualizada, aunque no sean individuales.
- Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. «Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan».
- Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Cualquier intento del enemigo es una afrenta desmesurada.
- Principio de la vulgarización. «Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa para convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental que realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar».
- Principio de orquestación. «La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad».
- Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Cerrar los canales que puedan responder.
- Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sonda o de informaciones fragmentarias. No les entregue la información total a los actores del conflicto.
- Principio de la silenciación. Callar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines.
- Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas(énfasis añadido).
- Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa «como todo el mundo», creando impresión de unanimidad.
Históricamente, las burguesías latinoamericanas apelaron al golpe de Estado para desplazar del Gobierno –más no del poder, que no perdieron nunca, salvo en Cuba– a fuerzas políticas con pretensiones reformistas. El clímax de esa cultura política golpista fueron las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, entre 1962 y 1990, instauradas en El Salvador, Guatemala, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. Después de 1990, particularmente, en lo que va del siglo xxi, el golpe de Estado militar clásico ha sido reemplazado por el llamado golpe de Estado blando, a cargo del Congreso Nacional controlado por fuerzas opositoras, y/o la judialización de la política, esto es, la colonización de Poder Judicial, el connubio entre este y las fuerzas políticas de derecha. Honduras, Paraguay, Brasil, Argentina, Ecuador presentan más de un caso que dan evidencia empírica.
Apelación a la violencia o la lógica de la guerra
La apelación de las derechas a la violencia, tanto física como simbólica, es una constante, reforzada por la naturalización de dicha violencia, pero solo cuando se aplica a los que piensan diferente. A veces, la apelación a la violencia se excusa o se disfraza bajo la ambigüedad polisémica de la palabra «seguridad». La seguridad, incluso en su polisemia, no significa lo mismo para explotadores que para explotados. Entre los primeros, terminó imponiéndose y desplazando los valores emancipadores (hoy bastardeados al máximo) de libertad e igualdad. La seguridad, en definitiva, no es otra cosa –claro desde Benjamin Constant y Jeremy Bentham– que la de la propiedad privada. En el conflicto constitutivo de la modernidad, la razón instrumental se impuso sobre la razón liberadora. La primera de ellas es, inter alia, voluntad de dominio (masculino, en general, y autoritario, en particular).
Al respecto, es aconsejable trabajar con la distinción entre la lógica de la guerra y la de la política. Dicho abreviadamente, la lógica de la guerra concibe el conflicto en términos maniqueos y excluyentes de amigos y enemigos. El enemigo es un objetivo para aniquilar –incluso literalmente–, y la recurrencia a la violencia se torna principal, cuando no única, razón. En términos militares, aniquilar es anular la capacidad bélica del enemigo, más que matar a sus efectivos. La lógica de la política, en cambio, supone la existencia y el acatamiento de una legalidad que permite la contención de los grupos u organizaciones enfrentados y su acatamiento a reglas definidas y respetadas en la lucha por el poder, es decir, un mecanismo legal regulador de los intercambios políticos en términos de competencia. La lógica de la política no niega el conflicto, pero pretende resolverlo mediante procedimientos que permiten construir un espacio ad hoc en el cual el otro, el disidente, no es tanto un enemigo cuanto un adversario. El propósito, así, es alcanzar consensos sobre cuestiones fundamentales, no negando el conflicto, sino recurriendo a debates y confrontaciones de argumentos, sin recurrir a la violencia física y/o la eliminación del otro. Cuando no se tienen argumentos, solo queda la violencia como recurso.
Hablamos de violencia, no lucha de armada, que es algo distinto. En efecto, apelar a la lógica de la política no significa concebirla como una práctica carente de lucha, incluso armada: todo lo contrario. Pero tampoco se deben confundir los términos: no es ni pura guerra de clases, ni puro consenso. De hecho, en ciertas coyunturas, ambas lógicas pueden ser empleadas de manera combinada. En términos gramscianos, la lógica de la guerra se asocia con la dominación, y la lógica de la política con la hegemonía. En la lógica de la guerra, lo social es concebido como unidad, mientras que en la lógica de la política lo es como diversidad. Al no tener argumentos, las fuerzas de derecha, si no tienen enemigos reales, los inventan. Así como alguna una vez se consideró al comunismo como «el islam del siglo xx», después de 1989 el islam pasó a ser el comunismo del siglo xxi. En Argentina, por ejemplo, donde es forzado al extremo plantearlo en esos términos, el enemigo es el «marxismo cultural» o, en las versiones más delirantes, el pueblo mapuche.
Excursus
Las y los científicos sociales debemos leer más y mejor a Sigmund Freud (Psicología de las masas y análisis del yo, 1920-1921, El malestar en la cultura, 1930) y, tal vez, sobre todo a Wilhelm Reich (Psicología de masas del fascismo, 1933), textos viejos en años, pero de notable actualidad, mutatis mutandi, para explicar procesos en curso. Se trata, como decía Reich (1972[1933]: 27) de la búsqueda del «factor subjetivo de la historia, de la estructura ideológica de los hombres de una época y de estructura ideológica de la sociedad que ellos constituyen». Búsqueda que, para decirlo en clave freudiana pueda oponer Eros a Tánatos. Para todo ello necesitamos explicar, en clave del siglo xxi, lo que develaba, tan lejos como en 1548, al joven Étienne de la Boétie: las razones por las cuales millones de hombres y mujeres aceptan ser sometidos a condiciones de «servidumbre voluntaria», es decir, de dominación.
Indagar en la estructura ideológica de quienes componen una sociedad debería servirnos también para explicar cómo un sistema organizado de mentiras, tan en boga hoy –pero nada nuevo– logra una eficacia fenomenal en la creación de sentido común; creado, cabe recalcar, a partir de bulos. Marco Tulio Cicerón y Miguel de Cervantes tenían una visión optimista de la historia en tanto magistra vitae, mientras, ya con algunos siglos de capitalismo, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (en Lecciones sobre la filosofía de la historia universal [1837]) enfatizó su convicción de que la historia y la experiencia nunca han enseñado nada a los pueblos y los gobiernos. En todo caso, si de aprender de la historia se trata, Agnes Heller (1982) es una guía interesante.
Algunos atributos o actitudes básicas de las derechas
Analizar a las fuerzas políticas de derecha exige tener en cuenta una serie de cuestiones, de distinta índole, pero entrelazadas. En primer lugar, cabe observar su contenido de clase que, obviamente, tienen su base social principal en las burguesías, aunque sería craso error ignorar cuánto se han introducido también en las clases subalternas. Asimismo, es significativa la notable penetración en la juventud, sin distinción de clases. Lejos del viejo aforismo «incendiario a los 20 años, bombero a los 40», ese que asociaba la edad juvenil con lo contestatario, en la actualidad no son pocos los jóvenes que se sienten interpelados por políticos de derecha, incluso del sector más extremo. Como se pregunta Pablo Stefanoni (2021): ¿la rebeldía se volvió de derecha? Una pregunta a la que intenta responder en un libro que, con ese título, ofrece una respuesta que da cuenta, como indica el subtítulo, de «cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común».
En Argentina, por ejemplo, un caso notable es el de Javier Milei, un economista en la cincuentena ultraderechista que se autodefine como «minarquista estático y anarcocapitalista dinámico», partidario acérrimo de la escuela económica austriaca y elegido en 2021 diputado nacional por el novel partido La Libertad Avanza con el 17% de los votos –tercera fuerza– en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con buena parte de su electorado formado por jóvenes, incluso de las villas miseria (chabolas en España), es tan contrario al movimiento LGTBI y al aborto, también en casos de violación, como partidario de pagar por sexo. Propone eliminar el Banco Central y el Ministerio de Educación, y considera a las universidades públicas «centros de adoctrinamiento» (se supone que del «marxismo cultural», esa difusa «teoría» conspirativa que, a su juicio, tiene por objetivo instalar el miedo, uno de los cuales es una invención: el calentamiento global). Es simpatizante de Jair Bolsonaro, Donald Trump, José Antonio Kast y Vox. Sortea mensualmente su sueldo como legislador (alrededor de 240.000 pesos argentinos, equivalentes a unos 1.965 euros), una acción demagógica que concita cada mes mayor cantidad de participantes. Además, usa chaleco antibalas en actos públicos y, en uno de ellos, uno de sus custodios amenazó con sacar un arma, nada extraño, pues es partidario de su tenencia. Muchos lo toman a risa por su aspecto, especialmente su descuidado peinado (despeinado, en realidad), que él considera resultado de «la mano invisible»(sic). Pero hay que tomarlo en serio. Es uno de esos personajes de las ultraderechas que «nos darían risa si no fueran tan temibles».
Estudiar y analizar a las fuerzas políticas de derechas, a sus integrantes, mujeres y hombres, no debe limitarse a ese remedo de pensamiento que las caracteriza. Hay que prestar especial atención a sus sentimientos, afanes, deseos, que no son pocos: indiferencia, odio, avaricia, egoísmo, individualismo exacerbado, intolerancia, meritocracia, cinismo, hipocresía, racismo, racialismo, temor, cuando no terror, a las y los diferentes, es decir, lo que José Luis Romero (1970) llamaba actitudes básicas. La aguda observación de María Eugenia Palop (citada en Kohan, 2021) ofrece una línea explicativa a considerar: «la extrema derecha ha sabido vehicular la rabia y el resentimiento de quienes se han considerados perdedores». A veces aparecen dirigentes derechistas claramente mesiánicos, como el guatemalteco Efraín Ríos Montt o el brasileño Jair Bolsonaro. Y, a menudo, son hipócritas y/o cínicos; los ejemplos sobreabundan.
Una de las expresiones extremas de estas tendencias ha sido la de prender fuego a seres humanos en situación de calle mientras dormían, como ha ocurrido en Buenos Aires, en un caso con resultado de muerte y, en el otro, evitado por la rápida acción de un vecino solidario. Autores o autoras, desconocidos hasta hoy, aunque había cámaras de seguridad que registraron el alevoso ataque a la condición humana. La oposición a pagar un gravamen a las grandes fortunas es otro ejemplo de indiferencia, egoísmo y miserabilidad. Con mucha razón, Gramsci (2019: 19 y 21) explicitaba, en un texto de 1917, su odio a los indiferentes: «La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes (...). Odio a los indiferentes también porque me molesta su lloriqueo de eternos inocentes».
Colofón provisorio
En América Latina, como en Europa, la aparición de partidos de extrema derecha está empujando a los de derecha y centro-derecha en esa dirección, realidad que apunta a reforzar la convicción de que las fuerzas políticas de derecha, incluso las que se dicen democráticas, pueden ser autoritarias.
El autoritarismo es el ejercicio del poder y/o el gobierno mediante procedimientos básicamente coercitivos, con escasa, cuando no ninguna, consideración por instituciones representativas, más o menos democráticas, apelando a la transmisión de la autoridad de manera vertical, de arriba hacia abajo, con menosprecio de la opinión y los pareceres de quienes piensan diferente. El ejercicio del autoritarismo implica intolerancia y, si bien no todo intolerante es necesariamente un autoritario, la frontera que los separa es tenue, imprecisa, lábil (Ansaldi, 2014).
Expresiones de autoritarismo en toda la gama ha habido demasiadas en la historia. La actual, la de nuestros días, parece darle la razón a Hegel con aquello de que gobiernos y pueblos no aprenden nada de la historia. Cabe subrayarlo, así como recordar la conclusión a la que llegaba Albert Camus en 1947, en el final de la excelente alegoría sobre el fascismo –extensible a otras expresiones de extrema derecha– que sigue siendo su libro La peste. Ese final era, es, tanto una advertencia como un recordatorio: «el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, (...) puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, (...) espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y (...) puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa» (Camus, 2018: 219).
Finalmente, remedando al académico brasileño Francisco de Oliveira Vianna, bien puede decirse que el desiderátum de las burguesías es gobernar, y sin ellas no se gobierna. En América Latina lo están logrando en buena medida. Miramos alrededor y el espectro de Dante Alighieri aparece con su amenazante «lasciate ogni speranza voi che entrate»4, frente a la cual mejor es levantar la gramsciana consigna de oponer al pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, porque, finalmente, como decía Jorge Luis Borges, aunque conservador muy lúcido, «la esperanza nunca es vana, el coraje es siempre mejor». Con ese ánimo, proclamemos, con Rafael Alberti, «a galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar». Ojalá sea con mejor suerte que entonces.
Referencias bibliográficas
Ansaldi, Waldo. «El autoritarismo». En: Casaús, Marta y Macleod, Morna (coords.). América Latina entre el autoritarismo y la democratización, 1930-2012. Zaragoza: Marcial Pons Ediciones, 2014, p. 119-148.
Arrighi, Giovanni. El largo siglo xx. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época, Madrid: Akal, 1999.
Basualdo, Eduardo. Fundamentos de economía política. Buenos Aires: Siglo xxi, 2019.
Bobbio, Norberto. Derecha e izquierda.Razones y significado de una distinción política. Madrid: Taurus, 1995.
Beauvoir, Simone de. El pensamiento político de la derecha. Buenos Aires: Siglo Veinte, 2000 [1969].
Braudel, Fernand. «Histoire et Sciences sociales: La longue durée». Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 13e année, N. 4 (1958), p. 725-753.
Camus, Albert. La peste. Ciudad de México, 2018.
Cerroni, Umberto. Política. Método, teorías, procesos, sujetos, instituciones y categorías.México DF: Siglo xxi, 1992.
Graciarena, Jorge. «El Estado latinoamericano en perspectiva. Figuras, crisis, prospectiva». PensamientoIberoamericano, n.º 5 (1984), p. 39-74.
Gramsci, Antonio. Quaderni del carcere [4 vols.]. Torino: Einaudi, 1975[1929-1935].
Gramsci, Antonio. Odio a los indiferentes. Buenos Aires: Ariel, 2019.
Heller, Agnes. Teoría de la historia. Barcelona: Fontanara, 1982.
Kohan, Marisa. «María Eugenia Palop: "La extrema derecha ha sabido vehicular la rabia y el resentimiento de quienes se han considerados perdedores"». Público, 22 de diciembre de 2021. Disponible en línea en: https://www.publico.es/entrevistas/maria-eugenia-palop-extrema-derecha-sabido-vehicular-rabia-resentimiento-quienes-han-considerados-perdedores.html
Mitre, Fernando. «História feita de coragem». En: Maklouf Carvalho, Luiz. Mulheres que foram a luta armada.São Paulo: Globo, 1998.
Nercesian, Inés. Presidentes empresarios y Estados capturados. América Latina en el siglo xxi. Buenos Aires: Teseo/IEALC, 2020.
Neumann, Franz Leopold. The Democratic and the Authoritarian State: Essays in Political and Legal Theory. Free Press, 1957.
Reich, Wilhelm. Psicología de masas del fascismo. Madrid: Ayuso, 1972 [1933].
Romero, José Luis. El pensamiento político de la derecha latinoamericana. Buenos Aires: Paidós, 1970.
Rouquié, Alain. El Estado militar en América Latina. Buenos Aires: Emecé, 1984.
Stefanoni, Pablo. ¿La rebeldía se volvió de derecha? Buenos Aires: Siglo xxi, 2021.
Therborn, Göran. ¿Cómo domina la clase dominante? Aparatos de Estadoy poder estatal en el feudalismo, el socialismo y el capitalismo. Madrid: Siglo xxi, 1979.
Traverso, Enzo. Las nuevas caras de la derecha. Buenos Aires: Siglo xxi, 2018 [2017].
Uribe Arcila, Juan Fernando, «De cómo los principios de propaganda de Goebbels, infiltran la vida cotidiana». Urología Colombiana, vol. xvii, n.º 1 (abril de 2008). Disponible en línea en: http://www.redalyc.org/articulo/oa?d=149120483001
Weffort, Francisco. Por que democracia? São Paulo: Editora Brasiliense, 1984.
Williams, Raymond. Cultura y sociedad. Buenos Aires: Nueva Visión, 2001.
Notas:
1- Aunque enfatizo la apelación a las mentiras por las fuerzas de derecha, no ignoro su papel en la política de ayer y de hoy, papel que seguramente mostrará matices en investigaciones futuras. Lo que sí subrayo es que el uso sistemático de las mentiras es más notable hoy. Acotación: al respecto, Verdad y política, de Hannah Arendt (1964), es un insumo imprescindible, ya que la autora reflexiona, entre otras cuestiones, sobre la cuestión de cuán legítimo es decir siempre la verdad, algo nada menor.
2- Véase Basualdo (2019, cap. 2, 3 y 4).
3- Los principios se encuentran en varios sitios web. He utilizado los reproducidos por Juan Fernando Uribe Arcila (2008). Salvo que se lea con mala intención, asociar el uso de los principios de Goebbels por fuerzas de derecha no significa necesariamente que ellas sean nazis.
4- N. de Ed.: Se puede traducir por «Abandonad toda esperanza, quienes aquí entráis».
Palabras claves: América Latina, derecha, ultraderecha, antipolítica, mentiras
Cómo citar este artículo: Ansaldi, Waldo. «Propuesta para una agenda de investigación sobre las derechas latinoamericanas». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 132 (diciembre de 2022), p. 123-144. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2022.132.3.123
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 132, p. 123-144
Cuatrimestral (octubre-diciembre 2022)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2022.132.3.123
Fecha de recepción: 12.07.22 ; Fecha de aceptación: 03.10.22