La estrategia de las instituciones de la Unión Europea ante el reto de digitalización
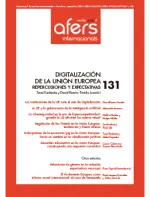
David Ramiro Troitiño, profesor titular de Relaciones Internacionales, TalTech-Tallinn University of Technology; titular de la Cátedra Jean Monnet de «La Europa Digital y su influencia en la integración futura» (2022-2025). david.troitino@taltech.ee. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0542-5724
Las instituciones de la Unión Europea (UE) –lideradas por la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo y el Consejo de la UE– están decididas a lograr que esta sea la «década digital» de la Unión. Es el momento de Europa para consolidar su desarrollo digital y establecer las normas de acuerdo con sus principios morales y culturales, en lugar de seguir los de otros agentes externos, como China o Estados Unidos, y centrarse claramente en los datos, la tecnología y las infraestructuras. Este artículo examina el desarrollo digital de la UE desde la perspectiva y posición de las instituciones citadas que, dentro de un marco común, presentan divergencias. Y ello desde una visión crítica, a partir de tres corrientes teóricas (neofuncionalismo, federalismo e intergubernamentalismo), para analizar el impacto (positivo y/o negativo) de las acciones al respecto de las instituciones europeas en la ciudadanía europea.
La Unión Europea (UE) se puede entender como un proceso de paz iniciado entre los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y los albores de la Guerra Fría. Las raíces del proyecto cuentan con numerosos antecedentes ideológicos, desde el Abad de Saint Pierre (Normandía, 1658-1743) a las propuestas de Immanuel Kant (Königsberg, 1724-1804), consecuencia de siglos de proyectos comunes europeos fallidos. La idea de un sistema de paz estable basado en los conceptos de cooperación mutua e integración dentro de un entramado institucional estable, aunque en constante evolución, fue finalmente implementada por unos visionarios a través del Tratado de París –formalmente el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), firmado el 18 de abril de 1951– que supieron aprovechar el momento histórico adecuado. El proceso iniciado con la CECA se vio mejorado con los Tratados de Roma –el primero estableció la Comunidad Económica Europea (CEE) y el segundo la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o Euroatom), ambos firmados el 25 de marzo de 1957– para evolucionar posteriormente hasta la Unión a través de diversos tratados1 que profundizaron y expandieron la organización supranacional. Su carácter atrevido e innovador desembocó en el proyecto social más relevante de la historia de Europa –la UE– que en la relación entre sus estados miembros combina la cooperación y la integración, así como cierta autonomía institucional, para encauzar los esfuerzos conjuntos hacia soluciones comunes. Entender este armazón ideológico, tanto de valores como institucional, es fundamental para comprender la posición de las principales instituciones europeas –Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo y Consejo de la UE– frente al reto de la digitalización.
Existe una estructura teórica detrás la cooperación entre estados (Salomón, 1999), fundamentada en el concepto de soberanía nacional y la posibilidad de veto institucional a la creación y gestión de cualquier tipo de soberanía supranacional por parte de todos los estados participantes en la cooperación. El nacionalismo político, fruto de la imbricación entre los conceptos de Estado y nación, ha sido la mayor fuerza política de Europa desde el siglo xix hasta la actualidad y ha facilitado la lealtad ciudadana al Estado, así como una necesaria estabilidad social subordinada a las necesidades nacionales. Pese a ello, el esquema de una Europa organizada en torno a naciones ha provocado constantes conflictos internacionales vinculados a la idea de superioridad imbuida en el concepto grupal de nación (Barrington, 1997). El nacionalismo político, de hecho, es el causante de conflictos como la Primera Guerra Mundial o la Guerra de los Balcanes de los años noventa del siglo pasado, por poner dos ejemplos. Es prácticamente una constante en los conflictos violentos más relevantes de los últimos siglos de historia europea.
La necesidad de paliar los efectos negativos del sistema nacionalista en las relaciones exteriores y su capacidad de generar conflictos internacionales –pese a conseguir, a nivel interno, los objetivos de estabilidad y cohesión social– generó los primeros proyectos internacionales de cooperación, como la Sociedad de Naciones creada en 1919, basados en el respeto absoluto de sus miembros a la soberanía nacional y con el objetivo de crear un sistema de paz estable entre naciones. Para este fin, el funcionamiento de este tipo de organizaciones se fundamenta en la cooperación voluntaria entre sus miembros, sin cesiones de soberanía, y el establecimiento de un foro donde los acuerdos sean alcanzados en beneficio de todos sus participantes de mutuo acuerdo. Ello materializará la teoría del intergubernamentalismo, que se basa en acuerdos en áreas de interés común, cimentados en la ganancia mutua y la racionalidad de las relaciones internacionales. Por lo tanto, la cooperación fue la primera de las opciones utilizadas para justificar la implementación de organizaciones internacionales. Una opción que, aunque sobrepasada por la actual UE, aún es utilizada con frecuencia en el seno de la organización europea para las políticas comunes de nueva creación, ya que a través de la toma de decisiones por consenso o unanimidad (cooperación) se genera un ambiente positivo para la gestión común, al mitigar los miedos a un potencial conflicto entre las partes involucradas.
En el entramado institucional de la UE, la opción del intergubernamentalismo claramente pertenece al Consejo Europeo y al Consejo de la Unión Europea2, instituciones que representan los intereses de los estados miembros de la Unión y que funcionan principalmente basándose en decisiones consensuadas (Troitiño, 2020). Como se verá, uno de los principales objetivos de este artículo es analizar la capacidad de implementar de manera efectiva avances digitales en el seno de la UE a partir de un modelo basado en el intergubernamentalismo, siguiendo las directrices marcadas por el Consejo, una de las instituciones más relevantes dentro de la arquitectura institucional europea.
Por otro lado, el fracaso de la Sociedad de Naciones como sistema para preservar la paz, el aumento de los conflictos generados por las tensiones nacionales y el estallido de la Segunda Guerra Mundial indujeron a numerosos intelectuales europeos, como Altiero Spinelli (1907-1986) y Salvador de Madariaga (1886-1978), entre muchos otros, a señalar al nacionalismo político como el gran culpable del desastre humanitario que sacudía Europa y el mundo, por lo que buscaron soluciones basadas en la separación de ambos conceptos. La nación, así, se respetaría como ente cultural, pero sin prerrogativas políticas, las cuales pasarían al ámbito ciudadano. Con ello, se relegaba el concepto de soberanía nacional frente al de soberanía ciudadana. Una vez rota la barrera nacional, se podían integrar distintos grupos nacionales a través de su afiliación política, creando una soberanía común basada en la cesión de la soberanía individual de los miembros, en este caso, de la sociedad europea, a un ente común encargado de gestionarla (Wallace et al., 2020). De aquí surge el federalismo europeo, que busca la integración y separar el Estado de la nación, con la finalidad última de crear un nuevo nivel supranacional basado en la participación de todos los sujetos políticos de la sociedad, sin tener en cuenta su nacionalidad, solamente su ciudadanía.
Entre las instituciones de la UE, el Parlamento Europeo es la que simboliza mejor esta alternativa, ya que representa a la ciudadanía de Europa y sus ideas políticas. El concepto nacional carece de sentido en una organización basada en la integración y cesión de soberanía nacional para una gestión común a través de un sistema de votación basado en mayorías, creando con ello una soberanía conjunta o soberanía europea. Los poderes del Parlamento se han visto incrementados y reforzados por cada tratado europeo desde el inicio del proceso de integración, desde 1952 con el Tratado de París, hasta el más reciente firmado en Lisboa en 2007. El concepto de Estado-nación desaparece dentro de la lógica federalista y, consecuentemente, las prioridades nacionales se subordinan al bien común de la mayoría de la ciudadanía. En este sentido, la implementación de un modelo digital por parte del Parlamento Europeo se basaría en premisas comunes sin atender a intereses nacionales.
Paralelamente, ante la necesidad de crear una organización estable a nivel continental a fin de asegurar la paz a partir de premisas alternativas al federalismo, debido a la fuerte oposición nacionalista –a través de un proceso continuado de evolución partiendo de una realidad nacional para desembocar en una realidad conjunta de carácter europeo–, se propició la implementación y uso del neofuncionalismo en el proceso de construcción europea (Salomón, 1999). La idea alternativa de integración requiere de un constante desarrollo apoyado por una institución autónoma, sin injerencias de las autoridades nacionales, cuya principal función sea la de gestionar e implementar soluciones comunes (Kerikmäe, 2019); un organismo que, además, se encargue de velar por el respeto de los acuerdos (aunque sin potestad para decidir sobre los incumplimientos)3 y guiar la constante evolución en la dirección adecuada. Esta tarea es fundamental para evitar que los diferentes intereses nacionales se impongan sobre los intereses comunes, afectando el proceso de integración, desviándolo de sus objetivos fundacionales: la creación de una entidad común que supere el concepto de soberanía nacional e integre las sensibilidades de la ciudadanía según sus visiones políticas a nivel europeo.
En el proyecto europeo este papel es asumido por la Comisión Europea, formada por un cuerpo independiente de funcionarios de alto nivel y brazo ejecutivo de la organización, que se compone de 27 miembros llamados comisarios. Hay un representante por cada Estado miembro, pero los miembros están obligados a representar los intereses de la UE en su conjunto. Uno de los miembros es el presidente de la Comisión, que es seleccionado por el Parlamento Europeo de un candidato propuesto por el Consejo Europeo. Los otros 26 miembros de la Comisión son propuestos por el Consejo de la Unión Europea y el presidente electo, que deben ponerse de acuerdo para enviar una propuesta de Comisión al Parlamento Europeo, donde el conjunto se somete a una última votación. Además de guardián del proceso de integración basado en un esquema simple y efectivo: identificación de problemas y desarrollo de soluciones comunes, así como implementación a nivel europeo de las iniciativas europeas. Por tanto, la Comisión vela porque el proceso integración mantenga la dirección adecuada de manera independiente sin injerencias ni intereses nacionales (Troitiño, 2017). Respecto a la implementación de un modelo digital europeo, siguiendo la corriente teórica neofuncionalista, sigue los pasos marcados por el efecto de derrame derivado de la integración a nivel europeo. Por tanto, la digitalización es consecuencia directa de la creación de nuevas políticas comunes y debe enfocarse en cuestiones prácticas, alejadas de los focos mediáticos. Evitar un debate público es fundamental para la correcta implementación de esta opción, ya que el neofuncionalismo considera que el nacionalismo es una potente fuerza de poder que es mejor no enfrentar hasta que el desarrollo de la integración se consolide. Así, la integración digital, siguiendo estas pautas, debería enfocarse en asuntos técnicos, como el mercado único digital, y relegar los asuntos de índole política a las últimas fases de integración.
Existen otros modelos alternativos de integración y cooperación –funcionalismo, transaccionalismo, nuevo institucionalismo, redes políticas o constructivismo social–, pero su influencia en referencia a la UE es menor en comparación con las tres opciones seleccionadas para esta investigación. Igualmente, la UE consta de más instituciones y organismos que los seleccionados, principalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité Europeo de las Regiones, el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones; sin embargo, la importancia de cada una de estas instituciones proviene de sus funciones que, aunque relevantes, carecen del impacto global que tienen las instituciones seleccionadas para analizar la estrategia de las instituciones europeas frente al reto de la digitalización, esto es, el proceso de transferir la información a un formato digital. El resultado de este laborioso proceso es la representación de un objeto, imagen, sonido, documento o señal obtenida al generar una serie de números que describen un conjunto discreto de puntos o muestras (Muñoz Soro, 2014).
La transformación digital de la UE conlleva la integración de tecnología digital en su funcionamiento, cambiando fundamentalmente su forma de actuar y de relacionarse con la ciudadanía europea. Complementariamente, supone un cambio cultural que requiere un paso más allá en el proceso de construcción europea, avanzando hacia una Europa digital más unida. Asimismo, requiere la reelaboración de estrategias, ya que facilita nuevas opciones que anteriormente eran inexistentes. Por lo tanto, esta transformación digital de la UE, a fin de ayudar a seguir el ritmo a las demandas emergentes de la ciudadanía, requiere un examen y reinterpretación a partir de los modelos existentes dentro del proceso de construcción de la Unión. Ello permitirá a la UE competir de una manera más eficiente en un entorno económico que cambia constantemente a medida que la tecnología evoluciona.
De esta forma, para responder a la principal pregunta de investigación –¿siguen las principales instituciones de la UE las pautas teóricas en las que se apoya su funcionamiento en lo relativo a la integración digital?– serán sujetos centrales de estudio: el proceso de digitalización de la UE, modelos de integración como el intergubernamentalismo, el federalismo y el neofuncionalismo, así como los máximos responsables institucionales de la Unión (Comisión, Parlamento y Consejo Europeo y Consejo de la UE). El análisis se desarrollará sobre la base de tres ejes conceptuales: a) Comisión Europea versus neofuncionalismo; b) Parlamento Europeo versus federalismo y c) Consejo Europeo y Consejo de la UE versus intergubernamentalismo. Con ello se quiere examinar, por un lado, si la Comisión sigue un modelo neofuncionalista basado en la integración técnica, si el Consejo Europeo y el Consejo de la UE fomentan la cooperación a nivel digital y si el Parlamento Europeo trabaja para la creación de una identidad digital de los ciudadanos europeos con avances a nivel político dentro de un marco digital común; o, si por el contrario, las principales instituciones europeas, frente al reto digital, han optado por una opción y prisma comunes a fin de acelerar el proceso de digitalización de la Unión.
La elección de las fuentes consultadas ha estado condicionada por la novedad del tema tratado, lo que significa una selección bibliográfica reducida que, con frecuencia, trata el tema de la investigación de manera tangencial. La deficiencia parcial en materia bibliográfica se ve compensada con la abundancia de documentos de trabajo publicados por las instituciones estudiadas. Esta prosificación de documentos digitales supone una riqueza considerable para afrontar la investigación con garantías. La estructura del articulo está íntimamente relacionada con la pregunta de investigación, ya que, tras una breve descripción de la problemática, se centra en el análisis de las opciones tomadas por las tres instituciones bajo escrutinio en lo referente a la transformación digital de la UE.
La Comisión Europea
La Comisión Europea considera que la tecnología digital está cambiando la vida de la humanidad a nivel global (Inglese, 2019), sobrepasando las fronteras físicas tradicionales. Por tanto, estima que se requiere una estrategia digital común en el seno de la Unión para mitigar cualquier efecto negativo del proceso de digitalización (como la desmotivación ciudadana) y reforzar sus potenciales efectos positivos (incrementar la funcionalidad de la UE, por ejemplo). Los principales afectados, los ciudadanos europeos y las empresas que disfrutan del mercado único, se engloban dentro de las prerrogativas de la Unión y, por ende, de la Comisión, ya que es la institución encargada de velar por la gestión de las acciones comunes (Hoofnagle et al., 2019). En este sentido, la Comisión Europea opta claramente por un modelo de digitalización basado en soluciones prácticas para las necesidades de los ciudadanos y las empresas, lo que, a nivel teórico, supone una apuesta clara por el modelo neofuncionalista.
Dentro del proceso global de digitalización, la Comisión Europea ha señalado, a nivel práctico, tres objetivos específicos como prioritarios: la gestión de datos, el desarrollo de tecnología europea y la creación de las infraestructuras necesarias4. Son objetivos ambiciosos relacionados con la creación del entramado tecnológico y de gestión de los datos generados para proteger la privacidad de los ciudadanos y facilitar una mayor competitividad a las empresas europeas, incluyendo la protección frente a estados sin escrúpulos capaces de utilizar las debilidades del sistema digital en su propio beneficio o en el de sus empresas nacionales. Por consiguiente, la Comisión Europea considera que es una prioridad garantizar la seguridad digital tanto de empresas como de ciudadanos frente al uso ilegal de herramientas tecnológicas (Bradford, 2020). La justificación dada por la propia Comisión5 para asumir dichas competencias está relacionada con la consolidación de la «soberanía digital europea», un concepto difuso en su desarrollo teórico, aunque con relevantes implicaciones prácticas. La Comisión vincula la soberanía digital con los valores europeos, consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea: el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.
Así, el respeto de los derechos humanos es una de las obligaciones fundamentales de la UE y, por tanto, estos principios deben ser asumidos por todos los actores involucrados en el proceso de construcción europea, incluyendo a la propia Comisión y los estados miembros (Cruz-Jesús et al., 2019). La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge todos los derechos individuales, civiles, políticos, económicos y sociales que disfrutan los ciudadanos europeos, y su papel es complementario a la protección ofrecida por los sistemas nacionales, sin solaparse ni generándose conflicto entre ambos niveles. De todas formas, países como Polonia sostienen que la Comisión se otorga prerrogativas no incluidas específicamente en los tratados, como la defensa de los derechos fundamentales, generando un conflicto de profundas consecuencias en el seno de la UE (Troitiño, 2017). Las multas impuestas por los tribunales europeos a Polonia, las sanciones impuestas por la propia Comisión y el comportamiento irresponsable del Gobierno polaco tomando decisiones unilaterales como la injerencia inaceptable en su sistema judicial, están rompiendo el equilibrio de fuerzas dentro de la UE. Aunque el debate se ha paliado por los efectos de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa y el papel relevante jugado por Polonia en los esfuerzos europeos, tanto para ayudar militarmente al ejército ucraniano, como para asistir a los refugiados ucranianos, la confrontación total entre Polonia y la Comisión Europea no se he solventado, simplemente se ha retrasado y será inevitable. Un triunfo absoluto de las tesis de la Comisión supondría un debilitamiento de los estados miembros y de las tesis intergubernamentalistas; un triunfo del Gobierno polaco, por el contrario, conjeturaría el fin de la integración y el debilitamiento de las instituciones europeas. El conflicto nunca ha sido la solución preferida dentro de Europa, ya que la organización se ha construido en base a la mutua aceptación y respeto por encima de vencedores y vencidos. Por tanto, las tesis de la Comisión sobre la soberanía digital europea son cuando menos polémicas, a no ser que se consensuen con los estados miembros (Legner et al., 2017).
En este sentido, siguiendo el modelo de la soberanía digital europea, la Comisión apoya la creación de la «identidad digital europea», que espera que esté disponible para los ciudadanos, residentes y empresas de la UE que deseen identificarse o confirmar determinada información personal. Podrá utilizarse para acceder a servicios, tanto públicos como privados, en línea o fuera de línea, en toda la UE, y generará un sistema común para todos los europeos (Gobble, 2018). Los beneficios prácticos son numerosos como, por ejemplo, el acceso a servicios públicos (solicitar un certificado de nacimiento o médico, comunicar un cambio de domicilio, etc.), apertura de una cuenta bancaria, presentación de una declaración de impuestos, solicitud de plaza en una universidad en cualquier Estado miembro, almacenamiento de una receta médica que pueda utilizarse en cualquier lugar de la UE, demostración de la edad e identidad, alquiler de un coche utilizando un permiso de conducir digital, registro en un hotel, etc.
A nivel de integración, las ventajas de una identidad digital europea son realmente notorias, ya que supondrá un gran paso hacia la identidad común de los ciudadanos europeos. Ello puede facilitar la cohesión entre ciudadanos con diferente afiliación nacional, sentándose las bases para atraer la lealtad de los ciudadanos hacia el proyecto europeo y crear el entramado social necesario para la identificación grupal a nivel europeo. Por lo tanto, se fomenta la compatibilidad social entre los ciudadanos. Dado que el papel de la Comisión es guiar el proceso de integración en la dirección común y evitar desviaciones en el proceso por razones o prioridades nacionales, la acción de la identidad digital común parece acertada. Además, se trata de un sector poco desarrollado a nivel nacional y que trasciende fronteras, por lo que el beneficio común es evidente.
Dentro de un marco más técnico, la Comisión Europea busca afianzar la posición de la Unión en áreas claramente definidas, como la de la Inteligencia Artificial (IA), y ofrecer a los ciudadanos la confianza necesaria para adoptar dichas tecnologías, apoyándose paralelamente en los agentes económicos europeos para que desarrollen herramientas para su uso. Para ello, la Comisión ha elaborado una hoja de ruta concisa que incluye la creación de un marco jurídico sobre IA y la promoción de la excelencia en la IA6. Como elemento tecnológico autónomo, la IA genera numerosas incógnitas desde el punto de vista teórico-político, con aspectos conflictivos en torno a la soberanía y las libertades individuales de los ciudadanos (Ordieres-Meré et al., 2020). Ante lo cual, la Comisión, como guardiana de los tratados, se ha otorgado el papel de protector de las empresas y los ciudadanos europeos aplicando el principio de subsidiariedad, o de que el nivel más efectivo para solucionar los problemas debería ser que ella misma los asumiera. La IA desborda totalmente las fronteras tradicionales y los controles estatales, por lo que correspondería a la UE la gestión de un campo fundamental para el desarrollo social y económico común. Al respecto, la capacidad de afrontar con éxito los retos que plantea la inmensidad del mundo digital es mayor desde una perspectiva europea que desde posiciones fragmentadas a nivel nacional. Según Kerikmäe, la IA se basa principalmente en la capacidad de recopilar datos útiles para su utilización en la generación de patrones de comportamiento, otorgando a la protección de datos una relevancia crucial. Consecuentemente, la Comisión ha presentado una estrategia europea de datos, que busca convertir a la UE en líder del sector, ya que la creación de un mercado único de datos permitirá que estos fluyan libremente por la Unión de manera global en beneficio de las empresas, la investigación y las administraciones públicas.
La Ley de Servicios Digitales es otro de los pilares sobre los que se asienta la posición de la Comisión ante el proceso de digitalización. Dicha ley consta de una serie de normas sobre los servicios de intermediación en línea que millones de europeos utilizan cada día –por ejemplo, empresas tan populares como booking.com, y muchas más–. Las obligaciones de los distintos agentes se corresponden con su respectivo papel, tamaño e impacto en el ecosistema digital. Esta acción abrirá nuevas oportunidades para prestar servicios digitales a través de las fronteras interiores, garantizando la protección de los usuarios a nivel europeo. Es una ley que permitirá la creación de un mercado único de servicios digitales, adaptándolo al actual mercado único, sin fronteras interiores (Inglese, 2019). La integración económica ha sido uno de los grandes éxitos de la UE: la libertad de intercambios económicos, junto con la libertad de movimiento de trabajadores y servicios han supuesto la creación del mayor bloque comercial del mundo (Charef et al. 2019). El éxito de la integración económica ha proporcionado beneficios tangibles a los europeos, incrementando el sentimiento de pertenencia y la lealtad de los ciudadanos hacia Europa. Asimismo, ha reducido las tensiones entre las naciones europeas al obstruir opciones mercantilistas y la discriminación entre ciudadanos europeos, con medidas muy concretas para la igualdad de trato entre todos los agentes implicados.
Esta acción se complementa con la Ley de Mercados Digitales, que busca contrarrestar la posición dominante de ciertas plataformas para que haya una competencia más equitativa, lo que viene a equivaler a las leyes antimonopolio activas en el mercado único. Controlar a las grandes plataformas tecnológicas, en general provenientes de Estados Unidos, tiene como objetivo también facilitar la competencia de pequeñas y medianas empresas tecnológicas europeas que, en la actualidad, carecen del musculo necesario para enfrentarse a las primeras. Por tanto, es un problema común de los europeos, que no puede ser resuelto individualmente por los estados miembros –por su tamaño y poca eficacia transfronteriza– pero que una Europa unida puede afrontar con cierta garantía de éxito.
Asimismo, la expansión del modelo económico imperante al mundo digital conlleva importantes consecuencias para la integración europea y refuerza el papel de la Comisión. Como ya hemos comentado, el modelo neofuncionalista se basa en la integración de campos con mínimo valor político, que no atraigan demasiada atención mediática pero que, a su vez, tengan potencial para fomentar más integración. En este caso, esta opción defiende que la integración económica en el contexto digital impulsará la integración política para controlar de manera democrática a los agentes económicos. Por tanto, la economía digital presenta unas opciones de futuro sin límites que, en cierto momento, necesitará de un control político. Al ser su dominio europeo, consecuentemente, ese control político deberá ser también europeo, facilitando la creación de un entramado político más profundo en el seno de la UE (Grimmel y Giang, 2017). La integración de la economía digital a nivel europeo fomentará, igualmente, que la Comisión asuma un papel relevante en las relaciones internacionales de la organización. Al igual que el mercado único, el mercado digital supondrá la eliminación de barreras entre los estados miembros y la creación de barreras externas comunes, que deberá gestionar la Comisión como garante del bien común. Esto otorga un papel muy activo a esta institución en una parcela económica que no para de crecer y cuyas expectativas son muy elevadas en lo referente a la generación de recursos económicos. En definitiva, supondrá un importante poder externo para la Comisión Europea, que gestionará de manera independiente, aunque bajo la supervisión del Consejo Europeo, un escalón más hacia una Europa unida (Bloomberg, 2018).
La última de las prioridades de la Comisión en el proceso de digitalización hace referencia al propio proceso. Al europeizar la economía digital, la IA, los servicios administrativos o la identidad digital, se crean marcos comunes que necesitan de una protección común. En este sentido, la Comisión busca promocionar, como órgano gestor, una ciberseguridad europea que proteja el entramado digital europeo (Kasper y Antonov, 2019). Un sistema europeo protegido por instituciones nacionales incapaces de traspasar las fronteras de los estados no podría tener la misma eficiencia que una protección europea gestionada de manera común. Por tanto, tiene todo el sentido que, al crear un espacio digital europeo, se cree una protección europea de la misma dimensión.
El Parlamento Europeo
El papel del Parlamento Europeo (PE) en el entramado institucional de la UE está claramente enfocado hacia la soberanía europea común y se visualiza a través del proceso legislativo. En los comienzos de la integración de Europa, la llamada Asamblea Común de la Comunidad del Carbón y del Acero no era más que un mero adorno. Su verdadero significado era el de una posterior evolución planificada de antemano. Desde entonces, cada tratado europeo ha incrementado la relevancia y competencias del Parlamento, hasta llegar a sus actuales cotas de poder, similares a las del Consejo Europeo en el proceso legislativo y presupuestario. Quizás el hito más destacado haya sido la elección democrática, desde 1979, de los miembros de esta institución, dotándola de un respaldo político fundamental en su propia esencia. La representación de los ciudadanos europeos, que a su vez son portadores de la ciudadanía de algún Estado miembro, ha sido conflictiva con aquellos estados más cercanos a las tesis intergubernamentalitas, que consideran que la soberanía europea no existe y son los parlamentos nacionales los últimos recipientes de la soberanía popular. Según esta tesis, la democracia necesita de un demos y, en la actualidad, no existe un demos europeo cohesionado. Sin embargo, la gran mayoría de los estados miembros ha apoyado la evolución ascendente del PE, como queda reflejado en los tratados europeos negociados y aprobados por las capitales de Europa.
El Parlamento es una institución de un carácter marcadamente europeísta y la independencia de sus diputados, pese a pertenecer a partidos políticos nacionales, es bastante elevada. Aunque no faltan entre sus miembros personas de carácter fuertemente nacionalista o contrarias a un proceso de construcción europeo vinculado con el concepto de federalismo, la corriente que mejor representa a esta institución. Tras las primeras elecciones europeas, el político italiano Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo, potenció la labor federalista del PE desde un grupo de parlamentarios que se denominaban a sí mismos como el Club Cocodrilo, que vinculaba la institución europea con el concepto de ciudadanía europea, una soberanía disociada de la nacionalidad.
Pese al aumento de los poderes del PE, todavía persisten numerosos obstáculos en su funcionamiento que impiden que pueda alcanzar su potencial, una problemática que el proceso de digitalización podría remitir, principalmente por ayudar a mejorar la democracia europea y aproximar el parlamento a los ciudadanos. Aunque ello no puede ser impuesto de manera autónoma, ya que corresponde a los gobiernos de los estados miembros –en sus negociaciones de reforma de los tratados– la prerrogativa de otorgar nuevos poderes al PE. Parece sensato prever que, en los próximos años, estos afrontarán la revolución digital adaptando las instituciones europeas a la nueva realidad, por lo que un nuevo tratado será necesario (Parida et al., 2019). No obstante, la dificultad de aprobar nuevos tratados, debido al requerimiento de unanimidad, supone que los aspectos tecnológicos probablemente se agregarán, cuando sea imprescindible, a otros tratados enfocados también a otras cuestiones, como una posible ampliación hacia a los Balcanes o una reforma profunda de la Unión, con nuevas políticas de defensa, fomentadas por el conflicto de Ucrania, por ejemplo. Por lo tanto, el uso de las nuevas tecnologías para ejecutar la democracia en línea para unas elecciones europeas deberá esperar a que se genere una atmosfera favorable al cambio en un sentido más general (Castelo-Branco et al., 2019).
Respecto a la digitalización, actualmente, el PE se centra en el proceso legislativo relativo a asuntos digitales y en la elaboración de informes para solicitar a la Comisión acciones concretas sobre contenidos específicos. Esto significa que, en numerosas ocasiones, PE y Comisión comparten objetivos en lo referente a la digitalización, aunque sea la negociación con el Consejo Europeo la que defina los contenidos finales de las iniciativas de carácter legislativo. La transformación digital es una de las prioridades actuales del Parlamento Europeo, por lo que trabaja para potenciar la adaptación de las empresas y la ciudadanía europea, a través de la educación digital, al nuevo ecosistema tecnológico. El factor pedagógico es fundamental para proveer de mano de obra cualificada a las empresas europeas, facilitar el consumo digital de la ciudadanía y digitalizar los servicios públicos, a la vez que se respetan los valores y derechos fundamentales (Hughes, 2019). Asimismo, la Eurocámara vincula la revolución tecnológica con la transición ecológica europea y el objetivo de lograr la neutralidad climática en 2050, por las posibilidades que aquella ofrece de afrontar el reto medioambiental de una manera más eficaz.
Una vez adquiridas las competencias necesarias por los ciudadanos, la sociedad estará preparada para un sistema de democracia digital que conecte a los ciudadanos con el PE de manera directa y permita la implementación de un sistema electoral único europeo, fomentando la creación de partidos políticos europeos e incremente la participación ciudadana en las elecciones europeas, respetando los modelos políticos tradicionales en lo referente al sufragio, pero desde una perspectiva europea. Pese a la importancia de estas acciones, el PE todavía no las ha planteado de manera rotunda, y se enfoca en acciones más prácticas y plausibles de acuerdo con las condiciones actuales. La Eurocámara aprobó en mayo de 2021 un informe sobre la configuración del futuro digital de Europa en el que pedía a la Comisión que diera respuesta a los desafíos que presentaba la transición digital7. La resolución adoptada –571 votos a favor, 17 en contra y 105 abstenciones– es una clara respuesta a la estrategia de la Comisión para dar forma al futuro digital de Europa. Se puede observar cómo una significativa parte de la Cámara se muestra partidaria de dar forma a la digitalización de la economía y la sociedad europeas, recalcando la necesidad de un fuerte apoyo institucional a la innovación digital. Ante lo cual, se debe proporcionar un entramado legal conjunto, un camino claro para la evolución tecnológica europea, que facilite los intercambios, potencie una tecnología que los ciudadanos respalden, que sea accesible y que respete las libertades y valores europeos. El PE ha enfocado su apoyo a la economía digital en las pymes europeas, que necesitan un soporte institucional adecuado para adaptarse y beneficiarse de las nuevas tecnologías, ya sea a través de instalaciones de prueba como centros de innovación digital, un mejor acceso a los datos, requisitos reglamentarios más sencillos o financiación (Lindgren et al., 2019). El enfoque federalista es claro, ya que, a través de una europeización digital, se quiere proteger a la ciudadanía y las pequeñas y medianas empresas con un fuerte arraigo europeo para que se conviertan en agentes autónomos del proceso de construcción europeo, agentes independientes que enfoquen sus prioridades hacia la UE, traspasando así las fronteras estatales de los miembros.
En referencia a la IA, el Parlamento Europeo sostiene que esta podría disminuir las barreras existentes al comercio digital, como la parcelación de servicios online, y reducir la fragmentación del mercado interior, apoyar la economía digital europea y su competitividad, contribuyendo también a la seguridad, la educación, la asistencia sanitaria, el transporte y el medio ambiente. Al mismo tiempo, los eurodiputados abogan por un marco jurídico claro para la IA como requisito previo para su uso adecuado que respete los valores europeos. Así, el PE no solo se preocupa por aspectos tecnológicos, sino por cómo estos podrían afectar a la ciudadanía y el modo de vida europeos. Por otro lado, los desarrollos tecnológicos basados en algoritmos dependen de sus programadores y del ambiente político y social donde estos se desarrollen, por lo tanto, implementar las normas que provienen de China o Estados Unidos en IA supondría aceptar la influencia de sus modelos sociales y políticos dentro de Europa (Breindl y Briatte, 2013).
Ante esta situación, el PE aboga por tomar la delantera en este campo, y así proteger a Europa de influencias de agentes externos que podrían transformar el modelo europeo. Este acercamiento teórico se ha llevado a la práctica con importantes iniciativas legislativas, como el régimen de responsabilidad civil de la IA, o el reglamento sobre aspectos éticos de la IA, la robótica y las tecnologías afines. Paralelamente, la Eurocámara trabaja en la nueva legislación sobre servicios digitales, que afectará especialmente a las plataformas digitales y su control e influencia sobre los contenidos que albergan. En 2022 también ha aprobado recientemente las reglas para un nuevo centro europeo de ciberseguridad y para prevenir la diseminación del terrorismo, mostrando su interés en la ciberseguridad como área prioritaria de actuación. Además, ha presentado recomendaciones propias en asuntos referentes, entre otros, a los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, directrices generales para el uso de IA en el sector civil y militar, así como la influencia de la inteligencia artificial en la educación, la cultura y el sector audiovisual8. Estas recomendaciones son fundamentales en el funcionamiento interno de la Unión, ya que el PE es el único organismo elegido democráticamente de manera directa en la UE. Sin embargo, a diferencia de los parlamentos de los estados miembros, el europeo no tiene prácticamente ningún derecho formal de iniciativa legislativa, lo que recae en la Comisión y, de forma limitada pero creciente, en el Consejo Europeo y Consejo de la UE. Al respecto, los «informes de propia iniciativa» del Parlamento constituyen una iniciativa ampliamente subestimada y son una herramienta poco reconocida para dar forma informal a la agenda política de la UE al crear un entorno cooperativo con el resto de las instituciones involucradas en el proceso legislativo (Petruzzi y Koukoulioti, 2018). En este sentido, es relevante el esfuerzo que está realizando esta institución para influir en el proceso de digitalización de la UE. Otras propuestas en las que está trabajando en la actualidad se refieren a la IA en el derecho penal y su uso por la policía y las autoridades judiciales, además de un informe sobre IA en la era digital, derivado del trabajo de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital.
Asimismo, el PE también ha opinado sobre cuestiones fiscales, siempre muy delicadas en las relaciones con el Consejo, ya que influyen en la financiación propia de los estados y en sus capacidades para financiar sus sistemas de seguridad social, parte esencial de la funcionalidad de los sistemas nacionales. De todas maneras, la recomendación del PE busca adecuar el marco fiscal a la realidad tecnológica y actualizar la carga impositiva a una economía cada vez más vinculada al mundo digital. La Eurocámara propone la introducción de un tipo mínimo efectivo del impuesto sobre sociedades y nuevos derechos de imposición para que los impuestos se paguen allí donde se crea valor y no donde estos son más bajos. Las grandes empresas tecnológicas se están aprovechando de las lagunas legales generadas por la disociación imperante entre el mercado único y la economía digital. Por tanto, urge una adaptación del sistema para evitar los efectos perniciosos generados por la falta de adaptación legal a los avances de la tecnología en el mundo económico (Kwilinski et al., 2020).
En referencia a la financiación del proceso de digitalización en la UE, el PE también se ha involucrado desde un punto de vista presupuestario, ya que sus poderes en la aprobación del presupuesto de la Unión son muy amplios. El poder presupuestario de la Eurocámara ha sido históricamente el camino de la institución para influir el proceso de construcción europea. Por tanto, las enmiendas al presupuesto introducidas por el PE influyen en la dirección de las políticas europeas y las prioridades del PE en materia de digitalización se ven plasmadas a través de este instrumento financiero. A nivel práctico, el plan de recuperación de la economía tras la crisis generada por la COVID-19 incluye entre sus contenidos la transformación digital; el 20% de los 800.000 millones de euros consignados. Además, los programas de inversión Horizonte Europa, centrados en la investigación y la innovación, y el Mecanismo «Conectar Europa», dedicado a infraestructuras, destinan partidas significativas a los avances digitales9.
El Parlamento ha aprobado la implementación del Programa Europa Digital10, que es el principal instrumento financiero para el uso directo y exclusivo en el proceso de digitalización. Su objetivo es invertir en infraestructuras digitales para que las tecnologías estratégicas se alineen con las prioridades expresadas por las distintas instituciones europeas. El Parlamento Europeo calcula que el programa destinará 7.590 millones de euros en cinco áreas de actuación: informática de alto rendimiento (2.227 millones); IA (2.062 millones); ciberseguridad (1.650 millones); capacidades digitales avanzadas (577 millones), e implementación de tecnologías digitales en la economía y sociedad (1.072 millones). El esfuerzo presupuestario da una clara referencia de las prioridades del PE en materia de digitalización y respalda las conclusiones alcanzadas a través de las iniciativas legislativas y de las recomendaciones emitidas por el Parlamento (Polykalas, 2014).
El Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea
Ambas instituciones representan los intereses de los estados miembros de la UE y basan su funcionamiento en el consenso y la cooperación, buscando posiciones comunes antes de imponer soluciones mayoritarias, aunque no unánimes. Por tanto, su carácter intergubernamental es parte de la esencia de su funcionamiento. Evidentemente, a menudo no es posible alcanzar posiciones comunes entre tantos miembros, pero el diálogo es parte importante de su trabajo (González Fuster y Jasmontaite, 2020).
Dentro de las competencias del Consejo de la UE destaca su capacidad para dirigir el proceso de construcción europea a través de la definición de las prioridades políticas; un poder que se ha utilizado con frecuencia en relación con el proceso de digitalización de la Unión. A modo ilustrativo, el Consejo de finales de octubre de 2021 incluyó en sus conclusiones la solicitud para el acuerdo entre el Consejo de la UE (dependiente del Consejo Europeo a nivel práctico) y el PE en referencia a legislación vinculada con la digitalización de la Unión en general (Kadar, 2015). Entre los campos señalados en dichas conclusiones destacan el reglamento sobre la itinerancia, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales; además, se solicitan avances en expedientes legislativos relativos a los espacios sectoriales de datos, la IA, un marco europeo para una identidad digital, así como un ecosistema europeo de microchips. En concordancia con las otras dos instituciones involucradas en el proceso legislativo, el Consejo también apoya los avances en la ciberseguridad, con la esperanza de que una gestión común incremente la efectividad de las acciones encaminadas a proteger el espacio digital europeo. Estas conclusiones marcan claramente la agenda digital para los próximos años, por su influencia en otras instituciones de la UE y en los gobiernos de los estados miembros.
Por su vínculo teórico con el intergubernamentalismo, sorprenden las referencias del Consejo, tras la reunión de marzo de 202111, a la soberanía digital europea. La institución comparte la visión de la Comisión al respecto y se muestra abierta al desarrollo conjunto del concepto a través de la Brújula digital 2030. No obstante, la referencia es bastante general y no acarrea consecuencias prácticas, por lo que es muy probable que la soberanía digital europea sea una fuente de conflicto en un futuro cercano entre las instituciones europeas por el alto componente político que lleva asociado (Rachinger et al., 2019).
A nivel fiscal, el Consejo se ha posicionado claramente dentro de un marco basado en la cooperación internacional12, con un posible impuesto global que proporcione una solución mundial al problema del pago de impuestos de las grandes empresas tecnológicas que obtienen sus ingresos por sus actividades en línea, escapando del control de las haciendas estatales. Se trataría de un acuerdo entre gobiernos a nivel mundial para solucionar un problema global a través de una implementación a nivel estatal sin controles supranacionales. El Consejo incluso ha amenazado con acciones unilaterales a nivel europeo para presionar al resto de los involucrados en el ámbito internacional, aunque no parezca factible una fiscalidad común por lo que significaría a nivel de integración en Europa al traspasar los límites nacionales actuales de manera transgresora (Klein et al., 2022). Se prevé una dura confrontación del Consejo con la Comisión y el PE en lo referente a la propuesta para la creación de un impuesto digital europeo para 2023, porque los estados miembros partícipes del G-20 llegaron a un acuerdo a finales de octubre de 2021 para imponer un impuesto global mínimo del 15% a las empresas para desalentarlas de utilizar recursos contables a fin de evadir impuestos en paraísos fiscales. Aunque aún no está claro si el Congreso de Estados Unidos refrendará el acuerdo o si su implementación será efectiva.
Las indicaciones políticas del Consejo Europeo, que reúne a los presidentes o primeros ministros de los países participantes en la UE, tienen un gran peso en el Consejo de la UE, institución más practica compuesta por ministros, y que se encarga del proceso legislativo y presupuestario en colaboración con la Eurocámara. Asimismo, al no existir partidos políticos europeos, los europarlamentarios pertenecen a partidos políticos nacionales, con frecuencia en los gobiernos representados en el Consejo, por lo que la influencia del Consejo sobre el PE es relevante (Bygrave, 2003). No obstante, la independencia de los parlamentarios es significativa hasta el momento, existiendo ejemplos en los que no han seguido las directrices de los dirigentes de sus partidos políticos.
La opción intergubernamental del Consejo con respecto al proceso de digitalización europeo es clara, aunque las negociaciones con la Comisión y el Parlamento desvíen dicho modelo hacia una solución de compromiso.
Observaciones finales
En el mundo digital todavía no se han producido grandes conflictos entre las instituciones europeas, aunque es posible que ocurran en los próximos años en referencia a dos campos específicos: la soberanía digital europea y la fiscalidad digital. El carácter transnacional del mundo digital hace de la UE el marco más adecuado para su gestión y control, pese a que existen actitudes tradicionales de los estados miembros respecto a políticas digitales comunes con implicaciones sociales relevantes. En el resto de los campos incluidos en el proceso de digitalización, en especial el mercado digital único y la ciberseguridad, hay una unión de objetivos entre las instituciones europeas que facilitará una acción común efectiva y relativamente rápida.
De todas formas, no hay que olvidar que el entramado institucional europeo está diseñado para incorporar diferentes visiones y actores al proceso de construcción europea. Sus prioridades no tienen que ser coincidentes, pero el proceso de negociación supone la inclusión de los diferentes enfoques en un marco común. La toma de decisiones en la UE se ha criticado con frecuencia por su lentitud y el compromiso entre posiciones que supone resultados con frecuencia poco ambiciosos, teniendo en cuenta la posición inicial. No obstante, esa también es la fuerza de la Unión que, recordemos, es libre y busca el mayor beneficio posible para el mayor número de participantes involucrados.
La bondad axiomática de la integración digital, que evidentemente es más eficaz a nivel europeo, que una gestión nacional desbordada por la imposibilidad de controlar más allá de las fronteras tradicionales (Perarnaud, 2022), hace que la velocidad de la integración digital no se vea afectada por controversias dogmáticas relevantes entre los actores involucrados en la toma de decisiones. Incluso es posible que aspectos digitales faciliten la integración en otras parcelas, como la creación de una ciberseguridad común europea, que puede influenciar positivamente en el desarrollo de una defensa común en la UE, o la creación de una policía europea que luche contra crímenes europeos.
La investigación revela un claro respeto de las tres instituciones incluidas en el estudio con sus parámetros teóricos iniciales. La posición ante el proceso de digitalización de la Comisión es claramente neofuncionalista, pese a incidir en el concepto de soberanía digital. El PE busca complementar las acciones de la Comisión con un acercamiento federalista que incide en ciudadanos y empresas europeas, dejando de lado, temporalmente, los aspectos más federalistas relacionados con la creación de un sistema electoral único y una verdadera democracia digital europea. Finalmente, el Consejo (en sus dos versiones) está promoviendo acuerdos globales basados en cooperación, siguiendo un acercamiento intergubernamental. Las acciones referentes a la digitalización revelan que la postura tradicional de las instituciones europeas sigue los patrones establecidos pese a tratarse de un tema novedoso.
La funcionalidad de la propia UE, que afronta un reto conjunto, que necesita de acciones comunes para solucionar los problemas planteados por la digitalización, augura una predominancia de las tesis neofuncionalistas a medio plazo, que finalmente deriven en opciones federalistas a largo plazo para dotar de legitimidad democrática a la Europa digital. Por tanto, el proceso, pese a seguir en la actualidad modelos tradicionales a nivel institucional, tiene un marcado sentido europeo dictaminado por la propia digitalización, que dependerá en gran medida de la flexibilidad de los estados miembros para adaptarse a un proceso irreversible. El auge del populismo y de posiciones nacionalistas en Europa es un hecho que puede afectar al proceso de digitalización, probablemente ralentizándolo, ya que sus propuestas se basan en potenciar la soberanía nacional en detrimento de la europea; ello aunque la propia dinámica de integración y la posición técnica adoptada por la Comisión faciliten la cooperación intergubernamental, siempre que se eliminen las referencias a la soberanía digital.
Referencias bibliográficas
Barrington, Lowell W. «“Nation” and “nationalism”: The misuse of key concepts in political science». PS: Political Science & Politics, vol. 30, n.º 4 (1997), p. 712-716.
Bloomberg, Jason. «Digitization, digitalization, and digital transformation: confuse them at your peril». Forbes, (29 de abril de 2018) (en línea) https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-your-peril/
Bradford, Anu. The Brussels effect: How the European Union rules the world. Oxford: Oxford University Press, 2020.
Breindl, Yana y Briatte, François. «Digital protest skills and online activism against copyright reform in France and the European Union». Policy & Internet, vol. 5, n.º 1 (2013), p. 27-55.
Bygrave, Lee A. «Digital rights management and privacy–legal aspects in the European Union». En: .Digital Rights Management. Berlín: Springer, 2003. p. 418-446.
Castelo-Branco, Isabel; Cruz-Jesus, Frederico y Oliveira, Tiago. «Assessing Industry 4.0 readiness in manufacturing: Evidence for the European Union». Computers in Industry, vol. 107, (2019), p. 22-32.
Charef, Rabia; Emmitt, Stephen; Alaka, Hafiz y Fouchal, Farid. «Building information modelling adoption in the European Union: An overview». Journal of Building Engineering, vol. 25, (2019) (en línea) https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100777
Cruz-Jesus, Frederico; Oliveira, Tiago y Bacao, Fernando. «Digital divide across the European Union». Information & Management, vol. 49, n.º 6 (2012), p. 278-291.
Gobble, MaryAnne M. «Digitalization, digitization, and innovation». Research-Technology Management, vol. 61, n.º 4 (2018), p. 56-59.
González Fuster, Gloria y Jasmontaite, Lina. «Cybersecurity regulation in the European union: the digital, the critical and fundamental rights». En: Christen, Markus; Gordijn, Bert y Loi, Michele (eds.). The Ethics of Cybersecurity. Cham: Springer, 2020. p. 97-115.
Grimmel, Andreas y Giang, Susanne My. Solidarity in the European Union. Cham: Springer, 2017.
Hamilák, Ondrej. «La carta de los derechos fundamentales de la union europea y los derechos sociales». Estudios constitucionales, vol. 16, n.º 1 (2018), p. 167-186.
Hoffman, Jacklyn. «Crossing borders in the digital market: A proposal to end copyright territoriality and geo-blocking in the European Union». George Washington International Law Review, vol. 49, (2016), p. 143.
Hoofnagle, Chris Jay; Van Der Sloot, Bart y Borgesius, Frederik Zuiderveen. «The European Union general data protection regulation: what it is and what it means». Information & Communications Technology Law, vol. 28, n.º 1 (2019), p. 65-98.
Hugues, Donna M. «Trafficking in human beings in the European Union: Gender, sexual exploitation, and digital communication technologies». Sage Open, vol. 4, n.º 4 (2019), p.
Inglese, Marco. Regulating the Collaborative Economy in the European Union Digital Single Market. Cham: Springer, 2019.
Kadar, Massimiliano. «European Union competition law in the digital era». Zeitschrift für Wettbewerbsrecht, vol. 13, n.º 4 (2015), p. 342-363.
Kasper, Agnes y Antonov, Alexander. «Towards Conceptualizing EU Cybersecurity Law». Zentrum für Europäische Integrationsforschung, Discussion Paper C253, 2019 (en línea) https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/9849
Kerikmäe, Tanel; Hoffmann, Thomas y Chochia, Archil. «Legal technology for law firms: Determining roadmaps for innovation». Croatian International Relations Review, vol. 24, n.º 81 (2018), p. 91-112.
Kerikmäe, Tanel; Troitiño, David Ramiro y Shumilo, Olga. «An idol or an ideal? A case study of Estonian e-Governance: Public perceptions, myths and misbeliefs». Acta Baltica Historiae et Philosophiae scientiarum, vol. 7, n.º 1 (2019), p. 71-80.
Kirchherr, Julian, Piscicelli, Laura; Bour, Ruben; Kostense-Smit, Erika; Muller, Jennifer; Huibrechtse-Truijens, Anne y Hekkert, Marko. «Barriers to the circular economy: Evidence from the European Union (EU)». Ecological Economics, vol. 150, (2018), p. 264-272.
Klein, Daniel; Ludwing, Christopher A.; Spengel, Christoph. «Taxing the Digital Economy: Investor Reaction to the European Commission’s Digital Tax Proposals». National Tax Journal, vol. 75, n.º 1 (2022), p. 61-92.
Kwilinski, Aleksy; Vyshnevskyi, Oleksandr; Dzwigol, Henryk. «Digitalization of the EU Economies and People at Risk of Poverty or Social Exclusion». Journal of Risk and Financial Management, vol. 13, n.º 7 (2020), p. 1-14.
Legner, Christine, Eymann, Torsten; Hess, Thomas; Matt, Christian; BÖHMANN, Tilo; Drews, Paul; MÄdche, Alexander; Urbach, Nils y Ahlemann, Frederik. «Digitalization: opportunity and challenge for the business and information systems engineering community». Business & information systems engineering, vol. 59, n.º 4 (2017), p. 301-308.
Lindgren, Ida; Madsen, Christian Ø.; Hofmann, Sara y Melin, Ulf. «Close encounters of the digital kind: A research agenda for the digitalization of public services». Government Information Quarterly, vol. 36, n.º 3 (2019), p. 427-436.
Mărcuţ, Mirela. The Governance of Digital Policies: Towards a New Competence in the European Union. Cham: Springer, 2020.
Muñoz Soro, José Félix y Nogueras Iso, Javier. «La digitalización de documentos en la Administración de Justicia». Ibersid: revista de sistemas de información y documentación, vol. 8, (2014), p. 49-53.
Ordieres-Meré, Joaquín; Prieto Remon, Tomas y Rubio, Jesús. «Digitalization: An opportunity for contributing to sustainability from knowledge creation». Sustainability, vol. 12, n.º 4 (2020), p. 1-21.
Parida, Vinit; SJÖDIN, David y Reim, Wiebke. «Reviewing literature on digitalization, business model innovation, and sustainable industry: Past achievements and future promises». Sustainability, vol. 11, n.º 2 (2019), p. 1-18.
Perarnaud, Clément. «Power to the connected? Determinants of member states’ bargaining success in the making of the EU Digital Single Market». Journal of Cyber Policy, vol. 7, n.º 1 (2022), p. 55-71.
Petruzzi, Raffaele y Koukoulioti, Vasiliki. «European Union-The European Commission’s Proposal on Corporate Taxation and Significant Digital Presence: A Preliminary Assessment». European taxation, vol. 58, n.º 9 (2018), p. 391-400.
Polykalas, Spyros E. «Assessing the evolution of the digital divide across European Union». 2014 International Conference on Web and Open Access to Learning (ICWOAL), (25-27 de noviembre de 2014) (en línea) https://doi.org/10.1109/ICWOAL.2014.7009194
Rachinger, Michael; Rauter, Romana; MÜLLER, Christiana; Vorraber, Wolfgang y Schirgi, Eva. «Digitalization and its influence on business model innovation». Journal of Manufacturing Technology Management, vol. 30, n.º 8 (2019), p. 1.143-1.160.
Rodríguez-Hevía, Luisa Fernanda; Navío-Marco, Julio y Ruíz-Gómez, Luis Manuel. «Citizens’ Involvement in E-Government in the European Union: The Rising Importance of the Digital Skills». Sustainability, vol. 12, n.º 17 (2020), p. 1-19.
Salomón, Mónica. «La PESC y las teorías de la integración europea: las aportaciones de los "nuevos intergubernamentalismos"». Revista CIDOB d'Afers Internacionals, n.º 45-46 (1999), p. 197-221.
Troitiño, David Ramiro. «Winston Churchill y el proceso de construcción europea». Revista Notas Históricas y Geográficas, n.º 24 (2020), p. 453-482.
Troitiño, David Ramiro; FÄRBER, Karoline y Boiro, Anni. «Mitterrand and the great European design – from the Cold War to the European Union». Baltic Journal of European Studies, vol. 7, n.º 2 (2017), p. 132-147.
Wallace, Helen, H.; Pollack, Mark A.; Roederer-Rynning, Cristilla y Young, Alasdair R. (eds.). Policy-making in the European Union. Oxford: Oxford University Press, 2020.
Notas:
1- Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. Diario Oficial de ls Comunidades Europeas C 191 (29 de julio de 1992). Tratado de la Unión Europea (TUE) y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Versiones consolidadas. Diario Oficial de la Unión Europea, C 83 (30 de marzo de 2010).
2- Representación de los estados miembros a través de sus jefes de Estado y/o de Gobierno (Consejo Europeo) y de sus ministros (Consejo de la UE).
3- Esta tarea se reserva a los tribunales comunes. El sistema judicial de la UE está constituido por tres tipos de órganos: el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados en determinadas áreas. En conjunto, velan por la interpretación y la aplicación del Derecho de la Unión.
4- Véase: Comisión Europea. «La Década Digital de Europa: metas digitales para 2030» (en línea) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es
5- Véase: Comisión Europea. «Una Europa Adaptada a la Era Digital» (en línea) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_es
6- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión. (SEC(2021) 167 final) – (SWD(2021) 84 final) – (SWD(2021) 85 final).
7- Informe sobre la configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia artificial para los consumidores europeos (2020/2216(INI)).
8- Para más información, véase: https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inteligencia-artificial-en-la-ue/20201015STO89417/regulacion-de-la-inteligencia-artificial-en-la-ue-la-propuesta-del-parlamento
9- Para más información, véase: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/connecting-europe-facility_es
10- Para más información, véase: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/digital-europe-programme_es
11- Para más información, véase: https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2021/03/25/
12- Para más información, véase: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/digital-taxation/
Palabras clave: Unión Europea, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de la UE, digitalización, integración europea, soberanía digital, democratización digital
Cómo citar este artículo: Ramiro Troitiño, David. «La estrategia de las instituciones de la Unión Europea ante el reto de digitalización». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 131 (septiembre de 2022), p. 17-40. DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2022.131.2.17
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 131, p. 17-40
Cuatrimestral (mayo-septiembre 2022)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2022.131.2.17
Fecha de recepción: 25.11.21 ; Fecha de aceptación: 04.05.22