Introducción: resurgimiento de la derecha en América Latina
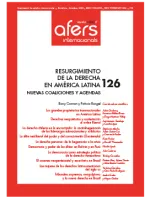
Barry Cannon, Profesor asistente de Ciencia Política, Universidad de Maynooth, Irlanda. Barry.Cannon@mu.ie. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5205-6634
Patrícia Rangel, Doctora en Ciencia Política, Universidad de Brasilia, y posdoctora en Sociología, Universidad de São Paulo, Brasil. pdrangel@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3093-8011
Con la investidura de Mauricio Macri como presidente de Argentina en 2015, se inició un ciclo electoral en América Latina que parecía poner fin a la llamada «marea rosa» de gobiernos progresistas de izquierdas que habían dominado la región desde principios del nuevo milenio. Hasta entonces, la izquierda había centrado mayoritariamente la atención académica, por lo que apenas existían trabajos sobre la derecha (algunas excepciones son Palau, 2010; Domínguez et al., 2011; Vonmaro y Moressi, 2015). Ha sido a partir de este giro electoral que han ido apareciendo trabajos con la derecha como objeto de estudio (véanse, por ejemplo, López Sagrera, 2016; Colombia Internacional, 2019 Luna y Rovira Kaltwasser, 2014; y, reseñados en este volumen, Cannon, 2016; Bohoslavsky et al., 2019). Sin embargo, la mayor parte de esta literatura adopta o bien una perspectiva principalmente política, centrándose sobre todo en las instituciones y los partidos políticos (a saber, Luna y Rovira Kaltwasser, 2014; Vonmaro y Moressi, 2015; Colombia Internacional, 2019), o bien sigue un enfoque más sociológico o histórico, enfatizando el papel de las autoridades de facto –la Iglesia, los medios de comunicación, las empresas (agrícolas e industriales) y el Ejército–, así como las influencias transnacionales, especialmente de los Estados Unidos (Domínguez et al., 2011; Cannon, 2016; Bohoslavsky et al., 2019).
Este número de Revista CIDOBd’Afers Internacionals sobre la derecha en América Latina busca una perspectiva más integral, es decir, adopta un enfoque sociológico/histórico y transnacional, sin dejar de lado el político. Siguiendo a Cannon (2016), se enmarca en la teoría del sociólogo Michael Mann (1986) sobre el poder. Este autor identifica cuatro fuentes o redes de poder que han apuntalado sistemáticamente la mayoría de los gobiernos organizados desde que se tiene constancia histórica, esto es: el poder ideológico, el poder económico, el poder militar y el poder político, todos ellos entrelazados con factores transnacionales. Este enfoque pretende aportar una imagen más amplia de una ecología cultural, intelectual e ideológica que asegura la persistencia y la reproducción de las ideas de derechas en la vida social –incluida la política– en la región. En este sentido, consideramos que «la derecha» no solo es un conjunto de partidos políticos, sino que integra unas clases sociales e instituciones relacionadas que brindan apoyo electoral, logístico, estratégico, financiero e intelectual a las ideas de derechas. Así pues, nuestro enfoque sigue más bien una visión metapolítica gramsciana de la derecha, que incluye no solo la táctica de la política electoral de la «guerra de maniobras», sino también las estrategias de la «guerra de posiciones» en el terreno cultural. Por lo tanto, a nuestro modo de ver, la «guerra de posiciones» de la derecha tiene su paralelismo en las observaciones de Karl Ekeman (2018) sobre la nueva derecha francesa pos-1968, es decir, se trata de «una lucha cultural encaminada a cambiar percepciones, afectos y visiones del mundo, para naturalizar una política de derechas».
Cuando preparábamos este número, pedimos a los autores que consideraran la derecha latinoamericana desde algunas de estas perspectivas –o desde todas ellas a la vez– o que se centraran en algún aspecto particular. Pensamos que una estructura estricta de estudios de caso por países no era viable puesto que, por un lado, no podrían abarcarse todos los países y, por otro, el foco de atención buscado era lo que hemos denominado estrategias de «guerra de posiciones». A grandes rasgos, pedimos a los autores que consideraran la siguiente pregunta clave de investigación: ¿Qué es nuevo y qué no en la actual generación de actores de la derecha en la región? Se trata, sin duda alguna, de un objetivo ambicioso, y el resultado ha sido una recopilación de artículos heterogéneos que pueden dividirse, en líneas generales, en tres bloques: panorámicas regionales, estudios sobre algún país en contexto y análisis temáticos. Creemos que, en conjunto, son contribuciones que aportan una perspectiva amplia sobre una derecha regional en transición, en la que muchos de los antiguos centros de poder siguen siendo importantes (el Ejército, por ejemplo, o la religión), pero que asumen identidades y papeles transformados, y en la que también han emergido nuevos actores y medios de comunicación que van redefiniendo la derecha latinoamericana del siglo xxi.
De esta forma, los artículos presentan, en primer lugar, dos panorámicas regionales. La aportación de Cardenas et al. sobre las redes entre los propietarios transnacionales de las grandes empresas latinoamericanas demuestra el poder del capital transnacional para establecer los límites de lo políticamente posible en la región; así como que la transnacionalización de las economías latinoamericanas no está provocada por élites empresariales regionales, sino por inversores extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Europa y de los sectores financiero y bancario. Esta inversión –detectada en y entre algunas de las empresas más grandes de las economías más potentes de la región– influye en el éxito económico de estas empresas y, por ende, en el contexto en el que se llevan cabo los negocios en cada uno de estos países. Ello refuerza la dependencia de las élites locales hacia actores externos, así como la centralidad de estas élites para garantizar que las condiciones empresariales siguen siendo las óptimas para sus propios intereses. Como consecuencia, se observa la creación de una codependencia entre ambos actores que va en contra del cambio favorable a los intereses de las mayorías nacionales, reforzando el statu quo neoliberal.
Por su parte, el artículo Sanahuja y Lopéz Burian aborda la nueva hornada de líderes radicales de derechas de la región –cuyo máximo exponente es Jair Bolsonaro en Brasil– y rehúye del concepto de populismo, prefiriendo el término «nueva derecha neopatriótica». Estos líderes se diferencian de la derecha liberal conservadora tradicional, así como de la izquierda plural, por su cuestionamiento u oposición a la democracia liberal y al orden internacional liberal vigente, es decir, el regionalismo y el multilateralismo. Según los autores, estos líderes de ultraderecha neopatriota han aparecido a consecuencia de una coyuntura de bajo crecimiento económico (fin del ciclo de las materias primas) –y la consecuente frustración de sectores sociales hasta entonces emergentes–, de unos medios de comunicación cada vez más polarizados, de la explosión del uso de nuevas redes sociales y del poder cada vez mayor de las iglesias evangélicas. Dichos líderes, si bien rechazan los discursos de las élites que consideran dominantes sobre diversidad, pluralismo, cosmopolitismo, globalización y multilateralismo, acogen con entusiasmo el modelo económico neoliberal liberalizador y privatizador, aunque prefieren un enfoque bilateral en vez de multilateral para su difusión. Por consiguiente, se está dibujando un nuevo mapa geopolítico regional, que rechaza los modelos multilaterales en favor de un nuevo «internacionalismo reaccionario» basado en los principios transaccionales del poder y la identidad, con Estados Unidos como actor central en este diseño geopolítico emergente.
En segundo lugar, este monográfico ofrece algunos estudios de caso por países que, en sus análisis, tienen en cuenta el marco general propuesto. Abren el bloque Alenda et al., quienes abordan la pregunta de investigación clave antes mencionada para el caso de Chile, contraponiendo la vieja derecha del país y la nueva emergente. Los autores observan que, mientras que la nueva derecha chilena busca distanciarse de las antiguas expresiones de la derecha (la mayoría, en referencia a la dictadura militar), para posicionarse como un movimiento político competitivo y legítimo desde el punto de vista democrático, la vieja derecha chilena sigue activa en el corazón de esta nueva derecha, con un núcleo doctrinal arraigado en una visión del mundo tradicionalista y/o religiosa, pero que es compatible con la doctrina neoliberal.
De modo similar, la aportación de Fischer y Waxenecker pretende mostrar que la dicotomía entre lo nuevo y lo viejo es insuficiente para capturar las continuidades y las rupturas entre las nuevas y las viejas formaciones políticas de derechas en Guatemala. Más allá del discurso, esta renovación se refleja en la fundación de nuevos partidos y, quizá más importante, nuevos think tanks que buscan revitalizar las ideas de la derecha, especialmente respecto al neoliberalismo y el libertarismo. En su estudio de caso, exploran cómo los vínculos entre diferentes campos (intelectual, empresarial, religioso e, incluso, militar) pueden imbricarse en una forma de pensamiento general ideológico dominante y sólido sobre el neoliberalismo, lo que dificulta que prosperen incluso las agendas progresistas más moderadas. Este hallazgo tiene implicaciones generales para la teoría sobre la derecha, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, puesto que va hasta el quid de los debates sobre la centralidad de la ideología y el papel de la sociedad civil (en este caso, think tanks, instituciones educativas privadas y grupos religiosos evangélicos) en proyectos hegemónicos de la derecha.
A continuación, tanto Lynchcomo Crabtree examinan, en sus respectivos artículos, el caso de Perú. Pero mientras que Lynch lo analiza como un único caso de estudio, Crabtree realiza una comparativa con Bolivia. Con todo, ambos autores comparten un marco teórico basado en la «captura del Estado», por el que las fuerzas sociales asociadas con la derecha pretenden controlar y guiar la acción del Estado con principios políticos neoliberales para así excluir a las fuerzas populares, de un modo similar al caso analizado por Fischer y Waxenecker en referencia a Guatemala. En este sentido, Lynch aporta tres motivos para explicar por qué la derecha peruana ha tenido tanto éxito en esta iniciativa y Crabtree añade el argumento de por qué no han corrido la misma suerte las élites bolivianas. Para Lynch, los tres motivos del éxito de la derecha peruana son los siguientes: a) la oligarquía de ascendencia europea de Perú siempre ha dominado la vida política, económica, social y cultural del país, y ha usado este poder para asegurar que, al menos en el contexto contemporáneo, el neoliberalismo siga siendo el pensamiento único del país; b) la lealtad de la élite peruana a los principios neoliberales ha asegurado el apoyo internacional de naciones poderosas, como Estados Unidos, de las instituciones financieras internacionales y de empresas internacionales, a pesar de la naturaleza claramente criminal de cada uno de los sucesivos gobiernos; y c) la larga guerra con Sendero Luminoso y el consiguiente ataque violento de Alberto Fujimori contra las instituciones democráticas del país desarticularon los movimientos sociales y la izquierda, de lo que estos nunca se han recuperado por completo. El resultado de todo ello es lo que este autor denomina «democracia sin democratización»: descrédito total de los partidos políticos y las instituciones democráticas; desarticulación y debilitamiento de la oposición; división de la derecha política, y situación de grave peligro para la economía, situación que ha empeorado por la aparición del COVID-19 en el año 2020. Precisamente, en su análisis, Crabtreesubraya la importancia de unos movimientos sociales fuertes para contrarrestar el poder del capital y sus élites asociadas. Así, coincide con Lynch en que las élites han tenido más éxito en la captura del Estado en Perú, pero lo atribuye en gran parte a la debilidad de los movimientos sociales en ese país; contrariamente al caso de Bolivia, donde las élites no han conseguido ese mismo hito por la fortaleza de sus movimientos sociales. Ello recientemente se ha visto reforzado por la aplastante victoria electoral del MAS en las elecciones bolivianas de octubre de 2020, que ha acabado con el régimen golpista de derechas apoyado por Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) instaurado en noviembre de 2019, con la presidenta evangélica Jeanine Añez.
Ybiskay González, por su parte, examina el caso venezolano recalcando la importancia del discurso sobre la democracia como herramienta estratégica para forjar la unidad de la oposición venezolana y, a la vez, encubrir su orientación política ideológica de derechas. Siguiendo la teoría de Foucault sobre la gubernamentalidad, esta autora enfatiza que, con ello, se pretende crear identidades subjetivas entre los opositores que pueden parecer ideológicamente neutras, pero que de hecho ayudan a evitar que se revierta un orden social desigual. El trabajo de González sobre Venezuela tiene una relevancia universal para la derecha en la región de América Latina y fuera de sus fronteras, puesto que la derecha justifica cada vez más sus acciones apelando a la democracia y la defensa de la libertad, contra una amenaza percibida de índole «socialista» o incluso «comunista», ocultando así un proyecto fundamentalmente neoliberal, de libre mercado, socialmente conservador y, en última instancia, autoritario, estrategia que también señalan Sanahuja y López Burian en su contribución. De nuevo, la referencia al régimen del reciente golpe de Estado de derechas en Bolivia confirma la veracidad de esta afirmación.
Finalmente, los tres últimos artículos examinan las identidades y los actores concretos de la derecha latinoamericana.Hinz et al.,usando el caso de Brasil, analizan la penetración de los actores políticos relacionados con los sectores de la seguridad –sobre todo el Ejército y Policía Civil y Federal– y del cristianismo neopentecostal en los poderes Legislativo y Ejecutivo de dicho país durante el período comprendido entre 2010 hasta la investidura de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil en 2019. Analizando las actas de gobierno, los proyectos de ley y la cobertura mediática, trazan los perfiles de los principales grupos religiosos y del ámbito securitario de la actual Legislatura, concluyendo que la Presidencia de Bolsonaro es la culminación de un poder cada vez mayor de dichos sectores en las instituciones democráticas del país, y no a la inversa.
El trabajo de Giordano y Rodríguez se centra en un aspecto poco estudiado de la derecha: concretamente, en el liderazgo político de las mujeres en movimientos y partidos de derechas. A partir de una revisión de fuentes periodísticas y discursos de mujeres de derechas, el artículo explora la trayectoria de mujeres que ostentan los puestos más altos del poder Ejecutivo o que aspiran a ellos –Mireya Moscoso (Panamá), Laura Chinchilla (Costa Rica), Gabriela Michetti (Argentina), Marta Lucía Ramírez (Colombia), Keiko Fujimori (Perú) y Evelyn Martínez Fornet (Chile)–, examinando las perspectivas de género que se despliegan en sus discursos y agendas políticas. Su conclusión es que las posturas políticas de estas mujeres en los ámbitos económico y de género apenas difieren de las que defienden sus partidos, a pesar de que algunas adoptan una postura discursiva supuestamente feminista en sus declaraciones públicas. Además, si bien no es infrecuente que presenten una ideología económica favorable a los mercados, casi todas están a favor de la religión, apoyan el modelo de familia patriarcal y rechazan el derecho al aborto (con alguna excepción en los casos más extremos, como las violaciones), el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Estas posturas, señalan las autoras, chocan frontalmente con las que aceptan la mayoría de los movimientos feministas en los ámbitos objeto de análisis.
El monográfico se cierra con el artículo de Coelho y Goulart, quienes examinan el papel de los tribunales supremos en la remoción de presidentes y gobiernos progresistas en ejercicio en América Latina y, para ello, también se centran en el caso de Brasil durante el proceso de destitución de Luís Inácio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff. Su hipótesis es que el Poder Judicial actúa como un ente legitimizador para los procesos de impugnación y destitución dirigidos por el poder legislativo en contextos de parálisis institucional (en casos de conflicto con el Ejecutivo). Sin embargo, en lugar de culpar únicamente a la judicatura por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016, los autores sostienen que ello estuvo motivado por un consorcio de actores estatales y no estatales, tanto de la vieja derecha como de la nueva, junto con la erosión de la base parlamentaria del Gobierno. Mientras que grupos pertenecientes a las élites brasileñas tradicionales perseguían diferentes estrategias, legales o no, para recuperar el control del país, los miembros de la nueva derecha parece que tuvieron más éxito, al alcanzar la Presidencia de la República con Jair Bolsonaro y, a la vez, ganar la batalla del relato, incluyendo, además de su tan conocida ortodoxia neoliberal, temas de índole moral o religiosa. Dichos temas están adquiriendo cada vez más importancia no solo en Brasil, sino en todo el ámbito regional y mundial (véanse las reseñas de las obras de Mudde, 2019; Robin, 2020 y Sánchez Rodríguez, 2019 en este volumen).
¿Qué conclusiones podemos extraer de los artículos que se presentan aquí sobre la trayectoria de la derecha en América Latina? En primer lugar, la mayoría señalan la complejidad de la derecha en la región, la cual está formada no solo por partidos políticos, sino también por tupidas redes de movimientos e instituciones, fundamentalmente de índole privada pero también pública, que ayudan a crear un clima ideológico más propicio para la propagación de ideas de derechas, al penetrar profundamente en las estructuras y las instituciones democráticas. Esta complejidad es la seña de identidad de la «nueva derecha» de la región, en la que los elementos que un día fueron dominantes –la Iglesia católica, el Ejército y el capital local–ahora deben pelear por la influencia y el poder con actores emergentes como think tanks, iglesias evangélicas, nuevas redes sociales y multitud de movimientos que aquellos contribuyeron a crear. En segundo lugar, estas redes son especialmente importantes en regiones como América Latina, con una institucionalidad precaria, pero también con una derecha parlamentaria débil a la que le resulta difícil alcanzar el Poder Legislativo, debido al contexto abrumadoramente desigual en el que se enmarcan, como señalan Luna y Rovira Kaltwasser (2014). Esto les confiere un importante poder, especialmente en momentos cruciales –como en períodos electorales o en campañas de destitución–, que también puede llevar a la división y la acritud entre la derecha parlamentaria, debilitándola estratégicamente. En tercer lugar, como demuestran los casos de Perú y Guatemala, estas redes pueden aportar un cierto nivel de estabilidad social que las instituciones democráticas establecidas no son capaces de proporcionar, con lo que pueden terminar reemplazándolas en cierta medida, especialmente si se benefician del poder económico transnacional. Sin embargo, como advierte Lynch, este arreglo puede no ser estable a medio y largo plazo, puesto que excluye el poder popular, la supuesta base moral de estas democracias. Por último, Coelho y Goulart, Giordano y Rodríguez, y González señalan que la derecha puede usar estratégicamente entidades, identidades y valores concretos –como el poder judicial, la igualdad de género y la democracia, respectivamente– y despojarlos de los valores que se dice que encarnan: imparcialidad, progresismo en materia de género y mayor poder popular, respectivamente. De esta manera, en general, los artículos señalan la capacidad de la derecha para transformarse y adaptarse a los nuevos tiempos, mientras se mantiene fiel a sus valores históricos, lo cual Robin (2019) nos recuerda que es una visión del mundo fundamentalmente jerárquica en términos sociales, atendiendo a distinciones de clase, género y etnia.
Los acontecimientos recientes apuntan a un futuro incierto para la derecha en la región. Las fuerzas de derechas fueron derrotadas en Argentina en 2019 y, como ya se ha mencionado, en Bolivia en 2020, lo cual sugiere que les resulta complicado atraer a los votantes. La pandemia del COVID-19 pone a estos nuevos gobiernos de derecha y su electorado principal en aprietos, al encabezar, en octubre de 2020, ambas Américas –la del norte y la del sur– las listas mundiales de contagios y fallecimientos por el coronavirus. La desigualdad social y los impactos negativos de sus políticas de privatización y recortes en el sector público, sobre todo en sanidad, políticas laborales y bienestar, han adquirido mayor visibilidad durante esta crisis, que se ha cobrado la vida de muchos millares de personas. Este lamentable resultado ha puesto de manifiesto la cobertura desigual de los sistemas sanitarios de la región y ha devuelto, en el ámbito mundial, al Estado el papel de garante último del bienestar público. En consecuencia, la pandemia ha acentuado más las ya de por sí acusadas desigualdades inherentes a las propias políticas neoliberales apoyadas de manera más enérgica por la derecha. En el contexto de pandemia, los gobiernos de derechas se han visto forzados a traicionar sus principios e intervenir a gran escala para respaldar los servicios sanitarios y de bienestar social –una medida hasta ahora sin precedentes–, irónicamente instados por los propios actores transnacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que previamente les habían exigido recortes en dichos servicios para pagar los intereses de la deuda. Esta intervención fiscal tan acusada provocará incrementos igualmente acusados en la deuda pública y en el déficit de los estados y los municipios. Está por ver el impacto futuro que tendrá esta coyuntura económica y fiscal sobre las ideas de la «nueva derecha» en estos ámbitos y el efecto que podría tener dicho replanteamiento sobre su éxito electoral.
Referencias bibliográficas
Bohoslavsky, Ernesto; Jorge David y Lida, Clara E. (coord.). Las Derechas Iberoamericanas: Desde el final de la Primera Guerra hasta la Gran Depresión.Ciudad de México: Colegio de México, 2019.
Cannon, Barry. The Right in Latin America: Elite Power, Hegemony and the Struggle for the State Londres: Routledge, 2016.
Colombia Internacional. «La derecha en América Latina». Colombia Internacional, n.° 99 (julio de 2019). Bogotá: Universidad de los Andes.
Domínguez, Francisco; Lievesley, Geraldine y Ludlam, Steve (ed.). Right-wing Politics in the New Latin America: Reaction and Revolt.Londres: Zed, 2011.
Ekeman, Karl. «On Gramscianism of the Right». Critique and Praxis,13/13 (noviembre de 2018) (en línea) [Fecha de consulta: 20.10.2020] http://blogs.law.columbia.edu/praxis1313/karl-ekeman-on-gramscianism-of-the-right/
López Segrera, Francisco. América Latina: crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha.Buenos Aires:Ciccus-CLACSO, 2016 (en línea) [Fecha de consulta: 20.10.2020] http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D11890.dir/America-Latina-Crisis-del-neoliberalismo.pdf
Luna, Jean Paul y Rovira Kaltwasser, Cristobal (ed.). The Resilience of the Latin American Right. Baltimore: John Hopkins University Press, 2014.
Mann, Michael. A History of Power from the Beginning to AD 1760. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
Mudde, Cas. The Far Right Today.Cambridge: Polity,2019.
Palau, Marielle (comp.). La ofensiva de las derechas en el Cono Sur.Asunción: Fundación Rosa Luxemburgo, 2010 (en línea) [Fecha de consulta: 20.10.2020] http://biblioteca.clacso.edu.ar/Paraguay/base-is/20170403044458/pdf_1249.pdf
Robin, Corey. La mente reaccionaria. Madrid: Capitan Swing, 2019.
Sánchez Rodríguez, Jesús. Derecha radical. Auge de una ola reaccionaria mundial.Madrid: Editorial Popular,2019.
Vommaro, Gabriel y Morresi, Sergio (comp.). Hagamos equipo. PRO y la construcción de la nueva derecha en Argentina. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2015.
Traducción del original en inglés: Maria Gené Gil y redacción CIDOB.
Cómo citar este artículo: Cannon, Barry y Rangel, Patrícia. «Introducción: resurgimiento de la derecha en América Latina». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 7-15. DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.7