Introducción. Encontrar el orden en el desorden: geopolítica, cooperación y 40 años de Revista CIDOB d’Afers Internacionals
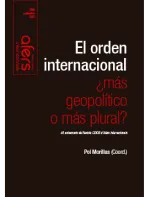
Pol Morillas, Director, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). pmorillas@cidob.org. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8489-0914
El autor agradece la colaboración y apoyo de Pol Bargués y Ricardo Pol en la redacción de este artículo.
Como introducción al número conmemorativo del 40 aniversario de Revista CIDOB d’Afers Internacionals, este artículo examina la evolución de las relaciones internacionales durante las últimas cuatro décadas, en paralelo a los contenidos de la publicación y en el contexto de la actual crisis del orden (o desorden) internacional: desde el fin de la Guerra Fría y la confianza en la globalización y la democracia liberal en el mundo unipolar de mediados de la década de 1990, pasando por la expansión de los valores e ideas de gobernanza global de finales del siglo pasado, hasta llegar a la creciente multipolaridad, a la rivalidad entre China y Estados Unidos y a la contestación del orden liberal y permacrisis de los últimos años. Se mencionan especialmente las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 y de la guerra de Rusia en Ucrania.
En tiempos de crisis, buscamos en la historia paralelismos que nos ayuden a caminar sobre seguro. Es en la salida de crisis anteriores donde ansiamos encontrar la receta para los retos de hoy. Así, algunos definen el estado actual del orden internacional como una «nueva guerra fría» entre Estados Unidos y China, o como un peligroso retorno a los años treinta del siglo pasado (Brands y Gaddis, 2021). Sin embargo, cada momento es único, y raras veces la historia se repite de la misma forma. En la crisis del orden (o desorden) actual, asistimos simultáneamente a grados de interdependencia y conflictividad geopolítica –dos tendencias aparentemente opuestas– inauditos.
Por un lado, la creciente interdependencia e integración a nivel planetario exige una mayor cooperación para hacer frente a retos globales como la pandemia de la COVID-19 o la emergencia climática. Aunque renqueante o, al menos, limitado, el multilateralismo ha dado lugar a tratados para gobernar los bienes públicos globales, tales como el Acuerdo de París alcanzado en 2015 contra el cambio climático, el Tratado Global para los Océanos, o el acuerdo que permitió a Ucrania exportar trigo a través del mar Negro, limitando los efectos de la crisis mundial alimentaria provocada por la invasión de Rusia. La integración regional, con experiencias como la Unión Europea (UE), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN, por sus siglas en inglés), contribuyen a la cooperación en materia económica, energética, digital o climática, evitando juegos de suma cero y buscando aproximaciones pragmáticas tanto con Estados Unidos como con China (Mahbubani, 2023).
Por el otro lado, aumenta la confrontación entre potencias y la fragmentación del orden internacional. La rivalidad entre China y Estados Unidos fragmenta y polariza los modelos tecnológicos, la economía y el comercio internacional, al mismo tiempo que la franja del Sahel, las áreas del área del Indopacífico y el Ártico o el espacio exterior se convierten en escenarios de conflicto entre las grandes potencias. La guerra de agresión de Rusia en Ucrania ha dividido a la opinión pública global, y mientras que Occidente se ha mantenido mayoritariamente unido en su apoyo militar a Ucrania y las sanciones a Rusia, la respuesta de los países del llamado Sur Global ha sido menos contundente (Foa et al., 2022). En este contexto de fricción, la UE apuesta por reforzar su autonomía estratégica, multiplicar su gasto en defensa y empieza a hablar, en palabras de Borrell (2020), el «lenguaje del poder».
La mayor interdependencia y cooperación se han utilizado también para ahondar en la fragmentación y el conflicto. Como argumenta Mark Leonard (2016), la hiperconectividad e interdependencia, que durante muchos años se creyeron importantes para la construcción de la paz y seguridad colectivas, han acabado ofreciendo oportunidades para aquellos estados dispuestos a explotar las vulnerabilidades de otros. Así, la interdependencia tiene también sus propias contraindicaciones, y es utilizada por estados y grupos criminales para lanzar ataques híbridos, desde ciberataques y campañas de desinformación hasta sabotajes de infraestructuras críticas (Bargués et al., 2022). La conectividad ha hecho más visibles las vulnerabilidades y ha generado un clima de competición y confrontación que mengua la confianza en los organismos multilaterales.
Como si el mundo de 2023 acomodara perspectivas realistas y liberales al mismo tiempo, nos enfrentamos a retos colectivos donde somos más dependientes y estamos más interconectados que nunca, pero en un momento en el que crecen la confrontación geopolítica y la polarización, asomándonos incluso al riesgo de una guerra global. Este número especial de Revista CIDOB d’Afers Internacionals, que conmemora el 40 aniversario de la revista, coincidiendo con el 50 aniversario de CIDOB, pretende reflexionar sobre esta encrucijada y aportar ideas sobre cómo reactivar el multilateralismo, la cooperación y la desescalada ante las rivalidades y pugnas geopolíticas. En concreto, este artículo introductorio analiza la evolución de las relaciones internacionales desde el final de la Guerra Fría hasta hoy, poniendo especial énfasis en los artículos publicados a lo largo de los 40 años y más de 130 números de Afers Internacionals, a fin de entender el paso de un orden liberal y dominado por Occidente, a un mundo multipolar donde coexisten interdependencia y confrontación.
De la euforia a las crisis del orden liberal
Hacer un repaso de las cuatro décadas de Revista CIDOB d’Afers Internacionals es abrir una ventana a la evolución de las relaciones internacionales a lo largo de los últimos 40 años: del oscurantismo de la Guerra Fría y la amenaza de la destrucción mutua asegurada, a la confianza en la globalización y la democracia liberal en el mundo unipolar de mediados de la década de 1990; de la expansión de los valores e ideas de gobernanza global a finales del siglo pasado, a la multipolaridad, la contestación del orden liberal y, finalmente, la permacrisis experimentada en los últimos años.
En los inicios de la revista, a principios de los años ochenta, el panorama internacional se encontraba profundamente marcado por el duelo geoestratégico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, constituyentes de un sistema bipolar impregnado por el recuerdo de la crisis de los misiles de Cuba (Barbé, 1983). Entre sus páginas de entonces, respecto a la «locura de la carrera armamentista», Carmen Claudín auguraba: «Tenemos el triste privilegio de vivir un momento crucial de nuestra historia que nos confronta diariamente con la cuestión de saber no ya qué futuro tendremos, sino simplemente si habrá algún futuro» (Claudín, 1984: 85). Lo hubo. El colapso de la Unión Soviética al final de esa década alteró los debates de la disciplina. De la amenaza del fin del mundo, ocasionada por la guerra nuclear, se pasó al fin de la historia de Fukuyama (1992). Durante la década de 1990, conocimos la expansión del American way of life y la constitución de un nuevo orden mundial donde la influencia y el poder estadounidenses carecían de contrapeso (Ghalioun, 1999). Se difundía el internacionalismo liberal y la promoción de valores democráticos a través de las ideas de la «mundialización» y la «gobernanza global».
Las Naciones Unidas, liberadas de las limitaciones geopolíticas y la falta de consenso del período de la Guerra Fría, abrían una nueva etapa en el desarrollo de misiones de mantenimiento de la paz, seguridad y desarrollo, y los antiguos estados comunistas se encaminaban a la democratización (Ripol, 1994: 65). Un nuevo tiempo se abría paso para Afers Internacionals, que se dejaba impregnar por el clima de optimismo generalizado de superación de la Historia, incluso hasta el punto de preconizar el fin de las guerras: «La competencia entre estados-nación continuará en el mundo industrializado de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero limitada a su aspecto económico, sin confrontaciones ideológicas o militares, en un proceso de integración creciente del sistema internacional» (Maraver, 1996: 7). La vieja Europa dividida por el telón de acero durante la Guerra Fría daba paso a una nueva Europa con una UE ejerciendo como «polo magnético», cada vez más integrada, con perspectivas de ampliación y ganando peso como actor internacional (Felgenhauer, 2000).
No tardaron, sin embargo, en leerse las primeras voces críticas con el orden liberal. En el año 2000, Alexandra Novosseloff (2000: 207) calificaba el nuevo statu quoglobalizado como «un sistema donde las pequeñas ideologías (el individualismo, el narcisismo, la preocupación por uno mismo) han remplazado a las “grandes ideologías” que arrastran consigo un proyecto, esperanzas y alternativas» provocando una «creciente atomización de la sociedad». La gradual interconexión e integración del mundo provocaba el surgimiento de nuevos retos transnacionales como los flujos migratorios, las crisis humanitarias, las epidemias, el terrorismo, el crimen organizado, o la degradación del medio ambiente, con la necesidad de reconceptualizar la seguridad bajo los parámetros de la «seguridad humana» (Benítez Manaut, 2003; Morillas, 2007). Simultáneamente, el impacto desigual de la globalización abría una brecha entre Occidente y «los otros, los excluidos, los habitantes de tierras y continentes lejanos» que quedaban desplazados y comenzaban a «rebelarse» contra la desigualdad y la hegemonía de Occidente (Beck, 2008).
En este contexto, los atentados del 11 de septiembre de 2001 supusieron «un punto de inflexión» en las nociones de seguridad y amenazas internacionales. El secuestro y posterior impacto de cuatro aviones comerciales en el World Trade Center de Nueva York y en Washington por parte de Al Qaeda, causando un total de 2.996 fallecidos, llevó a Estados Unidos a lanzar una «guerra global contra el terrorismo» (Ibarz Pascual, 2008). Las intervenciones militares en Oriente Medio y sus consecuencias para la región pronto ensuciaron el momento de confianza posguerra fría respecto a las promesas del desarrollo liberal, la consolidación de la paz y la democratización (Sánchez, 2003).
Los indicios de «agotamiento» de la preponderancia de Estados Unidos coincidieron con la irrupción de otras potencias «que ascienden vertiginosamente en el ámbito económico como China e India, potencias nucleares muy vigorosas como Rusia, experiencias políticas atractivas como la UE y zonas muy dinámicas en lo material como el Pacífico» (Tokatlian, 2007). En medio de este reequilibrio de fuerzas, los analistas reflexionaban también sobre el «ascenso del Sur», que aportaba «nuevas constelaciones de poder, que desafían las jerarquías y equilibrios tradicionales», y desdibujaban la relación vertical y unidireccional que había dominado la agenda del desarrollo y la cooperación internacional (Sanahuja, 2014). La cooperación regional también crecía y reforzaba, a la vez que contradecía, el proceso de globalización económica y los anhelos de gobernanza global propios de la década anterior (Stuhldreher, 2002).
Con el estallido de la crisis económica del año 2008, el orden unipolarentró irrevocablemente en una acusada fase de declive: «En los países centrales del capitalismo [la crisis] ha alterado el tablero de los jugadores, colocando en nuevas posiciones tanto a los estados centrales de la moderna sociedad democrática de mercado, como a sus áreas de influencia inmediatas, [mientras que] las llamadas potencias emergentes han tenido un proceso de inserción en la economía internacional, al estar resguardadas de la gran turbulencia de 2008» (Marzulo y Marx, 2013). Desde ese momento, los debates en un Afers Internacionals asentado como publicación académica de referencia en español se caracterizaron por el estudio de la descomposición del orden de posguerra fría y por la ausencia de un poder hegemónico, dejando paso a un mundo multipolar (Tokatlian, 2012).
Unas relaciones internacionales sin hegemón dieron lugar a la firma de diversos acuerdos internacionales durante la segunda década del siglo xxi, como el acuerdo de París sobre el Cambio Climático en 2015 o el acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos ese mismo año. De este último señala Alcaro (2021) que la intervención europea en sus negociaciones permitió no solo hacer posible el acuerdo, sino también sustanciar las ambiciones de la UE de ser un actor creíble en relaciones internacionales. Nuevas preocupaciones, como la protección de los ecosistemas, la sostenibilidad de las ciudades y comunidades o la perspectiva de género irrumpieron en la agenda internacional a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, estas instancias de cooperación multilateral convivieron también con una creciente contestación del orden internacional y la rivalidad entre potencias (Farrell y Newman, 2019), manifestada en las tensiones entre Estados Unidos y China, la radicalización de la política exterior rusa, el auge de ataques híbridos o las tensiones geopolíticas en el Indopacífico, el Ártico o el Sahel. Un mundo cada vez más interconectado, cada vez más necesitado de consensos, y, paradójicamente, con un número creciente de escenarios de competición geoestratégica. Un mundo en crisis a las puertas de la pandemia de la COVID-19.
De la COVID-19 a la guerra en Europa
La idea de «permacrisis» capta el momento de ansiedad actual del orden internacional, en el que las crisis se interrelacionan, se retroalimentan y parece que difícilmente se superan (Colomina, 2022). La difícil gestión de estas crisis viene marcada por la profunda interconexión acumulada, que a la vez genera nuevas vulnerabilidades que obligan a revisar los fundamentos del multilateralismo y de la gobernanza global (McNamara y Newman, 2020). Esta tensión la expuso Leonard (2016: 16) con claridad: «Contrariamente a lo que muchos esperaban y algunos creían, este florecimiento de conexiones entre países no ha enterrado las tensiones entre ellos. Las luchas por el poder de la era geopolítica persisten, pero en una nueva forma. De hecho, las mismas cosas que hoy conectan el mundo están siendo usadas como armas: lo que nos ha unido ahora nos está separando».
Esta tensión se plasmó durante la pandemia de la COVID-19. La profunda interconexión global facilitó su propagación y resultó en más de seis millones de muertes a nivel mundial, a la vez que la gestión de la pandemia tensionó el sistema multilateral. Por un lado, la crisis reforzó el compromiso social y los episodios regionales y globales de cooperación y resiliencia, como las iniciativas de COVAX para lograr un acceso equitativo mundial a las vacunas, o los fondos de recuperación de la UE o de la Unión Africana. Fueron también frecuentes las donaciones de material sanitario, como los envíos de mascarillas desde China o los respiradores cedidos por España a Bolivia (Bargués, 2020; Fazal, 2020). Sin embargo, por otro lado, justo cuando se cumplían 75 años de la creación de la organización de Naciones Unidas, se vieron las carencias del sistema multilateral. Los intentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por monitorizar el virus en sus primeras fases, y posteriormente por establecer unas estrategias internacionales comunes para evitar su propagación, resultaron insuficientes ante la falta de compromiso de los estados (Fazal, 2020). Los organismos multilaterales fueron el blanco de fuertes críticas y amenazas de retirada, especialmente desde la derecha populista del presidente estadounidense Donald Trump o del brasileño Jair Bolsonaro. Sin una gestión centralizada a nivel global, los estados se embarcaron en una competición acelerada por el control de las vacunas y otros recursos estratégicos para hacer frente a la pandemia, desembocando en lo que algunos denominaron la «geopolítica de la salud» (Ferhani y Rushton, 2020; Soler i Lecha, 2021).
La pandemia supuso también un nuevo episodio en las tensiones entre China y Estados Unidos. En la última década, ambas potencias se han enfrentado en una guerra comercial, aplicando políticas proteccionistas y aranceles, y desarrollado estrategias de seguridad nacional para contrarrestar lo que Drezner et al. (2012) denominan «la interdependencia instrumentalizada» (weaponized interdependence). La disminución temporal del comercio internacional y las restricciones impuestas en muchos países durante la pandemia causaron una crisis de suministros a escala global que evidenció las vulnerabilidades y dependencias de unos y otros. Mientras China y Estados Unidos se acusaban mutuamente de estar detrás del origen de la pandemia, se multiplicaron las controversias y la competición en los ámbitos de la salud, la energía, el desarrollo comercial y militar (Horsley, 2020). Si antes de la COVID-19 se identificaba a China como una potencia destinada a desafiar el orden mundial, hoy pocos dudan de que estamos en una época de creciente bipolaridad y multipolaridad, con un enorme distanciamiento de narrativas entre las principales potencias globales(Flockhart y Korosteleva, 2022).
La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 ahondó en la división entre Occidente y el resto del mundo. Desde un inicio, Estados Unidos, Europa y sus aliados han aplicado severas sanciones a Rusia y aportado ayuda económica, humanitaria y militar a Ucrania, aumentando paulatinamente el carácter ofensivo de sus envíos. La OTAN, a la que el presidente francés Emmanuel Macron no hace tanto acusó de estar en «muerte cerebral», se ha revitalizado como mecanismo de defensa colectiva, como dejan patentes las peticiones de ingreso de Finlandia y Suecia. La UE y sus estados miembros, especialmente Alemania, han roto tabúes históricos con el envío de armamento a Ucrania, como los carros de combate Leopard ii, y el uso de fondos comunitarios para la provisión de material bélico a un país en conflicto.
Fuera de Occidente, las posiciones respecto a la guerra son menos proclives al castigo a Rusia. Países significativos, como Turquía e India, consideran simultáneamente a Rusia y a Estados Unidos como «aliados o socios necesarios». Rechazan en consecuencia aplicar sanciones a Moscú y evitan un alineamiento sistemático con uno u otro bando, también con el fin de reforzar su propio estatus como potencias regionales (Garton Ash et al., 2023). Mientras tanto, China ha apostado por una posición «neutral». Pese a las declaraciones previas a la guerra de una «amistad sin límites» entre China y Rusia, la relación entre ambas potencias es ambigua y podría resumirse en «apoyo narrativo, cautela estratégica» (Morillas, 2023). Así, el panorama global actual es complejo y crece la percepción de estar ante el fin del orden internacional hasta ahora conocido, proceso para el que no hay vuelta atrás. Los alemanes denominan a este fenómeno Zeitenwende,un punto de inflexión histórico con profundos efectos económicos y sociales que marca el final de la transformación del orden internacional liberal y el comienzo de una nueva arquitectura internacional. En palabras del canciller Scholz (2022), «lo que estamos presenciando es el final de la fase excepcional de la globalización». Este cambio habría sido acelerado, aunque no provocado, por la pandemia de la COVID-19 y la invasión de Ucrania.
El momento actual obliga a los países a repensar las alianzas e imaginar nuevas formas de cooperación. Tras la invasión y las amenazas de Vladímir Putin de cortar el suministro de petróleo y gas para «congelar a Occidente», la UE ha activado el Plan Repower Europe con el fin de independizarse de los combustibles fósiles rusos. Al mismo tiempo, crecen las voces que reclaman pensar en un nuevo orden de seguridad europeo y encajar la relación transatlántica en una UE que refuerce su autonomía estratégica y papel en el mundo (Morillas, 2021). Las consecuencias geopolíticas y el impacto de la guerra, así como su repercusión en crisis energéticas, alimentarias o de deuda en países importantes del Sur Global, añaden más tensión y urgencia al momento. Las transiciones ecológicas y digitales, por su parte, generarán cambios a gran escala y requerirán de imaginación y esfuerzos colectivos para su gestión inclusiva y sostenible.
Conclusión y presentación de los artículos de este número
Los artículos que componen este número especial que presentamos sobre «El orden Internacional: ¿más geopolítico o más plural?» reflexionan, desde perspectivas distintas, acerca del estado actual del orden internacional, con la finalidad de responder a una pregunta central: ¿cómo hacer frente a las crisis, actuales y futuras, en un mundo eminentemente plural, interconectado y en el que, simultáneamente, se agudiza la confrontación geopolítica? En su artículo, Esther Barbé analiza la contestación de las normas que se está produciendo a partir de tres casos concretos, esto es, en la gobernanza de Internet, en los debates sobre derechos sexuales y reproductivos y en la gestión de la migración. Para la autora, la contestación normativa es compleja, con fracturas inesperadas entre aliados, y diversa, dependiendo de los temas. Nos equivocaremos si reducimos la contestación normativa solamente a la rivalidad entre China y Estados Unidos. Por su parte, la aportación de Richard Youngs evalúa el impacto de las tensiones geopolíticas actuales sobre la regresión de la democracia y el debilitamiento del orden liberal internacional. Youngs sugiere que la dinámica general es ambivalente. La guerra entre Ucrania y Rusia ha reforzado el compromiso de las democracias occidentales con la defensa de las normas democráticas y el orden liberal, al mismo tiempo que se están agudizando las tensiones entre bloques y aumenta el razonamiento geoestratégico de los estados. Precisamente de la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China y sus consecuencias trata el artículo de Alicia García Herrero, quien argumenta que, principalmente en el frente comercial y el tecnológico, se está produciendo una bifurcación creciente entre las dos superpotencias que pone fin al multilateralismo que sustentaba el período de hiperglobalización y que obligará a la UE a alinearse con Estados Unidos.
A continuación, la contribución de Cristina Monge mantiene las esperanzas de reactivar la gobernanza multilateral. Precisamente porque la lógica de la competición estratégica entre bloques hace imposible la lucha contra el cambio climático, Monge sostiene que la agenda climática es y será multilateral, policéntrica, abierta y compleja, como «una red de redes, un tupido entramado de iniciativas públicas, privadas, sociales, tecnológicas». Por otra parte, Manuel Muñiz nos invita en su artículo a pensar en los avances tecnológicos como principal motor de transformación de las relaciones internacionales, proponiendo una mejora de la diplomacia tecnológica para abordar la regulación y la gobernanza de las tecnologías emergentes y sus impredecibles consecuencias.
La aportación de Sean Golden analiza cómo el centro de gravedad demográfico y comercial del mundo se ha desplazado a Asia, que no comparte el statu quo de las actuales normas abanderadas por Occidente. El autor critica que Occidente recurra al neonacionalismo para recuperar su dominio en el orden mundial emergente, y reivindica un «discurso cívico intercultural» entre cosmovisiones diferentes y que facilite la cooperación en retos específicos. Por su parte, la colaboración de Sabine Ulrike Selchow reaviva la noción de «sociedad civil global», que tras la Guerra Fría sirvió para resaltar la importancia de la política no partidista y el activismo transfronterizo por encima de unas relaciones internacionales centradas en el papel del Estado. Para impulsar de nuevo este objetivo, Selchow introduce el concepto de «política planetaria», que subraya la interrelación entre los seres humanos y los ecosistemas que sustentan la vida, así como el impacto que ha tenido la actividad humana y la modernización sobre estos. Finalmente, el artículo de Cathryn Clüver Ashbrook sitúa las redes de ciudades en el nuevo orden internacional, en contraste con el nacionalismo y cortoplacismo de los estados-nación. A través de la teoría de redes y de los ejemplos de la red C40 y los Informes Locales Voluntarios, la autora destaca cómo la formación de redes de ciudades buscan soluciones sostenibles, cercanas a los ciudadanos y basadas en hechos a las crisis globales actuales.
Referencias bibliográficas
Alcaro, Riccardo. «Europe’s Defence of the Iran Nuclear Deal: Less than a Success, More than a Failure». The International Spectator, vol. 56, n.º 1 (2021), p. 55-72.
Barbé, Esther. «La crisis de los misiles de Cuba 20 años después». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 1 (1983), p. 5-18.
Bargués, Pol. «Conclusion: European Vulnerability and the Policy Dilemmas of Resilience in Times of Coronavirus», en: Korosteleva, Elena y Flockhart, Trine (eds.) Resilience in EU and International Institutions: Redefining Local Ownership in a New Global Governance Agenda. Londres: Routledge, 2020, p. 255-270.
Bargués, Pol; Bourekba, Moussa y Colomina, Carme (eds.). «Amenazas híbridas, orden vulnerable». CIDOB Report, n.º 8 (septiembre de 2022) (en línea) https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/cidob_report/cidob_report/amenazas_hibridas_orden_vulnerable
Beck, Ulrich. «Generaciones globales en la sociedad del riesgo mundial». Revista CIDOB d’ Afers Internacionals, n.º 82 (2008), p. 19-34.
Benítez Manaut, Raúl. «Avances y límites de la seguridad hemisférica a inicios del siglo xxi». Revista CIDOB d’ Afers Internacionals, n.º 64 (2003), p. 49-70.
Borrell, Josep. «Several Outlets - Europe Must Learn Quickly to Speak the Language of Power». EEAS, (29 de octubre de 2020) (en línea) [Fecha de consulta: 12.04.2023] https://www.eeas.europa.eu/eeas/several-outlets-europe-must-learn-quickly-speak-language-power_en
Brands, Hal y Gaddis, John L. «The New Cold War: America, China, and the Echoes of History». Foreign Affairs, (19 de octubre de 2021) (en línea) https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-10-19/new-cold-war
Claudín, Carmen. «La política internacional soviética: mitos y realidad». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 3 (1984), p. 79-86.
Colomina, Carme (ed.). «El mundo en 2023: diez temas que marcarán la agenda internacional». Notes Internacionals CIDOB, n.º 283 (2022), p. 1-22. https://doi.org/10.24241/NotesInt.2022/283/es
Drezner, Daniel W.; Farrell, Henry y Newman, Abraham (eds.). The uses and abuses of weaponized interdependence. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2021.
Farrell, Henry y Newman, Abraham L. «How Global Economic Networks Shape State Coercion». International Security, vol. 44, n.º 1 (2019), p. 42-79.
Fazal, Tanisha M. «Health Diplomacy in Pandemical Times». International Organization, vol. 74, n.º S1 (2020), p. E78-E97. DOI: https://doi.org/10.1017/S0020818320000326
Felgenhauer, Pavel. «The Security Dialogue with Ukraine and the Russian Federation». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 49 (2000), p. 45-54.
Ferhani, Adam y Rushton, Simon. «The International Health Regulations, COVID-19, and bordering practices: Who gets in, what gets out, and who gets rescued?». Contemporary Security Policy, vol. 41 n.º 3 (2020), p. 458-477.
Flockhart, Trine y Korosteleva, Elena A. «War in Ukraine: Putin and the multi-order world». Contemporary Security Policy, vol. 43, n.º 3 (2022), p. 466-481.
Foa, Roberto; Mollat, Margot; Romero-Vidal, Xavier; Isha, Han; Evans, David y Klassen, Andrew. A World Divided: Russia, China and the West. Cambridge: Centre for the Future of Democracy, 2022.
Fukuyama, Francis. The end of history and the last man. Nueva York: Free press, 1992.
Garton Ash, Timothy; Krastev, Ivan y Leonard, Mark. «United west, divided from the rest: Global public opinion one year into Russia’s war on Ukraine». European Council on Foreign Relations, n.º ECFR/482 (febrero de 2023) (en línea) https://ecfr.eu/wp-content/uploads/2023/02/United-West-divided-from-the-rest_Leonard-Garton-Ash-Krastev.pdf
Ghalioun, Burhan. «Globalización, deculturación y crisis de identidad». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 43-44 (1999), p. 107-118.
Horsley, Jamie P. «Let’s end the COVID-19 blame game: Reconsidering China’s role in the pandemic». Brookings, (19 de agosto de 2020) (en línea) https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/08/19/lets-end-the-covid-19-blame-game-reconsidering-chinas-role-in-the-pandemic/
Ibarz Pascual, Enric. «La guerra justa en la era del terror». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 81 (2008), p. 233-259.
Leonard, Mark. «Introduction: Connectivity wars», en: Leonard, Mark (ed.) Connectivity wars: why migration, finance and trade are the geo-economic battlegrounds of the future. Londres: European Council on Foreign Relations, 2016, p. 13-27.
Mahbubani, Kishore. «Asia’s Third Way». Foreign Affairs, (28 de febrero de 2023) (en línea) https://www.foreignaffairs.com/southeast-asia/asias-third-way-asean-amid-great-power-competition
Maraver, Agustín. «Las tensiones de la teoría en la transición del socialismo inexistente al capitalismo real». Revista CIDOB d’ Afers Internacionals, n.º 32 (1996), p. 7-24.
Marzulo, Eber P. y Marx, Vanessa. «Poder local y crisis global: cambios en la trayectoria de Porto Alegre». Revista CIDOB d’ Afers Internacionals, n.º 104 (2013), p. 45-65.
McNamara, Kathleen R. y Newman, Abraham L. «The Big Reveal: COVID-19 and Globalization’s Great Transformations». International Organization, vol. 74, n.º S1 (2020), p. E59-E77.
Morillas, Pol. «Génesis y evolución de la expresión de la seguridad humana». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 76 (2007), p. 47-58.
Morillas, Pol. «L’estat de la Unió Europea: crisi i reforma». Documents CIDOB, n.º 13 (2021), p. 1-7. DOI: https://doi.org/10.24241/docCIDOB.2021.13/ca
Morillas, Pol. «Un año de invasión rusa de Ucrania». Notes Internacionals CIDOB, n.º 285 (2023), p. 1-6. DOI: https://doi.org/10.24241/NotesInt.2023/285/es
Novosseloff, Alexandra. «La reforma de las Naciones Unidas». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 51-52 (2000), p. 205-227.
Ripol, Santiago. «El “Nuevo Orden Internacional”: ¿un nuevo concepto para un nuevo contexto?». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 27 (1994), p. 59-76.
Sanahuja, José Antonio. «Desarrollo global y países emergentes: retos para la política de cooperación de la UE». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 108 (2014), p 67-93.
Sánchez, Rafael A. «Intervenciones humanitarias y opinión pública: de la exigencia al desencanto». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 60 (2003), p. 23-42.
Scholz, Olaf. «The Global Zeitenwende». Foreign Affairs, (5 de diciembre de 2022) (en línea) https://www.foreignaffairs.com/germany/olaf-scholz-global-zeitenwende-how-avoid-new-cold-war
Soler i Lecha, Eduard. «La geopolítica de la salud: Una visión plural sobre el impacto internacional de la pandemia». CIDOB REPORT, n.º 7 (2021), p. 7-16.
Stuhldreher, Amalia. «Interregionalismo y “gobernanza global”». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 60 (2002), p. 119-145.
Tokatlian, Juan Gabriel. «América Latina, China y Estados Unidos: un triángulo promisorio». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 78 (2007), p. 187-195.
Tokatlian, Juan Gabriel. «Crisis y redistribución del poder mundial». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 100 (2012), p. 25-42.
Palabras clave: relaciones internacionales,orden internacional, geopolítica, cooperación, bipolaridad y multipolaridad
Cómo citar este artículo: Morillas, Pol. «Encontrar el orden en el desorden: geopolítica, cooperación y 40 años de Revista CIDOB d’Afers Internacionals». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 134 (septiembre de 2023), p. 7-19. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.134.2.7
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 134, p. 07-19
Cuatrimestral (mayo-septiembre 2023)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.134.2.7