Gobernanza ambiental global, derechos humanos y capacidades socioestatales en América Latina
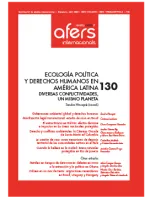
Sandra Hincapié. Profesora-investigadora, Universidad de Guadalajara (México); miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), nivel 2. sandramiled@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000000334090836
Este artículo es un estudio comparativo de las capacidades socioestatales que han sido desarrolladas en los procesos de institucionalización de áreas naturales protegidas (ANP) en América Latina, en el marco de su interdependencia con los procesos de gobernanza global y respecto al papel que los derechos humanos han representado para tal fin. Desde un enfoque que combina el análisis de la acción colectiva multinivel con un seguimiento de procesos, este trabajo traza trayectorias institucionales nacionales y multilaterales; analiza las principales dinámicas que se producen para la delimitación de la protección de áreas naturales en los países con mayor biodiversidad de la región y explora posibilidades con vistas a los nuevos acuerdos en la agenda global.
La iniciativa intergubernamental Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas (HAC, por sus siglas en inglés)1 lanzada en enero de 2021, promueve un acuerdo internacional que permite proteger el 30% de las zonas terrestres y 30% de las zonas marinas del planeta. Apoyados en la evidencia científica sobre el cambio climático, todos los informes oficiales insisten en que implementar sistemas efectivos de protección de la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos beneficia a todo el planeta y garantiza un futuro sostenible para la economía global (IPCC, 2021). En este sentido, se pone en evidencia que las consecuencias de la depredación de ecosistemas afectan la economía global en su conjunto y las proyecciones de quienes han depositado su confianza en las soluciones basadas en el avance tecnológico, el cual demanda cantidades ingentes de materias primas para su construcción.
Hasta ahora, las declaraciones, normativas y otras diversas formas de protección basadas en «áreas» son la principal herramienta institucionalestablecida globalmente para la restauración de ecosistemas. Sin embargo, en estos mismos territorios, los conflictos socioambientales se han ido incrementando de manera drástica en todo el mundo. En África, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos han desplegado una amplia campaña para denunciar el daño que dichas delimitaciones –consideradas como el «conservacionismo colonial» de la gobernanza global– han supuesto para los derechos de comunidades locales, así como el riesgo que implica el aumento en los porcentajes de conservación (Survival, s./f.)2. En América Latina, por el contrario, encontramos que existe una gran variedad de formas de implementación de medidas de protección basadas en las delimitaciones que suponen las áreas. En muchas ocasiones, estas se han conseguido por iniciativa social, reivindicando los derechos humanos y derechos de los pueblos, así como la protección de la biodiversidad ecológica y cultural en los territorios. Al respecto, la gobernanza global incide de manera directa en tres ejes principales de acción-intervención, a través de esquemas cooperativos o conflictivos: a) la presión de intereses económicos para la apropiación de bienes minero-energéticos generadores de dinámicas extractivas; b) la promoción, divulgación y respaldo a los derechos humanos como parámetros normativos comunes, y c) el fomento de la gobernanza ambiental que promueva diversos procesos de protección y esquemas de regulación de ecosistemas estratégicos para el planeta.
Este artículo estudia en términos comparados las capacidades socioestatales que se han ido desarrollando en los procesos de institucionalización de estas delimitaciones –las áreas naturales protegidas (ANP)– en América Latina, en el marco de su interdependencia con los procesos de gobernanza global y respecto al papel que los derechos humanos han representado para tal fin. En estos procesos de institucionalización, se pueden diferenciar claramente tres grupos de actores fundamentales: primero, las comunidades étnicas, especialmente indígenas en defensa de sus territorios ancestrales; segundo, los colectivos de diverso tipo que incluyen comunidades étnicas, pero también comunidades campesinas, organizaciones sociales y ciudadanas, investigadores de las ciencias sociales, activistas de derechos humanos, colectivos feministas, ecofeministas, ecologistas y otros grupos ambientalistas locales, articulados y movilizados por conflictos socioambientales que reclaman la preservación de bienes comunes o áreas de protección específicos; y tercero, miembros de la academia, principalmente de los campos de la ecología y la biología, que, desde su saber científico-técnico, han liderado la delimitación e institucionalización de las ANP. Estos tres grupos, que interactúan permanentemente y, en algunos casos, de maneras contradictorias, han creado marcos de acción y significado que les permiten organizar acciones colectivas al interior de cada país, así como interactuar de manera específica con las diversas redes de gobernanza global, incidiendo y otras veces contradiciendo sus principios y formas de actuación.
Se argumenta en este artículo que el peso específico de la acción colectiva en los diferentes países, así como la respuesta estatal correspondiente, han definido perfiles de capacidades socioestatales que marcan trayectorias de institucionalización en la protección de áreas, permitiendo comprender su íntima relación con la trayectoria sociopolítica de cada país. El conocimiento de este tipo de procesos, con sus actores claves, formas de acción colectiva-institucional, mecanismos prevalentes de coordinación/cooperación intergubernamental y capacidad institucional en los territorios nacionales, contribuye en la implementación de medidas de protección basadas en áreas, el arraigo de las medidas, así como la identificación de obstáculos potenciales y contextuales inevitables. Al comparar regionalmente trayectorias y secuencias de los cinco países con mayor biodiversidad de América latina –Brasil, Colombia, México, Perú y Ecuador–, se han establecido tres tipologías de trayectorias diferenciadas en los procesos de movilización-institucionalización-implementación decisivos para la salvaguarda de ecosistemas estratégicos: a) la trayectoria de contestación de comunidades étnicas y sus reivindicaciones en torno a los derechos de los pueblos, tierras y territorios, siendo Brasil el caso tipo; b) la trayectoria de movilización sociolegal de amplios colectivos sociales y étnicos, ciudadanía organizada en defensa de bienes comunes, que apelan a los derechos humanos para la protección de ecosistemas, siendo Colombia el caso tipo; y c) la trayectoria de institucionalización, ligada al trabajo más especializado científico-técnico de conservación y manejo basado en la coordinación estatal, siendo México el caso tipo.
Este artículo presenta, en primer lugar, una síntesis del enfoque teórico y las categorías analíticas básicas del estudio; en segundo lugar, analiza el período desarrollista en América Latina hasta finalizar la década de los ochenta del siglo pasado; en tercer lugar, explica las dinámicas de institucionalización, el ensanchamiento y formas de incidencia en los escenarios de gobernanza global a partir de la década de los noventa; en cuarto lugar, presenta una síntesis analítica donde se comparan trayectorias, actores, y rasgos relevantes en la formas de implementación de las diferentes medidas y procesos; por último las conclusiones retoman los principales hallazgos.
Interdependencias: perspectivas y enfoques teóricos
Las formas de protección basada en áreas y ecosistemas estratégicos son el centro de articulación de nuevos lenguajes sociales e institucionales –como formas culturales de valoración de la naturaleza– que habían sido tradicionalmente defendidos por parte de las comunidades étnicas. Sin embargo, estos procesos dinámicos de significación, valorización y apropiación de la naturaleza están en el centro de los conflictos socioambientales en toda la región de América Latina y de los objetivos y metas que se han establecido en el mundo como compromisos colectivos para la recuperación y salvaguarda del equilibrio ecosistémico del planeta (Alimonda, 2017; Acosta y Martínez, 2011; Leff, 2009; Martínez-Alier, 2004; Hincapié, 2018). Analizar la interdependencia de las acciones colectivas en medio de los conflictos, donde convergen diversos actores y perspectivas, con los procesos de institucionalización de las formas de protección basadas en áreas, permite explicar la generación de capacidades (Sen, 2009; Nussbaum, 2006) socioestatales (Hincapié, 2017a) con que contamos para la transformación de los conflictos en procesos de cambio social e institucional.
Por capacidades socioestatales entendemos al conjunto de innovaciones institucionales –formales o informales– resultado de acciones colectivas que han logrado vincular a organizaciones y agentes estatales, transformando inercias institucionales que proporcionan oportunidades efectivas para la búsqueda de funcionalidades definidas previamente como objetivo de la acción colectiva (Hincapié, 2017: 76).Así, las acciones encaminadas a la construcción de capacidades socioestatales no se establecen al margen del orden estatal como resistencia, sino que buscan, desde una opción alternativa, vincular agentes estatales con el fin de obtener mayores recursos colectivos, que brinden arraigo a las nuevas prácticas, minimizando la capacidad de acción de grupos autónomos para imponer sus intereses de manera arbitraria. La comprensión de estos procesos es fundamental para apoyar nuevas estrategias para la transformación de los conflictos socioambientales y crear condiciones que garanticen la preservación y recuperación de ecosistemas estratégicos en el contexto de cambio climático.
Desde una perspectiva relacional-procesual para comprender y explicar el cambio social e institucional, en este estudio se han integrado métodos propios del análisis de la acción colectiva (Tarrow, 2009; Tilly y Wood, 2010) y el cambio institucional, específicamente el process tracing y el método secuencial comparado, que permiten identificar patrones de eventos a escala regional y trazar trayectorias históricas (Ostrom; 1990; 2005; Fioretos et al., 2016; Mahoney y Thelen, 2015). La transversalidad e interseccionalidad del enfoque de género han permitido identificar cambios de posicionamiento en los liderazgos o formas organizativas, relaciones interculturales y diferenciaciones sensibles a los contextos como factores explicativos de las acciones colectivas (Crenshaw, 1989 y 1991; Grewal y Kaplan 1994, Moghadam, 2009 Fraser, 2008). Por su parte, los derechos humanos, definidos como un conjunto de ideas, instituciones y acciones colectivas, cumplen una función de articulación multidimensional, en la medida que establecen parámetros analíticos donde confluyen planos (discursivo, institucional y acción colectiva), niveles (local, estatal y global) y actores (institucionales, privados, colectivos e individuales) (Hincapié, 2020a: 186-187).
Desarrollismo, comunidades originarias y conservacionismo
El impulso inicial a las políticas de protección basadas en áreas tuvo una gran influencia del movimiento conservacionista en crecimiento a nivel internacional, especialmente en Europa y Estados Unidos. Era una perspectiva científico-técnica que compaginaba muy bien con la visión desarrollista preponderante en el período de sustitución de importaciones en los años setenta del siglo pasado que, en Perú, Brasil y Ecuador, dio impulso a la colonización de la Amazonía a través de diversas leyes de reforma agraria, desde la visión asimilacionista de comunidades indígenas, rasgo característico de las dinámicas de «colonialismo interno» en todos los países (Stavenhagen, 1965).
El Perú marca el epítome de la visión del conservacionismo clásico –y la influencia de actores transnacionales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés)– para la creación de ANP desde la visión de «zonas prístinas» que debían permanecer aisladas del contacto humano (Solano, 2005; Shepard et al., 2010; Varese, 1996). Lo anterior fue especialmente notable en el establecimiento del Parque Nacional del Manu y la Estación Cocha Cashu, bajo la dirección por más de 20 años del académico ambientalista estadounidense John Terborgh (1999), quien consideraba indeseable la presencia de las comunidades étnicas originarias en el territorio. A pesar de ello, cabe destacar el esfuerzo pionero y la iniciativa de ecologistas y ambientalistas peruanos interesados en la conservación biológica, con capacidad de influencia y ubicados en universidades del centro del país, que durante los gobiernos militares (1968-1980) sentaron las bases del primer sistema de «unidades de conservación» con 15 ANP que cubrían cerca de cinco millones de hectáreas (Dourojeanni, 2018). Junto a la delimitación de áreas naturales, los gobiernos militares llevaron a cabo grandes obras de infraestructura, como hidroeléctricas y carreteras de penetración de la selva, lo que llevó a la organización inicial de comunidades indígenas para exigir el reconocimiento de sus territorios ancestrales, cuestionar su invisibilidad y la negación de sus tierras, tradiciones, herencia étnica y cultural por parte de las organizaciones estatales (Bonfil et al., 1982; Brassel, 2008; Lara et al., 2002).
La intensidad de la acción colectiva en toda la región latinoamericana durante este primer ciclo de movilización de 1970 a 1990, se ve reflejada en la fundación de organizaciones que, más de 40 años después, se han constituido en portavoces legítimas de las demandas de las comunidades étnicas, a nivel nacional e internacional. Algunas de las más importantes son las siguientes: en Colombia, la Coordinadora Regional Indígena del Cauca (CRIC), creada en 1971, la Organización Indígena de Colombia (ONIC), en 1982, y la Organización Indígena de Antioquia (OIA), en 1985; en Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE), en 1980, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en 1986; en el Perú, la Asociación Indígena de la Selva Peruana (AIDESEP) en 1979 y, en Brasil, la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) en 1989. Muchas de estas coordinadoras nacionales fueron a su vez fundadoras de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) en 1984.
En la configuración de las primeras organizaciones indígenas se crearon convergencias con comunidades misioneras e investigadores, antropólogos y sociólogos, comprometidos con la denuncia de la imposición de proyectos «desarrollistas» que despojaban los territorios ancestrales (Posey, 1995). En Brasil, las denuncias por la invasión de tierras y la exigencia de demarcaciones fueron una constante durante la dictadura militar (1964-1985). La organización civil que acompañó históricamente estas demandas, antes de la constitución de las propias organizaciones de comunidades indígenas, fue el Consejo Misionero Indigenista (CIMI), creado en 1972, y la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). Estas organizaciones denunciaron por primera vez los abusos cometidos y violaciones de derechos humanos en contra de la comunidad Yanomami, la invasión de la Amazonía y sus consecuencias medioambientales, lo que llevó, junto con otras organizaciones internacionales, el 15 de diciembre de 1980 a la primera petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Gobierno de Brasil, la cual dio paso a una de las primeras declaraciones sobre tierras, territorios, identidad cultural y comunidades indígenas en 1985 (CIDH, 1985; CNBB, 1980; Casaldáliga, 1971). Por otro lado, una de las grandes conquistas a nivel internacional y multilateral se llevó a cabo en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que conformó en Ginebra (Suiza) un Grupo de Trabajo encabezado por el sociólogo y antropólogo mexicano Rodolfo Stavenhagen (2010 y 2013), encargado del diseño del Convenio 169 adoptado por esta organización en 1989. El Convenio 169 de la OIT marcó el punto de referencia de las acciones colectivas de las comunidades y organizaciones indígenas, siendo hasta hoy el instrumento internacional más importante para la reivindicación de derechos de los pueblos indígenas y tribales, así como para la protección y reclamación de sus tierras y territorios (Hincapié, 2017b).
En Colombia, el Instituto de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA), tuvo a su cargo la delimitación inicial de la gran mayoría de ANP gracias al interés de ambientalistas formados en la Universidad Nacional de Colombia, quienes fueron impulsores de las primeras políticas de conservación en el país durante la década de los setenta (Guhl y Leiva, 2015). Pero, más importante, la colonización informal de regiones amazónicas surgió como consecuencia del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado de campesinos del centro del país, en procesos que han sido caracterizados como «colonización armada», independiente de las comunidades indígenas que habitaban tradicionalmente los territorios selváticos (Gilhodes, 1984). En términos generales, la dinámica particular colombiana, derivada del prolongado conflicto armado interno, diferencia claramente su trayectoria de las dinámicas panamazónicas preponderantes en Brasil, Perú y Ecuador, con poblaciones indígenas mucho mayores en términos porcentuales, y que habitan las selvas y bosques sin conflicto armado interno, aunque no exento de violencias de diverso tipo.
En México, la acción colectiva de comunidades campesinas e indígenas, así como de ambientalistas y ecologistas, tuvo características especiales que la diferencian de los procesos vividos en los países suramericanos. En buena medida, el factor explicativo de la trayectoria diferenciada mexicana radica en la legalidad en la tenencia comunal de la tierra, que indígenas y campesinos habían logrado conquistar bajo la figura de «dotación de ejidos», en el marco del proceso de reforma agraria derivada de la Revolución Mexicana y especialmente durante el Gobierno del presidente Cárdenas entre 1934-1940 (Falcón, 1978). Con la tenencia de la tierra en manos de ejidatarios, los modelos desarrollistas promovidos a partir de la década de los cincuenta favorecieron la concesión de bosques a empresas privadas o paraestatales, manteniendo la propiedad comunal. Durante las décadas de los setenta y ochenta, la acción colectiva de comunidades ejidales estuvo encaminada a promover políticas que facilitaran el aprovechamiento autónomo de los recursos naturales, logrando la Ley Forestal de 1986, la cual prohibió las concesiones forestales y creó el derecho de consulta a las comunidades ejidales sobre cualquier proyecto de aprovechamiento en sus tierras y territorios. A partir de allí, algunas comunidades empezaron a desarrollar capacidades para el aprovechamiento de sus recursos forestales de manera sostenible, con acompañamiento técnico, así como con capacidad organizativa (Bray y Merino, 2004; Merino 2018; Bray, 2020).
Esta trayectoria histórica redistributiva en la tenencia de la tierra fue consistente con la visión y los esfuerzos pioneros de investigadores, ecólogos y etnobiólogos, en los que las ideas del ecodesarrollo tuvieron mayor arraigo. En ese sentido, las propuestas de conservación que llevaron a cabo expertos como Gonzalo Halftter y Arturo Gómez Pompa se vieron reflejadas en la creación de la «modalidad mexicana» de Reservas de la Biósfera de la UNESCO. Las características particulares de las primeras Reservas de la Biósfera de México y América Latina, Mapimí y La Michila en el estado de Durango, fueron considerar como parte de sus objetivos la inclusión de las comunidades e instituciones locales en los trabajos de conservación, así como la promoción de procesos de investigación que tuvieran en cuenta las realidades socioeconómicas del contexto, además de responder a estrategias concertadas localmente y de gestión con las más altas autoridades del país (Halftter, 1984 y 2002). Tanto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como universidades nacionales y regionales cumplieron una labor fundamental de apoyo a la creación de las primeras Reservas de la Biósfera –creando laboratorios y centros de investigación en las localidades, entre los que se destacan especialmente el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de Ecología (INECOL), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Guadalajara (Halffter, 2011)–. Más adelante estos impulsores de las ANP –investigadores universitarios, ecologistas-conservacionistas– también crearon organizaciones no gubernamentales como una manera de canalizar recursos para la gestión y desarrollo de proyectos en las ANP. Fue así como surgieron Pronatura, Biocenosis, Amigos de Sian Ka’an, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A. C. o ENDESU, entre otros.
Institucionalización, gobernanza ambiental y derechos de los pueblos
La década de 1990 marcó un ciclo ascendente de institucionalización de las demandas abanderadas durante las dos décadas anteriores, enmarcadas en los procesos de democratización y reforma estatal en toda la región latinoamericana. La Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 se constituyó en el punto de inflexión de la acción colectiva a nivel internacional y multilateral, impulsando reformas a nivel estatal y un nuevo marco de gobernanza ambiental global, con la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la aprobación de la Agenda 21, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Declaración de principios para la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo. La capacidad de incidencia de las organizaciones ambientalistas y ecologistas se desarrolló al lado de los pueblos indígenas, dejando su impronta inicial como guardianes de la naturaleza, creando sus propias redes de movilización y logrando posicionar sus demandas frente al «conservacionismo excluyente». En ese sentido, el CDB derivado de la cumbre reconoció explícitamente el papel fundamental de las comunidades étnicas en la conservación, así como la estrecha relación entre diversidad cultural y biológica, delineando las reivindicaciones de lo que en adelante se conocería como «doble conservacionismo» (Brysk, 1994 y 2000; Guha y Martínez-Alier, 1997; Keck, 1998).
Este escenario de movilización transnacional contribuyó tanto a la expansión sin precedentes del diseño de políticas ambientales como al reconocimiento normativo de derechos de los pueblos indígenas en sus tierras y territorios. Todos los países estudiados –Brasil, Colombia, México, Perú y Ecuador– ratificaron el Convenio 169 de la OIT, contribuyeron al fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), ratificaron el CDB y se comprometieron también al cumplimiento de las Metas Aichi que concretaba su Plan Estratégico 2011-2020. Todo lo anterior también se expresó en cambios de comportamiento, al menos de manera formal, en las principales organizaciones de conservación transnacional como la Unión Mundial de Conservación (UICN) durante el Congreso Mundial de Parques en 1994, el Plan de Sevilla de la Reservas de la Biósfera de la UNESCO en 1995 y la WWF, que en 1996 presentó su «Declaración de principios», donde reconocía los derechos de los pueblos y la importancia de considerarlos como parte integrante en los procesos de conservación.
Articuladas en estas mismas redes de gobernanza ambiental global, durante esta década de los noventa, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) impulsó la creación de fondos nacionales que administraran los recursos de cooperación internacional y multilateral para la conservación. En ese sentido, fueron creados el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado (FONANPE) del Perú en 1992, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) en 1994 y el Fondo Brasilero para la Biodiversidad (FUNBIO) en 1996. Estos fondos han permitido gestionar importantes recursos de cooperación multilateral para la conservación en áreas naturales de manera coordinada entre actores preponderantes del conservacionismo en cada país, como representantes de la «sociedad civil», gobiernos y empresas (Dourojeanni y Quiroga, 2006).
En Brasil la acción colectiva de las distintas comunidades indígenas fue el motor de los sistemas de protección basados en áreas. El proceso de transformación institucional se inició con la Constitución de 1988, en la que se reconocieron derechos de los pueblos originarios sobre sus tierras y territorios, así como la protección y respeto por sus formas de organización tradicional, idiomas y tradiciones ancestrales (Machado, 1991); así mismo, se establecía el derecho a un «medio ambiente ecológicamente equilibrado» siendo deber de los gobiernos preservarlo y «definir los espacios territoriales y sus componentes a ser especialmente protegidos». En 1989, el cacique de los indígenas Kayapos Raoni Metuktire, en su primera y exitosa gira por Europa, logró una gran campaña internacional al reunirse con mandatarios como Jacques Chirac y políticos de alto nivel, a los cuales expuso la necesidad de conservar los bosques de la Amazonía y sus comunidades. Gracias a su presentación, el legendario cacique logró abrir la puerta a la delimitación del Parque Nacional Xingu, uno de los parques nacionales más grandes de la Amazonía, e impulsó la creación de asociaciones civiles para la recaudación de fondos que se concretaron en el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).
Ello contribuyó a la exitosa implementación de la política de demarcación, la ejecución del Proyecto Integrado de Protección a las Poblaciones y Tierras Indígenas de la Amazonía Legal (PPTAL), parte del Programa Piloto de Protección de los Bosques Tropicales de Brasil (PPG7) –financiado por el G-7, el Gobierno alemán y el Banco Mundial–. Este megaproyecto desarrollado en el Gobierno de Cardoso estaba fundamentado en la activa participación de las comunidades étnicas para la delimitación de los territorios a ser titulados y permitió, junto con otros procesos derivados de la misma acción colectiva de las comunidades, el mayor número de tierras reconocidas, además de convertirse en un proceso de construcción de capacidades legales en la interlocución con las instituciones estatales (Kasburg y Gramkow, 1999). En 1994 se creó el Programa Nacional de Diversidad Biológica (PRONABIO) y, en el año 2000, el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC). Con esta arquitectura institucional, se gestionaron recursos y se diseñó el Programa Áreas Protegidas de la Amazonía (ARPA), uno de los programas de conservación de bosques tropicales más grandes del mundo, coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente, administrado financieramente por el FUNBIO y financiado por el FMAM, el Gobierno de Alemania, WWF-Brasil y el Fondo Amazonía. ARPA fue lanzado en 2002 y su desarrollo entre 2002-2007 permitió una expansión de la creación de áreas protegidas nacionales y estaduales (Dourojeanni y Quiroga, 2006).
En el Perú, en 1992, se creó la Dirección General Especial para ANP en el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y, en 1997, se promulgó la primera ley. En la práctica, el manejo de buena parte del sistema de áreas naturales continuó a cargo de las ONG Pronaturaleza y Apeco, que agrupaban a los principales impulsores de los procesos de conservación del país y cumplieron una labor fundamental de protección y transparencia en su manejo (Dourojeanni, 2018). Aunque la Constitución Política del Perú de 1993 reconocía por primera vez la nación pluriétnica y multicultural, las disposiciones sobre tierras y territorios empeoraron, ya que se suprimió el derecho al reconocimiento de tierras inalienables que les había otorgado la Constitución de 1979 y continuaron las regulaciones de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de 1978. Las titulaciones en territorio amazónico para megaproyectos extractivos y concesiones de diverso tipo a capitales privados incrementaron sustancialmente, así como las violaciones a derechos de los pueblos indígenas (Stavenhagen, 2007:14; 2010). Los reclamos de organizaciones indígenas como AIDESEP por el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT y las respuestas violentas del Gobierno nacional, especialmente durante el Gobierno de Alan García, llevaron a enfrentamientos con hechos tan lamentables como los ocurridos en Bagua en junio de 2009, que dejaron un saldo de 34 muertos, 158 heridos y decenas de presos (Anaya, 2009).
A diferencia del Perú, en Colombia la Constitución de 1991, que también establecía la nación como pluriétnica y multicultural, en este caso lo hacía con un amplio reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas a su autonomía, formas de organización política y social en sus tierras y territorios. La amplia gama de derechos ciudadanos, el reconocimiento del bloque de constitucionalidad y la ampliación de mecanismos de acceso a la justicia, junto con la ratificación de convenios internacionales de derechos humanos y medioambientales, legitimaron las demandas que habían sido exigidas por diversos sectores sociales, abriendo canales institucionales para su reivindicación. Sin embargo, esa realidad institucional en términos jurídicos contrastaba con las dinámicas de escalonamiento y degradación del conflicto armado interno, que caracterizó el período 1990-2002. En ese sentido, aunque se creó en 1993 el Ministerio de Medio Ambiente, y con este se sentaron las bases institucionales para la creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y la aprobación del Plan Nacional de Biodiversidad en 1997, la realidad territorial rural y urbana fue el escenario de la guerra y la confrontación abierta de diversos frentes y batallas (Guhl y Leiva, 2015; CNMH, 2014).
En Ecuador, se estableció el Ministerio de Medio Ambiente en 1996 y la reforma constitucional de 1998 implantó el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En esta misma reforma, se reconocieron por primera vez los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se tituló tierras a comunidades indígenas en territorio amazónico y se estableció el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros (PRODEPINE). Más del 80% de los territorios indígenas delimitados en la región amazónica se encuentran traslapados a ANP, lo que implica medidas de doble conservación. Sin embargo, la inestabilidad política fue el rasgo característico de la convulsionada vida política ecuatoriana, cuyos principales protagonistas fueron las organizaciones indígenas y sus demandas por el reconocimiento de tierras, territorios y culturas. Dichas demandas se vieron parcialmente reconocidas durante el Gobierno de Rafael Correa, y la promulgación de la Constitución de 2008 reconoció Derechos de la Naturaleza por primera vez en el constitucionalismo global3 (Elbers, 2011; Gudynas, 2014).
Al iniciar la década de los noventa, en México, el movimiento zapatista en la Selva Lacandona (estado de Chiapas), que fue sin duda el de mayor visibilidad internacional, reivindicó, entre otras cuestiones, el reconocimiento a la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas. En esta misma selva se encuentra ubicada la Reserva de la Biósfera Montes Azules, constituida oficialmente en 1978; desde su creación, se han venido desarrollando conflictos irresueltos por la tenencia y titulación de la tierra entre diversas comunidades indígenas, derivados de las políticas estatales de conservación en el territorio (Stavenhaguen, 2003 y 2013; Tauli-Corpus, 2017; Camacho-Bernal y Trench, 2019; Trench, 2017). A pesar del reconocimiento en la tenencia de la tierra y sus formas comunales, todos los informes sobre pobreza y discriminación ubican las regiones del sur de México, con mayor porcentaje de población indígena y zonas boscosas, como las más pobres y excluidas de las dinámicas económicas del resto del país (Cortés, 2018). En contraste, las dinámicas institucionales, ad portas de la Cumbre de la Tierra de 1992, permitieron la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Del mismo modo, estimulado por la firma del tratado del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, el Gobierno nacional fue favorable a la agenda medioambiental, con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Entre 1994 y 2000, convertida en SEMARNAT, durante la dirección de Julia Carabias, se desarrollaron todas las bases institucionales para la conservación, manejo de recursos naturales, normativas, regulaciones y estructuras de gestión, creándose la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Consejo Nacional Forestal (CONAFOR). Ello llevó a un fortalecimiento sin precedentes en áreas naturales delimitadas que contaron con equipos, consejos técnicos, planes operativos anuales y financiamiento para proyectos de conservación (CONABIO, 2008 y 2009).
En un punto intermedio entre las reivindicaciones de comunidades indígenas del sur del país y las dinámicas inscritas en la visión científico-técnica de las ANP en México, se encuentran las comunidades ejidales de los bosques. La presión de los ejidatarios sobre las políticas de bosques dio paso a la Ley Forestal de 1992, la cual permitió una mayor participación social con la creación del Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal y los Consejos Técnicos Consultivos Regionales Forestales. Articuladas por la vasta red de intermediación institucional, los ejidatarios consiguieron conservar cerca del 70% de las tierras forestales del país. Durante la década de los noventa, las comunidades indígenas y campesinas de ejidos con vocación forestal mejor organizadas iniciaron procesos de certificación internacional de sus empresas forestales comunitarias. Estas iniciativas desarrolladas gracias al tipo de propiedad comunal de los bosques han sido reconocidas internacionalmente como ejemplos exitosos de manejo forestal comunitario sostenible y favorable a la conservación, al delimitar zonas de reservas dentro de sus bosques, más amplias incluso que las ANP estatales (Bray y Merino, 2004; Merino, 2018; Bray, 2020).
Sintetizando trayectorias y capacidades socioestatales
Hasta aquí, hemos analizado los procesos regionales de estructuración de la gobernanza ambiental para la protección de áreas naturales, así como sus procesos de institucionalización y acción colectiva, fundamentales para considerar en cualquier diseño de implementación de medidas, planes y programas de protección de ecosistemas estratégicos. En este punto, podemos diferenciar la consolidación de las acciones colectivas y la generación de capacidades socioestatales en tres trayectorias principales, establecidas como tipologías analíticas:
a) Trayectoria de constestación intensiva en movilización y acción colectiva de organizaciones étnicas, siendo Brasil elcaso tipo, donde la capacidad de las comunidades indígenas para posicionar sus demandas, ejerciendo sus derechos como pueblos y logrando formas de implementación para la doble conservación ha sido más contundente. Las capacidades organizativas locales junto con la articulación global han hecho que se escuche la «voz propia» de los pueblos indígenas y la responsabilidad estatal. Los desafíos están en la voluntad del Gobierno nacional y su capacidad de desmantelamiento de procesos construidos; del mismo modo, las comunidades étnicas, aun reconociéndose sus tierras ancestrales, enfrentan escenarios de múltiples violencias legales e ilegales, por parte de actores armados, hacendados y empresas extractivas.
b) Trayectoria de movilización sociolegal ambiental, siendo Colombia elcaso tipo, en la que los derechos humanos han dado paso a formas legales de protección de bienes comunes y derechos de la naturaleza, participación y democracia ambiental, en contextos de difícil implementación, con baja capacidad estatal de proyección en el territorio, derivadas de las dinámicas de conflicto armado interno.
c) Trayectoria de institucionalización, siendo México elcaso tipo, con capacidades científico-técnicas en territorios que promueven la doble conservación y donde los desafíos de la trayectoria están asociados a las formas corporativas y clientelares dentro de las rígidas estructuras verticales características de las formas de organización socioestatal.
Una característica transversal de todos estos procesos ha sido el posicionamiento de las mujeres como cabezas visibles con liderazgo, que han ido ganando espacio y reconocimiento a lo largo de los tres ciclos de la movilización en todas y cada una de las diferentes trayectorias. Berta Cáceres en Honduras, Máxima Acuña en Perú, Sonia Guajajara en Brasil, Francia Marques en Colombia o Esperanza Martínez en Ecuador, son símbolos potentes de las luchas ambientales de nuestros tiempos. Pero ello, no solo desde las formas de acción colectiva local, sino también desde la construcción de instituciones nacionales e internacionales, como los casos de la dirección de SEMARNAT de Julia Carabias en México o de Christiana Figueres y Patricia Espinosa como secretarias ejecutivas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Todas ellas han logrado convertirse en referentes de la acción climática global, derrumbando techos de cristal y convirtiéndose en una inspiración de nuevas formas de organización y acción colectiva. Pero, más allá de los casos particulares y su significación simbólica, es fundamental destacar el crecimiento exponencial de organizaciones de mujeres que, desde perspectivas ecofeministas, reivindican la defensa de sus territorios y territorialidades como formas de politización de conflictos socioambientales, apropiación de las ideas de los derechos humanos, así como configuración de nuevas formas de subjetivación y comprensión del propio cuerpo como «territorio soberano». Un ejemplo de ello fue la Primera Marcha de Mujeres Indígenas en Brasilia en agosto de 2019, organizada por la APIB4, y que logró reunir más de 100.000 mujeres que cantaron «Territorio: nosso corpo, nosso espírito».
La participación de las mujeres en el ambientalismo, en la defensa de los derechos humanos y en el activismo local, tanto de pueblos étnicos como de ciudadanas interesadas en preservar bienes comunes, ha dado paso a la creación de redes con crecimiento exponencial en América Latina. La visibilidad y liderazgo de las mujeres y el crecimiento de organizaciones ecofeministas en defensa del territorio está incidiendo, cada vez más, para que el diseño e implementación de políticas y programas de protección de áreas naturales y comunidades que las habitan contribuyan en la transformación de viejos patrones de exclusión y fomenten la equidad de género, siendo la interseccionalidad la herramienta de aplicación fundamental para el respeto de la diversidad en términos de derechos humanos.
La trayectoria de contestación y acción colectiva de organizaciones étnicas ha permitido durante las últimas décadas la consolidación y coordinación de sus organizaciones, con capacidades locales, articuladas a nivel global. Las comunidades organizadas han ganado experticia y conocimiento sobre las dinámicas institucionales, encontrando la propia voz para presentar ante públicos más amplios, nacionales y extranjeros, sus propuestas y exigencias. Las amplias movilizaciones de pueblos étnicos en Brasil durante los últimos años, en protesta frente al Gobierno de Jair Bolsonaro por la destrucción de la Amazonía al promover la frontera extractiva, ha sido la estrategia de resistencia y acción más consolidada y con una amplia resonancia internacional. Estas denuncias han llegado hasta la Corte Penal Internacional (CPI), donde el presidente Bolsonaro ha sido denunciado por su «política antiindígena», «genocidio» y «ecocidio»; asimismo, por primera vez, en la trayectoria global de defensa de derechos humanos, una denuncia es presentada por abogados que forman parte de los propios pueblos originarios demandantes (APIB, 2021; Gautheron, 2021;).
Las organizaciones multilaterales de gobernanza ambiental global han alentado la formación de gran cantidad de organizaciones intermediarias y el establecimiento de fondos para la captación de recursos. Pero, a diferencia de la estrategia anterior, la acción colectiva y de incidencia de organizaciones multilaterales en derechos humanos han privilegiado el fortalecimiento de las organizaciones locales. Ello no ha estado exento de fricciones, ya que, al igual que en muchos procesos regionales alrededor del mundo, las organizaciones en reivindicación de derechos de los pueblos han criticado a la gobernanza ambiental global, su imposición de proyectos y agendas, como los derivados de mercados de carbono (Durand; Nygren; Vega-Leinert, 2019). Del mismo modo, otro de los frentes de disputa más extendidos es la densidad de organizaciones intermediarias, tanto en los niveles nacional como internacional, que compiten con las organizaciones locales –de base y comunitarias– en tres aspectos fundamentales: captación de fondos, efectividad de las intervenciones y continuidad de los procesos.
Pasar del reconocimiento nominal y simbólico a medidas concretas, en las que las comunidades locales sean ejecutoras directas de las políticas de conservación, implica transformar la visión de ayuda humanitaria para dar paso al fortalecimiento de capacidades de las comunidades locales, sin exotismos o visiones esencialistas, respetando las cosmovisiones particulares. En Ecuador y el Perú, los principales conflictos se derivan de la falta de titulación de tierras de las comunidades indígenas como habitantes originarios de dichos territorios, guardianes de la conservación y cuidado de los bosques. Igualmente, incentivar estrategias de cogestión con modelos de mayor intervención comunitaria, como el proyecto Cuencas Sagradas de la Amazonía, que buscan proteger directa y permanentemente 30 millones de hectáreas de selvas, uniendo con corredores biológicos y ANP del Perú y Ecuador5.
Las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de los últimos 20 años, son una evidencia del ensanchamiento de la acción colectiva y la creación de redes regionales, tanto de organizaciones étnicas como de amplios y diversos colectivos ciudadanos, ONG nacionales articuladas con organizaciones locales, que presentan sus casos de manera directa en todos los escenarios, demandando la responsabilidad estatal para la protección de sus derechos (Hincapié, 2018). Lamentablemente, a pesar de la intensa y ascendente movilización transnacional que denuncia la violencia sistemática contra defensores ambientales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que ha emitido medidas sobre casos particulares tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana, las dinámicas de expoliación, despojo y destrucción de ecosistemas siguen aumentando, ante las tímidas y contradictorias respuestas estatales que en el Amazonas incluye territorios de nueve países (CIDH, 2019).
A nivel estatal, y como caso tipo de capacidades socioestatales con trayectoria de movilización sociolegal ambiental, Colombia destaca por el uso estratégico del activismo sociojurídico pro-derechos humanos para la activación de dispositivos institucionales de participación/contestación, a fin de presionar por una legislación protectora de ecosistemas estratégicos y por la defensa de bienes comunes específicos, como las ANP. La movilización socioambiental de amplios colectivos ha venido dando forma a líneas jurisprudenciales que avanzan en la reivindicación de derechos de la naturaleza. Y gracias a los mecanismos de exigibilidad y reclamación de derechos, especialmente con acciones de tutela, se han impulsado procesos que otorgan personalidad jurídica a varios ecosistemas estratégicos, como páramos, bosques, ríos y ciénagas (Hincapié, 2020b). Al establecer con claridad los vínculos entre derechos fundamentales de los seres humanos y los ecosistemas, que buscan ser protegidos o restaurados, se han promovido procesos de participación y democracia ambiental local, que garantizan la protección de bienes y servicios que la naturaleza provee y permiten el ejercicio de derechos básicos y esenciales para las presentes y futuras generaciones.
A pesar de lo anterior, la implementación de fallos, políticas y acuerdos tienden a convertirse en procesos inacabados o inestables, difíciles de sostener en el tiempo, debido a las dinámicas del conflicto armado, especialmente en territorios periféricos donde justamente se encuentran los amplios territorios boscosos y «puntos calientes» de biodiversidad. A ello hay que sumar los conflictos históricos por la tenencia de la tierra, profundizados por el desplazamiento forzado interno de millones de personas en las últimas cuatro décadas, así como la presión de intereses económicos internacionales ligados a dinámicas extractivas agroindustriales, minero-energéticas y forestales.
De todos los países estudiados, México presenta una trayectoria de mayor estabilidad institucional en sus formas de organización de la política ambiental basada en áreas, así como en las formas de cooperación/negociación con las comunidades campesinas y ejidales, como actores centrales de los procesos de intervención en zonas forestales. En la trayectoria institucional mexicana destacan: el liderazgo y apoyo a la investigación científico-técnica a través de centros de investigación liderados por el CONACYT, así como universidades regionales en los procesos de conservación; una mayor apertura en la integración que alienta sistemas de productividad, así como las interdependencias entre instituciones para la conservación y el medio ambiente. En este país, la importante arquitectura institucional para la conservación de la naturaleza y la protección de recursos naturales ha logrado mantenerse formalmente, aunque con importantes recortes presupuestarios en los últimos sexenios. En ese sentido, el actual Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ha concentrado la dirección de recursos en su programa social bandera «Sembrando Vida». Este programa de transferencias condicionadas busca cumplir objetivos ambientales y sociales de combate a la pobreza en zonas rurales, y va dirigido especialmente a los estados del sur del país, con altas tasas de población indígena históricamente marginada y donde se concentran los bosques mesófilos del país. Sembrando Vida intenta, asimismo, convertirse en una estrategia de cooperación internacional con los países centroamericanos que conforman el Corredor Biológico Mesoamericano6, así como una alternativa a los esquemas punitivos tradicionales frente a la migración ilegal. Los resultados ambientales de este programa están aún por establecerse, y algunas críticas sobre su implementación han subrayado el carácter legitimador de grandes proyectos de infraestructura en la región (Sandoval, 2020). Sin embargo, conviene comparar las trayectorias de la intervención estatal con la región panamazónica en el actual contexto global de la COVID-19, para establecer la importancia de este tipo de programas, no solo en términos ambientales sino también sociales y de bienestar en poblaciones tradicionalmente excluidas.
Con muy diferentes procesos de arraigo, las capacidades socioestatales producto de la acción colectiva promovieron procesos de transformación institucional en toda la región. Estas trayectorias son fundamentales en la medida que permiten comprender los basamentos que generan diversas oportunidades sociopolíticas para que arraigue la implementación de medidas, así como para su consolidación y fortalecimiento con vistas a acuerdos globales. Sin embargo, las fortalezas particulares en cada trayectoria se enfrentan a un mismo contexto global de alta presión por los bienes y servicios de la naturaleza, derivado de las dinámicas extractivas, necesarias para sostener la intensa transformación tecnológica, transición energética y metabolismo social especialmente del Norte global. Además, en medio de la crisis económica derivada del COVID-19, junto con las implicaciones económicas a nivel internacional derivadas de la guerra en Ucrania, configuran un escenario que intensifica la presión por los recursos minero-energéticos, lo que incentiva, aún más, el aumento de actores (legales e ilegales) en los ecosistemas boscosos y selváticos objeto de protección. La consecuencia inmediata de todo lo anterior ha sido el incremento exponencial en las tasas de deforestación y minería ilegal que, sumado a la actuación de grandes empresas mineras, petroleras y agroindustriales, han causado graves violaciones de derechos humanos y medioambientales. Caso aparte es la estrategia de desmantelamiento frontal que ha implementado el Gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, que ha otorgado concesiones para explotación de megaminería y proyectos agroindustriales en las regiones mejor conservadas del Amazonas en la frontera con Venezuela y Colombia.
En ese sentido, el entramado de la gobernanza global es contradictorio y precisa mayores acuerdos cooperativos. Por ejemplo, el Pacto Verde Europeo apuesta por mayores controles a las cadenas de suministros; sin embargo, el tratado UE-Mercosur crea fuertes incentivos al sector agroindustrial señalado por sus implicaciones en procesos de deforestación y graves violaciones de derechos humanos, sobre lo cual se ha pronunciado el presidente francés Emmanuel Macron (Gouvernement de la France, 2020; Sanahuja, 2021; Pérez, 2020). Pasa lo mismo con los compromisos asumidos en la COP26 de Glasgow (noviembre de 2021), así como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que mide metas nacionales, pero no registra lo que hacen empresas extractivas de capitales estatales de países como China en América Latina, las cuales terminan por externalizar el daño ambiental y el impacto que ocasionan en términos de derechos humanos.
Conclusión
Dentro del concierto internacional, América Latina se ha insertado, desde la colonia, como una gran proveedora de materias primas. Su riqueza minero-energética y gran biodiversidad cobran cada día mayor relevancia en medio de las disputas geopolíticas que hoy se dirimen en el mundo. En esta apuesta por garantizar condiciones de vida sostenibles y, a su vez, responder a las demandas de bienes y servicios necesarias para el funcionamiento de la vida diaria de la población mundial, los ecosistemas estratégicos y las poblaciones que allí residen se encuentran ante una enorme presión.
En este contexto, este artículo traza las trayectorias en la protección de áreas naturales protegidas (ANP) de la región, marcadas por procesos contradictorios donde convergen las acciones colectivas de diversos actores. En los últimos 50 años, dichos procesos han terminado por delimitar en áreas las fronteras internas de territorios selváticos y boscosos de América Latina, ricos en recursos naturales de todo tipo. En todos los casos, a pesar de las muy diversas formas de institucionalización en las formas de protección de áreas naturales, las comunidades locales, étnicas o campesinas son las que protegen en los hechos los ecosistemas estratégicos de las diversas formas de depredación por parte de actores legales (empresas minero-energéticas transnacionales, madereras, etc.) e ilegales (colonos, minería ilegal, organizaciones armadas en busca de rentas), y se encuentran expuestas a graves riesgos, así como a las consecuencias que representa para la salud el daño medioambiental de sus ecosistemas. Las dinámicas extractivas en las ANP están asociadas a cadenas de suministros globales y empresas transnacionales, que hacen perentoria en la gobernanza ambiental global la operación de mecanismos efectivos sobre responsabilidad extraterritorial de estados y empresas, que garanticen la implementación de medidas de salvaguarda ecosistémica y respeto por los derechos humanos.
Los lineamientos ambientales a través de acuerdos multilaterales sin carácter obligatorio, al igual que las delimitaciones de territorios para la conservación impuestos desde arriba, en correspondencia con las decisiones de gobernanza ambiental global, se han sobrepuesto a distintas territorialidades construidas desde abajo a lo largo del tiempo, lo que ha generado diversos tipos de conflictos por la apropiación, disposición y distribución de los bienes y servicios de la naturaleza. A pesar de ello, se han construido capacidades socioestatales que operan en todos los sentidos, al promover la arquitectura institucional protectora de ecosistemas, legislación y jurisprudencia que declara el derecho a un medio ambiente sano, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos y el patrimonio biocultural. El repertorio de derechos humanos ha sido en toda la región la estrategia de movilización que ha permitido conectar las demandas de los pueblos y de la ciudadanía por un medio ambiente sostenible, con las instituciones estatales y supranacionales, tejiendo a su vez redes de acción colectiva en todos los niveles, desde el local hasta el transnacional.
En Brasil, Perú y Ecuador los principales actores han sido las comunidades étnicas en procesos de contestación y movilización en defensa de sus territorios, alejados por lo general de centros urbanos. En Colombia, además de comunidades indígenas, las dinámicas de protección de ecosistemas en las últimas décadas han sido encabezadas por movimientos ambientalistas, diversas formas de activismo local por áreas naturales urbanas y rurales y semirurales, con una activa movilización sociojurídica que ha llevado a legislación vanguardista en la protección de derechos de la naturaleza, empañada por los retos de implementación en escenarios de conflicto armado. En México, las dinámicas de institucionalización han creado vínculos más estables y una presencia estatal más arraigada en los territorios, que encuentra retos asociados a las dinámicas políticas con sus formas de operación tradicional, las cuales están teniendo transformaciones importantes durante el actual Gobierno, aún por evaluarse a fin de poder establecer sus impactos.
Garantizar la transición energética, que precisa altos niveles de suministros de materias primas, requiere una arquitectura institucional fuerte, coherente y unificada, que esté transversalmente regulada por parámetros de derechos humanos y medidas de control ambiental que dejen de ser un añadido cosmético de cumplimiento en algún punto de los acuerdos. Es preciso estudiar la transición urbana y protección de áreas a su interior, el entramado de regulaciones y su implementación, cadenas de suministros, áreas de extracción, actores intervinientes, medidas y procesos de gobernanzas globales traslapadas. Fuertes alianzas público-privadas pueden contribuir en los procesos de transición energética, garantizando que se protejan los ecosistemas estratégicos y sus procesos se rijan sobre normas de derechos humanos, promuevan la equidad de género para las mujeres y transformen viejas estructuras de exclusión.
Referencias bibliográficas
Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (comp.). La naturaleza con derechos. De la filosofía a la política. Quito: Abya Yala, 2011.
Alimonda, Hector; Toro Pérez, Catalina y Martín, Facundo (coords.). Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. México: CLACSO, 2017.
Anaya, James. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.Observaciones sobre la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía y los sucesos del 5 de junio y días posteriores en las provincias de Bagua y Utcubamba, Perú. ONU, A/HRC/12/34/Add.8, (18 de agosto de 2009) (en línea) [Fecha de consulta: 1.10.2021] https://undocs.org/sp/A/HRC/12/34/Add.8
APIB-Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. Dosier internacional de denuncias de los Pueblos Indígenas de Brasil 2021. Brasilia: APIB, 2021.
Bonfil, Guillermo (coord.). Culturas populares y política cultural. México: MNCP, SEP, 1982.
Brassel, Frank; Herrera, Stalin y Laforge, Michel (eds.). ¿Reforma Agraria en el Ecuador? viejos temas, nuevos argumentos. Quito: SIPAE, 2008.
Bray, David. Mexico’s Community Forest Enterprises. Success on the Commons and the Seeds of a Good Anthropocene. Arizona: University of Arizona Press, 2020.
Bray, David y Merino, Leticia. La experiencia de las comunidades forestales mexicanas. México: Instituto Nacional de Ecología, 2004.
Brysk, Alison. «Acting globally: Indian rights and international politics in Latin America». En: Van Cott, Donna (ed.). Indigenous peoples and democracy in Latin America. Nueva York: St. Martin's, 1994, p. 29-54.
Brysk, Alison. From Tribal Village to Global Village. Indian Rights and International Relations in Latin America. Stanford: Stanford University Press, 2000.
Camacho-Bernal, Teresita y Trench, Tim. «De la “tierra para los pobres” a espacios de conservación y disputa: la Selva Lacandona y la Sierra Madre de Chiapas desde la perspectiva de la justicia ambiental». LiminaR. Estudios sociales y humanísticos,vol. 17, n.° 2, (2019), p. 48-66.
Casaldáliga, Pedro. Uma Igreja da Amazonia em conflicto com o latifundio e a marginalización social. Carta Pastoral. Sao Feliz do Araguauia, 1971.
CIDH-Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunidad Yanomami. Caso Nº 7615. Resolución n.° 12/85, 1985 (en línea) https://www.cidh.oas.org/annualrep/84.85sp/brasil7615.htm
CIDH-Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía. Washington: OEA, 2019.
CNBB-Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.Igreja e problemas da terra. 18 Assembleia da CNBB, 1980 (em línea) https://pstrindade.files.wordpress.com/2015/01/cnbb-doc-17-igreja-e-problemas-da-terra.pdf
CNMH-Centro Nacional de Memória Histórica. Basta Ya. Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá: CNMH, 2014.
CONABIO-Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Capital natural de México, vol. iii: Políticas públicas y perspectivas de sustentabilidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México: CONABIO, 2008.
CONABIO-Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Capital natural de México, vol. II: Estado de conservación y tendencias de cambio. México: CONABIO, 2009.
Cortés, Fernando. ¿Será posible abatir la pobreza en México? México: CONACYT, COLMEX, Centro Tepoztlán, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2018.
Crenshaw, Kimberlé.«Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics». University of Chicago Legal Forum, vol. 1989, n.° 1 (1989), p. 139-167.
Crenshaw, Kimberlé. «Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color». Stanford Law Review, vol. 43, (1991) p. 1.241-1.299.
Dourojeanni, Marc. Áreas Naturales Protegidas del Perú: El Comienzo. Lima: Universidad Nacional Guzmán y Valle, Editorial Grijley, 2018.
Dourojeanni, Marc y Quiroga, Ricardo. Gestión de áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad. Evidencias de Brasil, Honduras y Perú. Washington: BID, Departamento de Desarrollo Sostenible, 2006.
Durand, Leticia; Nygren, Anja y Vega-Leinert, Anne Cristina (coords.). Naturaleza y Neoliberalismo en América Latina. México: UNAM, CRIM, 2019.
Elbers, Joerg (ed.). Las áreas protegidas de América Latina: Situación actual y perspectivas para el futuro. Quito: UICN, 2011.
Falcón, Romana. «El surgimiento del agrarismo cardenista. Una revisión de las tesis populistas». Historia mexicana, vol. 27, n.° 3 (1978), p. 333-386.
Ferrajoli, Luigi. Principia iuris. Teoria del diritto e della democracia. Roma-Bari: Laterza, 2007.
Fioretos, Orfeo; Falleti, Tulia y Sheingate, Adam. «Historical Institutionalism in Political Science». En: Orfeo Fioretos; Falleti, Tulia y Sheingate, Adam (eds.). Oxford Handbook of Historical Institutionalism. Oxford: Oxford University Press, 2016, p-3-28.
Fraser, Nancy. Escalas de Justicia. Barcelona: Herder, 2008.
Gautheron, Agnes. «Raoni´: La première fois que “Le Monde” l’a écrit». Le Monde Diplomatique, (29 de enero de 2021) (en línea) https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/01/29/raoni-la-premiere-fois-que-le-monde-l-a-ecrit_6068112_4500055.html
Gilhodes, Pierre. Las luchas agrarias en Colombia. Bogotá: El Tigre de Papel, 1984.
Greval, Inderpal y Kaplan, Caren. Scattered Hegemonies: Postmodernity and transnational feminist practices. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994.
Gouvernement de la France. «Remise du rapport de la commission d’évaluation du projet d’accord UE Mercosur». Communiqué (18 de septiembre de 2020) (en línea) https://www.gouvernement.fr/partage/11745-remise-du-rapport-de-la-commission-d-evaluation-du-projet-d-accord-ue-mercosur
Gudynas, Eduardo. Derechos de la Naturaleza. Ética biocéntrica y políticas ambientales. Lima: Cooperacción, CLAES, PDTG, Red Peruana por una Globalización con Equidad, 2014.
Guha, Ramachandra y Martínez-Alier, Joan. Varieties of Environmentalism: Essays on North and South. Londres: Earthscan, 1997.
Guhl, Ernesto y Leyva, Pablo. La gestión ambiental en Colombia, 1994-2014: ¿un esfuerzo insostenible? Bogotá: Friedrich-Ebert-Stiftung, Foro Nacional Ambiental, 2015.
Halffter, Gonzalo. «Las Reservas de la Biosfera: Conservación de la Naturaleza para el Hombre». Acta Zoológica Mexicana, vol. 5, (1984), p.4-48.
Halffter, Gonzalo. «Conservación de la biodiversidad en el Siglo XXI». Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, n.° 31 (2002), p.1-17.
Halffter, Gonzalo. «Reservas de la biósfera: problemas y oportunidades en México». Acta Zoológica Mexicana, vol. 27, n.° 1 (2011), p.177-189.
Hincapié, Sandra. «Capacidades socio-estatales para la democracia local en contextos de violencia». ERLACS, n.° 103 (2017a), p.71-90.
Hincapié, Sandra. «Entre el extractivismo y la defensa de la democracia. Mecanismos de democracia directa en conflictos socioambientales de América Latina». Recerca, Revista de pensament i analisi, n.° 21 (2017b), p. 37-61.
Hincapié, Sandra. «Movilización sociolegal transnacional. Extractivismo y derechos humanos en América Latina». América Latina Hoy, vol. 80, (2018), p. 53-73.
Hincapié, Sandra. «Activismo, Naturaleza y Diversidad. Derechos Humanos para la Nueva Tierra». En: Hincapié, Sandra y Verdugo, Teodoro (eds.). Activismo, Medio Ambiente y Diversidad en América Latina. Cuenca: Universidad de Cuenca, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, 2020a, p. 183-231.
Hincapié, Sandra. «Movilización Socio-legal Ambiental y derechos humanos en Colombia». En: Hincapié, Sandra y Verdugo, Teodoro (eds.). Activismo, Medio Ambiente y Diversidad en América Latina Cuenca: Universidad de Cuenca, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, 2020b, p.77-108.
Inchaústegui, Teresa. «La institucionalización del enfoque de género en las políticas públicas. Apuntes en torno a sus alcances y restricciones». La Ventana, n.° 10 (1999), p.84-123.
IPCC-Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Climatic Change 2021. The physical sciencie basis. Suiza: IPCC, 2021.
Kasburg, Carola y Gramkow, Marcia María (org.). Demarcando terras indígenas: experiências e desafios de um projeto de parceria. Brasília: Funai; PPTAL; GTZ, 1999.
Keck, Margaret. «Environmental Advocacy Networks». En: Keck, Margaret y Sikkink, Kathrin. Activists beyond Borders. Advocacy Networks in International Politics. Ithaca: Cornell University Press, 1998, p. 121-164.
Lara, Rommel; Pichilingue, Eduardo; Narváez, Roberto, Moreno, P., Sánchez, G., y Hernández, Patricio. Plan de Manejo de Territorio Huaorani. Quito: EcoCiencia, ONHAE, 2002.
Leff, Enrique. Racionalidad ambiental: la reapropiación social de la naturaleza. México: Siglo xxi, 2009.
Machado, Paulo. Relacionamento do Estado com os povos indígena. Brasilia: CIMI, 1991.
Martínez-Alier, Joan. El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguaje de valoración.Barcelona: Icaria, 2004.
Mahoney, James y Thelen, Kathleen (eds.). Advances in Comparative Historical Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
Merino, Leticia. «Comunidades forestales en México. Formas de vida, gobernanza y conservación». Revista Mexicana de Sociología, vol. 80, n.° 4 (2018), p. 909-940.
Moghadam, Valentine. Globalization and social movements: Islamism, feminism, and the global justice movement. Lanham: Rowman & Littlefield, 2009.
Nussbaum, Martha. Frontiers of justice: Disability, nationality, species membership. Harvard: Harvard University Press, 2006.
Ostrom, Elinor. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
Ostrom, Elinor. Understanding Institutional Diversity. Princeton: Princeton University Press, 2005.
Pérez, Alfons. Pactos verdes en tiempos de pandemias. El futuro se disputa ahora. Barcelona: Ecologistas en Acción, Observatori del Deute Globalització- Barcelona: Icaria editorial, 2021.
Posey, Darrell. Indigenous peoples and traditional resource rights: a basis for equitable relationships? Oxford: Green College Centre for Environmental Policy and Understanding, 1995.
Sanahuja, Jose Antonio. «Pacto Verde y “Doctrina Sinatra” ¿Por qué son importantes para América Latina?». Nueva Sociedad, n.° 291 (2021) (en línea) https://nuso.org/articulo/pacto-verde-y-doctrina-sinatra/
Sandoval, Daniel. Tren Maya, Sembrando Vida y Corredor Transístmico. Impactos en el valor de uso territorial de las comunidades indígenas y campesinas. México: CECCAM, 2020.
Sen, Amartya. The idea of justice. Harvard: Harvard University Press, 2009.
Shepard, Gleen. H; Rummenhoeller, Klaus; Ohl-Schacherer, Julia y Yu, Douglas W. «Trouble in Paradise: Indigenous Populations, Anthropological policies, and Biodiversity Conservation in Manu National Park, Peru».Journal of Sustainable Forestry, vol. 29, n.° 2-4 (2010) p. 252-301.
Solano, Pedro. La esperanza es verde: áreas naturales protegidas en el Perú. Lima: SPDA, 2005.
Stavenhagen, Rodolfo. «Siete tesis equivocadas sobre América Latina». Revista Política Externa Independente, año 1, n.° 1 (1965), p. 67-80.
Stavenhagen, Rodolfo. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. ONU, Misión México/CN.4/2004/80/Add.2, (23 de diciembre de 2003) (en línea) https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4357.pdf
Stavenhagen, Rodolfo. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. ONU, A/HRC/4/32, febrero 2007, p.14.
Stavenhagen, Rodolfo. Los pueblos originarios: el debate necesario. Buenos Aires: CLACSO, 2010.
Stavenhagen, Rodolfo. Pioneer on the Rights of Indigenous People. Heidelberg, Dordrecht, Londres, Nueva York: Springer, El Colegio de México, 2013.
Survival. El nuevo colonialismo verde. El 30 % en 2030 (30x30) y las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), (s./f.) (en línea) [Fecha de consulta: 31.08.2021] https://assets.survivalinternational.org/documents/2002/soluciones-basadas-en-la-naturaleza-survival.pdf
Tarrow, Sidney. El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la politica. Madrid: Alianza, 2009.
Tauli-Corpus, Victoria. Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. ONU, A/72/186, (21 de julio de 2017) (en línea) https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/03/A-72-186_Spanish.pdf
Terborgh, John.Requiem for Nature. Washington: Island Press, 1999.
Tilly, Charles y Wood, Lesley. Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes hasta Facebook. Barcelona: Critica, 2010.
Trench, Tim. «Exclusión y áreas naturales protegidas: la agenda pendiente de los poblados ‘irregulares’ en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules (Chiapas)». En: García, Antonino (coord.). Extractivismo y neo-extractivismo en el sur de México: Múltiples Miradas. México: Universidad Autónoma Chapingo, 2017, p. 207-254.
Varese, Stefano (coord.). Pueblos indios, soberanía y globalismo. Quito: AbyaYala, 1996.
Notas:
1- Copresidida por Costa Rica, Francia y el Reino Unido, la HAC (High Ambition Coalition for Nature and People) se lanzó el 11 de enero de 2021 en la Cumbre «Un Planeta» celebrada en París. Véase: https://www.hacfornatureandpeople.org/home-esp.
2- Véase: https://www.survival.es/indigenas/bakas_messokdja
3- El constitucionalismo global hace referencia al conjunto de ideas que van dando forma a visiones sobre la arquitectura jurídica supranacional, cuyas bases fundamentales están establecidas en la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, las cuales buscan crear condiciones de paz y garantía de derechos fundamentales para todos los seres humanos sin distinción (Ferrajoli, 2007).
4- Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).
5- Para más información, véase: https://cuencasagradas.org/
6- El Corredor Biológico Mesoamericano es una región que conecta áreas naturales de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y algunos estados del sur de México.
Palabras clave: América Latina, medio ambiente, derechos humanos, capacidades socioestatales, gobernanza ambiental global, cambio climático, áreas naturales protegidas (ANP)
Cómo citar este artículo: Hincapié, Sandra. «Gobernanza ambiental global, derechos humanos y capacidades socioestatalesen América Latina». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 130 (abril de 2022), p. 19-45. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2022.130.1.19
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 130, p. 19-45
Cuatrimestral (enero-abril 2022)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: doi.org/10.24241/rcai.2022.130.1.19
Fecha de recepción:13.10.21 ; Fecha de aceptación: 17.01.22