El alcance y los límites de la lucha contra el extremismo violento en el Reino Unido
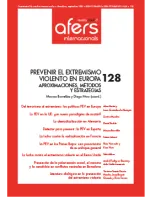
Tahir Abbas, profesor titular, Instituto de Seguridad y Asuntos Globales, Universidad de Leiden (Países Bajos). Coordinador del proyecto H2020 DRIVE (2021-2023). t.abbas@fgga.leidenuniv.nl. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0968-3261
Este artículo sitúa el debate sobre la política Prevent del Reino Unido en el marco más amplio del paradigma global de lucha para combatir el extremismo violento (CEV) que surgió a finales de 2015. Se argumenta que la omisión de un enfoque matizado sobre las características sociales, culturales, económicas y políticas de las personas radicalizadas ha acarreado una tendencia a introducir medidas generalizadas que inadvertida e indirectamente conducen a resultados perjudiciales. Es más, a pesar de que Prevent ha sido el elemento fundamental de la estrategia antiterrorista del Gobierno británico desde 2006, esta política confunde la resistencia política legítima de los jóvenes musulmanes británicos con indicios de extremismo violento, lo que da credibilidad al argumento de que Prevent es una forma de ingeniería social que, en última instancia, pacifica la resistencia por medio de la reafirmación del statu quo en la política interior y exterior del país.
Debido a que existe el problema del terrorismo, resulta inevitable tener que implementar leyes antiterroristas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando determinada legislación afecta directamente a las libertades de la ciudadanía? Y ello, ¿qué implicaciones tiene para los derechos humanos? ¿De qué modo los actos terroristas ejercen presión sobre los derechos humanos? Aunque acabar con el terrorismo es una necesidad inaplazable, ¿han sido realmente eficaces las políticas lanzadas para limitar la radicalización, considerada como precursora del terrorismo? ¿Qué efecto han tenido las políticas para combatir el extremismo violento (CEV) desarrolladas recientemente sobre las políticas de lucha contra el terrorismo y la violencia política? ¿Han adoptado los gobiernos la estrategia errónea para la desradicalización al centrarse en grupos moderados en lugar de centrarse en los factores determinantes de tipo estructural? ¿Cuál es la naturaleza de la politización del paradigma CEV? Si el terrorismo es un concepto tan difícil de definir, ¿también lo es la radicalización y, por consiguiente, la desradicalización? Teniendo en cuenta la gran cantidad de interrogantes que suscita este tema, este artículo analiza, en concreto, la naturaleza de la política pública Prevent del Reino Unido y sus implicaciones para la cohesión social del país, situando el debate en el marco más amplio del paradigma global CEV que surgió a finales de 2015.
Se argumenta que, al prescindir de un enfoque matizado para las características sociales, culturales, económicas y políticas de los individuos radicalizados, existe en dicha política una tendencia a introducir medidas generalizadas que inadvertida e indirectamente conducen a resultados perjudiciales. Es más, aunque Prevent ha sido el elemento fundamental de la estrategia contra el extremismo adoptada por el Gobierno británico desde 2006, esta política confunde la resistencia política legítima de jóvenes musulmanes británicos con indicios de extremismo violento, lo que da credibilidad al argumento de que Prevent es una forma de ingeniería social que, en última instancia, pacifica la resistencia por medio de la reafirmación del statu quo en la política interior y exterior del país. En este círculo vicioso, Prevent contribuye a la islamofobia estructural y cultural, ya que ambas hacen las veces de altavoces de la radicalización, tanto islamista como de extrema derecha (Abbas, 2019b). En este sentido, amparar a los jóvenes vulnerables resulta imperativo en esta política social, pero se echa en falta un discurso inclusivo.
Nuevos retos sin nuevas soluciones
Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos (11-S) y los posteriores episodios de terrorismo y extremismo violento vinculados al radicalismo islámico que se sucedieron alrededor del mundo, especialmente durante el período de apogeo y decadencia de la organización Estado Islámico, han planteado nuevos retos para los que no existen respuestas claras. Desde la resolución 70/109 de la Asamblea General de Naciones Unidas1 en 2015, numerosos gobiernos han ido adoptando el paradigma de las políticas CEV para prevenir, atajar o generar una contranarrativa que evite, intervenga o genere resiliencia comunitaria frente al extremismo violento. En el caso del Reino Unido, esta política se denomina Prevent («prevenir») y pretende proteger a la sociedad contra los «terroristas potenciales» basándose en varias suposiciones sobre las características sociológicas, psicológicas o relativas al comportamiento de los individuos «radicalizados» (Coppock y McGovern, 2014). Sin embargo, dicha política no está exenta de críticas por parte de la academia, el sector educativo y la sociedad civil, ya que tiene implicaciones sociales cuestionables. El Gobierno del Reino Unido, con la política CEV dirigida por el Ministerio del Interior (Home Office), se mantiene firme en la implementación de Prevent, incluida la Prevent Duty introducida en 2015, que abarca las obligaciones Prevent para un sinfín de organizaciones del sector público, en especial de la educación y la sanidad (Blackbourn y Walker, 2016). De esta forma, ahora es la ley la que obliga a estos y otros organismos del sector público a ocuparse de las amenazas del extremismo violento, lo que incluye informar, por ejemplo, de los cambios visibles en el aspecto físico de los jóvenes, puesto que se consideran indicios de radicalización. Pero ello genera desconfianza y exclusión, además de dar alas a los movimientos de extrema derecha que crecen, precisamente, por cómo se priorizan en el ámbito político los grupos musulmanes. Asimismo, esta política contribuye a la islamofobia, que es a la vez consecuencia y generadora de más odio, intolerancia y extremismo violento. Todo ello se va a examinar a continuación.
Al analizar la CEV del Reino Unido, en general, y la política Prevent, en particular, desde la perspectiva del realismo de izquierdas, se perciben los límites sociológicos, políticos y culturales de este paradigma. Esta teoría surgió en la década de 1970, una época de rápida transformación económica derivada de la desindustrialización, la globalización y el cambio tecnológico, en la que la clase trabajadora y los grupos étnicos minoritarios soportaban lo más duro de la decadencia (Young, 1999), lo que también afectó a la masculinidad hegemónica (Dekeseredy y Schwartz, 2010), de la que emergió la violencia machista como una consecuencia ecológica. Esta puesta en contexto, ayuda a calibrar las perspectivas sobre Prevent en el paradigma CEV global y las repercusiones derivadas de la investigación en criminología crítica en este campo. Si analizamos meticulosamente estas respuestas, observamos que los nuevos modos de abordar el extremismo violento deben centrar sus energías en las interacciones y las intervenciones localizadas, así como en la despolitización de los conceptos Prevent y CEV en el proceso. Los problemas son locales, como también lo son las soluciones. Así pues, las directrices programáticas no deberían definir el enfoque político desde arriba, sino a través de las aspiraciones de comunidades locales concretas en el marco general de la lucha contra la radicalización desde abajo. Es más, se argumentará que las comunidades musulmanas británicas tienen que apropiarse en mayor medida tanto del problema como de la solución del extremismo violento –no porque los musulmanes y el islam sean la causa de dicho malestar, sino más bien porque, a falta de esfuerzos por parte del Gobierno británico para empoderar a las comunidades, estos grupos solo pueden confiar en ellos mismos–, lo que no es una tarea sencilla en el clima actual de desconexión entre los musulmanes británicos y el Estado (Abbas, 2019a).
«El discurso paranoico sobre los musulmanes»
Entre principios de 2015 y finales de 2017, la organización Estado Islámico perpetró numerosos actos de extremismo violento en todo el mundo y especialmente en Occidente (incluyendo tres ataques en cuatro meses en el Reino Unido a principios de 2017) (Vidino et al., 2017). La historia de la desradicalización en el contexto de la «guerra contra el terror» es la historia de cómo los responsables políticos se centraron en la religión y en la ideología como la causa y a la vez la solución del extremismo violento. En el caso de los grupos musulmanes, el objetivo es resolver la religiosidad problemática sustituyéndola por un islam moderado o liberal, mientras en el proceso se instrumentaliza a los actores subcontratados provenientes de las comunidades musulmanas, entre los que se incluyen a personas que han abandonado el extremismo islámico o el islamismo regresivo y que ahora abrazan un renacimiento posmoderno como individuos denominados «ilustrados». El objetivo en la lucha antiterrorista es desmantelar los mecanismos implicados en las conspiraciones, pero gran parte de las perspectivas ideológicas sobre los detonantes y las soluciones para el terrorismo han fijado la mirada en el islam. Consecuentemente, se ha securitizado la diversidad centrándose en una desradicalización basada en la idea de que los individuos pasan de un nivel bajo de radicalización a una radicalización rotunda y, con el tiempo, a la violencia y el extremismo (Abbas, 2011).
Pero, en realidad, los individuos radicalizadores movilizan a jóvenes que son atraídos por conceptos unificadores, presentados como grupos empoderadores, a través de una noción de identidad colectiva conceptualizada holísticamente que trasciende las fronteras nacionales. Al plantear que sus objetivos son la lucha contra los errores de las migraciones de los períodos de posguerra y de los asentamientos de varios grupos minoritarios de musulmanes procedentes de tierras que alguna vez estuvieron bajo dominio colonial, los individuos radicalizadores se centran en el racismo, la desigualdad, la división social y el colapso del multiculturalismo o respeto hacia las diferencias sociales. Sin embargo, el extremismo es un síntoma, y no una causa de las inestabilidades, las inseguridades y los patrones de anomia experimentados por diversos grupos. En este sentido, la religión resulta un paraguas muy oportuno, un instrumento idóneo para la movilización. Aunque esta no es el primer punto de partida para determinar la radicalización o el extremismo violento, especialmente en el contexto de la diáspora, debido a la estrategia tan limitada adoptada por el Gobierno británico, son de gran ayuda las iniciativas de desradicalización propias de los musulmanes y lideradas por ellos que no usan el lenguaje CEV, sino que ofrecen vías para alcanzar el autoempoderamiento (ibídem, 2019b).
Desde sus inicios, Prevent se ha topado con críticas de diverso calado por parte de actores que sostienen que su agenda es contraproducente y que causa divisiones (Archer, 2009). En 2011, el Gobierno del Reino Unido revisó su estrategia antiterrorista CONTEST y consideró crucial combatir las ideologías en la guerra contra el terrorismo. Además, el mandato legal de Prevent se amplió para reforzar su trabajo con diferentes agencias en ámbitos como la salud, la educación y los servicios sociales, e incluir la juventud como elemento que pasaría a formar parte del contenido de la política. Por lo tanto, el Gobierno del Reino Unido amplió su estrategia antiterrorista para fijar como objetivo no solo el terrorismo, sino también las ideologías (Richards, 2011). Así, Prevent volvía a enfatizar la idea dominante de que el problema principal eran los individuos que inevitablemente siguen un camino que conduce directamente al extremismo violento, a pesar de que también se identificaba una amalgama significativa entre la cohesión social y el antiterrorismo. Ello le ha acarreado acusaciones de exclusivismo (por no ser inclusivo) y de agudizar las divisiones sociales ya existentes (Edwards, 2016). La revisión de CONTEST tuvo dos implicaciones para la política: por un lado, la importancia de crear resiliencia entre las comunidades que se enfrentan a narrativas extremistas de islamistas radicales; y, por el otro, la materialización de un mandato específico de vigilancia, seguridad e inteligencia para emprender medidas antiterroristas abiertas y encubiertas, establecer estrategias de contranarrativas como parte de la batalla comunicativa e informativa, así como paliar el nerviosismo entre el Gobierno y las comunidades causado por la diseminación de estas ideas. Esto último también incluyó la importancia de aumentar la confianza de la comunidad hacia las autoridades policiales destinadas a las áreas con alta concentración residencial de población musulmán y otras medidas relacionadas con los riesgos de radicalización, dado que el modelo de financiación de Prevent asigna el presupuesto en función de los niveles de concentración residencial de musulmanes británicos (Awan, 2011).
Se evidencia, así, la ambigüedad de la marca Prevent. La dicotomía «en riesgo» versus «peligroso» difumina líneas ambiguas, debido a la politización de la radicalización desde arriba, las consecuencias de poner demasiado énfasis en la musulmanidad (Heath-Kelly, 2017) y los factores determinantes estructurales de la radicalización desde abajo. Paradójicamente, la dinámica de quitar las desigualdades étnicas del discurso mayoritario de la diversidad y las diferencias coincide con un momento en el que se da más peso a las diferencias étnicas y religiosas en el ámbito de la lucha antiterrorista (Lewis y Craig, 2014). Los esfuerzos para clarificar la diferenciación entre la cohesión social y el antiterrorismo no hacen sino contribuir a aumentar la confusión entre políticos y los funcionarios. Esto enrarece aún más el clima de alarmismo hacia los musulmanes británicos y aviva las llamas del sentimiento de extrema derecha basado en conceptualizaciones contrarias a la inmigración, la religión y el multiculturalismo –la«narrativa paranoica sobre los musulmanes», según Aistrope (2016)–. Los medios de comunicación hostiles y el discurso político configuran esta coyuntura, que profundiza y ensancha las realidades de la islamofobia, lo que conduce a niveles de violencia contra los musulmanes que alcanzan su máximo tras cada episodio de terrorismo en todo el mundo (Awan y Zempi, 2016). Bajo este ambiente cargado y tóxico, las relaciones entre el Estado y las comunidades musulmanas británicas son limitadas y se reducen a un sistema diseñado e implementado de arriba hacia abajo, entendido como ideológico, tanto en su diseño como en su implementación (Thomas, 2012).
El callejón sin salida de la política
La principal preocupación en relación con Prevent es el sistema de mentoría denominado Channel. Cuando se le deriva a un individuo, Channel implementa una metodología individualizada que trabaja con jóvenes vulnerables para educarlos, motivarlos e inspirarlos a que se alejen de los caminos que conducen al extremismo violento. El Gobierno del Reino Unido sostiene que este sistema ha evitado que varios jóvenes se unieran como combatientes extranjeros a Estado Islámico; sin embargo, no se ha permitido el acceso a los expedientes judiciales originales, ni siquiera a documentación anonimizada sobre los casos de individuos o grupos particulares involucrados. Hay que tener en cuenta que este modelo es de particular interés para agencias antiterroristas de todo el mundo, incluidas las de Francia, Alemania y Dinamarca, país, este último, que promueve un enfoque de mentoría único, denominado «modelo Aarhus» (Bertelsen, 2015). Así, no está claro si la mentoría por sí sola es el factor principal que propicia la desradicalización del extremismo islamista o si surge un mecanismo específico asociado a ella gracias a Channel u otros sistemas similares. Tratar el terrorismo y la violencia política requiere introducir preguntas de investigación complejas para generar políticas públicas efectivas.
Con tantas voces discordantes respecto al enfoque de la lucha contra el extremismo del Gobierno británico, Prevent se ha convertido en el centro de un gran debate, en un espacio intelectual, político y comunitario sobrecargado. Las preocupaciones que persisten tienen que ver principalmente con su impacto y efectividad, aunque sigue habiendo desacuerdos sobre la viabilidad de la agenda política de Prevent. El discurso que domina en las políticas gubernamentales al respecto es que hay que centrarse en intervenciones específicas relacionadas con los musulmanes británicos, alienando con ello a un conjunto de personas que no pueden participar en el proceso político. Para los grupos sin capacidad de convertirse en los interlocutores que el Gobierno prioriza, se plantea la perspectiva de un «multiculturalismo policial» (Ragazzi, 2016). Con una mirada puesta persistentemente sobre los musulmanes, que no dejan de vincularse con el terrorismo y el radicalismo, esta población se muestra en gran medida reacia a los intentos del Gobierno de comprometerse con ciertos grupos a través de esta perspectiva CEV (Abbas, 2021). Sin embargo, y con la existencia de grupos diferentes que defienden sus propios intereses, la narrativa Prevent es la fuerza centrífuga que apuntala estas voces que compiten entre ellas.
El discurso negativo sobre la religión en la sociedad ejerce un profundo efecto estigmatizador de las comunidades, en especial de las comunidades musulmanas de Occidente. En primer lugar, transmite la impresión de que las comunidades musulmanas son homogéneas, débiles e incapaces de organizarse contra el extremismo violento; les arrebata su capacidad de agencia y estrecha el prisma a través del cual se configuran las relaciones entre el Estado y la comunidad, lo que hace que los grupos que se topan con diversas divisiones internas de índole étnica, sectaria y cultural se desvinculen aún más; asimismo, suscita la suspicacia de que los gobiernos solo están interesados en un tipo de islam liberal, el cual es pro integración, basándose en los valores e identidades considerados positivos y no en las realidades estructurales que afectan a todas las comunidades marginadas. En segundo lugar, la narrativa de la exclusión y la victimización toma mucha fuerza en el contexto general de las comunidades musulmanas en su proceso de integración en la sociedad. Existen muchas evidencias que apoyan las quejas de exclusión y desigualdad que viven estas comunidades, pero dichas quejas se ignoran o relegan a lo más bajo de la escala de prioridades políticas y sociales, incluso cuando está demostrado que los individuos radicalizadores habitualmente las instrumentalizan para reclutar a potenciales yihadistas. Este discurso sobre los «excluidos» también nos conecta con las aspiraciones de las antiguas comunidades blancas de clase obrera que sufrían la movilidad social descendente.
Muchos grupos musulmanes que vinieron a Occidente, en especial a Europa Occidental formando parte de procesos migratorios de la posguerra, de los que ahora ya existen terceras y cuartas generaciones, también sufren casos de alienación económica y cultural. Sectores oficiales dominantes alertan de cuestiones culturales que se producen en el seno de dichas comunidades, como el trato hacia las mujeres, la mutilación genital femenina o el acoso sexual a mujeres jóvenes vulnerables, por ejemplo. Pero ello aleja aún más a sectores sociales que buscan en el Estado respuestas a las luchas estructurales de sus comunidades en los vecindarios. Si se analizan las redes sociales de la organización Estado Islámico, se pone en cuestión la asunción de que las narrativas religiosas son las que alientan a los jóvenes vulnerables a recurrir a la radicalización islamista violenta para obtener respuestas a sus esfuerzos o sufrimientos diarios: menos del 10% de su contenido hace referencia solo a cuestiones religiosas (Schuurman et al., 2016); más bien, los me gusta de Estado Islámico se concentraban en los agravios, cuyas raíces se encuentran en la experiencia de los musulmanes en Occidente y en Oriente. Ello permite a los radicalizadores, con relativa facilidad, sacar provecho de las injusticias del racismo y la exclusión, el vilipendio en los medios de comunicación, la marginación política y el aislamiento cultural. El enfoque actual de Prevent/CEV, en especial en el Reino Unido y en otros países de Europa Occidental, corre el riesgo de reproducir los mismos patrones que, precisamente, desea combatir.
El hecho de comprender los motores que impulsan el extremismo violento entre las comunidades musulmanas y las antiguas comunidades blancas de clase obrera –que recurren al extremismo de la extrema derecha–, los efectos de la simbiosis entre cultura y estructura, así como las dimensiones psicológicas involucradas, genera una comprensión sistemática de las relaciones entre el individuo, las comunidades y la sociedad en general (Abbas, 2019b). Surgen diferentes opiniones entre los actores estatales y las comunidades, en general, que dan como resultado más bien politización y polarización que prevención o protección. En medio de reivindicaciones identitarias basadas en un sentido de pertenencia y una necesidad de participación, los grupos musulmanes británicos se enfrentan, en la actualidad, a problemas graves. Ello evidencia la existencia de islamofobia institucionalizada o de un sentimiento antimusulmán, que ha aflorado como resultado problemático de la fallida «guerra contra el terror» y de la «guerra contra la cultura del terror» global que ha tenido lugar desde entonces, las cuales, por cierto, no han hecho disminuir el terrorismo.
Entre agosto de 2014 y diciembre de 2017, cuando Estado Islámico se autoerigió en califato, se perpetraron más de 50 ataques terroristas en todo el mundo, muchos de los cuales tuvieron a Europa Occidental y América del Norte como objetivos. Sin embargo, no se ha identificado un perfil arquetípico único de terrorista. Más bien, los autores materiales de los ataques presentan historiales diferentes, muchos de los cuales muestran numerosos recelos sociales, económicos y culturales sobre su existencia como musulmanes occidentales. Aunque lo que sí es una característica inequívoca de los agresores británicos implicados en actos de extremismo violento, radicalización o terrorismo es que todos son un producto de la propia sociedad británica (O’ Donnell, 2015). Aun así, los responsables políticos se esfuerzan en determinar el perfil del «potencial extremista violento». El hecho de que los gobiernos traten de fomentar la idea de que los jóvenes vulnerables están en riesgo de radicalización y, por ende, de cometer actos de extremismo violento, estigmatiza a todo un colectivo e ignora los casos en los que se produce resistencia política, la cual se acaba convirtiendo en pensamiento criminal extremista previolento, por lo que es vigilado y securitizado, incluyendo silenciar la discrepancia legítima o la crítica.
Las radicalizaciones contemporáneas reflejan la realidad de los problemas globales con alcance local. Los radicalizadores saben que sus estrategias de reclutamiento están llenando un vacío, ya que los líderes locales son incapaces de abordar las preocupaciones de la juventud descontenta; así, gran parte de la radicalización también es un reflejo de rebelión juvenil. Las medidas políticas generales avanzan hacia una concentración sobre un grupo reducido, lo que aumenta la desconfianza y la desproporcionalidad. Esto acarrea consecuencias negativas, debido a su enfoque de mano dura universalmente dirigido y con un radio de acción demasiado amplio.
Con un número cada vez mayor de jóvenes musulmanes vulnerables al extremismo, cabe destacar que todos ellos nacieron tras el estallido de la «guerra global contra el terror».
Una política que sigue sin dar en el blanco
La educación es un motor fundamental para el cambio, pero cada vez se encuentra más securitizada. En este proceso, se estigmatiza a los individuos que ya de por sí están aislados, en especial en las escuelas y en la educación superior (Qureshi, 2015). Las cárceles son otra área de investigación crítica, puesto que mientras pueden constituir una oportunidad de aprendizaje y establecimiento de contactos, son a la vez blanco de los radicalizadores. El hacinamiento y los espacios de detención preventiva también son cuestiones críticas. Quienes salen de las cárceles sufren consecuencias en los ámbitos de la educación y la formación laboral. En estos espacios está emergiendo un consenso, pero se mantienen lagunas en la comprensión de las sutilezas y el impacto de las estrategias CEV, es decir, en la intervención y en la rehabilitación: la detección, el reclutamiento, la valoración y la evaluación. Todo ello implica muchas capas y desencadenantes, que incluyen las escuelas, las contranarrativas y los espacios predelictivos. El problema principal es su concentración en lo amplio, en vez de en lo reducido; lo amplio se refiere a elementos focalizados en la sociedad en general, mientras que lo reducido se refiere a la ideología. Y la ideología es el punto clave, ya que acaba penetrando en los jóvenes y es solo con la deconstrucción de la ideología que estos pueden volver a la normalidad (Dawson y Amarasingam, 2017).
Mientras el antiterrorismo se basa en la idea de construir un marco general para crear una batería de políticas e intervenciones que aborden el fenómeno a través de contranarrativas activas, así como cuestiones operativas de seguridad, vigilancia e inteligencia, la lucha contra el extremismo se basa en la idea de construir resiliencia comunitaria y capacitación para defenderse de y contrarrestar los elementos problemáticos que suponen una amenaza a la seguridad nacional. Las jóvenes que se encuentran en la fase de ponerse un hiyab o aquellos individuos jóvenes que van mostrando cambios de actitud hacia normas y valores concretos, que en un pasado reciente habían sido considerados una realidad aceptable del multiculturalismo, ahora se enfrentan a su cuestionamiento. Pero el escaso compromiso público sobre Prevent por parte del Gobierno del Reino Unido provoca una desconexión de ciertos sectores sociales respecto al Estado. Para las comunidades musulmanas, que soportan graves acusaciones por su visibilidad y su representación negativa en los medios de comunicación y en la política –en particular las mujeres–, afloran otros temores (Zempi y Chakraborti, 2014).
Como sucede con otros países que se enfrentan a las amenazas del extremismo violento por parte de grupos de naturaleza islamista radical o de la extrema derecha, la eterna y a menudo compleja cuestión es cómo alcanzar el equilibrio entre el respeto a las libertades individuales y la seguridad nacional. Es necesario realizar un esfuerzo para erradicar la idea de que la radicalización siempre constituye un riesgo para la seguridad o de que la radicalización conducirá inevitablemente a la violencia o al terrorismo. La consecuencia directa de ello es una «ciudadanía desconectada», que aliena aún más a los grupos minoritarios étnicos y religiosos que se enfrentan al castigo tóxico de una mirada clavada permanentemente sobre ellos (Jarvis y Lister, 2012). De hecho, la polarización representa una amenaza mayor que la radicalización, ya que enfrenta entre sí a los grupos mayoritarios y los minoritarios indígenas. Ello da lugar a conflictos ideológicos, culturales y políticos más que al extremismo violento o al terrorismo. También es fundamental tener en cuenta a la familia, aunque hay que asegurar que la atención que se pone en ella no fomente el paradigma de la «comunidad sospechosa» (Spalek, 2016).
En realidad, los grupos de extrema derecha cometen cada vez más actos de terrorismo en comparación con sus homólogos islamistas violentos (Institute for Economics and Peace, 2020). La disfuncionalidad del programa Prevent conduce a una ruptura de la confianza, lo que restringe las oportunidades para la implicación. Sin embargo, el poder del Estado tanto para definir el problema como la solución es una limitación en el desarrollo de las políticas públicas, y se convierte en una cuestión de control autoritario más que en una política social que busca aliviar un problema entendido en términos colectivos. Otras problemáticas de Prevent tienen que ver con la contextualización social y política, la medición y la evaluación de la política antiterrorista general. Un tipo de extremismo violento concreto no debería ser una prioridad política o de las políticas por encima de otros tipos de extremismo, habida cuenta del alcance, la extensión y el impacto de los extremismos violentos dentro de los grupos. También queda por esclarecer si, gracias a Prevent, los ciudadanos británicos están más seguros, ya que, si sigue existiendo el riesgo del extremismo violento, ¿significa esto que la política no ha sido capaz de alcanzar los objetivos propuestos?
Resulta desalentador que estas cuestiones sigan sin respuesta, especialmente porque Prevent es la marca que el Reino Unido exporta al mundo de la CEV en general como buque insignia, y por cómo afecta a las relaciones entre el Estado y los musulmanes británicos en términos tan perceptibles.
Preguntas sin respuesta
Desde 2010, el Gobierno del Reino Unido ha excluido de sus políticas al Consejo Musulmán de Gran Bretaña –el grupo paraguas musulmán británico más grande e influyente–, lo que sugiere que las comunidades musulmanas británicas tienen que organizarse por su cuenta para dar respuesta a la islamofobia y la radicalización desde abajo. Al tener que autoorganizarse, los musulmanes británicos deben tomar la iniciativa para abordar tanto la islamofobia como la radicalización, y no tanto porque sean problemas específicos de la comunidad musulmana, sino más bien porque el Estado es incapaz de tratarlos o se muestra reacio a hacerlo. Esto se debe especialmente a que los proyectos actuales emprendidos por el Gobierno del Reino Unido para mejorar la legislación antiterrorista ya existente han conducido a acusaciones de agenda «predelictiva» (Altermark y Nilsson, 2018). Se trata, en gran parte, de operaciones entre bastidores, pero la enorme presión por producir resultados tangibles lleva a una considerable politización de la radicalización, lo que alimenta los malentendidos ya existentes y es la excusa perfecta para establecer burdas generalizaciones. En cambio, para que una intervención sea efectiva, esta debe ser sensible a los antecedentes de cada individuo a fin de entender mejor en qué punto es conveniente intervenir. Ello también supone la necesidad de despolitizar Prevent, especialmente cuando el enfoque fusiona el activismo con el extremismo (Lowe, 2017). Al respecto, desde una perspectiva criminológica crítica del realismo de izquierdas, se señala que son pertinentes los programas de desradicalización, pero estos deben ser propios de la comunidad y estar dirigidos por ella, lo que significa que el sistema actual de arriba hacia abajo de selección y manejo de los individuos para su derivación debería ser democrático, abierto y transparente.
Los musulmanes británicos están bajo presión debido a las limitaciones en materia de política interior y exterior del Gobierno, pero una consecuencia de Prevent ha sido el ahondamiento de las divisiones y el crecimiento de la desconfianza. El obstáculo más importante en relación con la política Prevent de arriba hacia abajo es que está desprovista de aportaciones reales de las comunidades musulmanas afectadas por ella, con la excepción de los interlocutores predefinidos que no tienen en cuenta a las comunidades discrepantes. La otra problemática relativa a Prevent es la suposición de que el terrorismo islamista es fruto de una interpretación religiosa. Ello constituye una artimaña útil por parte de analistas y responsables políticos, puesto que desvía la atención del funcionamiento general de la sociedad, incluyendo los aspectos del racismo cultural, estructural e institucional, derivado de la islamofobia y que genera a su vez más islamofobia. El terrorismo tiene que ver con el impacto de la acción, como un mensaje de desafío de aquellos que no tienen voz, quienes el proceso democrático ha dejado atrás, los más oprimidos por el funcionamiento de la sociedad y los que han sido identificados como las personas que tienen menos que ofrecer al resto de la sociedad.
El debilitamiento de los servicios públicos, desde las políticas de austeridad de 2010, ha asolado el Reino Unido, provocando que el Gobierno británico se centrase de manera directa en una lectura particular del problema y de la solución. Asimismo, esta situación ha retrotraído la perspectiva general sobre el islam y los musulmanes a la época posterior a los atentados del 11-S y del 7 de julio de 2005 en Londres, centrada negativamente en la religión, la cultura y la identidad. El surgimiento de políticas y programas reaccionarios y dogmáticos, que demonizan y vilipendian a una comunidad de comunidades, aleja el foco de los controles realistas sobre las democracias liberales en la actualidad y proyecta estas preocupaciones sobre algunos de los grupos más expuestos y vulnerables de la sociedad. La sensación de persecución de una comunidad religiosa global debido a intereses supranacionales en diferentes regiones del mundo empeora aún más los juicios sobre jóvenes con antecedentes personales accidentados y vidas conflictivas.
Si el foco se situara solo en las vulnerabilidades, se evitaría la estigmatización de confesiones y comunidades enteras, lo que posibilitaría a los profesionales y responsables políticos apreciar de forma más general las dinámicas más importantes para entender y limitar el extremismo violento, evitando las consecuencias perjudiciales de la mentalidad de un «nosotros» y un «ellos».
Blanco de críticas
Los más críticos con la política Prevent consideran que es una iniciativa muy estricta motivada por la vigilancia, el control y la seguridad, con el objetivo explícito de vincular irremediablemente todos los problemas con los caminos que conducen al extremismo violento en la esfera de las comunidades de británicos musulmanes y el islam. En el mundo académico de las ciencias sociales existe una firme creencia de que Prevent es, en el mejor de los casos, una política poco honesta (Kundnani, 2011) y, en el peor, que deteriora aún más la confianza de las comunidades hacia las instituciones del Estado. No obstante, a pesar de la considerable tensión que existe sobre este tema, la evaluación o valoración independiente sobre la iniciativa Prevent es escasa o inexistente, ya sea como instrumento político, que opera fuera del centro, o bien como experiencia de alcance local.
No cabe duda de que la marca Prevent es tóxica y, por parte del Gobierno, hay muy poca o ninguna respuesta para defender dicha política. Si los ministros del Gobierno pudieran hablar con libertad sobre el éxito (o no) de Prevent, quizá mejoraría la confianza hacia esta política. Con toda certeza, existe una sensación de que las percepciones son mucho mejores que la realidad, pero es importante señalar que Prevent no es un concepto único. Existen diferentes tipos y formas de participación, aunque la perspectiva dominante es que las derivaciones son lo más frecuente. No existe un único enfoque generalizado como tal, aunque se hacen grandes esfuerzos para garantizar la proporcionalidad. Sin embargo, la crítica es que es demasiado vasto en alcance y capacidad para incluir a un sector amplio de la población, algunos de cuyos miembros solo se relacionan con la idea del islamismo radical debido a una tendencia general hacia el conservadurismo basado en tradiciones religiosas. Por otra parte, Prevent también es demasiado limitado porque no trabaja lo suficiente para captar a más personas vulnerables que buscan cada vez más la posibilidad de adentrarse en el juego del extremismo violento. Entre los parlamentarios más experimentados existe una retórica particular que considera que la política Prevent hace lo suficiente y que es imposible dejar que pasen a ser de dominio público gran parte de los datos con los que se trabaja entre bastidores, por el nivel de seguridad y confidencialidad requerido. Esto provoca un vacío en la divulgación de información que, en última instancia, hace que se llenen las voces críticas de ciertos sectores de los medios de comunicación y de las redes sociales, organizadas de manera individual o colectiva como parte de los esfuerzos para desacreditar a Prevent en tanto que una forma de control de masas por parte del Estado.
A pesar del clamor público y privado y la gran cantidad de casos, los profesionales que trabajan en este ámbito continúan con la tarea de mejorar y ejecutar la política Prevent porque, a falta de alternativa, no hacer nada no es una opción. Asimismo, a falta de una política sustituta, las voces críticas procedentes del mundo académico o de las organizaciones de la sociedad civil son incapaces de mostrar una alternativa para lo que es una preocupación apremiante para la seguridad nacional. Con todas las implicaciones de cómo son vistas las minorías en la sociedad en términos más generales, se da la paradoja de que al suprimir el espacio que ha creado Prevent es probable que haya una mayor securitización de las comunidades musulmanas, y no menos. Es decir, el marco antiterrorista más duro ocuparía el espacio dejado por Prevent. En última instancia, se eliminarían las oportunidades de llevar a cabo procesos más comprometidos con la comunidad. Es especialmente importante tener en cuenta esta circunstancia, ya que el Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local (MHCLG, por sus siglas en inglés) aparentemente ha desaparecido del espacio de la participación comunitaria como elemento frontal de la política antiterrorista (como podría haber sido parte del pensamiento y la política del Gobierno hace aproximadamente una década), área que se ha dejado en manos del Ministerio del Interior, tradicionalmente sede de la vigilancia policial y la seguridad. Con la supresión total de Prevent, el Ministerio del Interior podría tener incluso más peso. La política de «cohesión comunitaria» –herencia de las ideas antirracistas, igualitarias y multiculturales previas a los ataques del 11-S– ha desaparecido por completo. El espacio creado por Prevent no ha consistido solo en trabajar con el ala más dura del antiterrorismo en uno de los extremos del espectro, sino también en adentrarse en la comunidad para trabajar directamente con individuos vulnerables para ampararlos y protegerlos a ellos y a la sociedad de las amenazas y las realidades del extremismo violento. Debido a la austeridad y al fracaso de dichas ideas de la Big Society2, el MHCLG ya no desempeña ningún papel (Abbas, 2019b).
Si bien existen problemas con Prevent, también son motivo de preocupación las ideas que plantean aquellos que se oponen a dicha política. Por ejemplo, muchos discuten los éxitos del modelo Aarhus de Dinamarca; sin embargo, si se analiza detalladamente, este no es más que una variación de Channel, que se centra en concreto en la mentoría. Sin duda alguna, existe un determinado grupo de hombres y mujeres jóvenes provenientes de entornos desfavorecidos que se involucran en el radicalismo islámico y el extremismo violento, cuya experiencia, vista desde una perspectiva más general, ha sido la enajenación, quizá la enfermedad mental, y los problemas de delincuencia, en varios casos relacionados con individuos condenados por terrorismo y con algunos que se sabe que han participado en el llamado Estado Islámico, por ejemplo. No obstante, un número considerable de personas con historias similares se unen a bandas callejeras y se involucran en delitos violentos; algunos incluso se ven inmersos en la explotación sexual infantil o forman parte del crimen organizado de alcance nacional e internacional. Por lo tanto, en este sentido, no podemos basarnos en la idea de que el extremismo violento puede justificarse completamente por la privación de derechos y la marginación, ya que hay otros factores individuales y grupales de naturaleza religiosa o ideológica que determinan el extremismo y la violencia y que deben tenerse en cuenta.
El hecho de que una chica que se encuentra en la fase de ponerse el hiyab o una persona joven que va mostrando ciertos cambios de actitud hacia determinadas normas y valores, que en el pasado reciente habían sido considerados aceptables, decida de repente abandonar por completo a sus grupos de iguales, sugiere que quizá ocurra algo mucho más complejo. Es en este punto en el que se supone que Prevent debería ser una herramienta de evaluación para discernir el comportamiento socialmente aceptado de aquellas acciones que reflejan un resultado potencialmente más problemático. Con todo, ninguna política es perfecta, como daría cuenta cualquier historia de las políticas sociales. Por ello, no debería sorprendernos que los profesionales que trabajan en el ámbito del apoyo a la ejecución de Prevent en sus áreas locales consideren que esta política es imperfecta y que debe ser revisada, reestructurada, relanzada y quizá incluso racionalizada de nuevo teniendo en cuenta los mayores conocimientos existentes actualmente en este campo. Sin embargo, la poca implicación pública por parte del Gobierno del Reino Unido sobre Prevent genera recelo, desconfianza y desafección por parte de ciertos sectores sociales hacia el Estado, especialmente de las comunidades musulmanas, que se enfrentan a retos muy serios sobre su visibilidad y su representación negativa en los medios de comunicación y en la política. El vacío lo llenan posteriormente las voces críticas que tienen poca o ninguna oposición o participación del Gobierno, la academia o los medios de comunicación convencionales.
Reflexiones finales
Por lo que respecta a la CEV como una estrategia o como una agenda, es necesario diferenciar claramente entre las experiencias de Oriente y las de Occidente. En la parte oriental del mundo, el desarrollo, la corrupción, el despotismo y el militarismo han complicado las cosas sobremanera. En la occidental, los problemas de las minorías, la anomia y los temas de políticas identitarias son asuntos diferentes. Por lo tanto, al intentar identificar un ambicioso concepto unificador que ayude a presentar un modelo CEV generalizable, hay que tener en cuenta el aspecto psicológico, en el que se produce la intersección entre los factores de impulso y atracción (push and pull factors), un área de investigación que sigue estando poco estudiada. Si el foco se quiere poner en el empoderamiento de los agentes sociales en el ámbito local, ello requiere, de lejos, mucha más participación y apropiación política de lo que sugiere la situación actual.
La CEV es útil porque centra la atención en un grupo determinado, pero las agendas podrían ser muy diferentes: léase, construcción de la paz; seguridad y antiterrorismo; integración, asimilación y cohesión social; desradicalización y re-radicalización, y desarrollo. Además, cabe diferenciar entre prevenir el extremismo violento y combatirlo (PEV y CEV), de modo que el primer concepto se refiere a entrar en las comunidades antes de que surjan los problemas. El contexto sigue siendo importante, independientemente del lugar del mundo sobre el que se ponga el foco de estudio. Tanto los gobiernos como la academia deben tomar en consideración las realidades del entorno social y político; aunque estas pueden no ser suficientes, ya que desempeña un rol importante el factor psicológico, donde entra en juego la humillación, basada en injusticias y agravios.
Se trata, por consiguiente, de un terreno movedizo, que va desde el ámbito geopolítico y nacional hasta el comunitario y de vecindad, cuando afecta a las familias. Por ello, una idea sería, quizá, omitir el debate CEV y volver al de la paz y la seguridad, ya que se desviaría la atención del nosotros/ellos, de lo que Prevent también es en cierto modo responsable. Un foco distorsionado CEV/Prevent presenta numerosos efectos adversos, incluidos el aislamiento, la homogeneización y la esencialización de los grupos musulmanes. También implica que los gobiernos y las comunidades no tengan nada de lo que hablar, excepto de liberalizar el islam para motivar a otros a involucrarse en el extremismo violento explotando los agravios. Este aspecto parece ser un área poco investigada en el ámbito de las ciencias sociales, porque va más allá del alcance de gran parte de la CEV, lo que convierte el encorsetado extremismo violento en un concepto reductible a la religión y la identidad. La investigación y el pensamiento político sobre el extremismo violento deben volver a centrarse en los individuos y las comunidades en su contexto, para garantizar los resultados del programa y un cambio social equitativo, justo y concreto.
Bajo estas circunstancias, Prevent puede contribuir, aunque sea involuntariamente, a la islamofobia estructural y cultural, ya que ambas hacen las veces de altavoces de la radicalización, tanto islamista como de extrema derecha (Abbas, 2019b). En este sentido, amparar a los jóvenes vulnerables resulta imperativo en esta política social, pero se echa en falta un discurso y lenguaje más inclusivos. La superación de los problemas de marginación estructural, cultural y económica a los que se enfrentan los grupos islamistas y de extrema derecha apenas recibe atención. Ello aumenta muchas de las presiones sociales con las que se enfrentan estos grupos, algunas de las cuales suponen una incursión directa en patrones de extremismo y violencia. Asimismo, el contexto político general en el que el desarrollo de estas políticas ha tenido lugar también ha supuesto un cambio hacia un populismo autoritario y nacionalismo mayoritario, lo que acarrea graves problemas de polarización, intolerancia y xenofobia en todos los sectores de la sociedad británica.
Referencias bibliográficas
Abbas, Tahir. Islamic Radicalism and Multicultural Politics: The British Experience. Londres y Nueva York: Routledge, 2011.
Abbas, Tahir. Islamophobia and Radicalisation: A Vicious Cycle. Londres y Nueva York: Hurst y Oxford University Press, 2019a.
Abbas, Tahir. «Implementing ‘Prevent’ in Countering Violent Extremism in the UK: A Left-Realist Critique». Critical Social Policy, vol. 39, n.° 3 (2019b), p. 396-412.
Abbas, Tahir. Countering Violent Extremism: An International Deradicalization Agenda, Londres y Nueva York: IB Tauris, 2021.
Aistrope, Tim. «The Muslim Paranoia Narrative in Counter-Radicalisation Policy». Critical Studies on Terrorism,vol. 9, n.° 2 (2016), p. 182-204.
Altermark, Niklas y Nilsson, Hampus. «Crafting the “Well-Rounded Citizen”: Empowerment and the Government of Counterradicalization». International Political Sociology, vol. 12, n.° 1 (2018), p. 53-69.
Archer, Toby. «Welcome to the Umma: The British State and Its Muslim Citizens since 9/11». Cooperation and Conflict, vol. 44, n.° 3 (2009), p. 329-347.
Awan, Imran. «COUNTERBLAST: Terror in the Eye of the Beholder: The ‘Spycam’ Saga: Counter-Terrorism or Counter Productive?». The Howard Journal, vol. 50, n.° 2 (2011), p. 199-202.
Awan, Imran y Zempi, Irene. «The Affinity between Online and Offline Anti-Muslim Hate Crime: Dynamics and Impacts». Aggression and Violent Behavior, vol.27 (2016), p. 1-8.
Bertelsen, Preben. «Danish Preventive Measures and De-Radicalization Strategies: The Aarhus Model». Panorama: Insights into Asian and European Affairs 1 (2015), p. 241-253.
Blackbourn, Jessie y Walker, Clive. «Interdiction and Indoctrination: The Counter-Terrorism and Security Act 2015». Modern Law Review, vol. 79, n.° 5 (2016), p. 840-870.
Coppock, Vicki y McGovern, Mark. «Dangerous Minds? Deconstructing Counterterrorism Discourse, Radicalisation and the Psychological Vulnerability of Muslim Children and Young People in Britain». Children Society, vol. 28, n.° 3 (2014), p. 242-256.
Dawson, Lorne L. y Amarasingam, Amarnath. «Talking to Foreign Fighters: Insights into the Motivations for Hijrah to Syria and Iraq». Studies in Conflict and Terrorism, vol. 40, n.° 3 (2017), p. 191-210.
Dekeseredy, Walter S. y Schwartz, Martin D. «Friedman Economic Policies, Social Exclusion, and Crime: Toward a Gendered Left Realist Subcultural Theory». Crime Law and Social Change, vol. 54, n.° 2 (2010), p. 159-170.
Edwards, Phil. «Closure through Resilience: The Case of Prevent». Studies in Conflict and Terrorism, vol. 39, n.° 4 (2016), p. 292-307.
Heath-Kelly, Charlotte. «The Geography of Pre-criminal Space: Epidemiological of Radicalisation Risk in the UK Prevent Strategy, 2007–2017». Critical Studies on Terrorism, vol. 10, n.° 2 (2017), p. 297-319.
Institute for Economics and Peace. Global Terrorism Index 2020: Measuring the Impact of Terrorism. Sydney: IEP, 2020.
Jarvis, Lee y Lister, Michael. «Disconnected Citizenship? The Impacts of Anti-terrorism Policy on Citizenship in the UK». Political Studies, vol. 61, n.° 3 (2012), p. 656-675.
Kundnani, Arun. «Radicalisation: the journey of a concept». Race and Class, vol. 54, n.° 2 (2011), p. 3-25.
Lewis, Hannah y Craig, Gary «“Multiculturalism Is Never Talked About”: Community Cohesion and Local Policy Contradictions in England». Policy and Politics, vol. 42, n.° 1 (2014), p. 21-38.
Lowe, David. «Prevent» Strategies: The Problems Associated in Defining Extremism – The Case of the UK». Studies in Conflict and Terrorism, vol. 40, n.° 11 (2017), p. 917-933.
O’Donnell, Aislinn. «Securitisation, Counterterrorism and the Silencing of Dissent: The Educational Implications of “Prevent”». British Journal of Educational Studies, vol. 1, n.° 64 (2015), p. 53-76.
Qureshi, Asim. «“PREVENT”: Creating «Radicals» to Strengthen Anti-Muslim Narratives». Critical Studies on Terrorism, vol. 8, n.° 1 (2015), p. 181-191.
Ragazzi, Francesco. «Suspect Community or Suspect Category? The Impact of Counterterrorism as “Policed Multiculturalism”». Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 42, n.° 5 (2016), p. 724-741.
Richards, Anthony. «From terrorism to «radicalization» to «extremism»: Counterterrorism imperative or loss of focus?». International Affairs, vol. 91, n.° 2 (2011), p. 371-380.
Schuurman, Bart, Bakker, Edwin y Eijkman, Quirine. «Structural Influences on Involvement in European Homegrown Jihadism: A Case Study». Terrorism and Political Violence, vol. 30, n.° 1 (2016), p. 97-115.
Spalek, Basia. «Radicalisation, De-radicalisation and Counter-Radicalisation in Relation to Families: Key Challenges for Research, Policy and Practice». Security Journal, vol. 29, n.° 1 (2016), p. 39-52.
Thomas, Paul. Responding to the Threat of Violent Extremism: Failing to Prevent. Londres: Bloomsbury, 2012.
Vidino, Lorenzo, Marone, Francesco y Entenmann, Eva. Fear Thy Neighbor: Radicalization and Jihadist Attacks in the West. Leiden: George Washington University’s Program on Extremism. The Hague: The Italian Institute for International Political Studies and the International Centre for Counter-Terrorism, 2017.
Young, Jock. The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and Difference in Late Modernity. Londres: Sage, 1999.
Zempi, Irene y Chakraborti, Neil. Islamophobia, Victimisation and the Veil. Basingstoke: Palgrave-Macmillan, 2014.
Notas:
1- Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 70/109 «Un mundo contra la violencia y el extremismo violento». Véase: https://undocs.org/es/A/RES/70/109
2- N. de Ed.: Para más información, véase https://elpais.com/diario/2010/08/05/opinion/1280959205_850215.html
Traducción del original en inglés: Maria Gené Gil y redacción CIDOB.
Palabras clave: radicalización, lucha contra el extremismo violento, islamofobia, la política Prevent, Reino Unido
Cómo citar este artículo: Abbas, Tahir. «El alcance y los límites de la lucha contra el extremismo violento en el Reino Unido». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 128 (septiembre de 2021), p. 155-174. DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2021.128.2.155
>> Artículo disponible también en inglés