Valentín Paniagua Corazao
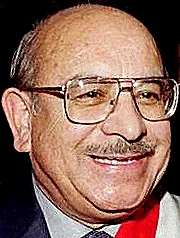
Presidente de la República (2000-2001)
Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce
El presidente constitucional del Perú entre noviembre de 2000, a raíz de la renuncia del desacreditado Alberto Fujimori, y julio de 2001, cuando tomó el testigo el mandatario electo Alejandro Toledo, tuvo la responsabilidad de dirigir el país andino en una etapa transitoria pero delicada en la que estaba en juego la regeneración democrática de las instituciones tras una década de régimen fujimorista caracterizada por los abusos de poder, la corrupción y los desmanes criminales. Llegado el momento de la muerte de Valentín Paniagua, en octubre de 2006, la clase política y la opinión pública peruanas fueron unánimes en destacar como logros de este veterano político con una sincera vocación de servicio al pueblo la rendición de cuentas ante la justicia por Fujimori y su colaborador Vladimiro Montesinos, y la celebración en abril de 2001 de unas elecciones generales con las debidas garantías democráticas.
(Texto actualizado hasta octubre 2006)
1. Un veterano servidor político de Acción Popular
2. Presidente de la República para la normalización democrática
3. Últimas actividades y fallecimiento
1. Un veterano servidor político de Acción Popular
Hijo de un peruano nacido en Bolivia, país donde transcurrió su primera infancia y su formación escolar primaria, tras cursar la secundaria en el Colegio Nacional de Ciencias de Cuzco estudió primero Letras y luego Jurisprudencia en las universidades nacionales San Antonio Abad, sita de la antigua capital incaica, y Mayor de San Marcos de Lima, donde se licenció con la especialidad de Derecho Constitucional. En los años siguientes se labró en su Cuzco natal una carrera profesional como abogado privado, al tiempo que desarrolló una militancia política.
Ésta despuntó en agosto de 1955, cuando, siendo un dirigente estudiantil, figuró entre los fundadores del Frente Universitario Reformista Independiente, una organización con inquietudes reformistas de signo socialcristiano, hostil a la derecha terrateniente y rival tanto de los comunistas como de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el histórico partido nacionalista y antioligárquico de Raúl Haya de la Torre. Paniagua se apuntó al Partido Demócrata Cristiano (PDC) por considerarlo la formación que mejor se ajustaba a su ideario de católico progresista. Presidió la Federación Universitaria de Cuzco entre 1959 y 1960, año en que presidió también el V Congreso Nacional Extraordinario de la Federación de Estudiantes del Perú.
Su experiencia en la política representativa arrancó en las elecciones del 8 de junio de 1963, cuando salió elegido diputado por Cuzco en la lista conjunta de Acción Popular (AP), partido conservador moderado fundado en 1956, y el PDC, alianza que llevó al líder y artífice de la primera formación, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, a la Presidencia de la República. Pese a su extrema juventud –sólo tenía 26 años-, Belaúnde nombró a Paniagua ministro de Justicia y Culto de su primer Gobierno, el cual tomó posesión el 28 de julio de 1963. Cuando en 1966 un sector del PDC, dirigido por el alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes, rompió con la dirección de Héctor Cornejo Chávez y fundó el Partido Popular Cristiano (PPC), Paniagua se mantuvo en las filas del oficialismo, aunque abandonó su puesto en el Gobierno. En estos años se distinguió como un diputado hábil en la réplica de los ataques que dirigía la oposición parlamentaria conformada por el APRA y la Unión Nacional, el partido montado por el ex dictador Manuel Odría Amoretti.
El golpe de Estado perpetrado por el general Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968 expulsó a Paniagua del Congreso y marcó el comienzo de un período de repliegue político. En estos años difíciles se desempeñó como abogado privado y asesor legal del Consejo Nacional de la Universidad Peruana y de empresas e instituciones gremiales del sector privado. Su fidelidad a la legalidad constitucional que encarnaba Belaúnde le llevó a abandonar el PDC el 27 de julio de 1974 en protesta por su actitud contemporizadora con el régimen militar, y poco después se afilió a AP. Involucrado en la protesta civil contra los gobiernos de facto de Velasco y de su sucesor desde 1975, el general Francisco Morales Bermúdez, la restauración por éste de la legalidad constitucional en 1980 devolvió a Paniagua a la arena política.
En las elecciones generales del 18 de mayo de 1980 Paniagua salió elegido diputado al Congreso por Lima, mientras que su jefe partidario ganó su segundo mandato presidencial. En julio de 1982 el abogado se convirtió en presidente de la Cámara de Diputados del Congreso y en 1983 cesó en ese puesto para ponerse al frente de la Comisión Constitucional de la Cámara. El 10 de mayo de 1984, transcurridas dos décadas desde su primera experiencia en el poder ejecutivo, retornó al Gobierno como ministro de Educación, aunque se trató de un cometido efímero. En octubre del mismo año renunció a ese puesto para retomar las actividades parlamentarias y, pese a haber afrontado una huelga de estudiantes, el Estado premió en 1985 la labor realizada en el Ministerio con la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz.
La derrota de AP en las elecciones del 14 de abril de 1985 y la llegada al poder del APRA de Alan García Pérez repusieron a Paniagua a la oposición. En los cinco años siguientes continuó en el candelero político como un contundente detractor del Gobierno aprista y consolidó su prestigio en los círculos jurídicos y académicos como abogado, catedrático de Derecho Constitucional y profesor en la universidades limeñas Nacional Mayor de San Marcos, Femenina del Sagrado Corazón y Pontificia Católica del Perú. Desde el inicio del régimen de Alberto Fujimori, en julio de 1990, se enfrentó sin tregua al entonces muy popular mandatario. Esta oposición se hizo más vehemente a raíz del autogolpe dado por Fujimori en abril de 1992, que deparó una controvertida reforma política ajustada a las ambiciones autocráticas del ingeniero de origen japonés.
Invocando siempre la legalidad de las instituciones reemplazadas por el Gobierno de Fujimori, en junio de 1997 Paniagua asumió la asistencia legal ad honorem de los tres magistrados del Tribunal Constitucional que fueron destituidos por el Congreso por negarse a avalar una interpretación de la Carta Magna promulgada el 31 de diciembre de 1993, según la cual era permisible la reelección de Fujimori. De acuerdo con la polémica Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución, aprobada por la mayoría fujimorista del Congreso, el primer período quinquenal reelegible se había iniciado en 1995 bajo la nueva Constitución, no en 1990, con lo que el titular estaba facultado para ejercer un segundo período presidencial a partir de 2000. Paniagua sostuvo esta causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en enero de 2001, con él ya en la Presidencia de la República, dictó sentencia favorable a los denunciantes y en contra del Estado peruano, viéndose obligado el Congreso a restituir a los magistrados desaforados. En todo momento con un pie en la docencia universitaria como profesor con cátedra, en 1998 Paniagua fue elegido por sus conmilitones secretario general nacional de AP.
En las elecciones generales del 9 de abril de 2000, que ya desde su convocatoria desataron una fuerte tensión política, Paniagua, convertido en el número dos del partido subordinado a su sempiterno presidente, fue uno de los tres diputados que AP consiguió colocar en el Congreso unicameral de 120 miembros. Confirmando la marginalidad a la que habían sido arrojados en 1990 los otrora partidos dominantes, AP sólo obtuvo el 2,5% de los votos, y el mismo Paniagua, con 14.335, fue el segundo candidato al Congreso electo con el menor número de papeletas, indicando hasta qué punto era entonces un político poco conocido y de mínimo tirón entre sus paisanos. El candidato presidencial acciopopulista, Víctor Andrés García Belaúnde, sobrino del líder histórico, quedó en octavo lugar con un testimonial 0,4% de los votos. La fuerza que supo capitalizar el descontento popular con Fujimori fue el movimiento Perú Posible, fundado por el economista cholo Alejandro Toledo Manrique.
La crisis abierta por la negativa de Toledo a aceptar la victoria de Fujimori en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, sobre la que recayeron graves sospechas de fraude, y el subsiguiente boicot a la segunda vuelta celebrada el 28 de mayo, elevaron al primer plano a Paniagua, cuyo perfil político impecablemente democrático, honrado, proclive al diálogo y sin aspiraciones de liderazgo le convirtió en el personaje idóneo para intentar desbloquear el grave conflicto político. El inesperado anuncio por Fujimori el 17 de septiembre de que en 2001 habría nuevas elecciones presidenciales a las que él no se presentaría, abrió una fase de negociaciones entre Gobierno y oposición mediadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), mesa de diálogo que Paniagua contribuyó a establecer y de la que formó parte.
2. Presidente de la República para la normalización democrática
El 16 de noviembre de 2000 Paniagua fue elegido presidente del Congreso en un raro ejercicio de consenso entre partidarios y detractores de Fujimori. Fue en sustitución de la fujimorista Martha Hildebrandt Pérez-Treviño, destituida del puesto el 13 de noviembre. La situación estaba entonces muy tensa por la marcha y el subsiguiente regreso al Perú en condiciones de impunidad del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien a los ojos de la opinión pública era responsable de graves delitos contra los Derechos Humanos y la legalidad de las instituciones. El descubrimiento de la inmensa red de corrupción organizada por el maquiavélico Montesinos puso a Fujimori contra las cuerdas.
El desenlace de la crisis empezó el 20 de noviembre cuando Fujimori, desde Japón, envió la carta de dimisión al Congreso. Al día siguiente, el Congreso, lejos de aceptar la renuncia, declaró al mandatario "moralmente incapacitado" para el desempeño de su cargo y le apartó del mismo, con efecto el día 22. La vacancia abrió un vacío de poder que durante unas horas creó una gran confusión institucional, pues los diputados habían aceptado la reciente dimisión del presidente primero de la República, Francisco Tudela Van Breuguel-Douglas, y su sucesión por el vicepresidente segundo, Ricardo Márquez Flores, que hacía las funciones de jefe del Estado en la ausencia de Fujimori, no era aceptada por la oposición por considerar a Márquez un exponente del ala dura del régimen fujimorista.
El embrollo se solucionó el mismo día 22 cuando Márquez dimitió a su vez, con lo que tocó a Paniagua, después de concedérsele la licencia como presidente del Congreso y congresista, colgarse la banda presidencial, que recibió de la vicepresidenta primera del Congreso, Luz Salgado Rubianes. La inauguración de Paniagua como presidente constitucional de la República desató una explosión de alegría y alivio en el país andino, que esperaba la pronta normalización de las instituciones y la celebración de elecciones libres y transparentes en la fecha decidida por la mesa negociadora de los partidos, el 8 de abril de 2001, a cuyo vencedor Paniagua habría de ceder el testigo tres meses largos después, el 28 de julio.
En su primer discurso a la nación, Paniagua prometió contribuir en su mandato interino a la reconstrucción democrática del país de acuerdo con la mesa de diálogo auspiciada por la OEA, para lo que se buscaría el consenso político, se corregirían determinadas leyes y se reformaría la composición de las instituciones del Estado para velar por su independencia y buen funcionamiento. El mandatario subrayó también la urgencia de corregir el desequilibrio fiscal para asegurar la estabilidad económica del país, lo que iba a incluir la reestructuración del gasto en un sentido de austeridad, la revisión del sistema de pagos de la deuda externa y la descentralización gestora en las provincias. Para llevar adelante estas tareas anunció la formación de un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional multipartito, cuya jefatura fue conferida al ex secretario general de la ONU y ex candidato presidencial Javier Pérez de Cuéllar. El nuevo Consejo de Ministros se constituyó el 25 de noviembre.
Lo primero que hizo este Gabinete de talante moderado, en el que se dieron cita ex ministros fujimoristas, técnicos no adscritos y políticos con una impronta partidista poco marcada, fue destituir a la cúpula militar vinculada a Montesinos y promover una investigación sobre el paradero de 9.200 millones de dólares obtenidos de la privatización de empresas públicas y que no constaban en las arcas del Estado. El 28 de noviembre el procurador especial encargado del caso informó que existía una "conexión demostrable" entre las actividades ilegales de Montesinos y Fujimori, que irían desde el lavado de dinero al enriquecimiento ilícito.
La breve presidencia de Paniagua discurrió por un sendero de estabilidad y de moderado optimismo a cerca del futuro a corto plazo del país. A la sensación del final de la impunidad de los poderosos que había caracterizado la década precedente contribuyeron la apertura de causas criminales contra Fujimori, en febrero de 2001, y la captura en Venezuela y el inmediato traslado al Perú del archibuscado Montesinos, en junio siguiente. En esta tendencia positiva se enmarcó también la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad para esclarecer las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en los años precedentes por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado al amparo de la guerra contra la subversión de los grupos guerrillero-terroristas de extrema izquierda Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
El espectacular desenlace del caso Montesinos costó, empero, un áspero desencuentro diplomático con el Gobierno de Hugo Chávez, acusado por Lima de haber tenido controlado al fugitivo durante meses y de no haber movido un dedo contra él hasta que la presión del FBI de Estados Unidos y las pesquisas de la propia policía peruana hicieron insoslayable la entrega. Inquirido sobre la posibilidad de obtener de Montesinos confesiones para incriminar a terceros a cambio de una reducción de las penas que pudieran dictársele, Paniagua afirmó que el Estado no tenía nada que negociar con el presunto delincuente. Por otra parte, el Gobierno de Paniagua se benefició de la estabilidad macroeconómica legada por el anterior ejecutivo, pero también cargó con el lastre abrumador de una pobreza masiva y extrema en muchos casos, que era la otra cara de una década de políticas neoliberales insolidarias. Con el fin de intentar corregir este grave déficit social, el presidente decretó el 18 de enero de 2001 la constitución de la Mesa de Concertación para la lucha contra la Pobreza, cuyos trabajos entraron en el ámbito de actuación del Ministerio de la Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano (PROMUDEH).
La normalización democrática del Perú fue un hecho con las elecciones generales desarrolladas impecablemente y celebradas a dos vueltas el 8 de abril y el 3 de junio de 2001, y quedó rematada con la transferencia de poderes de Paniagua al vencedor en las urnas, Toledo, el 28 de julio siguiente. Tan sólo dos días antes de la mudanza institucional, la Administración saliente se apuntó otro tanto con los arrestos de dos altos funcionarios del régimen precedente, la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán y el antiguo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Portillo Campbell, bajo sendas acusaciones de corrupción. Según todos los comentaristas, las detenciones de Colán y Portillo pusieron el colofón a unos mandatos institucionales de Paniagua y de Pérez de Cuéllar que presentaban un balance altamente positivo para la regeneración del sistema político peruano.
Un éxito a posteriori del Gobierno de Paniagua fue la plasmación el 11 de septiembre de 2001 de su propuesta de dotar a la OEA de una Carta Democrática Interamericana para reforzar el compromiso de los estados miembros con el modelo de democracia parlamentaria, de manera que aquellos países en los que se produjera una regresión al autoritarismo se exponían a ser suspendidos de membresía.
3. Últimas actividades y fallecimiento
En el XIII Congreso Nacional Extraordinario de AP, celebrado en Lima el 1 y el 2 de septiembre de 2001, Paniagua fue elegido por los 900 compromisarios presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido para el período 2001-2006 y en sustitución del jefe histórico, Belaúnde, quien falleció el 4 de junio de 2002 a la venerable edad de 89 años. Paniagua quedó al frente de una formación antaño mayoritaria que en las últimas consultas electorales apenas había arrancado unas decenas de miles de votos y que, privada de la persona cuya doctrina y liderazgo se antojaban su razón de ser, parecía abocada a evaporarse del panorama político nacional a menos que sus conductores lanzaran una enérgica campaña proselitista. En las elecciones generales de abril último los acciopopulistas no habían presentado candidato presidencial y con el 4,2% de los votos habían sido incapaces de incrementar el número de escaños, quedándose en tres.
Siempre dinámico, animoso y afable, Paniagua, al que sus paisanos llamaban Chaparrón en alusión a uno de los personajes caracterizados por el cómico mexicano Chespirito -como él, de corta estatura, con gafas y con bigote-, compaginó en los años que le quedaban de vida la actividad académica como profesor investigador en la Pontificia Universidad Católica con una actividad política que no disminuyó un ápice. Lo primero que hizo tras ser elegido presidente de AP fue manifestar su fidelidad a los principios de un partido que en su Estatuto se definía como "democrático, nacionalista y revolucionario"; los acciopopulistas tenían por objeto en la política peruana, continuaba el Estatuto, "servir a los intereses del país" con arreglo a una ideología llamada "El Perú como doctrina", que era un "humanismo situacional y universal".
El ascendiente político de Paniagua en la legislatura 2001-2006 se debió casi exclusivamente a su autoridad moral de estadista respetado, que no a la fuerza parlamentaria del partido que encabezaba. A finales de julio de 2002, poco después de desmentir que el Gobierno de Perú Posible, prematuramente erosionado, le hubiese ofrecido ser el primer ministro en sustitución de Roberto Dañino Zapata, Paniagua anunció que los acciopopulistas ponían fin al año de "tregua" en las relaciones con Toledo. Fue el comienzo de un período de oposición constructiva en el que menudearon los llamamientos al consenso de los partidos en una serie de cuestiones fundamentales de interés nacional, y a la sensatez y la responsabilidad de los dirigentes políticos en aras de la estabilidad democrática. Este era el espíritu que había guiado su firma el 5 de marzo anterior, junto con Toledo, los demás líderes partidistas y representantes de grupos y organizaciones de la sociedad civil, del Compromiso de Diálogo para un Acuerdo Nacional. Posteriormente, en noviembre de 2003, el ex presidente desempeñó una tarea internacional, la jefatura de la misión enviada por la OEA a monitorizar las elecciones generales celebradas en Guatemala.
El 3 de mayo de 2004, en un momento en que las encuestas de opinión seguían otorgándole la condición de político nacional mejor valorado por los peruanos, Paniagua comunicó a sus compañeros de agrupación que dimitía como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de AP. La renuncia fue vinculada por los comentaristas a unas críticas vertidas por un dirigente del partido, Rafael Belaúnde Aubry, hijo menor de Fernando Belaúnde, quien estaba en desacuerdo con los contactos abiertos por Paniagua con el Movimiento Humanista Peruano (MHP), partido centroizquierdista liderado por Yehude Simón Munaro, con vistas a forjar una alianza para participar en las elecciones generales de 2006. El vicepresidente del partido, Víctor Andrés García Belaúnde, se hizo cargo de la presidencia de AP de manera interina y luego con carácter permanente.
Sin embargo, Paniagua siguió siendo con diferencia la principal figura de AP. Sus conversaciones preelectorales alumbraron el Frente del Centro (FC), una coalición que inicialmente integraba a AP, el MHP, el partido Somos Perú (SP) que lideraba el ex alcalde de Lima Alberto Manuel Andrade Carmona y la recién fundada Coordinadora Nacional de Independientes (CNI), de Drago Kisic Wagner. El FC nacía con una oferta electoral alternativa al derechismo liberal y al centroizquierdismo de matiz socialdemócrata que encarnaban respectivamente la Unidad Nacional (UN) de Lourdes Flores Nano y el APRA de Alan García. Y, desde luego, el FC era muy diferente, en ideas y en formas, del movimiento nacionalista y confusamente indigenista e izquierdista lanzado por Ollanta Humala Tasso, un ex teniente coronel del Ejército que en octubre de 2000 había protagonizado una pequeña asonada militar contra un Fujimori ya tambaleante y que poco después, con Paniagua en la Presidencia, había sido amnistiado por el Congreso.
En noviembre de 2004 el grupo de Yehude Simón Munaro decidió salirse del FC, dejándolo reducido a una coalición tripartita. El 15 de noviembre de 2005 Paniagua fue proclamado candidato presidencial de los frentistas secundado por Andrade y, en representación de la CNI, por el empresario Gonzalo Aguirre Arriz, que candidateaban a los puestos de vicepresidente primero y vicepresidente segundo de la República, respectivamente. Pero ser el político nacional más respetado por los peruanos, que le consideraban un raro caso de estadista honesto a carta cabal, no deparó a Paniagua el éxito electoral que en teoría le correspondía. En realidad, el calmoso ex presidente, con su aire bonachón y paternal, y su discurso amable y sin mordiente, no tenía nada que hacer frente a tres líderes de fuerte personalidad, discurso vehemente y gran desparpajo mediático en sus baños de multitudes, apoyados además en unas sólidas maquinarias partidistas.
Así que el escrutinio de los comicios del 9 de abril arrojó para esta oferta electoral unos resultados harto mediocres, teniendo presente que el FC no consistía solamente en AP: en las presidenciales, Paniagua quedó en quinto lugar con el 5,7% de los votos detrás de Martha Chávez Cossio (Alianza por el Futuro), Flores, García y Humala; en las legislativas, la coalición hubo de conformarse con el 7% y 5 diputados. Éste fue el último servicio político destacado de Paniagua a la democracia peruana. El 21 de agosto de 2006 el ex presidente fue internado en la clínica limeña San Felipe aquejado de lo que al principio fue tomado por una infección respiratoria, pero que resultó ser una inflamación de pericardio. Al día siguiente fue sometido a una delicada intervención quirúrgica, tras la cual pasó a la unidad de cuidados intensivos. Su sucesor en la jefatura de AP, García Belaúnde, sembró la alarma al difundir la información errónea de que el estadista había muerto; el Congreso incluso llegó a guardar un minuto de silencio antes de saberse que Paniagua estaba vivo y convaleciente. Sin embargo, ya no saldría del hospital.
La salud del estadista quedó irremisiblemente dañada y en la madrugada del 16 de octubre, pocas semanas después de cumplir los 70 años, falleció en la clínica San Felipe a consecuencia de una infección pulmonar. El féretro con sus restos mortales fue expuesto en velatorio en la sede de AP y al día siguiente tuvieron lugar unos funerales de Estado que incluyeron el cortejo fúnebre con escolta militar, una misa en la Catedral de Lima y un homenaje póstumo en el Palacio del Gobierno. Tras recibir honras y elegías del presidente García, el primer ministro Jorge del Castillo, los ex presidentes Toledo y Morales Bermúdez, el ex primer ministro Pérez de Cuéllar y otras altas personalidades de la política y la vida pública peruanas, Paniagua fue inhumado en el cementerio capitalino Jardines de las Paz. El 16 y el 17 de octubre fueron declarados días de duelo nacional.
En el momento de su muerte, Valentín Paniagua, casado con la señora Nilda Jara Gallegos y padre de cuatro hijos, era miembro del Club de Madrid y del Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Programa de las Américas del Centro Carter de Atlanta. Su obra escrita incluye numerosos ensayos y artículos publicados en revistas y anuarios de temáticas jurídicas y politológicas. Se citan los siguientes trabajos: Las relaciones Ejecutivo-Legislativo (1992); Sistema electoral y elección del Congreso en Perú (1996); Un tríptico institucional: los organismos electorales (1996); Reforma del Estado (1996); Reelección presidencial y legislación electoral (1997); Constitucionalismo, autocracia y militarismo (1998); El Tribunal Constitucional ante los conflictos de competencia y el antejuicio (1999); La justiciabilidad de los actos político-jurisdiccionales del Congreso (1999); Reelección o continuismo presidencial (2000); Trampas y engaños del proceso electoral: consecuencias y explicaciones (2000); Libertad y verdad electoral: estudios electorales (2004); y, Los orígenes del gobierno representativo en el Perú: las elecciones (1809-1826) (2004). Fue doctor honoris causa por varias universidades nacionales y extranjeras.
(Cobertura informativa hasta 1/1/2007)