Brechas digitales en la era de la hiperconectividad
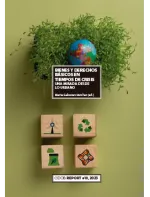
Vivimos en un planeta hiperconectado digitalmente en el que, sin embargo, un tercio de la población mundial sigue sin tener acceso a Internet. En la era de la hiperconectividad, atacar las múltiples brechas digitales (de acceso, asequibilidad y habilidades digitales) se ha convertido en una prioridad para cualquier estrategia de desarrollo sostenible. Las ciudades han demostrado ser actores muy activos, dinámicos y efectivos en la lucha contra las desigualdades digitales, al impulsar un catálogo diverso de iniciativas que van desde redes de banda ancha municipales hasta programas para mejorar el alfabetismo digital de su población.
En abril de 2021, la campeona nacional de ajedrez de Kazajstán, Dinara Saduakassova, se veía obligada a interrumpir su participación en un torneo internacional en línea a causa de una mala conexión a Internet. Aunque este hecho podría considerarse como muy trivial, es un ejemplo de cómo no tener acceso a una buena conectividad digital puede suponer para millones de personas en el mundo perder algo, que podría ser más importante que la oportunidad de ganar una partida de ajedrez: no tener acceso a ciertos empleos, servicios de educación y sanidad, trámites administrativos o la participación ciudadana. De hecho, si algo aprendimos de la pandemia de la COVID-19, es que la conectividad digital no es un lujo: es un bien de primera necesidad, equiparable a disponer de electricidad o de una vivienda digna y, por consiguiente, imprescindible para el desarrollo personal, social, económico y político.
Hoy muchos aspectos fundamentales de nuestras sociedades dependen del acceso a Internet. Naciones Unidas y sus principales agencias han avisado repetidamente en numerosos informes que acceder a conectividad e infraestructuras digitales tiene un impacto directo sobre la educación, la equidad, la innovación o el crecimiento económico. Esta constatación también ha permeado algunos marcos normativos globales como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015), la Nueva Agenda Urbana (2016), la Agenda Conectar 2030 para el desarrollo mundial de las telecomunicaciones (2018) y la Hoja de Ruta del Secretario General de Naciones Unidas para la Cooperación Digital (2020), entre otros. Todos ellos hacen referencia a la conectividad y a la inclusión digital como factores esenciales para alcanzar un desarrollo sostenible.
Por otro lado, vivimos en un planeta cada vez más hiperconectado digitalmente. Según estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en los últimos quince años se ha multiplicado por cinco el número de usuarios de Internet: en 2007, solo el 20% de la población mundial estaba conectada digitalmente, hoy esta representa el 66%. Sin embargo, no debe confundirse digitalización acelerada con inclusión digital, puesto que en un momento en que necesitamos Internet para prácticamente todo, un tercio de la población mundial (2.700 millones de personas) sigue sin tener acceso a este bien tan básico, especialmente en África (el 60%). Más aún, en la era de la hiperconectividad, el coste de estar desconectado es cada vez mayor, por lo que atacar las múltiples brechas digitales se ha convertido una prioridad para cualquier estrategia de desarrollo sostenible.
Las múltiples dimensiones de la brecha digital
Hablar de brechas digitales significa reconocer que existe una desigual capacidad (entre personas, comunidades y países) para acceder y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estas desigualdades a menudo se presentan siguiendo una «lógica binaria» (Kende y Jain, 2015) que separa los conectados de los que les gustaría estar conectados (pero que no pueden por diferentes razones). Sin embargo, las brechas digitales tienen muchos más matices y dimensiones, que van desde los aspectos puramente materiales relativos al acceso físico a las infraestructuras y dispositivos que posibilitan la conectividad digital, hasta otros elementos de naturaleza más psicosocial vinculados a la existencia de barreras socioeconómicas, competenciales, o incluso culturales.
La primera de estas barreras, la accesibilidad, tiene que ver con tanto con disponer de las infraestructuras y servicios de banda ancha con una velocidad y calidad adecuadas para usar Internet, como con el acceso a dispositivos digitales (por ejemplo, ordenadores, tabletas, móviles). Esta «brecha de infraestructuras digitales» tiene una dimensión geoespacial muy determinante, que resulta especialmente evidente en las zonas rurales. La UIT (2020) estima que, a nivel mundial, alrededor del 72% de los hogares en zonas urbanas tienen Internet en sus casas, casi el doble que en las zonas rurales (37%). Como se muestra en la figura 1, la brecha urbano-rural es relativamente pequeña en los países desarrollados, pero en los países en desarrollo el porcentaje de hogares con acceso a Internet en zonas urbanas llega a ser más del doble que en zonas rurales.
Fuente: Elaboración propia, con datos de UIT (2020)
Esta diferencia se explica tanto por el coste y complejidad de prestar servicios digitales en lugares más remotos, como por la falta de priorización política de las inversiones o actualizaciones de infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales. Con todo, la brecha digital no se limita a la división urbano/rural, sino que también se manifiesta dentro de ciudades bien conectadas, particularmente en áreas de bajos ingresos o en distritos que concentran una mayor población de grupos desfavorecidos. Por ejemplo, en Nueva York hay hasta 500.000 hogares que no cuentan con una conexión estable y, en Chicago, la pandemia de la COVID-19 visibilizó que el 20% de los estudiantes no tenían banda ancha. Ahora bien, donde resulta verdaderamente profunda esta brecha digital es en los asentamientos informales que se encuentran dentro o junto a grandes áreas urbanas, y que suelen adolecer de una falta crónica de inversión en infraestructuras y servicios, incluidos los digitales. Esta falta de acceso a servicios adecuados de telecomunicaciones, ya de por sí crítica para la mayoría de los barrios marginales antes de la pandemia, está exacerbando las múltiples vulnerabilidades de las poblaciones que viven en estas áreas (Boza-Kiss et al., 2021).
Una segunda barrera importante, de naturaleza socioeconómica, es el coste de la conectividad. Es decir, la capacidad para pagar tanto los servicios de banda ancha como los mismos dispositivos. Intentando atacar el problema de asequibilidad, en 2020 la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible, coliderada por la UIT y la UNESCO, estableció como umbral de asequibilidad que los servicios de banda ancha básicos en los países en desarrollo deberían costar menos de un 2% del ingreso bruto mensual per cápita. La mala noticia es que, hasta la fecha, este umbral se supera en todas las regiones del mundo, excepto en Europa. De hecho, la media mundial está en más del doble (4,2%), llegando a suponer alrededor del 11,5% en África (UIT, 2020). Ante esta realidad, y como se verá en la última sección de este artículo, muchas ciudades están impulsando proyectos muy significativos para que los condicionantes socioeconómicos dejen de ser una barrera para acceder a Internet entre los sectores poblacionales más desfavorecidos.
Finalmente, cualquier discusión sobre asequibilidad debería incluir no solo la capacidad de pagar el acceso a Internet, sino también la posibilidad de dedicar el tiempo y los recursos necesarios para adquirir las habilidades de alfabetización digital (ONU-HABITAT, 2022). Y esto enlaza con la tercera barrera: el analfabetismo digital. Según datos del Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI, por sus siglas en inglés), en la Unión Europea (UE) 4 de cada 10 adultos carece de habilidades digitales básicas, un porcentaje que no se aleja demasiado de los datos que maneja la UIT a nivel global. Además, la falta de competencias digitales es mucho más acentuadas en aquellos sectores de la población tradicionalmente desfavorecidos (mujeres y niñas, gente mayor, comunidades indígenas, los pobres que viven en zonas rurales, así como personas con discapacidades, etc.).
La conectividad digital: un servicio público local esencial
Atacar las brechas digitales requiere de la acción y colaboración de diferentes actores. Así, aunque los gobiernos nacionales tienen un rol imprescindible en cuanto a la construcción de las grandes infraestructuras digitales y la creación de marcos regulatorios para los operadores privados, las ciudades están demostrando también ser actores muy activos, dinámicos y efectivos en la lucha contra las desigualdades digitales. Al respecto, el catálogo de acciones que se puede impulsar desde el nivel local es amplio y diverso. En un informe reciente de ONU-Habitat (2022), se apuntaban algunas de las soluciones más habituales que pueden impulsarse desde el nivel local, que van desde la construcción de redes de banda ancha de propiedad municipal, hasta el establecimiento de colaboraciones diversas con el sector privado, pasando por intervenciones dirigidas a aumentar la alfabetización digital y mejorar la accesibilidad de los servicios digitales.
Veamos algunos ejemplos: para empezar, a fin de alcanzar la plena inclusión digital, las ciudades deben primero entender e identificar donde persisten las brechas digitales, tanto geográfica como demográficamente. Aquí pueden jugar un papel clave los Observatorios Locales de Brechas Digitales, como los que han impulsado las ciudades de Burdeos, Gante o Barcelona, y que permiten obtener información necesaria para hacer intervenciones específicas en las zonas más necesitadas. Gracias a ello, Barcelona descubrió que alrededor de 8.000 hogares (el 8% de los hogares de la ciudad) no tenían acceso a Internet, i que parte de la ciudadanía no disponía de los conocimientos necesarios para realizar trámites virtuales, hacer videollamadas o enviar un correo electrónico. En este contexto, el municipio impulsó el programa «Conectamos Barcelona», para facilitar el acceso a Internet de calidad a 400 hogares vulnerables del barrio de la Trinitat Nova, uno de los más vulnerables de la ciudad.
En una lógica similar, durante la pandemia muchos gobiernos locales impulsaron medidas temporales para asegurar el acceso a Internet a niños y niñas de familias desfavorecidas, a fin de que pudieran seguir con la escolaridad de manera virtual. Por poner solo un ejemplo, las ciudades de Washington, D.C. y Chicago ofrecieron servicio gratuito o de bajo coste a familias que no podían permitirse pagar una suscripción de banda ancha, además de facilitar los dispositivos tecnológicos necesarios para la conexión. Como en muchos otros ámbitos, la pandemia nos hizo a todos más conscientes de nuestras vulnerabilidades y de la importancia de reducir las brechas digitales, por lo que muchas de las medidas temporales que se impulsaron en 2020-2021 se han acabado convirtiendo en programas permanentes.
Por otro lado, cada vez hay más ciudades impulsando la construcción de redes de banda ancha municipales, normalmente a través de alguna suerte de colaboración con el sector privado. Es el caso de Estocolmo (Stokab), Ámsterdam (Citynet) o Singapur (NetLink Trust), por nombrar solo algunas. Esta actuación se suele presentar como una solución para cubrir las zonas más desatendidas de la ciudad y ofrecer una opción de conectividad asequible a los residentes con bajos ingresos que luchan contra los altos precios y las bajas velocidades de Internet. Cabe destacar que, a pesar de su creciente popularidad, este tipo de iniciativas a menudo han tenido que hacer frente a resistencias importantes para ser implementadas, como en el caso de Toronto, donde el proyecto ConnectTO anunciado en 2021 tuvo que rebajar las expectativas solo un año más tarde a causa de la presión de las grandes operadoras de telecomunicación.
Sin embargo, atacar las brechas digitales no siempre requiere de grandes inversiones en nuevas infraestructuras digitales. De hecho, a menudo puede resultar más efectivo aprovechar y mejorar algunos espacios comunitarios ya existentes. Lo ilustra bien el uso que están haciendo muchas ciudades de su sistema de bibliotecas públicas para mejorar la accesibilidad y competencias digitales de su población. Johannesburgo, por ejemplo, ofrece a través de estos equipamientos públicos Wi-Fi gratuito y cursos de capacitación en habilidades digitales, ya sea informática básica o cursos más avanzados de programación. Uno de los puntos más interesantes de la propuesta de esta ciudad sudafricana és la capacidad que ha demostrado para acompañar estas iniciativas de programas específicos, desarrollados en colaboración con ONG, para acercar estos recursos a las comunidades de la ciudad con mayor riesgo de exclusión digital (Mbambo et al., 2022).
Por último, algunos gobiernos locales no solo trabajan para cerrar la brecha digital dentro de sus ciudad, sino que están contribuyendo a hacerlo en el resto del mundo. Así, Barcelona, en colaboración con otros niveles de gobierno, ha trabajado para acoger Giga, una iniciativa conjunta de la UIT y UNICEF que busca conectar todas las escuelas del mundo a Internet para 2030. Este no es un tema menor, puesto que actualmente solo la mitad de las escuelas del mundo tienen conexiones digitales adecuadas, la mayoría en países desarrollados. En este sentido, el potencial de Giga para avanzar en la mejora de la educación global és inmenso. I es que, como apuntábamos al inicio de este artículo, en la era de la hiperconectividad alcanzar los objetivos globales de desarrollo sostenible va a depender, en gran medida, de la actuación decidida de las ciudades –con mirada tanto local como global– para acabar con todas las brechas, también las digitales.
Referencias bibliográficas
Boza-Kiss, Benigna; Pachauri, Shonali; y Zimm, Caroline. «Deprivations and Inequities in Cities Viewed Through a Pandemic Lens». Front. Sustain. Cities, vol. 3 (marzo de 2021)
Kende, Michael y Jain, K. «The digital divide is not binary». Internet Society (enero de 2015) (en línea) https://www.internetsociety.org/blog/2015/01/the-digital-divide-is-not-binary/
Mbambo, Michael; Velile Jiyane, Glenrose y Zungo, Nkosingiphile Mbusozayo. «The use of electronic learning centres in public libraries in the city of Johannesburg, South Africa». Library Hi Tech News, n.º 1 (febrero de 2022), p. 8-12
Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB como institución.