José María Aznar López
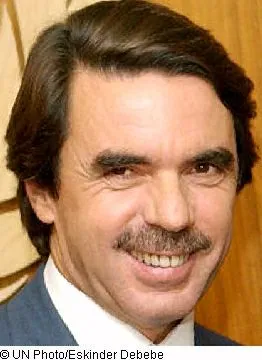
Presidente del Gobierno (1996-2004)
Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce
Los terribles atentados cometidos el 11 de marzo de 2004 por Al Qaeda en Madrid, tres días antes de las elecciones generales, y su fulminante impacto en la orientación del voto, con el resultado inesperado de la fuerte derrota del Partido Popular (PP) y el regreso al poder del Partido Socialista el 17 de abril, pusieron colofón a los ocho años de gobierno de José María Aznar en España. En estas dos legislaturas, el líder conservador aplicó unas profundas reformas estructurales de la economía de corte liberal (la por él llamada "revolución silenciosa") que liquidaron el déficit público, propiciaron una reducción del paro y aseguraron la adopción en 1999 de la moneda única europea, y combatió eficazmente al terrorismo de ETA.
Duro fustigador de los nacionalismos vasco y catalán, y progresivamente alejado del perfil centrista y dialogante desde que el PP ganara la mayoría absoluta en 2000 y dejara de necesitar los pactos de legislatura, en política exterior Aznar se alineó incondicionalmente con Estados Unidos a raíz del 11-S y copatrocinó la invasión de Irak, postura que concitó un vasto rechazo popular. Aunque apartado de la profesión política, el ex presidente conserva una influencia en el PP desde la dirección de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), think tank de centro-derecha liberal y que se describe a sí mismo como un "laboratorio de ideas y programas".
(Texto actualizado hasta 1 mayo 2004).
BIOGRAFÍA
1. El ascenso de un militante discreto pero sin altibajos
2. Encumbrado al liderazgo del PP como sucesor de Manuel Fraga
3. Victoria electoral y llegada a la jefatura del Gobierno en 1996
4. Programa económico liberal con la mirada puesta en el euro y la reducción del Estado
5. Continuismo sin estridencias en política exterior
6. Defensa de los intereses nacionales en la Unión Europea
7. Los desencuentros con los nacionalismos periféricos y la fallida tregua de ETA
8. Proclamada orientación al centro ideológico
9. La mayoría absoluta de 2000 y las expectativas para la segunda legislatura. Las problemáticas de la inmigración
10. Los éxitos y los puntos flacos de la gestión económica. El retroceso del diálogo social
11. Avances en la lucha contra ETA y agudización de las tensiones con el nacionalismo vasco
12. La mala gestión de las crisis y la intemperancia de un estilo de Gobierno
13. Viraje en las relaciones internacionales de España: Europa, Estados Unidos y el terrorismo global
14. La guerra de Irak: arriesgada apuesta personal contra la opinión mayoritaria de la población
15. Doble rechazo al Plan Ibarretxe en Euskadi y al proyecto de Maragall en Cataluña
16. Autoexclusión del tercer mandato y designación de Mariano Rajoy como sucesor
17. La tragedia nacional del 11-M y su impacto en las generales de 2004
18. Una despedida del Gobierno deslustrada por el inesperado varapalo en las urnas
1. El ascenso de un militante discreto pero sin altibajos
El que ha sido el cuarto presidente del Gobierno de la España democrática procede de una familia de origen navarro con dos destacados representantes en la diplomacia, el periodismo y la cultura al servicio del régimen político de Francisco Franco. Su abuelo, Manuel Aznar Zubigaray (1894-1975), hablaba el idioma euskera y en origen fue un entusiasta seguidor del nacionalismo vasco de Sabino Arana que luego, en los años de la II República, evolucionó hacia posturas del conservadurismo español. Aznar Zubigaray se desempeñó como embajador de España ante la ONU (1964-1967), Marruecos, Argentina y la República Dominicana, y como ministro plenipotenciario en Estados Unidos; fundó o dirigió varias cabeceras de prensa en el País Vasco, Madrid y Barcelona, incluido el diario La Vanguardia, así como la agencia EFE, y escribió libros de historia contemporánea.
El padre del futuro presidente, Manuel Aznar Acedo (1916-2001), bilbaíno de nacimiento y falangista, participó en la guerra civil como oficial del Ejército nacional encargado de tareas de radiodifusión y propaganda. Tras la contienda, Aznar Acedo llevó la programación de la cadena SER (1942-1962), dirigió Radio Nacional de España (1962-1965) y fue director adjunto de Radiodifusión en el Ministerio de Información y Turismo (1964-1967). En los primeros años cuarenta fundó los periódicos Hoja Oficial de Alicante, Avance y Levante, y en 1967 se convirtió en el primer director de la Escuela Oficial de Radiodifusión y Televisión, dependiente del citado ministerio.
El joven Aznar cursó el Bachillerato en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, un afamado centro privado religioso de la capital, y la carrera de Derecho en la Universidad Complutense, también en Madrid. En sus años de bachiller, Aznar militó en el Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES), una organización ultraderechista de impronta católica, con presencia en universidades, institutos y escuelas de formación profesional.
Desde su aparición en 1963, el FES funcionaba como el sindicato estudiantil del partido único que era instrumental en el entramado ideológico de la dictadura de Franco, la Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas (FE-JONS). Ahora bien, muchos responsables del FES dirigieron una actitud sumamente crítica hacia el franquismo postrero y su fachada política, el Movimiento Nacional, y reivindicaron el pensamiento original del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Aznar era uno de estos jóvenes falangistas identificado con las ideas joseantonianas.
Tras obtener la licenciatura en 1975, año de la muerte de Franco, Aznar se presentó con éxito a oposiciones al cuerpo de inspectores de finanzas del Estado. En 1976 entró en el funcionariado del Ministerio de Hacienda y dos años después, en la etapa constituyente que guiaban el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez González, y el rey Juan Carlos I, fue destinado a Logroño, ciudad donde se dio a conocer en los ambientes políticos y a través de una serie de artículos publicados en la prensa local en los que deslizó opiniones reticentes con la Constitución democrática aprobada por las Cortes en octubre de 1978 y sancionada en referéndum dos meses después.
En sus comentarios periodísticos Aznar se mostraba como un nacionalista español al que inquietaba particularmente el título de la Constitución que organiza territorialmente al Estado como un ente descentralizado, ni unitario ni federal, compuesto por comunidades autónomas dotadas de amplias competencias en detrimento del poder central. En un determinado escrito, calificaba de "charlotada intolerable" el nuevo marco autonómico,
En 1977 Aznar contrajo matrimonio con Ana Botella Serrano, también licenciada en Derecho por la Complutense y a la que había conocido en el viaje de fin de carrera a Turquía. Mientras su esposo se labraba la carrera funcionarial y luego política, Botella ejerció como técnica de la Administración del Estado en Madrid y Valladolid. La pareja tuvo tres hijos: José María, en 1978, Ana, en 1981, y Alonso, en 1988.
En enero de 1979, Aznar, meses después de hacerlo su esposa, se afilió a Alianza Popular (AP), partido profundamente derechista constituido el 5 de marzo de 1977 por ex ministros de Franco que hasta enero de 1978 había funcionado como una federación de siete agrupaciones. AP era ahora una fuerza unitaria bajo el liderazgo de Manuel Fraga Iribarne, ex ministro de Información y Turismo (el mismo a cuyas órdenes había trabajado Manuel Aznar Acedo), y más recientemente, en el primer gobierno preconstitucional de la Monarquía, ex vicepresidente para asuntos del Interior.
Incapaz por el momento de captar al electorado conservador, que se decantaba en masa por la Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez, AP, como integrante de la Coalición Democrática (CD), capturó en las elecciones legislativas del 1 de marzo de 1979 sólo el 6% de los sufragios y nueve diputados, quedando por detrás incluso de su antípoda ideológico, el Partido Comunista de España (PCE). Ese mismo mes en que AP encajó peores resultados que los obtenidos en su primera prueba ante las urnas, las constituyentes de junio de 1977, Aznar fue designado secretario general de AP en La Rioja por decisión del II Congreso Provincial de partido, cargo que ocupó hasta 1980.
El político madrileño estrenó el acta de diputado, por la provincia de Ávila, en las elecciones legislativas del 28 de octubre de 1982, que produjeron la victoria aplastante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe González Márquez y en las que AP, aliada al Partido Demócrata Popular (PDP) de Óscar Alzaga Villamil, desbancó ampliamente a una UCD en vías de extinción y parte de cuyos votos succionó, y se alzó como la segunda fuerza del Congreso de los Diputados con el 26,5% de los sufragios y 106 escaños.
En la II legislatura de la democracia Aznar se desempeñó como secretario segundo de la Comisión Constitucional y vocal de las comisiones de Presupuestos, Régimen de las Administraciones Públicas y Mixta para asuntos relacionados con el Tribunal de Cuentas. Por lo que respecta a la organización interna del partido, en febrero de 1981, por resolución del IV Congreso Nacional, hizo el salto al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de AP como vicesecretario para las Comunidades Autónomas y Regiones. El 21 de febrero de 1982 el V Congreso Nacional le eligió adjunto al secretario general, a la sazón Jorge Verstrynge Rojas, en enero de 1984 asumió la coordinación general en el área de Política Autonómica y Local, y el 22 de junio de 1985 ganó la presidencia de AP en Castilla y León.
Renovado el escaño en las elecciones del 22 de junio de 1986, muy frustrantes para el partido al quedar completamente estancado —la Coalición Popular (CP) que lideraba cosechó el 26,1% y los 105 diputados— y no poder rentabilizar el desgaste del PSOE —el trasvase de votos sólo afluyó al Centro Democrático y Social (CDS) de Suárez—, Aznar fue testigo del desgarro que para los aliancistas supuso la emocional dimisión de Fraga al frente del partido el 2 diciembre de 1986, al cabo de cinco meses de fortísimas divisiones internas espoleadas por los sucesivos fracasos electorales en el Estado y en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).
Tratándose entonces de un dirigente de la segunda línea, Aznar tomó partido por el grupo crítico que animaba el vicepresidente ejecutivo, y por ende presidente del partido en funciones, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, antiguo ucedista que proponía para AP una doctrina de "liberalismo popular" firmemente anclada en la derecha, amén de uno de los padres de la Constitución española. En enero de 1987, en un clima de verdadera guerra intestina, Aznar brindó su respaldo a Herrero en la liza por la sucesión de Fraga.
Sin embargo, en el VIII Congreso Nacional, celebrado con carácter extraordinario el 7 de febrero, Herrero perdió holgadamente ante el protegido de los fraguistas, Antonio Hernández Mancha, hasta entonces presidente de AP en Andalucía; como consecuencia, Aznar fue descabalgado de la portavocía en la Comisión parlamentaria de Asuntos Sociales y tampoco fue renovado en la Secretaría General adjunta del partido, aunque continuó en el CEN desde el puesto de secretario de Formación Política.
2. Encumbrado al liderazgo del PP como sucesor de Manuel Fraga
El 10 de junio de 1987, luego de cesar en su escaño en Madrid, Aznar salió elegido procurador en las Cortes (Parlamento) de dicha comunidad autónoma en representación de Valladolid, y el 21 de julio, dado que era el cabeza de lista de AP, fue investido sin mayoría propia pero con el respaldo del CDS presidente de la Junta o Gobierno, cargo del que tomó posesión seis días más tarde en sustitución del socialista José Constantino Nalda. El éxito de la AP castellano-leonesa situó a Aznar en el punto de mira de la dirección del partido de cara a una próxima renovación generacional.
El retorno de Fraga a la presidencia nacional en el IX Congreso, celebrado en Madrid del 20 al 22 de enero de 1989 luego de constatarse el fracaso total de la experiencia renovadora de Hernández Mancha, acusado por doquier de hacer una oposición inconsistente al PSOE y de ser incapaz de imponer su liderazgo interno, posibilitó la promoción de Aznar, que fue elegido primer vicepresidente para Asuntos Autonómicos.
El IX Congreso pasó a la historia del partido como el Congreso de la Refundación, ya que los dirigentes hicieron el esfuerzo de aparcar definitivamente sus luchas cainitas y de presentar al electorado un proyecto en firme del arco conservador. AP adoptó el nombre de Partido Popular (PP) y de paso absorbió a elementos de la Democracia Cristiana (DC, antiguo PDP), liderada por Javier Rupérez Rubio, e íntegramente al Partido Liberal (PL) de José Antonio Segurado García, de manera que se enriqueció con unos matices ideológicos menos conservadores que no figuraban en su ideario fundacional. El antiguo ucedista y rostro señero de la débil ala democristiana del partido, Marcelino Oreja Aguirre, ministro de Exteriores con Suárez, recibió el mandato de aglutinar al centro-derecha español bajo la sigla del PP y preparar la campaña de las elecciones europeas de junio.
En los meses siguientes, Aznar, que nunca había militado en la UCD, pertenecía a la primera generación de dirigentes aliancistas sin bagaje franquista en su currículum y contaba con el valor añadido de la juventud —36 años—, fue configurándose como el candidato ideal a la Presidencia del Gobierno nacional en las elecciones generales anticipadas al otoño, máxime desde el momento en que Fraga certificó que su único objetivo era alcanzar la presidencia de la Xunta autonómica de Galicia. Fraga no le tuvo en cuenta a Aznar su alineamiento con Herrero en 1987 y le otorgó el aura de favorito que durante un tiempo rodeó a Isabel Tocino Biscarolasaga, una incondicional suya en la que los comentaristas encontraban semblanzas thacheristas.
El 4 de septiembre de 1989 el CEN, con 211 votos a favor y cinco en blanco, confirmó que Aznar era el delfín del líder fundador del partido al elegirle responsable de la campaña electoral y candidato a la Presidencia del Gobierno, lo que le obligó a cesar al frente de la Junta de Castilla y León el 16 de septiembre en favor de Jesús María Posada Moreno. A todos los efectos, desde entonces Aznar ejerció como el dirigente rector del PP, si bien Fraga continuaba siendo el presidente nominal, a la vez que el miembro más conspicuo del llamado clan de Valladolid, formado por cuadros jóvenes ligados a la política castellana.
El 29 de octubre de 1989 el PSOE obtuvo su tercera victoria consecutiva en unas generales y, por los pelos, retuvo una mayoría absoluta operativa. El primer intento presidencial de Aznar produjo en los populares una satisfacción moderada: cierto era que el 25,8% de los votos y los 107 diputados recibidos suponían en términos objetivos un abandono muy poco convincente de la inercia electoral, pero propios y ajenos convinieron en señalar que el aspirante a descabalgar a González no lo había hecho nada mal dadas las circunstancias
Así, él era un neófito en las lides con González, no había transcurrido el tiempo necesario para que la opinión pública le conociera debidamente y fuera del partido era tildado por doquier de persona inexperta y gris, nada que ver con un líder carismático —aunque agotado a nivel nacional— como Fraga y con un perfil inferior al del experimentado presidente socialista. Con todo, Aznar se enorgulleció de haber roto "el techo electoral" del partido y se aprestó a liderar la oposición al PSOE como primer diputado por Madrid y portavoz del grupo parlamentario popular.
El X Congreso Nacional del PP, celebrado en Sevilla el 31 de marzo y el 1 de abril de 1990, marcó la consagración de Aznar, quien recibió en bandeja la presidencia nacional del partido una vez que Fraga ya se había posesionado de la Xunta gallega. En su discurso de proclamación, Aznar ofreció a los españoles un "proyecto de libertad" y puso énfasis en el mensaje tranquilizador de que la llegada al poder de los populares, vistos por muchos votantes del PSOE y el CDS poco menos que como unos neofranquistas susceptibles de poner en solfa el Estado de las Autonomías y el marco de libertades, no iba a entrañar en absoluto "traumas o peligros". El XI Congreso Nacional, el 5 y el 6 de febrero de 1993, reforzó el carácter presidencial del partido y abordó la renovación de la dirección.
El nuevo liderazgo de Aznar cohesionó los sectores derechistas tradicionales, democristianos y liberales en torno a un proyecto común, menos ideologizado que en la etapa precedente, para el que el propio Aznar reivindicó el centro del espectro político. De hecho, el lema del X Congreso fue "Centrados con la Libertad". Esta lenta inflexión desde una derecha tradicional española pura y dura, reaccionaria y frecuentemente autoritaria, a un centro-derecha más pragmático en lo político y muy liberal en lo económico, de tipo europeo, se tradujo en un fatigoso, pero en progresión constante, avance electoral que Aznar, ganándose a pulso los calificativos de político correoso y tenaz, acertó a pilotar con perseverancia.
Tener paciencia y no caer en el desaliento eran las consignas de Aznar dirigía a sus correligionarios. El líder popular tenía claro que el Gobierno les iba a caer en las manos más tarde o más temprano como fruta madura, toda vez que el PSOE era asolado por los escándalos de corrupción.
Desde el Parlamento, Aznar, que aunó sendas vicepresidencias de la Internacional Demócrata Cristiana (IDC, a la que el PP accedió en noviembre de 1990) y la Unión Democrática Europea (UDE) en 1992, y del Partido Popular Europeo (PPE, del que era miembro desde octubre de 1989) en 1993, no desperdició la oportunidad de segarle a un PSOE a la defensiva más hierba a sus pies.
Así, reiteró las exigencias de dimisión de González, acosado por escándalos tan graves como el de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), trama clandestina presuntamente organizada por el Ministerio del Interior y que en la década anterior había librado una suerte de guerra sucia, con varios asesinatos y secuestros, contra activistas del independentismo vasco y terroristas de la banda ETA (acrónimo de Euskadi Ta Askatasuna, divisa que en idioma euskera significa Patria Vasca y Libertad). El PP prometió que si llegaba al Gobierno desclasificaría los documentos del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), el servicio secreto español, relacionados con el tema.
Aznar trazó con machaconería la equivalencia del PSOE con el trinomio "despilfarro, paro y corrupción", sentencia simplificadora pero que caló hondo en un sector del electorado cada vez más disgustado con los casos de deshonestidad que afectaban a un buen número de políticos socialistas y personalidades de la empresa y la banca privadas a ellos ligados, y como sus acusaciones se acompasaron con las del coordinador general de Izquierda Unida (IU, coalición permanente encabezada por el Partido Comunista de España, PCE), Julio Anguita González, quien tendió a superarle en el grosor de los calificativos dirigidos a González, los socialistas denunciaron ser víctimas de "la pinza" parlamentaria que formaban las principales fuerzas de la oposición a su derecha y a su izquierda.
Lo cierto era que la profunda crisis económica y la debilidad de la peseta contribuyeron a que el Gobierno del PSOE no tuviera un momento de respiro y muy poco que ofrecer de positivo al electorado más allá de las grandes realizaciones de los años ochenta en la Sanidad, la Educación y el sistema de pensiones.
El PP le ganó la batalla al CDS (que quedó abocado a la extinción) por la conquista del voto moderado en las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo de 1991. En las legislativas del 6 de junio de 1993 Aznar volvió a batirse con González, y, aunque esta pugna volvió a resolverse en favor del segundo, el PP dio el verdadero gran salto nacional al acaparar el 34,8% de los sufragios y los 141 escaños, mientras que el PSOE retrocedió a una incómoda mayoría simple. Sin embargo, estos comicios dejaron una sensación amarga en el PP, ya que la mayoría de los sondeos preelectorales, e incluso algunos de los muestreos de las primeras papeletas escrutadas, le habían otorgado la victoria. Con todo, las esperanzas de Aznar y su equipo no tardaron en ser reconfortadas.
En las elecciones al Parlamento Europeo del 12 de junio de 1994 el PP avasalló al PSOE con el 40,2% de los votos y 28 de los 64 escaños, y la rotundidad de la mayoría popular fue incluso mayor en las municipales y autonómicas del 28 de mayo de 1995, elecciones que desataron la euforia en el partido. En las votaciones a los órganos locales, el PP ganó el 35,3% de los sufragios en el cómputo nacional (esto es, un millón de papeletas más que el PSOE) y 24.700 concejales (3.500 más), pero en las votaciones a las asambleas autonómicas la cifra se elevó hasta el 44,6%, cuota espectacular que suponía una ventaja sobre el PSOE de 13 puntos porcentuales. El PP fue la lista más votada en 44 de las 52 capitales de provincia y también en nueve de las 13 comunidades autónomas donde se renovaron los legislativos; en cinco de ellas, inclusive Madrid, lo fue por mayoría absoluta.
3. Victoria electoral y llegada a la jefatura del Gobierno en 1996
El PP, después de seis envites fracasados, al principio frente a la UCD y el PSOE y más tarde frente al PSOE en exclusiva, se impuso finalmente en las elecciones legislativas del 3 de marzo de 1996, aunque por la mínima. Por primera vez desde 1933, en los tumultuosos años de la II República, una opción cuyo principal referente doctrinal seguía estando en la derecha —eso sí, con la mirada puesta en el centro, según sus dirigentes— recibía el mandato popular para formar el Gobierno de la nación y rompía una especie de resistencia psicológica, presente en muchos electores como consecuencias de las experiencias negativas de la guerra civil y la dictadura franquista, a dar una oportunidad al turnismo.
La efeméride era indudablemente histórica, más porque el país asistía al primer relevo verdadero entre siglas políticas que conformaban un bipartidismo llamado a representar, todo lo hacía suponer, un modelo de alternancia clásico, como el estilado en las principales democracias mundiales. Y el protagonista indiscutible de esta mudanza no era otro que José María Aznar. Eso sí, la victoria del PP en 1996 no tuvo nada que ver con el triunfo arrollador del PSOE 14 años atrás. La lectura hecha de las locales y autonómicas de 1995 como si se trataran de unas primarias de las generales del año siguiente se quedó a menos que a medio camino, ya que, comparativamente, el PSOE no sólo no ahondó su imparable erosión sino que se recuperó levemente.
Quizá contribuyó a ello la tregua dada en los últimos meses por la economía, que avanzó firme por la senda de la recuperación, y por el frente político-judicial, que no alumbró nuevos escándalos tumultuosos. Aunque la victoria no por goleada del PP también pudo tener que ver con la estrategia del PSOE de asimilar al partido de Aznar con el franquismo emboscado, reprochándole tener un "programa oculto" y azuzando el miedo a "la derecha de siempre".
Objetivamente, a la elevada crispación política de la V Legislatura de la democracia habían contribuido tanto González, con su actitud de atrincherarse y de negar todas las irregularidades que se le achacaban a él y a su partido —hasta las que resultaban evidentes y probadas—, como Aznar, al apostar por el mero desgaste del adversario sin ofrecer contrapartidas constructivas, estrategia que para los socialistas no era sino la parte pública y política de una verdadera operación de acoso y expulsión del poder ejecutada con el concurso de medios de comunicación privados ligados a intereses conservadores.
El PP recibió 9,7 millones de votos, es decir, el 38,8% del total, y su distancia del PSOE consistió en menos de 300.000 votos y 1,2 puntos porcentuales. El partido de Aznar tuvo que conformarse con una mayoría simple de 156 diputados frente a los 141 del PSOE en un Congreso de 350 miembros. El diferencial invertido de fuerzas en la Cámara baja era incluso menor que en la legislatura saliente, en la que el PSOE aventajaba al PP en 18 diputados. Por todo ello, González no dudó en referirse al resultado como una "dulce derrota" para ellos, mientras que en los dirigentes del PP, no obstante el hito alcanzado, la decepción era evidente.
Para asegurar la viabilidad parlamentaria de su programa, Aznar no tenía otro remedio que pactar con los partidos nacionalistas regionales de centro-derecha que sumaban 25 escaños en el Congreso y que se encontraban gobernando en sus respectivas comunidades autónomas, solos o en coalición, desde el arranque de las mismas en 1980. La experiencia era inédita: el partido mayoritario del conservadurismo español y los nacionalismos periféricos, comprometidos en la gobernabilidad del Estado y explorando puntos de encuentro para la profundización del marco autonómico.
El PP cerró acuerdos bilaterales con los catalanes de Convergencia y Unión (CiU, conservadora), el Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV, conservador democratacristiano) y la Coalición Canaria (CC, liberal centrista), si bien el pacto sellado el 26 de abril con CiU era el que entrañaba más importancia al ofrecer la formación —en realidad, una coalición permanente de dos partidos, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Unión Democrática de Cataluña (UDC)— que lideraba Jordi Pujol i Soley la aritmética indispensable, 16 legisladores, para asegurar la mayoría absoluta.
En el acuerdo de legislatura entre Aznar y el presidente de la Generalitat catalana se destacaron los contenidos económicos, con el compromiso de satisfacer los exigentes criterios de convergencia (ahora mismo, no se cumplía ninguno) para acceder a la culminación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) europea y de sostener políticas de estabilidad y crecimiento sin arriscar el Estado del Bienestar, que era una realización histórica de los gobiernos de González. En este terreno, las negociaciones no fueron complicadas porque se trataban de metas compartidas por los programas de convergentes y populares. Tratándose de CiU el interlocutor, lógicamente, hubo también concesiones del PP en materia autonómica.
La más importante era el acuerdo para desarrollar en el plazo de dos años un nuevo modelo de financiación según el cual, siguiendo la noción no asimétrica del "café para todos", las 17 comunidades y no únicamente aquellas con el rango, tácitamente adjudicado, de históricas (Cataluña, Galicia y el País Vasco, si bien esta última, al igual que Navarra, goza de un Concierto Económico específico basado en la tradición foral; las cuatro citadas más Andalucía, Valencia y Canarias conforman el grupo de comunidades de vía rápida, es decir, las legisladas por el art. 151 de la Constitución o en su defecto por disposiciones de sus propios estatutos que habilitan la misma asunción temprana de más competencias), podrían recaudar el 30% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y adquirir capacidad normativa sobre la base imponible de ese tramo, lo que inauguraba la corresponsabilidad fiscal entre el Estado y las comunidades autónomas. Otra cesión clave del PP fue la abolición de los gobernadores civiles en cada provincia, institución que se remontaba a 1824.
En este clima tan positivo, Aznar no tuvo ambages en decir lo siguiente en una entrevista para la televisión autonómica de Cataluña, TV3: "La lengua catalana es una de las expresiones más completas, más perfectas, que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje. Y desde luego, quiero decir que no solamente lo leo desde hace muchos años, la entiendo, y además, cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también."
Garantizados los apoyos, el 4 de mayo Aznar fue investido por el Congreso con los 181 votos de populares, convergentes, peneuvistas y canarios; en contra votaron los 166 diputados del PSOE, IU y los cuatro del grupo mixto, mientras que el único representante de la Unión Valenciana (UV, regionalistas conservadores) se abstuvo. Al día siguiente, 5 de mayo, Aznar cumplimentó el juramento constitucional en presencia del rey Juan Carlos en el palacio de la Zarzuela, residencia del monarca. En la toma de posesión de su cargo en el palacio de La Moncloa, el líder popular anunció un nuevo estilo de Gobierno basado en el "diálogo abierto" con todos los actores sociales y en un programa que definió como "centrado y centrista, reformista y reformador".
En el primer Gobierno del PP, monocolor como todos los que le habían antecedido desde la restauración democrática, Aznar se rodeó de sus hombres de confianza. Para ocupar la Vicepresidencia Primera y el Ministerio de la Presidencia, luego número dos de facto del Ejecutivo, el escogido fue Francisco Álvarez-Cascos Fernández (1947), asturiano, secretario general del partido desde el IX Congreso y militante del aliancismo original, considerado muy próximo a Aznar en el terreno personal y llamado a convertirse en fustigador incansable de los socialistas y en uno de los duros del Gobierno, situándose en el vértice de no pocas polémicas.
La decisiva cartera de Economía y Hacienda amén de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno fueron para Rodrigo Rato Figaredo (1949), madrileño, nuevo vicesecretario general del PP, hasta ahora portavoz del grupo parlamentario (amén de miembro de la Ejecutiva desde 1979, antes que Aznar) y miembro de una conocida familia de empresarios con múltiples intereses en el sector privado. El Ministerio del Interior, igualmente fundamental, quedó en manos del otro vicesecretario general salido del XII Congreso, Jaime Mayor Oreja (1951), vasco, procedente de la UCD y visto como uno de los dirigentes que mejor respondían al reclamado perfil centrista.
Otros responsables destacados eran: en Asuntos Exteriores, Abel Matutes Juan (1941), próspero empresario balear y superviviente emblemático de la cúpula rectora en la etapa fraguista; en Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra (1957), presidente del PP andaluz, ex ucedista y exponente de la corriente democristiana del partido; y, en Administraciones Públicas, Mariano Rajoy Brey (1955), gallego, aupado al CEN en 1989, después de haber servido como vicepresidente de la Xunta de Galicia, y a una de las tres vicesecretarías generales del partido en 1990, a quien aguardaba una trayectoria ascendente por su carácter reacio a la confrontación, sus aptitudes polivalentes y su habilidad para gestionar conflictos o crisis de manera que las repercusiones negativas para el PP fueran parcas o efímeras.
4. Programa económico liberal con la mirada puesta en el euro y la reducción del Estado
Aznar llegó al poder como un político no proclive a suscitar reacciones desmedidas sobre su persona, ni a favor ni en contra. La opinión pública veía en él a un hombre sumamente sobrio, introvertido, muchas veces desangelado y siempre alejado de la facundia mitinera. Su puesta en escena no deslumbraba y su discurso era escueto y monocorde, aunque contundente cuando era necesario, un rasgo de pugnacidad del que había dado sobradas muestras en sus alocuciones parlamentarias.
Ofreció también varios ejemplos de contención y prudencia, y por ejemplo, apelando a la responsabilidad de Estado, se desdijo de la promesa de desclasificar los llamados "papeles" del CESID sobre la lucha antiterrorista con el objeto de esclarecer la relación entre los mandos policiales del Ministerio del Interior y los GAL (sin embargo, en abril de 1997 el Tribunal Supremo, a petición de la Audiencia Nacional, obligó al Gobierno a proceder con ese levantamiento de secreto documental).
Aunque acababa de negociar con los nacionalistas catalanes y vascos (al igual que lo había hecho en la década anterior con el CDS en Castilla y León) e invocaba al diálogo, Aznar no traía una fama de forjador de consensos interpartidistas, característica ésta de los políticos que protagonizaron la transición democrática de 1976-1979. El factor generacional y personal iba a pesar sobre su gestión tanto o más que las capacidades objetivas o la balanza de poder —progresivamente inclinada a su favor— existentes en un momento dado. Por su edad, su cultura y sus vivencias, Aznar tenía muy poco que ver con personajes clave en la historia política más reciente como el rey Juan Carlos, González o Pujol, y de hecho él mismo se encargó de avisar que su estilo era otro: "no tengo los tics de la transición", deslizó.
En el desapasionamiento formal de Aznar, con esa calculada economía de gestos, sus oponentes veían simplemente una limitación de propuestas y contenidos, aunque la característica no dejó de resultar atractiva para un amplio sector del electorado que ansiaba asistir a una nueva etapa destensada en la que los responsables políticos refrenaran sus aspavientos, cesaran en los ataques viciosos de artillería verbal y no dieran más sorpresas desagradables de corrupción. Los populares decían ofrecer todo ello, se adjudicaban una probidad sin tacha y, de paso, prometían solvencia en la gestión de la cosa pública. Con todo, su debut en el Gobierno estuvo acompañado de acusaciones de carecer de ideas claras sobre los problemas nacionales, de plantear compromisos excesivamente genéricos y de suscitar confusión, debido a las declaraciones contradictorias que hacían algunos ministros.
Al asumir el Ejecutivo, Aznar se fijó como tareas básicas recortar el déficit de las cuentas del Estado —el 5,5% del PIB—, podar deuda pública —en torno al 70%—, asfixiar la inflación —el 3,5% interanual— y estimular la actividad generadora de empleo en el sector privado; entonces, la tasa de paro rondaba, según la Encuesta de Población Activa (EPA), el 22,2%, en números absolutos, 3,6 millones de desempleados, un valor elevadísimo que no tenía parangón en Europa occidental. Las fórmulas aplicadas eran liberales de principio a fin: desregulación normativa, reducción del peso del Estado en la economía, eliminación de altos cargos de la administración, privatización general de las empresas públicas —dando culminación a un proceso emprendido en la etapa socialista— y énfasis en la liberalización monetaria, empezando por una bajada de los tipos de interés.
Aunque ya heredó una coyuntura en la buena dirección, el equipo económico de Aznar la condujo por una senda que pronto produjo resultados positivos en forma de crecimiento estable y saneamiento financiero, permitiendo al país afrontar con confianza el cumplimiento de los cinco criterios de convergencia requeridos para participar en la tercera fase de la UEM el 1 de enero de 1999 —algo que parecía más que incierto a comienzos de 1996—, a saber: déficit de las administraciones públicas inferior o igual al 3% del PIB; deuda pública acumulada inferior o igual al 60% del PIB; inflación promedio no superior en 1,5 puntos a la media de los tres estados miembros con la tasa más baja; tipo promedio de interés nominal a largo plazo no superior en dos puntos a la media de los tres estados con los precios más reducidos; y, mantenimiento de la peseta en la banda de fluctuación fijada por los mecanismos de cambio del Sistema Monetario Europeo (SME), al menos durante dos ejercicios anuales.
En el Consejo Europeo de Bruselas de mayo de 1998 España fue certificada como uno de los once estados de la futura zona del euro, con lo que se lograba un objetivo económico, pero también político, primordial de Aznar, que calificó de "revolución silenciosa" el giro experimentado por la economía nacional. Sobre este punto hay que precisar que el cumplimiento por España de todos los requisitos para acceder a la tercera y última etapa de la UEM no fue en el sentido estricto y que el Consejo de Bruselas hizo una "interpretación flexible" de los diversos cuadros de la convergencia. Este criterio laxo se aplicó a todos los países excepto Finlandia y Luxemburgo, únicos que realizaron los ajustes a rajatabla, y obedeció a una decisión final eminentemente política, ya que ni Francia ni Alemania iban a cumplir estrictamente.
Por otro lado, el desempleo comenzó a disminuir sensiblemente luego de adoptar el Gobierno medidas para la flexibilización del mercado laboral y al consolidarse la actividad económica. No obstante la tendencia a la precarización de los contratos y la extrema austeridad presupuestaria (que en 1997 supuso la congelación de los salarios de los trabajadores públicos), el nuevo bienestar traído por el aumento de las rentas familiares tuvo el efecto de desactivar muchos conflictos sociales, mientras que los sindicatos alcanzaron con el Ejecutivo un nivel de diálogo, superior al de otros agentes, que permitió satisfacer las reclamaciones inmediatas a costa de postergar reivindicaciones de más calado, como la introducción de la semana laboral de 35 horas.
En 1999, la Seguridad Social, sometida al ahorro del gasto pero también beneficiada por el aumento del número de cotizantes, transformó su déficit, que en 1996 había sido de 320.126 millones de pesetas (1.924 millones de euros), en un superávit de 66.719 millones (407). Doce meses después, el saldo positivo era ya de 449.075 millones (2.699), equivalente al 0,4% del PIB, de manera que el Gobierno pudo crear un fondo de reserva susceptible de engrosarse con aportaciones anuales y se sintió autorizado para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, reformado con el apoyo de los sindicatos mayoritarios en 1996 (cuando el período de cálculo de la percepción pasó de los ocho a los quince años), por lo menos durante tres décadas.
Hay que precisar que el superávit de la Seguridad Social se produjo coincidiendo con una nueva contabilidad, pues aquella dejó de contribuir a la asistencia sanitaria. En adelante, la Seguridad Social sólo iba a sufragar prestaciones sociales, fundamentalmente pensiones: si esta seguía sosteniéndose con las cotizaciones de los trabajadores, la asistencia sanitaria pública pasaba a financiarse exclusivamente con los impuestos generales.
En la primera legislatura gobernada por el PP se ventiló también, con inusitada presteza y no pocas polémicas por los procedimientos empleados, la privatización de las llamadas joyas de la corona del parque empresarial de titularidad pública, proceso que básicamente estuvo finiquitado en la primavera de 1999. Para entonces, tres años de privatizaciones intensivas habían reportado a las arcas del Estado unos 4,8 billones de pesetas (cerca de 29.000 millones de euros).
El Gobierno Aznar completó la entrega al capital privado de las compañías más emblemáticas mediante sucesivas ofertas públicas de venta de acciones en bolsa (OPV). La privatización de Telefónica puso final de iure a un monopolio hasta entonces intocable y prologó la liberalización del mercado nacional de telecomunicaciones, que quedó completa el 1 de diciembre de 1998; desde ese momento, otros operadores fueron autorizados a prestar servicios de telefonía fija. La liberalización llegó también a los mercados de la electricidad y el gas.
Las otras grandes empresas sometidas a esta transformación fueron: Endesa en el sector eléctrico; la petrolera Repsol, principal compañía industrial española que en 1999 adquirió la argentina YPF, convirtiéndose en la séptima petrolera privada del mundo, y Gas Natural en el sector de los hidrocarburos; la siderúrgica CSI-Aceralia, transformada en 2002 mediante la fusión con dos firmas europeas, la francesa Usinor y la luxemburguesa Arbed, en el gigante Arcelor; la Corporación Bancaria de España (CBE), que en 1998 pasó a llamarse Argentaria al cabo de un proceso interno de fusiones de entidades de crédito y que en octubre de 1999 desembocó en el BBVA al unírsele el Banco Bilbao Vizcaya, en el sector de los servicios financieros; Indra, en las tecnologías de la información; y Tabacalera, verdadera mina de ingresos fiscales del Estado antes, durante y después de su privatización, que en diciembre de 1999 se unió a la francesa Seita y dio lugar al grupo Altadis. En cuanto a la aerolínea Iberia, el Estado empezó a vender su paquete accionarial asimismo en 1999 y su privatización iba a quedar completada al 95% en 2001.
Hacia el final de la primera legislatura del Gobierno Aznar, únicamente continuaban bajo titularidad pública los ferrocarriles (Renfe, que en noviembre de 2003 iban a comenzar un proceso de reestructuración por segmentación, para dar lugar a Renfe-Operadora y a Adif), la minería del carbón asturiano (Hunosa), los astilleros IZAR (futura Navantia), el servicio de Correos, y los puertos y los aeropuertos. El Estado seguía teniendo participación en otras empresas menores, pero no de manera exclusiva.
En paralelo a las privatizaciones, se continuó con el proceso de reestructuración y simplificación, igualmente emprendido por los gobiernos de González, del sistema de holdings y agencias públicos que gestionaban el patrimonio del Estado. En julio de 1996 las dos divisiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Accionariales (SEPA I y SEPA II) dieron lugar a la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPA), con funciones conductoras de la campaña de privatizaciones. Simultáneamente, se procedió a disolver el grupo empresarial TENEO, que reunía a las empresas competitivas del extinto Instituto Nacional de Industria (INI), y su patrimonio fue asumido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), su único accionista en ese momento y una entidad dependiente del Ministerio de Industria y Energía.
En septiembre de 1997 los activos y pasivos de la Agencia Industrial del Estado (AIE), titular de las antiguas empresas del INI que recibían ayudas públicas para su sostenibilidad, fueron transferidas asimismo a la SEPI y el organismo fue liquidado. En abril de 2000 la SEPI quedó puesta bajo la jurisdicción del Ministerio de Hacienda y en mayo de 2001, con la asunción de nueve sociedades hasta entonces pertenecientes a la Dirección General de Patrimonio, entre ellas la SEPPA (que desapareció), se convirtió en el único grupo estatal accionista en empresas industriales y de servicios, en muchas de ellas con cuotas de participación mínimas.
La privatización de las empresas de servicios tenía como objetivos declarados que las firmas recapitalizadas de cada ramo invirtieran en desarrollo tecnológico, multiplicaran la oferta de sus prestaciones a los usuarios y entraran en régimen de libre competencia por el mercado nacional con empresas nacionales de nuevo cuño u otras foráneas con licencia de operación en España (en las telecomunicaciones y los combustibles), con el previsible descenso de las tarifas para los consumidores. De paso, las grandes empresas privatizadas de España estarían en condiciones de pujar fuerte en licitaciones para participar en mercados liberalizados del exterior.
Los bocados más apetecidos estaban en América Latina, donde muchos gobiernos venían conduciendo campañas de desnacionalización y privatización, y, en efecto, la potente expansión de las compañías y bancos españoles en lugares como Brasil, Argentina o Chile en los últimos años del siglo convirtieron al país europeo en el segundo inversor de capital privado en el subcontinente tras Estados Unidos. Las llamativas operaciones en el extranjero de las antiguas joyas de la corona tendieron a ser presentadas en la prensa como el reflejo del dinamismo de la España de Aznar.
Se dio la particularidad de que, a diferencia de las empresas industriales (altos hornos, automoción, textiles, astilleros) vendidas directamente al mejor postor en los años del Gobierno del PSOE y también en la primera legislatura popular, muchas de las cuales arrastraban pérdidas económicas o adolecían de obsolescencia, las compañías transferidas mediante sucesivas OPV eran de alta rentabilidad, gozaban de una posición preeminente en el mercado y su proyección internacional era notable. Puede decirse, por tanto, que Aznar y su equipo privatizaron por convicciones liberales, en asunción de los principios de la racionalidad económica y de unos retos que España debía alcanzar en la economía global.
Ahora bien, esta ardiente fe liberal de Aznar, pregonada de viva voz y demostrada con los hechos hasta evocar a Margaret Thatcher, presentó la aparente contradicción de que el Estado no renunciaba a intervenir en las decisiones estratégicas o en las políticas de tarifas de algunas grandes empresas recientemente privatizadas.
La llamada acción de oro, contenida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, reservaba al Gobierno la autorización de operaciones de compraventa que afectaran a más del 10% del capital, para cerciorarse de que la empresa en cuestión iba a seguir prestando adecuadamente sus servicios. La normativa afectaba a Telefónica, Repsol-YPF, Endesa, Indra e Iberia, y expiraba, según los casos, entre 2004 y 2007. En mayo de 2003 el Tribunal de Justicia de la UE iba a sentenciar que la acción de oro contravenía la libre circulación de capitales del Mercado Interior Único, obligando al Gobierno a modificar la norma.
Por otro lado, muy pronto surgieron críticas a las pautas de las privatizaciones y quejas sobre sus resultados. El caso de Telefónica fue paradigmático, con el mantenimiento de un cuasi monopolio de hecho en la prestación integral de servicios telefónicos (infraestructura de red, soporte y comunicación); transcurridos unos años, el Gobierno hubo de reconocer que la desregulación de este sector del mercado no había dado los resultados apetecidos.
Otra fuerte distorsión de la competencia fue observada por los consumidores en los combustibles, ya que a pesar de tener a su disposición miles de gasolineras de un amplio abanico de compañías, los precios apenas diferían entre una u otra. Más aún, las petroleras con más surtidores, Repsol-YPF, Cepsa y BP, dieron la sensación de funcionar como un oligopolio encubierto, y las mismas prácticas de precios concertados fueron denunciadas por el propio Ejecutivo en el sector eléctrico, afectando ahora a Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa.
Para destacar las ventajas de la liberalización, el Gobierno insistió en que, con una perspectiva diacrónica, las tarifas habían caído en la telefonía fija, la telefonía móvil y la electricidad, pero las asociaciones de consumidores hicieron hincapié en el encarecimiento de las cuotas de abono de Telefónica —que a muchos usuarios les invalidaban los descuentos en la tarificación—, en la falsedad de poder elegir proveedor de gas y electricidad en las viviendas, y en la retórica de la libre competencia.
A mayor abundamiento, el Gobierno de Aznar concedió las presidencias de las empresas que todavía no habían completado su privatización a personas de su entera confianza; en el caso de Telefónica, el agraciado fue Juan Villalonga Navarro, compañero de colegio de Aznar, amigo del jefe del Gobierno y paladín de la polémica política corporativa de las stock options (opciones sobre acciones para los altos ejecutivos de la compañía con intención especulativa en bolsa y disfrazadas de incentivos laborales).
En resumidas cuentas, el Gobierno de Aznar hacía retroceder ampliamente el peso del Estado en la economía, pero por otra parte, como si intentara subsanar su limitación de poder político en el Parlamento, se afanaba en controlar indirectamente los principales resortes productivos, y también algunos bancarios, del país, es decir, buscaba obtener influencia en el terreno de los poderes fácticos.
En relación con este punto, es preciso señalar dos características del ente público Radio Televisión Española (RTVE) bajo los gobiernos populares: fue la excepción espectacular del manejo ortodoxo de las cuentas del Estado, ya que su colosal deuda acumulada se disparó hasta los 6.300 millones de euros a finales de 2003, y también alcanzó unos niveles insospechados de manipulación y sectarismo en favor del partido gobernante.
La ausencia de imparcialidad y objetividad en el tratamiento de las noticias por TVE (amén de la pobre calidad de su parrilla de contenidos) fue puesta en la picota en innumerables ocasiones dentro de España, inclusive por los propios trabajadores del medio. Además, su cobertura de la huelga general de junio de 2002 fue denunciada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) a la Audiencia Nacional, la cual le dio la razón al gremio y declaró probado que la cadena había vulnerado los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical.
Fuera del país, en enero de 2004 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa citó a RTVE como ejemplo de "clientelismo político" en un sistema de "Estado paternalista", y criticó que el director del ente fuera nombrado por el Consejo de Ministros. En resumidas cuentas, la política de Aznar con la información de procedencia pública fue radicalmente continuista de la ejecutada en la etapa de González. Pero, más allá del férreo control sobre RTVE, a lo largo del período de Aznar fue una constante la voluntad del Ejecutivo de remodelar el panorama de los medios de comunicación privados para aumentar y reforzar las líneas editoriales progubernamentales, valiéndose para ello de los grupos empresariales afines y de los propios resortes del Estado.
El partido de Aznar, pese a las garantías electorales de que su partido era ajeno a estos comportamientos, tampoco fue inmune a los escándalos de corrupción. Si bien es cierto que las intrincadas tramas fraudulentas denunciadas ante la justicia en los ocho años del Gobierno aznarista —además de que recibieron en los medios informativos un tratamiento menos sensacionalista y pugnaz— no se acercaron, ni en número ni en espectacularidad, a las afloradas cuando el poder estuvo en manos del PSOE, los fraudes denunciados en la sociedad de valores Gescartera, la quebrada empresa Ercros o las subvenciones comunitarias a las plantaciones de lino y cáñamo, que afectaron respectivamente y en mayor o menor grado a los ministros Cristóbal Montoro Romero (Hacienda), Josep Piqué i Camps (Industria y Energía, y luego Asuntos Exteriores) y Loyola de Palacio del Valle-Lersundi (Agricultura, Pesca y Alimentación), arrojaron graves sospechas de colusiones entre intereses privados y públicos en los ámbitos más cercanos al partido del Gobierno.
El escándalo político-financiero Gescartera, desarrollado a lo largo de 2001, ya en la segunda legislatura, pudo acarrear un alto coste al ejecutivo de Aznar, pero éste fue capaz de mitigar completamente el impacto político de un caso donde, insistió, las responsabilidades eran únicamente por estafa y estaban limitadas a unas pocas personas por las que el Gobierno no tenía que rendir cuentas ni ante al Congreso ni ante la opinión pública. A pesar de que el Ministerio de Hacienda había realizado varias investigaciones e impuesto multas por una serie de irregularidades a las empresas del grupo que se dedicaban a gestionar patrimonios y a asesorar en bolsa, y de la más que sospechosa documentación sobre el estado de sus cuentas bancarias entregada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Gescartera fue inscrita como agencia de valores en febrero de 2001.
Sin embargo, la CNMV resolvió que Gescartera no cumplía los requisitos para seguir operando con ese estatus jurídico y en junio siguiente la intervino, destapando un fraude cuyas cuantías reclamadas sumaron los 94 millones de euros, al parecer evadidos a bancos del extranjero, y que dejó sin ahorros a 1.400 inversores, entre ellos clientes corporativos como congregaciones religiosas, fundaciones y cuerpos de la seguridad del Estado, además de un largo número de empresarios, políticos y funcionarios.
El presunto delito económico alcanzó ramificaciones insospechadas cuando la juez de la Audiencia Nacional que instruía el caso no sólo ordenó el ingreso en prisión del principal accionista de Gescartera y el cerebro del desfalco denunciado, Antonio Camacho Friaza, sino que llamó a declarar como imputados a la presidenta de la agencia, Pilar Giménez-Reyna (también encarcelada temporalmente), y a su hermano, Enrique Giménez-Reyna, una vez presentada su dimisión como secretario de Estado de Hacienda. La presidenta de la CNMV, Pilar Valiente (a la sazón, amiga de la esposa del presidente del Gobierno), quien ordenó la intervención y puso sobre aviso a la Fiscalía Anticorrupción, también hubo de renunciar al quedar en evidencia sus relaciones personales con los principales encausados. Por otro lado, un ex diputado popular, Luis Ramallo García, había sido vicepresidente de la CNMV antes de prestar servicios notariales a Gescartera.
Los ministros de Economía, Rato, y de Hacienda, Montoro, no fueron tampoco ajenos al escándalo: el primero, al conocerse que una empresa de su familia había recibido un crédito ventajoso del banco de Gescartera, el Honk Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC); el segundo, por la insistente defensa de su subalterno Giménez-Reyna a pesar de los fuertes indicios de tráfico de influencias que rodeaban su gestión en el Ministerio en relación con Gescartera, y por su negativa a explicar por qué la Agencia Tributaria había suspendido cuatro expedientes abiertos al grupo.
En noviembre de 2001 la Comisión parlamentaria de investigación del caso exoneró al Ejecutivo de cualquier responsabilidad política por lo sucedido al negar que las actuaciones de Enrique Giménez-Reyna y Valiente contuvieran trato de favor a Gescartera. El dictamen, que provocó la airada pataleta del PSOE y otros grupos de la oposición, iba a ser el heraldo de una actitud instalada en el Ejecutivo de Aznar como el molusco a su roca: el rechazo sistemático a asumir responsabilidades políticas por los errores o sombras en la gestión e incluso la reluctancia a reconocer que el Gobierno pudiera haberse equivocado en alguna decisión.
5. Continuismo sin estridencias en política exterior
En la escena internacional, Aznar prolongó en su primer mandato gubernamental la línea socialista de normalidad y de participación en todas las organizaciones e iniciativas en las que España podía desarrollar un papel, así como de concesión de prioridad a las áreas de interés especial, en Europa, América Latina, la cuenca del Mediterráneo y el mundo árabe, si acaso reduciendo las fórmulas originales e intensificando la cooperación multilateral a la hora de adoptar una postura frente a un determinado acontecimiento internacional.
El programa electoral del PP hablaba de respetar los compromisos exteriores de España, hasta la fecha apoyados en un amplio consenso partidista, y de orientar la política exterior hacia la defensa de los intereses económicos nacionales, intención esta última que iba a flotar sobre las relaciones con los principales países latinoamericanos y sobre la penetración en una zona, Asia oriental, con escasa presencia española hasta la fecha. Llegada la hora de gobernar, aquellas declaraciones fueron ejecutadas casi sin excepciones, mientras que las salidas unilaterales fueron sistemáticamente arrinconadas.
Ahora bien, dos decisiones de alcance, el lanzamiento del proceso de ingreso de España en la estructura militar integrada de la OTAN, aprobado por el Congreso el 16 de noviembre de 1996 y culminado el 1 de enero de 1999 con la plena funcionalidad de España en el Comité Militar de la Alianza, y, sobre todo, el endurecimiento de la política hacia Cuba, traducido en la suspensión de partidas de la cooperación al desarrollo, la cancelación de líneas de crédito y exigencias de reformas democráticas en la isla, fueron presentadas por la oposición socialista como muestras del proamericanismo de Aznar.
Sin embargo, el antiguo partido gubernamental no cuestionó la participación española en las operaciones bélicas desde el aire, con aviones de la Fuerza Aérea Española integrados en la flota de bombardeo Allied Force, y de pacificación terrestre, Joint Guardian, realizadas por la Alianza Atlántica en Kosovo a lo largo de 1999 y en lo sucesivo. A principios de 2000, el Ejército español tenía comprometidos en la pacificación de la antigua Yugoslavia a cerca de 3.000 efectivos, repartidos en las misiones comandadas por la OTAN en Kosovo (KFOR) y Bosnia-Herzegovina (SFOR).
Por otro lado, Aznar fue el anfitrión en Madrid los días 8 y 9 de julio de 1997 de la reunión del Consejo Atlántico al nivel de jefes de Estado y de Gobierno que aprobó el ingreso en la OTAN de Polonia, Hungría y la República Checa en 1999. En ese preciso momento, España participaba con 325 soldados en la Fuerza Multinacional de Protección (FMP) para Albania, que, bajo mando italiano, fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en marzo de 1997 para contribuir a restablecer el orden y proteger los suministros humanitarios en un país sumido en el caos de las revueltas sociales y políticas.
La llamada Operación Alba, también integrada por efectivos franceses, griegos y de otros países aliados, se desarrolló en el destrozado país balcánico entre abril y agosto de 1997. Precisamente, la nada desdeñable implicación en los dispositivos militares de la OTAN estaba en las líneas de reasignación de tareas, definición de nuevas misiones y profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas tanto en los ejércitos de la OTAN como en el Cuerpo de Ejército Europeo (Eurocuerpo), que, en una de las reformas del Gobierno de Aznar de más trascendencia social, dejaron de basarse en los reclutas de reemplazo. Esta histórica transformación merece ser comentada en un punto y aparte.
La supresión del Servicio Militar obligatorio de nueve meses (la popular o impopularmente llamada mili, vigente nada menos que desde 1770), que no constaba en el programa electoral del PP y que estuvo relacionada con los pactos con CiU, y la transición al Ejército profesional fueron instituidas en el proyecto de ley del Régimen del Personal Militar aprobado por el Consejo de Ministros en agosto de 1998, luego de que el Congreso diera luz verde a la desaparición de las penas de cárcel para los insumisos que se negaban a realizar tanto el Servicio Militar como la Prestación Social Sustitutoria (PSS) reservada a los objetores de conciencia. En realidad, no se trataba de una abolición, sino de una suspensión, ya que en la Constitución quedó intacto el artículo que recoge el deber de los ciudadanos de defender España, luego el llamado a la movilización general en caso de necesidad quedaba salvaguardado.
El plan inicial del Gobierno consistía en la reducción paulatina del contingente de hombres en armas de los 200.000 actuales a un máximo de 48.000 mandos (entre oficiales y suboficiales) y de 120.000 soldados, aviadores y marinos voluntarios al cabo de cinco años, período que terminó acortándose en un año. Sin embargo, el paso a las nuevas Fuerzas Armadas topó con dos serios imponderables: no se cubrieron todas las plazas ofertadas, ya que muchos jóvenes potencialmente interesados no encontraban atractivo destinar unos años cruciales de su vida al desempeño de una actividad muy mal remunerada y con un bagaje formativo que les parecía dudoso, y además quedó de manifiesto la urgente necesidad de incrementar el presupuesto del Ministerio de Defensa, para pagar las soldadas acometer drásticas modernizaciones de instalaciones y armamento, cuando la tendencia en Europa desde el final de la Guerra Fría era precisamente la contraria.
Además, tan pronto como el Gobierno anunció sus intenciones, las declaraciones de objeción de conciencia y las insumisiones se dispararon. En noviembre de 2000 se celebró el último sorteo de quintos, en marzo de 2001 se presentaron en sus cuarteles de destino los últimos 1.800 reclutas (de los 12.000 llamados a alistarse este mes), el 31 de diciembre siguiente fueron formalmente suprimidos el Servicio Militar y la PSS, y el 1 de febrero de 2002 quedaron eliminados del Código Penal los delitos de insumisión y de deserción referidos a los soldados de reemplazo.
Aznar viajó a Marruecos el 27 de mayo de 1996 para entrevistarse con el rey Hasan II y el primer ministro Abdellatif Filali. Fue su primera salida al exterior como presidente del Gobierno y el detalle dejó a las claras la importancia máxima que seguían teniendo las relaciones hispano-marroquíes, considerando aspectos tan sensibles como los acuerdos pesqueros, la inmigración ilegal de ciudadanos del país magrebí, los flujos de narcotráfico en ambos lados del estrecho de Gibraltar y la reivindicación para la soberanía marroquí de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, amén de la malquistada divergencia sobre el Sáhara.
En su segunda visita a Rabat, en abril de 1998, Aznar discutió con el primer ministro Abderrahman El Youssoufi la reconversión en inversiones privadas de la deuda contraída por Marruecos, la concesión de preferencias a las empresas españolas en el proceso de privatizaciones conducido en el reino alauí y la búsqueda de soluciones para los pescadores españoles tras la expiración, el 30 de noviembre de 1999, del Acuerdo Pesquero iniciado con la UE el 1 de diciembre de 1995. La misma agenda presidió la entrevista entre los dos gobernantes en Madrid el 28 de abril de 1999.
Sobre el particular, el Gobierno marroquí ya había advertido que deseaba explotar su propia capacidad pesquera y que aquel era el último acuerdo de "primera generación" (consistente en el pago de un canon por faenar en los caladeros marroquíes), teniendo en lo sucesivo la UE, y España en particular, que avenirse a otras formas de cooperación, inclusive a través de sociedades mixtas. Ahora, Rabat vinculó la eventual renovación del convenio pesquero al aumento de las cuotas de exportación hortofrutícola marroquí al mercado español. El rechazo del Gobierno Aznar a las pretensiones de Rabat impidió la vigencia de una normativa sobre pesca cuando el acuerdo comunitario llegó a su fin en la fecha estipulada.
El caso fue que en los meses siguientes, las relaciones hispano-marroquíes se resintieron de la falta de sintonía entre Youssoufi, que era como decir Palacio, y Aznar. A pesar de que Madrid se esforzó en transmitir normalidad, no se consiguió avanzar en la solución de los problemas de fondo ni se pudo superar la desconfianza personal y política entre los gobernantes de uno y otro lado del Estrecho. La crisis diplomática estalló en la segunda legislatura, el 29 de octubre de 2001, cuando Rabat retiró por sorpresa a su embajador en Madrid. La cesura en el diálogo repercutió inmediatamente en los programas bilaterales de cooperación.
En 1996 Aznar realizó sus primeros viajes a Francia (1 de junio), Alemania (12 de junio), México (5 a 7 de septiembre), Portugal (29 y 30 de octubre) y el Reino Unido (27 de noviembre). Para más tarde quedaron las primeras visitas a Brasil (16 a 19 de abril de 1997), Argentina (19 a 22 de abril de 1997), Estados Unidos (28 de abril a 1 de mayo de 1997), Japón (29 a 31 de octubre de 1997), Rusia (16 a 19 de mayo de 1999) y China (25 a 29 de junio de 2000).
En su primera visita oficial a Estados Unidos en 1997 Aznar recibió la gratitud de la mayoría republicana del Congreso opuesta a la administración demócrata de Bill Clinton por el giro, al parecer, inequívoco de las relaciones entre España y Cuba. No obstante, el gobernante español se sumó —aunque sin vehemencia— al rechazo europeo de las leyes Helms-Burton, que sancionaba las inversiones de terceros países en la isla, y Kennedy-D'Amato, que contemplaba iguales medidas punitivas para Libia e Irán.
El primer encuentro de Aznar con Fidel Castro, al que hizo saber la posición crítica del Gobierno español sobre la situación de los disidentes y, en general, sobre la falta de libertades en el país caribeño, fue con motivo de la VI Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santiago de Chile y Viña del Mar el 10 y el 11 de noviembre de 1996, días después de crear en Madrid dirigentes del PP y de la Fundación Nacional Cubano-Americana de Jorge Mas Canosa la Fundación Hispano-Cubana, presentada como un verdadero lobby anticastrista. Poco después España intentó que la UE endureciera la política común de los Quince hacia Cuba y el dictador, airado, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores retirar el plácet al embajador español. Cabe identificar, por tanto, a Cuba como el único objeto de la diplomacia española donde sí se apreció un cambio de tendencia.
A lo largo de 1997 y 1998 las relaciones hispano-cubanas se destensaron un tanto, aunque la cordialidad siguió brillando por su ausencia. El nombramiento por Aznar de un nuevo embajador, que esta vez sí recibió el plácet cubano, en abril de 1998 sirvió para desbloquear el diálogo bilateral. En octubre siguiente los presidentes se entrevistaron en Oporto, en el contexto de la VIII Cumbre Iberoamericana, y en el mismo Palacio de la Moncloa de Madrid. Entonces, se habló de “realismo” para normalizar las relaciones bilaterales. Pero la falta de sintonía por las diferencias ideológicas de fondo no tardó en resurgir.
El 15 de noviembre de 1999 Aznar, horas después de afirmar que no se daban las condiciones para una visita oficial del rey Juan Carlos, recaló en La Habana junto con el monarca para asistir a la IX Cumbre Iberoamericana; en una atmósfera sumamente enrarecida, las relaciones entre dos estadistas antitéticos que ni simpatizaban mutuamente ni eran capaces de establecer conexiones personales de ningún tipo volvieron a brindar todo un repertorio de gestos llenos de frialdad. El desapego llegó a su clímax con motivo de la X Cumbre Iberoamericana, en noviembre de 2000 en Panamá, cuando el cubano fue el único presidente que se negó a suscribir una declaración de condena del terrorismo de ETA porque en la misma no se censuraba también el terrorismo practicado por los exiliados anticastristas más extremistas.
El 30 de octubre de 1996 Aznar recibió en Madrid a Yasser Arafat, al que confirmó el respaldo español a la exigencia de la Autoridad Nacional Palestina de que Israel cumpliese lo que le concernía de los acuerdos firmados sobre la retrocesión de territorios, la transferencia de competencias y la evacuación de tropas. En septiembre de 2000 Arafat y el entonces primer ministro israelí, Ehud Barak, aceptaron al presidente español como interlocutor compartido, pero el estallido en Jerusalén oriental de la segunda intifada palestina complicó las ya de por sí limitadas posibilidades mediadoras de España en la región, teniendo presente además que cualesquiera esfuerzos diplomáticos debían subordinarse al consenso intergubernamental que presidía la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE, la cual intervenía en el moribundo proceso de paz a través de un enviado especial, español a la sazón, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé.
La propuesta hecha por Aznar en El Cairo en febrero de 2001 de celebrar una segunda conferencia multilateral de Madrid para relanzar el proceso de paz —de hecho, volado en mil pedazos desde el estallido de los combates entre palestinos e israelíes en los territorios autónomos y ocupados—, fue rechazada por el presidente egipcio Hosni Mubarak por innecesaria, ya que ese encuentro, en su opinión, significaría dar por inútiles todos los acuerdos suscritos desde 1993 y arrojar dudas sobre el principio básico de paz por territorios.
6. Defensa de los intereses nacionales en la Unión Europea
Aznar comulgaba con las sensibilidades europeístas de su partido, donde en el pasado habían aflorado posturas fuertemente euroescépticas, y en su etapa de consolidación como líder del PP en los años en la oposición consiguió persuadir a los últimos vacilantes sobre esta cuestión crucial. Ahí quedaba, por ejemplo, su defensa a ultranza de la UEM, aceptando entregar a un poder supranacional, el Banco Central Europeo, lo esencial de un atributo clásico de la soberanía de los Estados como es la política monetaria. Sin embargo, en sus participaciones en los consejos europeos se hicieron patentes una serie de particularidades de esta vocación dirigida a Europa, que de hecho quedó matizada, si no cuestionada, en opinión de sus detractores de dentro y fuera de la política.
En Aznar se observó desde el principio la determinación de batallar por los intereses nacionales de España, aun a riesgo de que ese celo generase tensiones con otros gobiernos y entrase en contradicción con las percepciones de la mayoría sobre cuál era el objetivo general de la Unión en un determinado momento. Para Aznar, había una serie de cuestiones invariablemente relacionadas con las dotaciones financieras y los subsidios en las que España, país receptor de recursos comunitarios netos por antonomasia y en los cuales hacía descansar una parte nada desdeñable de su crecimiento económico, no podía perder bajo ningún concepto, dando la sensación de que ponía una especial insistencia no tanto en el concepto de la construcción europea, que equivale a dar su brazo a torcer los gobiernos en un sinfín de ocasiones en aras del interés común, como en la maximización de las ventajas materiales que conlleva la condición de Estado miembro.
El presidente del Gobierno español tendió a aferrarse al estatus del momento, a las cuotas de poder institucional y al peso político de España mensurable en esos términos, y a esgrimir el derecho a bloquear decisiones del Consejo Europeo —donde todo ha de acordarse por unanimidad— si advertía un perjuicio severo para su país. No fueron pocas las veces en que trascendió el malestar de algunos gobiernos presentes en el Consejo y de funcionarios de la Comisión Europea por el estilo negociador duro y correoso de Aznar, al que achacaban escasa capacidad para ofrecer alternativas o fórmulas de compromiso con el objeto de que la Presidencia del Consejo pudiera publicar unas conclusiones fructíferas. La expresión "renacionalización" de la política española en la UE fue insistentemente empleada por analistas y comentaristas.
No cabe duda de que Aznar se sintió autorizado para hacer valer sus posturas en el Consejo Europeo después de haber conseguido cuadrar el balance de ingresos y de gastos, satisfacer los criterios de convergencia y meterse en el euro, sin pasar grandes apuros de última hora y sin provocar alteraciones de la paz social, al contrario que en Francia, Alemania o Italia.
A partir de la fecha clave del 1 de enero de 1999, Aznar se convirtió en el más preclaro abogado del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), por el que los países de la UE se comprometen a prolongar indefinidamente la disciplina presupuestaria, manteniendo el déficit público por debajo del 3% del PIB a corto plazo, y aproximándolo al equilibrio o alcanzando el superávit a medio y largo plazo. Los operadores financieros se quitaron el sombrero ante el éxito de España, que rompió el tópico de país sureño manirroto o heterodoxo en el manejo de los dineros públicos, y los principales líderes de la UE aprendieron a respetar la seriedad y el aplomo de su colega español.
Sin embargo, voces de la oposición española advirtieron en reiteradas ocasiones que la preferencia de la cooperación intergubernamental frente a la dimensión comunitaria y la defensa intransigente de los intereses materiales de España podían, ciertamente, reportar ventajas en el momento, pero a la larga el país perdía influencia, y de alguna manera, poder, al alejarse progresivamente de las posiciones de avanzada y granjearse la desconfianza de las instancias que mejor representaban las nociones comunitarista y federalista.
Hostil al concepto del núcleo duro de la UE representado por el eje franco-alemán, Aznar no tenía ninguna intención de hacer política europea a rebufo de lo que decidieran París y Berlín, y para ello, ya en la segunda legislatura y con muy discretos resultados, se afanó en construir una suerte de alineamiento de contrapeso con el Reino Unido y la Italia de Silvio Berlusconi. Del Gobierno español emanó una constante preocupación por las consecuencias financieras de la ampliación a los países de la antigua Europa comunista, ya que el pastel de los fondos iba a tener que repartirse entre más comensales, y también en el equilibrio de poderes, dado que el centro de gravedad de la UE iba a desplazarse hacia el este, concretamente a Alemania y el área de influencia germana.
España protagonizó en diciembre de 1998 en Viena una dura pugna con Alemania a propósito de la negociación de los presupuestos comunitarios para el sexenio 2000-2006, también conocidos en la jerga de la casa como las Perspectivas Financieras. Entonces, hacía sólo unas semanas que en la Cancillería Federal el veterano democristiano Helmut Kohl, al que Aznar destinó un tratamiento deferente nada más llegar a Moncloa pero con el que no acertó a conectar a nivel personal, había sido desplazado por el socialdemócrata Gerhard Schröder, un líder que por trayectoria personal, pensamiento político y visión de la construcción europea aún tenía menos posibilidades de congeniar con el español.
El presidente advirtió en el Consejo de Viena que no iba a aceptar la ampliación de la UE en los primeros años del siglo XXI si se imponía el criterio de Alemania, compartido por otros estados miembros esencialmente contribuyentes (Austria, Suecia, Países Bajos), de retirar las subvenciones comunitarias a los países de la eurozona.
Las tesis de Aznar quedaron debilitadas al unirse Francia al plan alemán, aunque en el Consejo Europeo extraordinario de Berlín en marzo de 1999 los mandatarios apuraron un acuerdo sobre la reforma del Fondo de Cohesión (instrumento de ayuda y solidaridad ligado al éxito de la UEM y destinado a los países cuyo PIB por habitante es inferior al 90% de la media comunitaria), del que España había recibido nada menos que el 55% del total en 1998, la Política Agraria Común (PAC) y los demás Fondos Estructurales.
Confuso en sus resultados, Aznar consideró el apaño alcanzado en Berlín favorable a los intereses nacionales al postergar los cambios pretendidos por el canciller Schröder y asegurarse España, según sus cálculos, un beneficio neto de 50.000 millones de euros en las nuevas Perspectivas Financieras después de recortarse el Fondo de Cohesión a los 18.000 millones y los Fondos Estructurales a los 213.000 millones, si bien el documento de conclusiones que publicó la Presidencia alemana no recogió expresamente el compromiso de elevar al 62% la cuota española de los Fondo de Cohesión.
Madrid daba por supuesto que la ampliación debía realizarse sin someter a las actuales políticas comunes al ahorro generalizado y se mostró abierto a negociar la aportación por cada Estado de partidas adicionales al presupuesto comunitario para cubrir los costes de la gran oleada de ingresos en ciernes; entre los países candidatos, hubo quienes acusaron al Gobierno español de no admitir ningún sacrifico propio y de estar dispuesto a obstaculizar los procesos de adhesión.
El cordial encuentro a tres celebrado por Aznar, Schröder y el primer ministro socialista francés Lionel Jospin en Madrid el 2 de diciembre de 1999, para la firma de un acuerdo de colaboración entre empresas que alumbraba a la Compañía Europea de Aeronáutica, Defensa y el Espacio (EADS), sirvió para limar ante la opinión pública sus diferencias en cuestiones europeas, entre las que, además de las relatadas, figuraba la posibilidad de avanzar hacia una política común de empleo desde la coordinación de las respectivas políticas nacionales. El eje franco-alemán hablaba de establecer un contrapeso "social" del PEC, pero España no quería oír hablar del asunto: para Aznar, las políticas de creación de empleo debían seguir siendo competencia exclusiva de los estados.
Aznar también consideró "inviable" la formación de un "grupo pionero", obviamente, Francia y Alemania, según la fórmula expresada por el presidente galo Jacques Chirac, un aliado natural suyo por compartir familia ideológica conservadora (desde julio de 1999 fue, además, colega en el PPE) con quien, sin embargo, rara vez se entendió.
Chirac promocionó este grupo pionero como un elemento dinamizador fundamental de la UE, a la vez que Aznar encontraba un aliado, aún no estaba claro si meramente coyuntural o de carácter más sólido, en el primer ministro laborista británico, Tony Blair, al que empezó a referirse como "mi amigo" en las lides europeas y con el que el 10 de abril de 1999 realizó en Chequers una declaración conjunta sobre la reforma neoliberal del mercado de trabajo que sepultó las últimas esperanzas de Jospin de que Bruselas adquiriese competencias en empleo y que destacó el buen momento de las relaciones hispano-británicas, pese al sempiterno problema de Gibraltar.
En cambio, las relaciones entre Aznar y Chirac, descolocadas por dos visiones contrapuestas en aspectos clave de la construcción europea y en grandes orientaciones internacionales, iban a empeorar de año en año, pudiendo hablarse sin exagerar de una animadversión mutua cuando el primero abandonó el Ejecutivo español en 2004.
En los meses previos y posteriores al Consejo Europeo de Biarritz, el 13 y el 14 de octubre de 2000, que debía sacar adelante la reforma de las instituciones dejada sin tocar por el nuevo Tratado de la Unión Europea (TUE), Aznar defendió la conversión de España en un país grande, saltando desde su situación singular de país medio-grande y compartiendo estatus con Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia, a fin de asegurar su proyección en la toma de decisiones, tanto en el Consejo de la UE (en el caso de que se hiciera una reponderación del voto igualitaria para los países más populosos) como en la Comisión (si se decidiera que los países pequeños dejasen de tener al menos un comisario).
Las enmiendas al TUE de Maastricth (1992) habían sido adoptadas por el Consejo Europeo de Ámsterdam en junio de 1997 y luego firmadas en octubre del mismo año en la capital neerlandesa. El 1 de mayo de 1999 el TUE reformado había entrado en vigor tras completarse el proceso de ratificaciones nacionales; España había depositado los instrumentos el 5 de enero de 1999. Junto con la readecuación del presupuesto comunitario, la reforma institucional pendiente era la otra gran transformación imprescindible antes de admitir la UE a nuevos estados miembros.
En la ciudad francesa Aznar informó que su país no tendría inconveniente en extender a nuevas materias el sistema de voto por mayoría cualificada, así como las denominadas cooperaciones reforzadas, es decir, la posibilidad de que un número determinado de miembros decida progresar más que el resto en la integración, a los ámbitos intergubernamentales de la PESC y de justicia e interior. Pero puso como límite las políticas comunes en la cohesión social, los mercados agrícolas y el desarrollo regional, donde los estados, en su opinión, deberían mantener el derecho de veto.
La posición española en Biarritz fue sólo una más de las perfiladas con criterios de pura defensa nacional. La urgente reforma institucional para hacer operativa una UE de 25 miembros a partir de 2004 quedó postergada hasta el Consejo de Niza, que debía cerrar la Presidencia francesa en 2000. La trascendental cita ("la madre de todos los consejos") tuvo una duración sin precedentes: del 8 al 11 de diciembre.
En Niza, luego de cuatro días de reuniones contrarreloj y de múltiples tarascadas, los mandatarios cerraron un acuerdo de Tratado y de Declaración que para España supuso el mantenimiento del Fondo de Cohesión hasta 2013 (una concesión de Alemania), la consolidación como quinto país grande y el recorte del diferencial de fuerzas en el Consejo de la Unión con los cuatro estados más potentes, fuertemente distanciados de España en cuanto a población y PIB. Pasando de 8 votos a 27, España fue el Estado miembro que más vio crecer su cuota decisoria en el nuevo sistema de voto ponderado, quedando de hecho absolutamente sobre representado en relación con Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, que saltaron de 10 a 29.
Desde el 1 de noviembre de 2004 (el resto del Tratado iba a entrar en vigor el 1 de febrero de 2003) y en los cinco años siguientes, España podría bloquear las decisiones ministeriales aprobadas por mayoría cualificada (232 votos) de los 25 estados miembros con el apoyo de dos países grandes y un cuarto mediano. Claro que España perdía un comisario (tenía dos) y 10 escaños en el nuevo Parlamento de 732 miembros (tenía 64), y en el Consejo iba a tener que compartir con Polonia la condición singular de país medio-grande. Para Aznar, los resultados de Niza fueron "equilibrados y muy favorables" para España.
Hasta aquí, las reluctancias, las aprensiones y las porfías de Aznar, que, como se ha visto, se circunscribieron al llamado primer pilar de la Unión, esto es, las cuestiones propiamente supranacionales o del acervo común. Por el contrario, el dirigente español siempre mostró un gran interés en avanzar sin complejos en el pilar segundo de la Unión, la PESC, y, sobre todo, en el pilar tercero, la cooperación en los asuntos de justicia e interior. El Gobierno de Madrid estuvo entre los impulsores de la Política Europea de Seguridad y de Defensa (PESD), enunciada en el Tratado de Ámsterdam y comenzada a desarrollar en los consejos europeos de Colonia y Helsinki en 1999.
La PESD era concebida como parte integral de la PESC y sostenía la pretensión de que la UE fuera asumiendo un rango de capacidades tradicionalmente reservadas a la UEO y la OTAN, pero siempre y cuando se coordinara (y, en la práctica, se subordinara) con esta última. Aznar opinaba que la OTAN debía seguir siendo el único marco de la defensa colectiva de los estados que tenían la doble membresía, pero ello no era óbice para que Europa se dotara de una fuerza militar, autónoma de Estados Unidos y de tamaño limitado, para hacer frente a situaciones de crisis en el continente.
En el Consejo Europeo de Dublín de diciembre de 1996, Aznar expuso su parecer de que la concesión de asilo por razones políticas a ciudadanos de la UE por gobiernos de la UE era una contradicción insostenible. Bélgica, que albergaba a varios miembros de ETA, y otros países se opusieron a que esta abrogación fuese incluida en el articulado del nuevo TUE. Aznar hubo de conformarse con un protocolo anejo que restringía la posible concesión del asilo político a nacionales de la UE a los casos en que el Estado del nacional demandante hubiese cometido violaciones "graves y persistentes" de los Derechos Humanos, las libertades fundamentales y los principios democráticos.
Las propuestas de Aznar en la materia tuvieron una mejor concreción en el Consejo Europeo extraordinario de Tampere, en octubre de 1999, que acuñó el concepto de Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) y aprobó una serie de medidas para la lucha contra el crimen organizado, el control coordinado de los flujos inmigratorios y la definición de un Sistema Europeo Común de Asilo.
Sus denodados esfuerzos para conseguir la orden de detención europea, o euroorden, instrumento destinado a reemplazar los prolijos procedimientos de extradición por la captura y la entrega directa sobre la base del mutuo reconocimiento de las decisiones judiciales de naturaleza penal, se vieron coronados con éxito en diciembre de 2001 en el Consejo Europeo de Laeken, celebrado semanas después de que Aznar resultara elegido presidente de la IDC y en un contexto internacional favorable a este tipo de iniciativas, con los macroatentados islamistas de Nueva York y Washington aún recientes. La euroorden debía entrar en vigor el 1 de enero de 2004.
Al margen de los asuntos de la UE, en las agendas de los viajes de Aznar a países europeos y americanos fueron unas constantes la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y la firma de acuerdos de extradición bilaterales, o de agilización de los ya existentes, que afectaban a activistas de ETA refugiados en estos países.
7. Los desencuentros con los nacionalismos periféricos y la fallida tregua de ETA
Las relaciones de Aznar con sus principales socios parlamentarios, CiU y el PNV, siempre estuvieron expuestas a desavenencias por las dificultades de conciliar los proyectos políticos de fondo, que obedecían a unas visiones radicalmente diferentes de lo que era o debía ser España, pero también por el difícil trato personal del presidente del Gobierno, quien no tenía por costumbre complacer a sus interlocutores, ni siquiera con pequeños gestos de valor simbólico, si entendía que la razón estaba de su parte y que aquellos únicamente acudían con demandas y exigencias a costa del Estado y los intereses generales.
Las diferencias con los nacionalistas catalanes y vascos no hicieron más que agrandarse en los ocho años de gobierno, y con los segundos, acaudillados por Xavier Arzalluz Antía y embarcados en un proyecto soberanista, el PP alcanzó cotas de enfrentamiento tan inusitadas que al final del período el mero diálogo normal entre instituciones, los respectivos gobiernos, había desaparecido.
De entrada, Pujol y Arzalluz se dieron cuenta de que Aznar era hostil a completar el techo competencial previsto en los estatutos de autonomía de sus respectivas comunidades. Tras llevar a cabo en la primera legislatura el pleno cumplimiento de los pactos autonómicos PP-PSOE de 1992 para ejecutar y armonizar las nuevas transferencias a las 10 comunidades autónomas de vía lenta (aquellas que se habían acogido al autogobierno sobre la base del art. 143 de la Constitución), y luego de establecer en 1997 el modelo de financiación autonómica basado en la cesión de hasta el 30% del IRPF a las tesorerías de todas las comunidades y que debía regir hasta 2001, el Gobierno del PP expresó el parecer de que lo esencial de los procesos de desarrollo autonómico ya estaba realizado.
Esta actitud vigilante ante las aspiraciones de los nacionalistas catalanes, vascos y también gallegos —si bien éstos no gobernaban en su comunidad, donde el sentir nacionalista es menor—, que apuntaban a la superación del statu quo autonómico, así como la renuencia a satisfacer otras reivindicaciones de las comunidades comúnmente no consideradas históricas, las justificó Aznar en aras de la homogeneidad jurídica del Estado en terrenos de interés general y de la salvaguardia de la solidaridad entre los entes que lo componen.
Pronto surgieron críticas, y no sólo desde los medios nacionalistas, hacia un modelo de Estado de Aznar en el que no encajarían debidamente las diversas realidades nacionales, con una historia, una lengua y unos símbolos aglutinantes, en las que el Gobierno del PP, al contrario, observó suficientes puntos en común como para reclamar el distintivo español para todas ellas.
La interpretación compartida de los términos nacionalidades y regiones que la Constitución, dicho sea de paso que con bastante imprecisión (la Carta Magna no especifica cuál es cuál, no relaciona claramente esa distinción con las categorías de comunidad de vía rápida o lenta, y ni siquiera parcela a priori las 17 autonomías), emplea en su título preliminar para referirse a los entes que integran la nación española, estaba detrás de la Declaración de Barcelona, suscrita el 16 de julio de 1998 por CDC, UDC, PNV y el Bloque Nacionalista Galego (BNG, izquierda).
Los firmantes proclamaron en la capital catalana que "al cabo de veinte años de democracia continúa sin resolverse la articulación del Estado español como Estado plurinacional", un manifiesto de insatisfacción que hacía lectura de España como nación de naciones culturales, entendidas por tales las nacionalidades enunciadas en la Constitución. La visión plurinacional de España era divulgada por muchos juristas y constitucionalistas, y en el PSOE se trataba de un concepto asumido por algunos dirigentes. Esto no parecía suceder en el PP, y ciertamente Aznar jamás se expresó en términos de plurinacionalidad española como tampoco aceptó el concepto de federalismo asimétrico barajado por los socialistas catalanes.
Pero los debates sobre el traje autonómico del Estado causaban un desasosiego incomparablemente menor que la grave situación focalizada en el País Vasco, donde las exigencias de los independentistas más fanatizados se valían de la dialéctica del tiro en la nuca y el coche bomba, por emplear una expresión habitual en los partidos democráticos. Frente a la perpetuación de la violencia de ETA, que en 1998 cumplió sus tres décadas de asesinatos, el Gobierno de Aznar esgrimió desde el primer momento una política invariablemente firme y templada en los momentos difíciles que mereció el respaldo de una parte muy mayoritaria de la opinión pública y de una ciudadanía movilizada en contra el terrorismo.
En el período relatado, varios concejales del PP de dentro y fuera del País Vasco fueron víctimas de disparos a bocajarro o de ataques con explosivos que acabaron con sus vidas, y hay que recordar que el propio Aznar a punto estuvo de perecer el 19 de abril de 1995, cuando era jefe de la oposición, en el estallido de un coche bomba al paso de su vehículo blindado, experiencia dramática que ha tendido a olvidarse cuando se ha entrado a valorar su postura de combatir el terrorismo sin descanso y si la mínima concesión.
Los 80 kilos de amosal y de metralla colocados por el comando Madrid de ETA provocaron heridas de diversa consideración a varios viandantes (uno de los cuales, una mujer, falleció meses después), pero el líder popular, su chófer y su escolta salieron ilesos del atentado porque el blindaje del utilitario aguantó la onda expansiva. En las imágenes ofrecidas por las televisiones, Aznar, con una sangre fría y una entereza impresionantes, apareció abandonando el lugar del siniestro por su propio pie para dirigirse a una clínica próxima donde le fue curado un pequeño corte en la barbilla.
La movilización ciudadana contra ETA vivió un punto de inflexión los días 10, 11 y 12 de julio de 1997 con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido, joven concejal del PP en el ayuntamiento de la localidad vizcaína de Ermua. La ejecución temporizada en 48 horas fue presentada por la banda como un ultimátum al Gobierno para que en ese tiempo trasladara a todos los presos etarras a cárceles del País Vasco, plazo de imposible cumplimiento que más bien hizo pensar en un acto de cruel venganza por la exitosa liberación, días atrás por la Guardia Civil, del funcionario de prisiones burgalés José Antonio Ortega Lara, mantenido secuestrado en un zulo (cubículo camuflado) en Mondragón, Guipúzcoa, en condiciones infrahumanas desde enero de 1996.
Otro secuestrado de ETA, el abogado vizcaíno Cosme Delclaux Zubiria, también había recobrado recientemente la libertad, pero en su caso fue soltado por sus captores después de pagar la familia un millonario rescate. El asesinato de Blanco el 12 de julio desató una ola de indignación sin precedentes en el País Vasco y el resto de España, donde millones de manifestantes corearon el grito "¡basta ya!".
La rebelión civil contra la barbarie de ETA empujó a un cierre de filas de todos los partidos que habían suscrito (12 de enero de 1988) el Acuerdo para la Normalización y la Pacificación de Euskadi, más conocido como la mesa o el pacto de Ajuria Enea, consistente en un consenso básico de los partidos democráticos vascos contra el terrorismo y en defensa del Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979.
Sin embargo, como había sucedido en el pasado e iba a seguir sucediendo en el futuro frente a los hechos consumados de ETA, no tardaron en emerger las divisiones entre los partidos nacionalistas y no nacionalistas —estos últimos, referidos desde su campo como constitucionalistas o estatutarios, y llamados con deje despectivo españolistas por los primeros— sobre las fórmulas para acabar con la violencia en el País Vasco. El PNV por un lado y el PP por el otro adoptaron las posturas más pugnaces, y las divergencias entre los partidos que gobernaban en Vitoria y en Madrid tomaron la forma de un antagonismo irreconciliable. Aznar y el polémico y polemista Arzalluz exhibieron una mutua animadversión que no había sido de siempre y sepultaron las formas de cortesía que rodearon las negociaciones parlamentarias de 1996.
El PP acusó al PNV de ser incapaz de plantarle cara a ETA y de romper todos los lazos con Herri Batasuna (HB, Unidad Popular), la expresión política legal del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV, a su vez, una sigla englobadora del entramado de organizaciones del mundo radical, con ETA, el brazo armado, situado en la cúspide), el cual funcionaba como un partido que concurría a elecciones y tenía cargos electos en todos los niveles de representación popular. También, los populares acusaron a los peneuvistas de no involucrar a fondo a la Consejería del Interior del Gobierno Vasco y a la Policía autonómica que estaba a su cargo, la Ertzaintza, en la persecución del terrorismo y de su faceta de sabotaje urbano o lucha callejera (kale borroka), perpetrado por jóvenes de HB, así como de trazar paralelismos imposibles entre la llamada izquierda abertzale y el propio PP.
Finalmente, el partido de Aznar no podía aceptar que los dirigentes nacionalistas tendieran a hacer lo que les parecía una abstracción de la realidad cotidiana de asesinatos, extorsiones económicas y amenazas que afectaban a miles de vascos de variada condición ideológica, si bien los militantes y cargos electos del PP y el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE, rama del PSOE en la Comunidad), así como los miembros de los cuerpos de seguridad desplegados en la CAPV, incluida la Ertzaintza, eran con creces los blancos preferidos. El PNV insistía en la existencia de un "conflicto vasco no resuelto", al margen de ETA, que hundía sus raíces en la falta de reconocimiento pleno por el Estado español de unos derechos colectivos del pueblo vasco
Por su parte, el PNV y su socio de gobierno nacionalista, Eusko Alkartasuna (EA, Solidaridad Vasca, escisión progresista sufrida por el centenario partido en 1986, de ideario abiertamente independentista, aunque pacífico y respetuoso con las instituciones), denunciaron la formación de un "frente españolista" y acusaron al PP de exhibir un monolitismo funesto y de obstaculizar cualquier cauce para el final dialogado de la violencia. Asimismo, de extralimitarse en la "criminalización" del conjunto de la izquierda abertzale al "presionar" al Tribunal Supremo para que condenara a penas de prisión, cosa que sucedió en diciembre de 1997, a los miembros de la Mesa Nacional de HB por apología del terrorismo y colaboración con banda armada.
Estos delitos fueron detectados por la justicia en la incorporación del vídeo propagandístico de ETA Alternativa Democrática en el espacio electoral gratuito a que HB había tenido derecho durante la campaña de las generales de 1996. Sobre este particular, hay que añadir que en julio de 1999 el Tribunal Constitucional anuló la sentencia del Supremo y excarceló a los dirigentes batasunos, auto que los nacionalistas vascos interpretaron como una derrota política del Gobierno popular.
Lo cierto fue que Arzalluz y sus incondicionales en el Euskadi Buru Batzar (EBB), máximo órgano ejecutivo peneuvista, se desvincularon del compromiso asumido por la mesa de Ajuria Enea, que de hecho pasó a mejor vida, de aislar políticamente a HB y, por el contrario, lanzaron una estrategia soberanista que contemplaba un escenario pacificado en el País Vasco por la vía de la negociación política sin exclusiones de interlocutores y sin condiciones de partida, y sobre la base del principio de autodeterminación. En resumidas cuentas, reclamación de soberanía territorial e inhibición de ETA iban de la mano para el PNV y EA.
En estas circunstancias, era inevitable la colisión con el Gobierno de Aznar y, más allá del titular circunstancial del Ejecutivo español, con el propio Estado, ya que el PSE-EE, que el 30 de junio de 1998 puso fin a la experiencia del Gobierno de coalición con el PNV y EA en Vitoria (dejándoles en minoría parlamentaria), y un buen número de altos cargos institucionales apartidistas también censuraron sin paliativos el viraje político del partido de Arzalluz y del presidente del Gobierno Vasco o lehendakari, José Antonio Ardanza Garro.
Dicho plan quedó inscrito en el Pacto de Estella o Pacto de Lizarra-Garazi, firmado en esta localidad navarra el 12 de septiembre de 1998 por el 23 organizaciones políticas, sociales y sindicales del País Vasco, la práctica totalidad de signo nacionalista y sin faltar HB, las cuales se inspiraron en el acuerdo de paz de Viernes Santo en Irlanda del Norte.
Los dirigentes populares vascos y nacionales pusieron el grito en el cielo: el documento de Estella suponía poner un "precio político" para alcanzar la paz, dinamitaba el consenso antiterrorista de los partidos democráticos, no exigía la disolución de ETA y daba a la banda un formidable balón de oxígeno justo cuando el rechazo social al terrorismo más se hacía sentir, enfilaba "el camino de la independencia" del País Vasco y forzaba a "hacer las maletas a 35.000 vascos". A Estella el nacionalismo vasco llegó tras meses de conversaciones secretas o reconocidas entre representantes del PNV y HB.
Consecuencia directa e inmediata del Pacto de Estella fue el anuncio por ETA el 16 de septiembre de una tregua unilateral e indefinida. El último crimen de la banda se había producido el 25 de junio, siendo la víctima Manuel Zamarreño Villoria, el único concejal que el PP tenía en el ayuntamiento de Rentería, Guipúzcoa, y que en diciembre anterior había sustituido a un colega de partido igualmente asesinado. Aznar, que conoció la noticia de viaje oficial en Perú, comunicó al punto que no sería "insensible" a las expectativas de cese de los atentados, pero tampoco aventó las ilusiones.
A pesar de las fuertes suspicacias sobre la verdadera voluntad de la banda de terminar con la violencia, el Gobierno central se mostró dispuesto a realizar una "oferta seria", empezando con la modificación de la política penitenciaria, si los terroristas confirmaban con "hechos" que el alto el fuego era definitivo, no un subterfugio táctico para reorganizarse y rearmarse, o un mero reclamo electoral para favorecer a la izquierda abertzale en las próximas elecciones autonómicas de la CAPV. Si ETA acreditaba que no iba a volver a matar, entonces el Gobierno español emprendería un proceso de paz donde se hablaría del desarme y de los presos. Sin dar mayores precisiones, Aznar aseguró que el Estado sería "generoso" en este delicado proceso.
Uno de los dirigentes populares más escépticos, si acaso más que el propio Aznar, era el ministro Mayor Oreja, adalid de la persecución de ETA y su entorno violento con todos los instrumentos al alcance de la ley y quien pronto iba a convertirse en la bestia negra del nacionalismo vasco por sus durísimas declaraciones tendentes a establecer una relación de igualdad entre el proyecto añejo ETA y el proyecto nuevo del PNV. El hierático responsable de Interior advirtió contra una "tregua trampa" que buscaría impeler al Estado a bajar la guardia en la lucha antiterrorista, y en este análisis el tiempo iba a darle la razón.
Aznar anunció el inicio de contactos directos con el entorno de ETA el 3 de noviembre. Días antes, el 25 de octubre, se habían celebrado las elecciones al Parlamento Vasco. El PP pasó a ser la segunda fuerza de la CAPV con el 19,8% de los votos (su cuarto crecimiento consecutivo desde 1986, cuando no recogió ni el 5% de los sufragios), el PNV retrocedió ligeramente pero retuvo la primacía y Euskal Herritarrok (EH, traducible por Nosotros, los del Pueblo Vasco), la nueva plataforma electoral de HB y pequeñas formaciones afines, batió al PSE-EE en la pugna meramente estadística por el tercer puesto al obtener el 17,3%.
En lo que quedó de 1998 y a lo largo de 1999, el Gobierno del PP simultaneó las aportaciones posibilistas en el ámbito penitenciario, con el acercamiento de un centenar largo de presos a cárceles peninsulares o directamente a centros del País Vasco, y la excarcelación de casi dos centenares de activistas sin delitos de sangre (mediante autos de libertad provisional dictados por la Audiencia Nacional a quienes estaban en situación de prisión preventiva y el otorgamiento por el Gobierno del tercer grado a reos con sentencia), la prosecución de la acción policial en colaboración de las autoridades francesas y la defensa invariable del principio de Estado, evitando que la sociedad percibiera a ETA como una parte fáctica que negociaba en pie de igualdad con el Gobierno.
Entre tanto, las relaciones entre el PP y el PNV iban de mal en peor. El 29 de diciembre de 1998 el candidato peneuvista a suceder a Ardanza y protegido de Arzalluz, Juan José Ibarretxe Markuatu, fue investido con los votos de EH —que había prometido participar normalmente en el Legislativo de Vitoria e insistía en su carácter de fuerza política autónoma de ETA—, convirtiéndose en el primer lehendakari que obtenía el poder gracias al respaldo parlamentario de los simpatizantes de la formación terrorista. Colocada en abierta minoría y al no prosperar las conversaciones con el PSE-EE, la coalición PNV-EA, necesitaba de los diputados de EH, quienes en mayo de 1999 aceptaron firmar un pacto de legislatura cuyo alcance preciso quedó envuelto en niebla.
El acuerdo en sí y el hecho de que no fuera acompañado de una condena por los tres signatarios de la violencia política en el País Vasco era completamente inaceptable para Aznar, quien lo describió como una "cesión a todas las exigencias de HB" y como la "plasmación institucional de Pacto de Estella, el reflejo parlamentario de una política frentista y de imposición".
Al presidente del Gobierno español no le mereció mejor criterio la denominada Udalbiltza o Asamblea de Ayuntamientos y Electos Municipales de los siete territorios históricos que componen la Euskal Herria geográfica y cultural (esto es, las tres provincias de la CAPV, más Navarra, y Zuberoa, Lapurdi y Behe Nafarroa en Francia), lanzada por los nacionalistas en septiembre de 1999 en Bilbao: "es un desafío a la lógica" que "no tiene ni legitimidad ni representatividad". Aznar sostuvo tres reuniones institucionales con Ibarretxe este año, la última tras el final de la tregua, pero el PP se negó a acudir a las rondas de conversaciones interpartidistas convocadas por el lehendakari a menos que su partido no rompiera el Pacto de Estella y se desvinculara de organismos en los que, como Udalbiltza, compartía estrado con HB en ejercicio del "ámbito vasco de decisión" que pregonaban los nacionalistas.
Del encuentro celebrado por los delegados del Gobierno y ETA en Zürich en mayo de 1999 no emanó resultado alguno, y en el verano la opinión pública entendió que se había instalado un inquietante diálogo de sordos. Después del fracasado contacto en la ciudad Suiza las partes no volvieron a verse las caras. ETA parecía más atenta al proceso de "construcción nacional" del País Vasco y al cumplimiento por el PNV del compromiso, alcanzado, al parecer, al cabo de una serie de conversaciones secretas sostenidas directamente con la banda, no con HB, antes de la tregua y que afloraron a la luz pública a finales de septiembre, de que se adoptarían pasos decisivos hacia la autodeterminación de Euskadi, lo que para los extremistas pasaba inexcusablemente por la ruptura con el Estado español.
Aunque había indicios para el pesimismo, la comunicación por ETA el 28 de noviembre de 1999 del final de la tregua y la reanudación de su lucha armada a partir del 3 de diciembre no dejó de sorprender en los medios políticos de todo el Estado, y desencadenó una conmoción social en el País Vasco, donde existía una opinión muy extendida de que el parón terrorista no tenía vuelta a atrás. ETA ligó su decisión a la "reacción represiva" de los gobiernos español y francés, y al incumplimiento por el PNV y EA de un presunto documento firmado en junio de 1998 por el que estos partidos habían pactado crear una "institución con una estructura única y soberana" que representara a los territorios vascos y de paso romper con las "fuerzas españolas" que se mostraban como "enemigos de Euskal Herria"; más aún, ETA acusó al PNV de "intentar vender el proceso que tendría que ser para la construcción nacional como un proceso de paz".
Desde Madrid, Aznar explicó que ETA se había visto forzada a anunciar su alto el fuego "por la actitud firme de los ciudadanos, la presión de las fuerzas de seguridad, y la unión de los partidos democráticos", vaticinó el fracaso de aquellos que intentaran "imponer mediante el terror" un modelo "totalitario" y demandó a Arzalluz e Ibarretxe que tomaran nota de lo que el ministro Mayor definió como un "órdago" de ETA al nacionalismo vasco en su conjunto. Para el PP, sostener el Pacto de Estella si ETA volvía a matar sería un "suicidio político".
Los partidos se enzarzaron en recriminaciones mutuas de intransigencia, y por su parte el PNV acusó a Aznar de "desaprovechar una oportunidad histórica" para traer la paz al País Vasco y el resto de España. El partido de Arzalluz, aferrado a Estella, se resistía a romper sus acuerdos parlamentarios y municipales con EH mientras la ruptura de la tregua no se hiciera efectiva, pero el 9 de diciembre anunció la caducidad del pacto de legislatura con el PP y que su grupo en el Congreso votaría en contra los Presupuestos Generales del Estado de 2000.
El 21 de enero de 2000 ETA reanudó en Madrid su campaña de asesinatos en la persona de un teniente coronel del Ejército e Ibarretxe dejó en suspenso el acuerdo parlamentario con EH hasta que se desmarcara de la violencia terrorista, pero el lehendakari no rompió el pacto hasta un mes después, cuando ETA mató en Vitoria a Fernando Buesa Blanco, portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco y uno de los políticos más conocidos de la Comunidad. Los radicales reaccionaron anunciando su decisión de acudir al Parlamento de Vitoria sólo en ocasiones concretas.
El 30 de abril de 2000, año fatídico en los anales terroristas, ETA iba a dar la razón al Gobierno Aznar al reconocer que la tregua había sido una trampa. El retorno furioso de los atentados, lejos de acercar a los partidos democráticos vascos a una postura común, exacerbó sus discrepancias sobre cómo resolver el grave problema de seguridad, de orden público y de Derechos Humanos.
8. Proclamada orientación al centro ideológico
El giro al centro del PP iniciado en 1990 continuó en el XII Congreso Nacional, celebrado del 19 al 21 de enero de 1996, en vísperas de las elecciones generales, y culminó en el XIII Congreso, que con el lema "El proyecto para un nuevo siglo; la España de las oportunidades, tuvo lugar en Madrid del 29 al 31 de enero de 1999. El XIII Congreso quedó en los anales del partido como la segunda gran renovación interna desde 1989, no de cuadros sino de discurso, y la primera vez que se asumía una definición ideológica, el "centro reformista", del que venía hablando con insistencia Aznar en los últimos meses y al que con menor énfasis se sumaron consideraciones del humanismo cristiano.
El liberalismo, incluso ultraliberalismo, en las cuestiones económicas estaba implícito en la proclamación de la confianza en las posibilidades individuales, el libre desenvolvimiento de la persona y el achicamiento del Estado en aras de su "eficacia". Además, se definió a España como "nación plural", pero para los nacionalistas vascos y catalanes tal acepción no reflejaba apropiadamente la visión de Estado plurinacional que ellos defendían.
Para ejemplificar las mudanzas doctrinales, Aznar aceptó la salida del CEN del último dirigente procedente del tardofranquismo, Rodolfo Martín Villa (se aseguró que la baja del ex ministro de Suárez fue a petición propia, por considerar incompatible el puesto partidario con la presidencia de la compañía Endesa), y dispuso el abandono de la Secretaría General por Álvarez-Cascos, cuyo perfil derechista no encajaba bien con la orientación proclamada; Cascos iba a continuar en la Vicepresidencia Primera del Gobierno hasta el final de la legislatura, tras la cual su influencia política decreció a ojos vista desde un puesto de segundo orden, el de ministro de Fomento.
Su sustituto en la oficina burocrática del partido fue el democristiano Arenas, que quedó liberado de sus funciones en el Gobierno por el momento. El ministro catalán de Industria y Energía, Josep Piqué, personalidad claramente moderada, ex militante comunista nada menos, y poco sospechoso de nacionalista español, recibió de golpe el carné del partido y el asiento en el CEN.
Por lo demás, el XIII Congreso fue empleado por Aznar para hacer una demostración de poder. El presidente del PPE y ex primer ministro belga Wilfried Martens se refirió con tono admirativo a la España de ahora como "la más firme referencia para los partidos que integran el PPE" ante el siglo XXI, en un momento en que los partidos laboristas y socialdemócratas presidían o integraban como socios de coalición la mayoría de los gobiernos de Europa occidental (España, Irlanda, Islandia y Noruega eran las únicas excepciones).
El decálogo-ponencia redactado por Aznar de su puño y letra fue aprobado por los congresistas con tintes aclamadores, proporcionando imágenes de unidad monolítica en torno al líder que comentaristas de izquierda presentaron, malévolamente, como propias de los "congresos a la rumana". Esto estaba en las antípodas de la característica de los años del Gobierno socialista, cuando hubo períodos de verdadero divorcio entre el Ejecutivo y el aparato del partido.
Para socialistas y comunistas, el XIII Congreso del PP fue un "ejercicio de autocomplacencia", una "operación de marketing" y la "unanimidad sobre la nada". El presidente fundador, Fraga, no tuvo inconveniente en asegurar que el PP, en realidad, no estaba realizando ningún "viaje al centro" porque "siempre ha estado en él" y era un "producto natural" de ese nicho ideológico. El septuagenario político gallego reclamó la presencia del partido "en el mismo espacio medio" de la sociedad, luego la asunción del centro ideológico era también la captación del codiciado centro sociológico de los españoles, el mismo sentir, reacio a los extremos derechistas e izquierdistas y a veces identificado con la mayoría silenciosa, que habían sabido movilizar a su favor Suárez en los años setenta y González en los ochenta.
Por otra parte, se conocía la atracción que suscitaban en Aznar el pensamiento de los filósofos germánicos Karl Popper y Jürgen Habermas, con su concepto del patriotismo constitucional, así como la obra política del estadista nacional Antonio Cánovas del Castillo, restaurador de la monarquía en 1974, alumno del parlamentarismo bipartidista británico, modelo que intentó importar, y máxima figura del liberalismo conservador español en el último tercio del siglo XIX. Paradójicamente, dado que el personaje en cuestión se asentaba en una tradición liberal, jacobina y afrancesada, que era antitética de la canovista, Aznar hizo saber su interés por Manuel Azaña Díaz, político republicano de la izquierda no marxista, notorio masón, anticlerical y antimilitarista, uno de los artífices de la II República en 1931 que hasta 1939, con su derrumbe ante los ejércitos de Franco, encabezó como jefe del Gobierno o como presidente.
Para Aznar, un anglófilo que tenía muy presente la profunda transformación socioeconómica realizada en su país por Thatcher en la penúltima década del siglo XX y que quedó vivamente impresionado con la figura histórica de Winston Churchill tras leer sus memorias, el proyecto nacional de centro que auspiciaba tenía un punto de convergencia con la Tercera Vía de Blair, quien desde planteamientos ideológicos opuestos había conducido a su partido hacia un nuevo laborismo de tipo reformista y reconciliado con el liberalismo económico hasta el punto de exaltar varios de sus postulados. El encuentro de los dos dirigentes en la residencia del británico en Chequers en abril de 1999 produjo, se recordará, una declaración que recogía las coincidencias de pensamiento.
A la hora de reafirmar ese centrismo del PP, Aznar prefirió no renegar del período franquista —como se vio, en el XIII Congreso el PP ni siquiera reconoció haber tenido un pasado derechista—, una de tantas actitudes reprobadas por la oposición de izquierda y los nacionalismos periféricos. Y sin embargo, objetivamente podía considerarse al voto aliancista como una amalgama variopinta de electores, entre ellos una mayoría que en su fuero interno respondería a la etiqueta del centro-derecha, un grupo, tal vez menor sobre el conjunto pero en absoluto despreciable, que se sentiría plenamente identificado con la definición de derecha sin más aditamentos, y un segmento de votantes más reducido todavía que estaban a caballo entre la nostalgia del franquismo y las simpatías ultraderechistas.
Ahora bien, el PP tenía millones de electores que en el pasado habían votado a la UCD y al mismo PSOE, inclusive algunos progresistas con asomos socialdemócratas seducidos por el bienestar material que estaba dejando la gestión popular.
Precisamente, la inexistencia en España de un partido de extrema derecha o populista de derechas no meramente anecdótico (en los comicios generales de 2004, el grupúsculo patriótico Democracia Nacional, partidario de expulsar a los inmigrantes ilegales, cosechó el 0,06% de los votos, seguido por los tres partidos falangistas que sumaron en conjunto 27.000 papeletas), a diferencia de lo que sucede en el resto de países europeos —salvo, otra coincidencia, el Reino Unido—, ha sido explicado, en parte por la falta de cabecillas capaces de explotar políticamente los sentimientos racistas latentes o expresados en numerosas ocasiones que anidan en más ciudadanos de los que la opinión pública quiere aceptar, y en parte también por el éxito del PP a la hora de canalizar hacia su voto a un sector del electorado que ideológicamente no tendría nada que ver con el centrismo político o el conservadurismo liberal.
En este sentido, el PP de Aznar se iba configurando como un partido catch-all (atrapalotodo), es decir, multiclasista y, a efectos electorales, capaz de atraer a votantes de un amplio espectro, con una idiosincrasia proclamada de límites poco definidos y, en muchas áreas de acción, con un talante más pragmático que doctrinario, al menos por el momento. Bajo Aznar, el PP monopolizó más de la mitad del campo político clásico en el eje derecha-izquierda y en la dimensión nacional, impidiendo la articulación de extremismos y movimientos antisistema de derechas.
De puertas adentro, ya no se identificaba a los pesos pesados con etiquetas ideológicas y el tiempo de las familias estaba completamente superado. Según la propaganda popular, lo que había era un grupo de hombres y mujeres al servicio de los intereses generales y dedicado a desarrollar un "proyecto para un nuevo siglo" en la "España de las oportunidades". También y sobre todo, un partido completamente rendido a un líder acostumbrado a escuchar de sus huestes elogios y panegíricos con tendencia al ditirambo. El próximo PP de la mayoría absoluta iba a entrar en una fase de "hiperliderazgo" que Aznar utilizaría para imponer determinadas decisiones muy personales en política interior y exterior, decisiones llamadas a generar imponentes controversias nacionales.
9. La mayoría absoluta de 2000 y las expectativas para la segunda legislatura. Las problemáticas de la inmigración
El 20 de diciembre de 1999 la Junta Directiva Nacional (JDN) del PP designó a Aznar cabeza de lista por Madrid y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del año próximo. Las perspectivas eran óptimas, y el PP diseñó una campaña basada en las realizaciones incontrovertibles de los primeros cuatro años de gobierno, "los hechos", y en la oportunidad de que el futuro siguiese ese mismo rumbo, tal como invitaba el eslogan Vamos a más.
Era la hora de cobrarse los dividendos de la "lluvia fina" a la que había aludido Aznar para referirse al paulatino convencimiento por una mayoría de electores de que la continuidad del PP en el poder les convenía en términos de prosperidad, estabilidad y libertad, con la ventaja añadida de un clima político más apaciguado que en la primera mitad de los años noventa, a pesar del enfrentamiento con los nacionalistas vascos. El regreso de los atentados de ETA era el único motivo de preocupación seria.
Las elecciones del 12 de marzo de 2000 supusieron un triunfo sin precedentes para el PP que le acercó a la barrida espectacular del PSOE en 1982: con una participación del 70,6%, siete puntos menos que en 1996, el partido del Gobierno rebasó la barrera de los 10 millones de papeletas, ascendió al 44,5% del voto y ganó 183 diputados, ocho por encima de la mayoría absoluta. El PP fue la lista más votada en 42 de las 52 circunscripciones provinciales y en 14 de las 17 autonomías, todas excepto Andalucía, Cataluña y el País Vasco.
Los socialistas, que no terminaban de superar el desbarajuste interno que había provocado la inesperada renuncia de González al liderazgo en 1997, vieron magnificada su desventaja en 2,4 millones de votos, más de 10 puntos porcentuales y 58 diputados. Su cabeza de lista y secretario general, Joaquín Almunia Amann, presentó la dimisión la misma noche electoral en una atmósfera de desolación de los socialistas que contrastó con la exultación de los militantes populares y la plana mayor de un partido descubierto como una formidable maquinaria electoral.
Aznar, en el cenit de su carrera política, fue investido el 26 de abril en el Congreso de los Diputados con 202 votos a favor, estos son, los de su partido, CiU —que no llevó su disgusto con la visión territorial de España que tenía el PP al extremo del PNV, rompiendo el pacto de legislatura— y CC, y al día siguiente prestó ante el rey juramento de su segundo mandato, que, tal como había prometido en reiteradas ocasiones, iba a ser el último. El 28 tomaron posesión los ministros del nuevo gabinete, que experimentó los ascensos de Rajoy a la Vicepresidencia Primera, Piqué a Exteriores y Ángel Acebes Paniagua a Justicia, más la entrada al frente de Defensa del murciano Federico Trillo-Figueroa, que venía de presidir el Congreso y pertenecía a la promoción de dirigentes que hicieron el salto con Aznar en 1989. Dos valores seguros, Rato y Mayor, continuaron haciéndose cargo de Economía e Interior.
Aznar estaba en la cúspide de una enorme concentración de poder que el PP había ganado democráticamente en las urnas en todos los niveles del Estado: nacional, autonómico, provincial y municipal. Ya no necesitaba pactar en las Cortes el respaldo de ningún grupo menor gracias a la mayoría absoluta. Resultaba difícil de imaginar el mínimo disenso en su grupo de diputados y senadores a la hora de votar proposiciones y mociones, y menos aún la defección. Por todo ello, cabía esperar del Gobierno, y más exactamente de Aznar, la aceptación de una reserva de diálogo con el resto de los grupos para que las normas, que de todas maneras iban a salir adelante, gozaran del máximo nivel de aceptación y consenso.
Sin embargo, de un día para otro se vio que los ánimos del Ejecutivo no iban en esa dirección, ya que, como dijo el vicepresidente Rajoy, "el consenso es muy importante, pero si todo se hace por consenso, al final, no hay Gobierno". Lo que para el PP era su legítimo e incontestable derecho a ejercer su mayoría, otorgada por los electores, para la oposición era el recurso sistemático al "rodillo parlamentario". Al antagonismo con los nacionalismos periféricos no se estaba llegando por casualidad. Ahora, con la consecución de la ansiada mayoría absoluta, Aznar pudo permitirse menos miramientos (de hecho, decidió no tener ninguno) con unas fuerzas políticas cuyos proyectos y estrategias siempre habían atacado su pensamiento más íntimo. Por la misma razón, el peso político del veterano president Pujol, decisivo en la década anterior para la gobernabilidad del Estado, decayó ostensiblemente en esta nueva etapa.
La última ocasión en que el PP conoció los sinsabores de la mayoría simple fue el 22 de diciembre de 1999, cuando el Congreso, en el último plenario de la legislatura y con los votos de PSOE, IU, CiU, PNV, CC y el Grupo Mixto, dejó solo al PP y aprobó la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, más conocida como la Ley de Extranjería, la cual debía sustituir a la norma vigente desde 1985 y brindar un marco legal que regulara mejor una realidad insoslayable, el gran incremento de la inmigración foránea, en muchos casos clandestina, que afectaba principalmente a los africanos magrebíes y subsaharianos, llegando a la península a través del estrecho de Gibraltar y demasiadas veces en condiciones precarias o peligrosas para sus vidas, y a los sudamericanos, señaladamente ciudadanos de los países andinos.
Las rocambolescas vicisitudes por las que pasó la Ley de Extranjería reflejaron el desconcierto que estaba suscitando en los partidos el fenómeno de la inmigración y la multiplicación de los residentes extranjeros en España, donde esta situación se presentaba con muchos años de retraso con respecto a los vecinos europeos y donde hasta hacía poco el componente monoétnico de la sociedad se había observado como la cosa más natural. Por tradición un país de emigrantes que durante varias décadas fueron bien recibidos y encontraron oportunidades laborales en sus lugares de destino de Europa y América, en el último quinto del siglo XX los flujos se invirtieron y España pasó a ser un país de entrada por antonomasia.
Las dificultades de la integración, el choque cultural (común en el caso de los musulmanes), la formación de ambientes de marginalidad por la desidia cívica de determinados municipios y los comportamientos delictivos de que hicieron gala algunos de los recién llegados pusieron a prueba la cacareada tolerancia de los españoles, quienes preferían identificar las manifestaciones de hostilidad racial como propias de otras latitudes.
Antes bien, los estallidos xenófobos, espontáneos y no instigados por organizaciones políticas, en lugares como El Ejido (Almería, donde miles de inmigrantes se empleaban como mano de obra barata en las prósperas explotaciones agrícolas) o Tarrasa (Barcelona), colocaron sobre el tapete los agudos problemas de convivencia y el racismo que anidaba en una parte, no estaba muy claro si minoritaria o no tan reducida, de la población autóctona. Sectores de la izquierda y colectivos sociales acusaron al PP de mostrar una actitud condescendiente hacia los brotes violentos de racismo, aunque no se ignoraba que la demagogia derechista que rodeaba estos episodios tenía muchas veces su preferencia electoral en el partido de Aznar.
La derrota del Gobierno de Aznar en la votación de diciembre de 1999 suponía que iba a entrar en vigor la versión del texto legal, claramente progresista, aprobada por el Congreso en noviembre anterior con el voto a regañadientes del PP, que en la misma sesión se abstuvo en la votación pormenorizada del articulado. Lo que sucedió el 22 de diciembre fue que la mayoría del pleno tumbó las enmiendas restrictivas presentadas por el Senado merced al pacto de populares y convergentes, pero los catalanes se desentendieron del acuerdo y en la Cámara baja votaron contra lo que ellos mismos habían redactado con la explicación de que el PP había torpedeado el consenso interpartidista que una norma de estas características precisaba.
La ley preveía que el Ejecutivo, mediante decreto, establecería el procedimiento de regularización de todos los extranjeros que se encontraran en España desde antes del 1 de junio de 1999 y acreditaran haber solicitado en alguna ocasión los permisos de residencia o de trabajo, o que hubiesen trabajado en los últimos tres años. Se fijaba también un mecanismo de regularización permanente que permitiría el acceso a la residencia temporal a todos los extranjeros que demostraran una estancia ininterrumpida de dos años en territorio español, estuvieran empadronados y contaran con medios económicos para mantenerse. Con todo, se estimaba que hasta una quinta parte del millón de extranjeros residentes en España no cumplía con los requisitos.
La ley fue promulgada el 11 de enero de 2000, pero el grupo parlamentario popular dejó claro que tras las elecciones generales, si obtenía la absoluta, procedería a suprimir aquellas disposiciones "incentivadoras" de "flujos no sólo excesivos, sino perjudiciales" de inmigrantes, recordando que España tenía asumida la responsabilidad de vigilar las fronteras de la UE en su poroso flanco sur.
El equipo de Aznar insistió en que, en su actual articulado, la ley contenía demasiadas inconcreciones técnicas, obstaculizaba una política migratoria eficaz y encerraba un "efecto llamada" que sólo podía agravar la elevadísima siniestrabilidad de los desembarcos clandestinos, con centenares de muertos en las playas del extremo sur de la península y de las islas Canarias en los naufragios de las pateras, frágiles embarcaciones atestadas de africanos, hombres en su mayoría pero también mujeres, que pagaban a precio de oro el trayecto por mar a las mafias que mantenían este siniestro y trágico negocio.
Dicho y hecho, en diciembre de 2000 el Senado aprobó (con los votos añadidos de CiU y CC) el proyecto del Ejecutivo de reforma de la Ley de Extranjería, que endurecía considerablemente las condiciones iniciales: se negaba la extensión de derechos socioeconómicos y civiles —libertades de asociación, manifestación y sindicación— a los inmigrantes sin papeles para no crear un "agravio comparativo" con los extranjeros regularizados y con los mismos ciudadanos nacionales, de manera que aquellos sólo tenían garantizados los derechos fundamentales, las prestaciones asistenciales humanitarias en caso de urgente necesidad, y la enseñanza infantil obligatoria; se facultaba al Ministerio del Interior para repatriar de manera expeditiva a los inmigrantes indocumentados, inclusive los 90.000 que habían visto rechazada su solicitud antes del 21 de diciembre —cuando expiró el proceso de regularización—, los cuales podrían ser previamente recluidos en centros de internamiento; se pautaba la reagrupación de los familiares de los regularizados y la concesión de permisos dentro de unos contingentes y cuotas anuales; y, se castigaba con fuertes sanciones a los empresarios que contratasen a inmigrantes sin el permiso de trabajo.
La ley modificada entró en vigor el 23 de enero de 2001, pero ya en octubre de 2003 experimentó una nueva reforma en un sentido endurecedor. Sin embargo, en marzo de ese año, el Tribunal Supremo, en una sentencia histórica, anuló algunos de los artículos más conflictivos. El Gobierno hizo un uso profuso de la ley, y por ejemplo no vaciló en realizar las expulsiones automáticas, extraordinariamente polémicas en algunos casos.
Sólo en 2003 92.000 inmigrantes en situación de ilegalidad fueron devueltos a sus lugares de origen, el 75% de ellos detenidos en las fronteras o interceptados en el mar. Por contra, 276.000 consiguieron la documentación, elevando el número de regularizados a 1.647.000, de los que 963.000 figuraban ya en las listas de la Seguridad Social como prestatarios y cotizantes. Tras recibir 700.000 inmigrantes en un año, a 31 de diciembre de 2002 en España vivían ya 2,7 millones de extranjeros (más del 40% en Madrid y Cataluña), esto es, el 6,3% de la población total.
Los partidos de izquierda, los sindicatos, las ONG involucradas en el problema y el mismo colectivo de inmigrantes irregulares, que se movilizó en las calles y desafió la prohibición de manifestarse, denunciaron las sucesivas reformas legales como ejemplos de la inconsistencia o la cerrazón del PP a la hora de abordar un fenómeno a todas luces inexorable y que difícilmente iba a detenerse haciendo hincapié sólo en la acción policial, llegando a dispensar a un inmigrante ilegal el trato de un delincuente, o en el regateo de los cupos de entrada, si bien todo el mundo estaba de acuerdo en que había que avanzar en la regularización de los numerosísimos indocumentados.
Los detractores de la Ley de Extranjería echaron en cara al Gobierno de Aznar que no elaborara unas políticas sólidas de integración que armonizasen todas las dimensiones, económicas, sociales y culturales, de la inmigración, o una campaña de pedagogía social que ayudase a romper el vínculo mental entre inmigración y delincuencia, y que incidiese en los aspectos positivos de una inmigración generosamente regularizada y productiva. De acuerdo con este análisis, un país que casi no ganaba población autóctona por la muy baja tasa de natalidad necesitaba imperiosamente de trabajadores extranjeros succionados de la economía sumergida y con contratos en regla para cubrir la fuerte demanda laboral en numerosos ramos de los sectores primario y secundario y, con sus cotizaciones y tributaciones, contribuir a la viabilidad de la Seguridad Social a largo plazo.
Uno de los puntos negros de la gestión de Aznar fue el aumento de la delincuencia común, aunque en 2003 se apreció un sensible descenso de los delitos después de que en septiembre de 2002 el Gobierno presentara un ambicioso plan anticrimen que contemplaba la incorporación de 20.000 nuevos policías y guardias civiles, cambios en el Código Penal y la instauración de los juicios rápidos. Aznar habló de "barrer las calles" y de "dar la batalla a la delincuencia". El PSOE vinculó el crecimiento de los robos, las violaciones y los homicidios a la disminución del gasto público en el capítulo de la seguridad ciudadana en aras del déficit cero, y a la implicación de muchos agentes del orden en tareas no efectivas de prevención del delito. Por otro lado, las medidas específicas contra la violencia de género y doméstica no dieron resultado y los malos tratos y asesinatos de mujeres a manos de sus parejas masculinas se multiplicaron, llegando a crear alarma social.
10. Los éxitos y los puntos flacos de la gestión económica. El retroceso del diálogo social
En su primer mandato, Aznar empleó varias veces una frase que vendría a ser el epítome del curso nacional: "España va bien". La sentencia, excesivamente simplificadora, resultaba sin embargo acertada para describir algunas tendencias económicas.
La estabilidad y la fortaleza del euro, que el 1 de enero de 2002 empezó a circular como moneda física (en coexistencia con la peseta hasta el 1 de julio siguiente, cuando la antigua divisa nacional dejó de tener curso legal), el precio del dinero históricamente bajo gracias a la política de tipos del BCE ligada a la pertinaz anemia de la economía alemana, los siempre enormes ingresos por el turismo y la continuidad de las transferencias financieras de la UE fueron unos estímulos permanentes del consumo, los negocios y la producción. Mientras, el Gobierno seguía cuadrando las cuentas del Estado y, con la ley en la mano, garantizaba las pensiones y su revaloración anual ajustada al Índice de Precios al Consumo (IPC).
Entre 2000 y 2003 la economía nacional creció a un ritmo anual del 2,8%, por encima de los promedios de la OCDE, y más acusadamente aún, de la UE. En 2002 España fue el tercer país comunitario que más creció, un 2%, detrás de Irlanda y Grecia, tasa notablemente superior a las registradas en Francia, Italia y Alemania. Otro indicador para la distinción, el déficit de las administraciones públicas, que en 2000 fue del 0,9% del PIB, siguió descendiendo cada año hasta que en 2003, por primera vez en la historia de España, se convirtió en superávit, concretamente uno de 2.480 millones de euros, el 0,3% del PIB. El dígito resultaba de sumar los déficits de las administraciones central, autonómicas y locales, y el sobrante de la Seguridad Social, que en 2003 rebasó los 7.000 millones, el 1% del PIB.
Pero el Gobierno no se conformó sólo con liquidar los descubiertos: se aseguró que la ortodoxia financiera fuera irreversible y de obligado cumplimiento por futuras administraciones. El instrumento para ello fue la Ley Orgánica de diciembre de 2001, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. La OCDE valoró la consecución del mitificado déficit cero como el resultado del espectacular incremento de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, sobre todo los inmigrantes con sus papeles en regla. Paralelamente, las deudas del Estado fueron menguando y en el ejercicio de 2001 se colocaron por debajo del equivalente al 60% del PIB; en 2003 el valor fue del 43% del PIB.
Tres grandes reformas de la fiscalidad directa se centraron en la simplificación de los tramos impositivos, la bajada de los tipos de retención máximo y mínimo, descuentos por hijos para las familias, la elevación de los umbrales por debajo de los cuales las rentas familiares o personales de trabajo y de capital mobiliario quedaban exentas de tributación, exenciones particulares de los impuestos sobre el patrimonio de la vivienda habitual y sobre transmisiones patrimoniales, bonificaciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, disminución del gravamen a las plusvalías, deducciones a particulares por el alquiler de viviendas y la extensión de otras deducciones a las empresas.
El Gobierno habló de una rebaja media del IRPF del 11%, que se elevaba hasta el 38% en los casos de rentas más bajas, a partir del ejercicio fiscal de 2002 (campaña de declaraciones de 2003). A la reforma fiscal se le sumó la entrada en vigor el 1 de enero de 2002 del nuevo modelo de financiación autonómica, que afectó a las 15 comunidades del régimen común, las cuales pasaron a gestionar el 33% del IRPF, el 35% del IVA, el 40% de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas, el tabaco y los hidrocarburos, y el 100% de los impuestos sobre patrimonio, sucesiones y donaciones, y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Finalmente, entre 1996 y 2003 se crearon 4,4 millones de puestos de trabajo, la tasa de paro se aproximó notablemente a la media europea y el diferencial con la renta media por habitante de la UE se recortó en cinco puntos.
Con todo este mar de cifras, Aznar alardeó de que los resultados de las profundas reformas estructurales y los reequilibrios financieros realizados en España desde que él había llegado a Moncloa estaban a la vista, y se permitió sermonear a franceses y alemanes por andar a la zaga en terrenos donde España había actuado con más decisión, además de acoger con gran irritación, en noviembre de 2003, su anuncio de saltarse el tope de déficit fijado por el PEC y su imposición al Consejo de la UE de la exoneración de las sanciones de la Comisión para poder gastar más dinero público en la recuperación económica.
Sin embargo, el panorama casi fausto arriba descrito presentaba unas cuantas bases engañosas y omitía tendencias preocupantes en otras magnitudes, alguna clamorosa, que lo matizaban poderosamente. De entrada, el fuerte tirón consumista de las familias y las constantes subidas en los precios de los carburantes, justificadas por el encarecimiento del petróleo, sacudieron al IPC e hicieron fracasar una y otra vez las previsiones de inflación del Gobierno.
La inflación rebotó del 1,8% en 1998, el mejor año de todos, al 2,9 en 1999, invirtiéndose la tendencia descendente iniciada hacía 10 años. En octubre de 2000 la tasa interanual alcanzó el 4%, la mayor desde 1995, y el año terminó con un índice medio del 3,4%. En 2001, 2002 (año en que se notó el llamado efecto euro, un encarecimiento artificial de los precios por el redondeo a favor del vendedor en el cambio de la peseta) y 2003 el valor superó siempre y de manera amplia el 3%, por encima de los promedios de la OCDE y la eurozona.
El empleo generado estuvo muy sujeto a las necesidades temporales en el sector terciario, se desindustrializó y en muchos casos fue de mala calidad, superando con creces el número de contratos a los trabajadores definitivamente insertados en el mundo laboral. Entre 1996 y 2001 la España de Aznar produjo dos datos contrapuestos: por un lado, fue el país de la UE que más rápido recortó su masa de desocupados, que según la EPA retrocedió del 22,2% al 10,5% (el 12,9% según los criterios de medición manejados por la EPA hasta 2001, cuando cambió el procedimiento de la encuesta).
Por otro lado, presentó la tasa de temporalidad laboral más elevada: nada menos que el 31% de los contratos firmados, esto es, más del doble de la media europea, tenía fecha de caducidad prefijada, demasiado a menudo a un plazo muy corto y dentro de procesos abusivos, cuando no ilegales, de renovaciones encadenadas que obviaban la realización de contratos indefinidos.
Había precariedad contractual, pero también parquedad salarial, generalizada en el sector servicios y más acusada en las regiones del sur, un alto índice de siniestrabilidad y unos niveles de capacitación insuficientes. La mezquindad de ciertos sueldos y las dificultades para encontrar trabajo se cebaban en las mujeres. Finalmente, es necesario consignar que en 2002 el ritmo de creación de empleo se estancó, y en este año y el siguiente la EPA colocó la tasa de paro por encima del 11%, todavía el valor más alto de la UE.
Otro problema, y muy preocupante, era el del bien básico de la vivienda —recogido como derecho en la Constitución— en el mercado libre, con unos precios enormemente desajustados a los ingresos reales de los consumidores y que en las ciudades alcanzaron niveles exorbitantes. Entre 1998, cuando el Gobierno aprobó una nueva Ley del Suelo concebida para incrementar masivamente la oferta de suelo urbanizable, y 2002 los precios de la vivienda en España subieron a un ritmo medio anual del 11%, mientras que la media europea fue del 4,5%.
Las máximas facilidades para obtener de bancos y cajas de ahorros créditos hipotecarios a plazos largos, unidas a las desgravaciones fiscales en este capítulo, animaron a las familias y a los jóvenes que deseaban emanciparse a adquirir viviendas que en numerosos casos estaban claramente por encima de sus posibilidades objetivas, a costa de cubrirse de deudas y de su capacidad de ahorro. La fuerte demanda de vivienda en propiedad frente al alquiler, la proliferación de las prácticas especulativas de promotores y constructores, y la generalización del concepto de gastar en ladrillo como la forma de inversión más rentable frente a una bolsa errática y el rendimiento nimio del dinero a plazo fijo se tradujeron en un encarecimiento desmesurado y artificial de los inmuebles que alimentó sin cesar la llamada burbuja inmobiliaria, fenómeno compartido con otros países de la OCDE.
El círculo era vicioso y peligroso: cuanto más subían los pisos, más se endeudaban los compradores, y cuanta más capacidad de riesgo asumían éstos, más se encarecía el mercado. Los compradores se hipotecaban, pero los constructores también contraían enormes deudas con los bancos para mantener a buen ritmo un negocio desbocado donde la oferta siempre debía ir por delante de la demanda.
Los gobiernos de Aznar no tomaron ninguna medida eficaz para reconducir a unos criterios racionales esta tendencia, inquietante en términos financieros e intolerable en términos sociales. La situación dependía estrechamente del mantenimiento de los tipos de interés en unos mínimos difícilmente mejorables —los cuales no ofrecían garantía de mantenerse así siempre, además de ser anormalmente bajos para el nivel de inflación española— y del nivel de ingresos —los salarios, básicamente— de los prestatarios, el cual a su vez estaba ligado al crecimiento económico.
La consecuencia de un hipotético estallido de la burbuja inmobiliaria, que no tuvo lugar durante el mandato de Aznar, por la caída de la demanda acompañada de un incremento de la morosidad hipotecaria, sería el derrumbe de los precios de la vivienda y, automáticamente, la evaporación de las expectativas de beneficios de las entidades crediticias, de los promotores inmobiliarios y de los compradores particulares con cálculo inversor, con un impacto nefasto sobre el sistema financiero y el conjunto de la economía. Precisamente, multitud de analistas nacionales y extranjeros alertaron contra el excesivo peso del sector de la construcción en las estructuras del PIB y el mercado de trabajo españoles, de manera que la mínima crisis en el negocio de la vivienda podría sumir a la economía nacional en un profundo bache.
Los observadores subrayaron algo que los dirigentes y ministros del PP siempre prefirieron ignorar en sus enumeraciones de logros: que el crecimiento obtenido era vulnerable porque se basaba en la expansión de la demanda interna, el consumo de los hogares, la compra de pisos y la adquisición de bienes raíces y materias primas por las empresas, a costa de la inversión en bienes de equipo y los servicios de cualificación, de las industrias con valor añadido y de las exportaciones, con las consiguientes pérdidas de competitividad y productividad. La insuficiente atención gubernamental al gasto público en desarrollo tecnológico e innovación (España continuó a la cola de los socios de la UE en inversión en I+D) no hizo sino perfilar este cuadro.
Por lo que se refiere a las reformas del IRPF, los sindicatos, el PSOE e IU contrapusieron datos que refutaron algunas afirmaciones gubernamentales: la fiscalidad directa, ciertamente, había retrocedido en su conjunto, pero los impuestos indirectos al consumo de combustibles, alcohol y tabaco habían experimentado la tendencia contraria (mientras que los tipos de IVA, salvo alguna excepción, se mantuvieron inmutables), de manera que la presión fiscal global, lejos de disminuir, había aumentado.
Además, argüían aquellos, el nuevo modelo fiscal había perdido carácter progresivo, ganado proporcionalidad y cuestionado su capacidad redistributiva, penalizaba las rentas de trabajo frente a las rentas de capital y patrimonio, y no se estaba actualizando con el IPC. La oposición presentó como una contradicción el aumento de la recaudación del Estado y la reducción del gasto social. También achacó al Gobierno que no tomara medidas contundentes contra la evasión y el fraude.
Los sindicatos mayoritarios, CCOO y la Unión General de Trabajadores (UGT), no contestaron en la calle el decreto gubernamental de febrero de 1998 que retiró la gratuidad y las subvenciones a más de 800 fármacos recetados por la Seguridad Social, el llamado medicamentazo, y en diciembre de 2001 suscribieron con el Ejecutivo y la patronal un pacto interconfederal para la moderación de los salarios con la garantía de la cláusula de revisión ligada a las subidas del IPC. Este acuerdo auguraba la negociación colectiva de los convenios en las empresas en un clima renovado de "paz social", pero 2002 conoció otro derrotero a fuer de una decisión estrictamente unilateral del Ejecutivo.
La aprobación el 24 de mayo por el Consejo de Ministros del real decreto-ley de medidas urgentes para la Reforma del Sistema de Protección por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad, que buscaba avanzar en la desregulación del mercado de trabajo, flexibilizando las relaciones laborales y facilitando el despido, y en la reducción de la cobertura social del paro para, teóricamente, liberar fondos públicos con que financiar políticas activas de empleo, topó con la oposición airada de los sindicatos, con quienes no se había negociado los cambios, y desencadenó, el 20 de junio, la primera huelga general en España desde 1994. Los paros fueron seguidos mayoritariamente en la industria, la construcción, el transporte y la pequeña y mediana empresa, y de manera minoritaria en el sector servicios. El decreto fue convalidado por el Congreso una semana antes con los únicos votos del PP.
La reacción inmediata del Gobierno, muy contrariado por el primer envite sindical después de ocho años de mandato, y más porque tenía lugar en plena presidencia de turno del Consejo de la UE, fue minimizar el grado de seguimiento de la huelga e incluso negar su existencia ("sencillamente, no hay huelga general", afirmó el portavoz aquel día). Pero después, con menos alharacas y más prudencia, se avino a negociar con las centrales obreras una modificación tan profunda del vulgarmente conocido como decretazo que los medios hablaron de "rectificazo" y de "claudicación". En octubre, el nuevo ministro de Trabajo, el dirigente popular valenciano Eduardo Zaplana Hernández-Soro, publicó 24 enmiendas al decreto-ley que dieron satisfacción a siete de las ocho modificaciones exigidas por los sindicatos.
Así, se restituían los salarios de tramitación por despido improcedente, la prestación por desempleo para los trabajadores fijos discontinuos y la compatibilidad entre la percepción del subsidio por desempleo y la realización de trabajos por cuenta ajena. Además, el Instituto Nacional de Empleo (INEM) suavizaba ostensiblemente las nuevas condiciones impuestas a un parado inscrito para aceptar una oferta laboral —en cuanto a la calidad del contrato, las condiciones del transporte y la distancia entre residencia y puesto de trabajo— so pena de retirarle el seguro de desempleo.
En lo único que no cedió el Gobierno fue en la paulatina extinción del Plan de Empleo Rural (PER, vieja denominación de lo que ahora se llamaba el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria, AEPSA) destinado a los jornaleros del campo de Andalucía y Extremadura, y en la retirada del subsidio por desempleo agrario, aunque Zaplana aceptó negociar con los sindicatos unas rentas de cobertura alternativas. La reforma de la reforma del mercado de trabajo entró en vigor el 14 de diciembre de 2002.
Las imputaciones al Ejecutivo de Aznar de falta de diálogo y de cerrazón ideológica cayeron como fuego graneado a lo largo de las dos legislaturas en el sensible capítulo de la educación. El equipo gobernante, con el respaldo en bloque del partido, manifestó desde el principio su intención de sacar adelante medidas legales que permitieran mejorar la calidad de la enseñanza pública impartida en colegios y universidades, reducir los niveles de fracaso escolar y proporcionar una formación más adecuada a las necesidades del mercado de trabajo.
La damnificada obvia era la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE, aprobada por los socialistas en 1990), que para el PP no estaba sirviendo a las necesidades actuales, y los instrumentos, a cuál más polémico, fueron la Reforma del currículum de las asignaturas de Humanidades en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOCFP) y la Ley Orgánica de Universidades (LOU).
La reforma de las Humanidades, elaborada por la que fue ministra de Educación hasta enero de 1999 (cuando salió del Ejecutivo para asumir la presidencia del Senado), Esperanza Aguirre Gil de Biedma, fue luego negociada con el PSOE y CiU por sus sucesores en el cargo, Rajoy y, desde abril de 2000, Pilar del Castillo Vera, y finalmente tramitada en una versión modificada por el Consejo de Ministros mediante decreto-ley en diciembre de 2000. El debate sobre la oportunidad y el alcance de esta reforma quedó irremisiblemente politizado, con los partidos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco revolviéndose contra lo que les parecía una pretensión del Gobierno central de dictarles directrices lesivas de sus respectivos modelos educativos, elaborados al socaire de las competencias autonómicas en la materia.
Lo cierto es que Aguirre expresó con su proyecto una alarma por el contenido de la asignatura de Historia que se estaba impartiendo en algunas autonomías: para el PP, los nacionalistas periféricos proyectaban a los planes de estudios vigentes en las comunidades que gobernaban una visión "tergiversada" de España como única nación soberana, negando que los pueblos que la integraban tuvieran una historia colectiva y contribuyendo a poner en peligro la misma "idea" de España; los recriminados replicaron con que las visiones "españolistas" y "uniformizadoras" de la historia no se conciliaban con sus sociedades y que lo que había que potenciar era el concepto de servicio al Estado.
Todavía más controvertidas, ya que encajaron al rechazo frontal de los partidos nacionales de izquierda, fueron la LOU y la LOCE, defendidas ambas con beligerancia por la ministra del Castillo. La primera norma fue debatida en el Congreso como proyecto de ley y aprobada el 20 de diciembre de 2001 con los votos añadidos de CiU y CC.
Entre otras novedades, la LOU eliminaba la incompatibilidad de la docencia simultánea en centros privados para los profesores de las universidades públicas, creaba agencias de evaluación de los centros, sustituía el tradicional examen de acceso, la Selectividad, de los alumnos preuniversitarios por una prueba general de Bachillerato, la Reválida, permitía la fijación de modelos de selección propios a las universidades con menos plazas ofertadas que las solicitudes de matrícula y, en general, exigía un mayor rendimiento al personal docente. PSOE e IU presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la LOU por considerar que invadía competencias autonómicas de educación, abría una puerta al control político de los órganos académicos y vulneraba la autonomía universitaria a la hora de elegir a los rectores.
El 19 de diciembre de 2002 culminó el tortuoso proceso de aprobación de la LOCE, aunque esta vez el PP sólo contó con el respaldo del grupo canario. Al trámite parlamentario se llegó tras un año de acalorados debates, y mes y medio después de celebrarse una huelga general de la enseñanza pública no universitaria (29 de octubre)
Los partidos de izquierda y nacionalistas, los sindicatos, los estudiantes, buena parte del profesorado y otro tanto de las autoridades académicas insistieron en el carácter "segregador", "autoritario" y "regresivo" de lo que les parecía más bien una "contrarreforma" educativa que, con el pretexto de corregir el fracaso escolar y potenciar la calidad de la docencia, debilitaba a la enseñanza pública frente a la privada concertada.
La LOCE omitía el capítulo dedicado a la financiación y asumía las peticiones de la Conferencia Episcopal al recuperar la Religión como asignatura supervisada por la Iglesia católica y puntuable para el currículum, sin otra opción para los alumnos que la nueva asignatura, "no confesional", del Hecho Religioso (hasta ahora, las alternativas a la asignatura de Religión eran diversas disciplinas optativas o sesiones de estudio). Para sus críticos, la ley ponía en tela de juicio la laicidad del modelo.
11. Avances en la lucha contra ETA y agudización de las tensiones con el nacionalismo vasco
Aznar asistió a todas estas polémicas de naturaleza normativa y con un farragoso trasfondo de negociaciones y trámites un poco desde la barrera, dejando que sus pugnaces ministros batallaran por las reformas y soportaran todo el peso del desgaste ante la opinión pública, a sabiendas de que contaban con su respaldo absoluto y de que no iban a ser cesados por mucho que lo pidiera la oposición. Aznar realizaba sus remodelaciones ministeriales sin estridencias, ahorrando cualquier exteriorización de discrepancias internas —si es que las había— y rigiéndose por criterios de oportunidad puramente personales y partidistas.
El procedimiento habitual fue cesar a titulares erosionados o manifiestamente ineptos con motivo de una crisis de Gobierno o un paquete de reajustes técnicos, tras los cuales la persona en cuestión asumía funciones nuevas en otra oficina institucional o en el mismo Gobierno, pero con menor rango, o también con el pretexto de que necesitaban todo el tiempo para preparar una candidatura electoral: el presidente jamás dirigió en público el más mínimo reproche a ninguno de sus colaboradores, y cuando alguno de ellos decía adiós al cargo, él hacía un balance elogioso de su gestión.
En los ocho años, el único ministro que dimitió, y sin avisar a Aznar (quien, con todo, le alabó ante los medios cuando se encontró con su carta de renuncia), fue el segundo responsable de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel Siles, en febrero de 2000, oficiosamente debido a unas subvenciones irregulares concedidas por el INEM a la empresa de formación laboral que regentaba la esposa del director general de Migraciones, si bien eran conocidas sus posturas progresistas en materia de protección social, a contracorriente de los ánimos existentes en el núcleo del gabinete (años después, Pimentel se daría de baja como militante del PP en desacuerdo con la postura del partido ante la guerra de Irak). La verdad era también que Aznar prefería volcar todo su caché político y personal en terrenos de gran calado como eran la política internacional y la lucha antiterrorista.
La segunda legislatura del Gobierno de Aznar conoció el súbito agravamiento de la ofensiva de ETA y, casi inmediatamente después, el brusco declive operativo de la banda. Como se recordará, el 21 de enero de 2000 ETA regresó a los atentados tras el fracaso de la tregua de 1998-1999. Este año electoral, el Gobierno popular, el Estado y la sociedad entera vivieron unos meses muy difíciles por la espiral de asesinatos selectivos, 23 en total, que retrotrajo la situación a los balances mortíferos de principios de los años noventa.
En el País Vasco, decenas de atentados conseguidos o fallidos, desmanes callejeros con copiosos daños materiales y un clima de miedo se enseñorearon en determinados núcleos y sectores de población. La necesidad palmaria de fortalecer la unidad de acción democrática, al menos con el PSOE, condujo el 8 de diciembre de 2000 a un nuevo pacto de Estado antiterrorista, el llamado Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que se declaró abierto al PNV siempre y cuando rompiera con el proceso de Estella. Javier Arenas por el PP y el recién elegido secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, firmaron un documento que ligaba el combate eficaz contra el terrorismo a la defensa de los derechos y libertades individuales recogidos en la Constitución.
Entre el 7 de mayo y el 20 de diciembre de 2000 fueron asesinados por ETA funcionarios de la seguridad del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas, concejales del PP de dentro y fuera del País Vasco, un periodista, el presidente de la patronal guipuzcoana, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un magistrado del Tribunal Supremo y, la víctima más sonada este año junto con Fernando Buesa, el ex ministro de Sanidad del PSOE y profesor universitario Ernest Lluch Martín, un intelectual catalán que apostaba por la paz y el diálogo. La diversidad de las filiaciones de las víctimas mostraba a las claras la multiplicación de los colectivos profesionales y sociales puestos en su punto de mira por ETA, que pareció empeñada en dinamitar cualquier resquicio de racionalidad y en huir hacia delante en su delirio criminal.
La pretensión de ETA sería matar a diestro y siniestro a supuestos enemigos "españoles" hasta quebrar la moral de la población, doblegar al Estado e imponerle al Gobierno central una agenda de negociación que pasaría por el "reconocimiento de los derechos políticos y sociales que se le han arrebatado al pueblo vasco por la violencia y la fuerza de las armas", por emplear la fraseología del MLNV, lo que incluiría el reconocimiento de la autodeterminación conjunta de los territorios de Hegoalde (España) e Iparralde (Francia), el énfasis en el proceso de euskaldunización acometido por las "fuerzas vascas", la revisión del papel de la Ertzaintza, la amnistía total de los presos y la retirada completa de las fuerzas de seguridad del Estado español. Tenía vigencia, por tanto, el marco de exigencias maximalista, aunque actualizado, de la vieja Alternativa KAS, cuyo prontuario habitual era el de independencia más socialismo.
El progresivo divorcio de ETA de la realidad política y social del País Vasco y España presentaba trazas de un autismo autodestructivo, pero puesto que su capacidad de matar y de aterrorizar seguía intacta, el Gobierno de Aznar desató una verdadera contraofensiva en los terrenos policial, judicial, legal e internacional que pronto generó resultados y redujo, incluso drásticamente, los niveles de violencia. Agunas de las medidas adoptadas, que se consideraban complementarias del primer frente de lucha antiterrorista, cual era la persecución policial de los activistas armados, desataron fuertes polémicas políticas que municionaron la guerra dialéctica con el PNV en el escenario abierto por el Pacto de Estella y disgustaron también a otros partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados por atisbar en aquellas un peligro para la garantía de las libertades públicas.
Aznar y el PP sostenían que el final de ETA vendría de la combinación de una serie de factores: la acción policial, inclusive la implicación decidida de la Ertzaintza; la cooperación internacional para impedir que los terroristas tuvieran santuarios en el extranjero o gozaran de facilidades financieras; la unidad de los partidos frente al terrorismo; y, la movilización ciudadana a la hora de hacer una defensa activa de los derechos y las libertades fundamentales.
Policialmente, desde el último cuatrimestre del año 2000, las fuerzas de seguridad empezaron a desarticular comandos y grupos de apoyo uno detrás de otro, mientras que al otro lado de la frontera, la Policía y la judicatura francesas multiplicaron los arrestos, los encarcelamientos, las expulsiones y las extradiciones a España de miembros de la dirección de la banda.
En noviembre de 2000 cayó el considerado máximo jefe de ETA, Ignacio Gracia Arregi, alias Iñaki de Rentería, y en los meses siguientes corrieron su suerte otros miembros del Comité Ejecutivo y los aparatos Político, Militar y Logístico, como José Javier García Gaztelu, Txapote, José Luis Arrieta Zubimendi, Azkoiti, Vicente Goikoetxea Barandiarán, Willi, y Asier Oyarzábal Txapartegi, Baltza. Terroristas muy buscados y con un largo historial delictivo como Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, Ibón Fernández de Iradi, Súsper, y Alberto Félix López de la Calle Gauna, Mobutu, también fueron aprehendidos hasta exactamente el final de la legislatura.
Ya en 1998, el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional había dictado la ilegalidad de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), organización medular en el entramado del MLNV y de carácter leninista, el 20 de noviembre, y ordenado el cierre del diario abertzale Egin, que contaba con una tirada diaria de 52.000 ejemplares en todo el País Vasco y solía divulgar los comunicados de la banda terrorista, por su "sumisión absoluta" a las directrices del binomio ETA-KAS, el 15 de julio. Meses más tarde, varias personas fueron procesadas por la presunta relación entre Egin y ETA, y dos periodistas ingresaron en prisión. En agosto de 1999 Garzón autorizó la reapertura del periódico, pero el administrador judicial informó que el grupo editor del medio no podía hacer frente a las deudas y las cargas económicas, luego el cierre se hizo definitivo.
Desde 2000, las pesquisas e interdicciones judiciales se abatieron sobre otras organizaciones y estructuras del MLNV que operaban en situación de legalidad o de alegalidad y que la Audiencia Nacional, siempre con la satisfacción manifiesta del Gobierno, intentaba desenmascarar como meros instrumentos pasivos o tentáculos de ETA. Si bien en algunos casos, en opinión de los partidos del bipartito vasco, no quedó suficientemente probado qué en la complicada urdimbre del MLNV era parte integral, parte subsidiaria o parte simplemente relacionada con ETA, y quiénes estaban delinquiendo realmente por colaboración con banda armada o por apología del terrorismo. Todas las operaciones policiales ordenadas por la Audiencia Nacional se saldaron con abundantes detenciones; varios de los arrestados fueron procesados e ingresaron en prisión, pero muchos otros quedaron en libertad sin cargos.
El 29 de enero de 2000 fue desarticulada Xaki, el nuevo aparato de relaciones internacionales de la banda. El 13 de septiembre siguiente se intervino a Ekin, considerada desde su puesta en marcha en noviembre de 1999 la sustituta de KAS, con arrogadas funciones de agitación social, a la que el juez adjudicó la estrategia de la kale borroka, a veces también llamada "terrorismo de baja intensidad", y a cuyos miembros presentó como "comisarios políticos" de la dirección etarra en Francia; el 4 de abril de 2001 Garzón dictó un auto de ilicitud de Ekin por estimar que actuaba a un nivel de "codirección subordinada" y "con un objetivo común" con ETA.
El 10 de mayo de 2001 la declaración de ilegalidad afectó a Haika, nueva denominación de la organización juvenil de base Jarrai tras fusionarse en abril de 2000 con su equivalente en el país vascofrancés, Gazteriak. Integrada por jóvenes fanatizados y agresivos, Jarrai/Haika era responsable de los actos de kale borroka y corresponsable del clima de miedo y amenazas en los ambientes donde el mundo radical quería imponer su ley, amén de un vivero sistemático de futuros terroristas, en los últimos tiempos casi el 100% de los incorporados a la banda. En su auto, Garzón consideraba a Jarrai/Haika un "apéndice integrado en la estructura terrorista de ETA".
El acoso policial y la interiorización de que, con la nueva Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en la mano, la impunidad se había acabado a la hora de rendir cuentas por los daños ocasionados en el mobiliario urbano, sedes de partidos o bienes de empresas, hicieron caer en picado este tipo de ataques en 2002 y 2003, devolviendo seguridad a las calles de Euskadi, a la par que se batían récords de detenciones en el frente propiamente terrorista y se espaciaban los asesinatos. A los golpes al aparato de captación de ETA se les sumaron los dirigidos contra las finanzas de la banda, gestionadas por una madeja societaria que hasta la fecha había gozado de buena salud.
El 31 de octubre de 2001 les tocó el turno a las Gestoras pro Amnistía, organismo dedicado a controlar y sostener económica a los reclusos de la banda, canalizar las comunicaciones con la cúpula y vigilar que no se produjeran disensiones en el colectivo de presos. Un cierto número de cuentas bancarias operadas por las Gestoras fue intervenido. El 5 de febrero de 2002, Segi, la organización que había tomado el relevo a Haika, y Askatasuna, el sucedáneo de Gestoras, tuvieron sus mismos finales, y el 23 de mayo de 2003 la entidad ilegalizada fue Udalbiltza Kursaal, escisión de la asamblea de munícipes vascos nacionalistas formada por los cargos de EH a raíz del final de la tregua de ETA y la erupción de conflictos con el PNV y EA. Según Garzón, Udalbiltza Kursaal era una "plataforma bajo el control directo de ETA".
En el terreno internacional, Aznar cosechó hasta 2002 dos importantes éxitos: la aprobación por el Consejo Europeo de Laeken en diciembre de 2001 del instrumento de la euroorden y de la primera lista pública de organizaciones terroristas activas en territorio comunitario, en la que figuraban ETA y la constelación de organizaciones ilegalizadas por Garzón, y las inclusiones sucesivas por los departamentos del Tesoro y de Estado de Estados Unidos en sus listados de organizaciones y personas terroristas, rigiendo ya la administración republicana de George W. Bush, de ETA (el 31 de octubre de 2001, en calidad de "grupo terrorista global especialmente designado", si bien desde octubre de 1997 el Gobierno estadounidense ya venía considerando a la banda "organización terrorista extranjera"), de 21 etarras buscados, a los que se podría bloquear cuentas bancarias, incautar bienes a su nombre e impedir cualquier transacción financiera (26 de febrero de 2002), y de Askatasuna, junto con otros siete activistas (3 de mayo de 2002).
A la Audiencia Nacional le resultó más trabajoso demostrar el vínculo delictivo entre Batasuna (Unidad), formación política nacida en junio de 2001 a partir de una HB supuestamente reconvertida, y la lista electoral EH con ETA, lo que justificaría la ilegalización de ambas siglas, pretendida por el PP con denuedo. La empresa resultaba delicada para el Gobierno de Aznar, no tanto por la posible reacción violenta del cuerpo social de la izquierda abertzale, que había perdido poder de convocatoria y movilización, como por suponer un giro de tuerca en la presión al mundo del MLNV capaz de empujar al conjunto del nacionalismo vasco a un frente de solidaridad victimista y agraviado contra el Estado español y los partidos constitucionalistas.
Al margen de esa dialéctica y a efectos jurídicos, el hecho de que Batasuna y EH fueran en este momento dos agrupaciones perfectamente legales, con derecho a recibir espacios electorales gratuitos, subvenciones y salarios, y con un millar de cargos electos en los distintos niveles de representación, precisaba un procedimiento de proscripción sólidamente fundamentado y con estricto arreglo al derecho. Ahora mismo, no condenar los atentados terroristas no constituía delito, y la apología del terrorismo, rara vez evidente, podía incurrir en acciones penales contra personas, pero no servía para el propósito de la Audiencia y el Gobierno.
La Constitución condicionaba la existencia de partidos a su funcionamiento democrático, en libertad y con arreglo a la ley; HB y sus epígonos más bien parecían formaciones totalitarias, muchos de cuyos miembros habían conculcado la ley y eran ante la justicia verdaderos delincuentes, con penas pagadas o por pagar (incluso por terrorismo) en algunos casos, pero lo que para la mayor parte de la clase política y la opinión pública estaba meridianamente claro desde hacía mucho tiempo, que había una conexión directa entre Batasuna y ETA, había que acreditarlo con pruebas fehacientes.
Existía una ley, preconstitucional, de diciembre de 1978, sobre partidos políticos que validaba a una fuerza política con sólo poseer unos estatutos en los que dijera que su estructura era democrática. Además, flotaban las dudas sobre qué órgano u órganos estaban facultados para promover y dirimir una causa de ilegalización de un partido. Con la legislación vigente, la ilegalización de Batasuna parecía una empresa condenada al fracaso.
El Gobierno de Aznar quiso, por tanto, allanar el terreno promoviendo una nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos que permitiese ilegalizar a aquellas formaciones que diesen apoyo político expreso o tácito, legitimasen o colaborasen de una u otra manera con el terrorismo. El 19 de abril de 2002 el texto fue aprobado por el Consejo de Ministros y remitido para su debate a las Cortes, donde tuvo una acogida moderadamente positivamente del PSOE y, en mayor o menor grado, del resto de las fuerzas políticas, excepción hecha de los nacionalistas vascos y gallegos, e IU, que hablaron de arbitrariedad, retroceso del Estado de derecho o flaca ayuda a la rebaja de la crispación en Euskadi. Populares y socialistas coincidieron en esta explicación: no se trataba de proscribir ideas, ya que la libertad de pensamiento era una garantía constitucional, sino conductas y estructuras que daban alas al terrorismo y atentaban contra la democracia.
El 4 de junio el pleno del Congreso dio un respaldo extremadamente amplio, 304 diputados, al proyecto de ley con los votos de PP, PSOE, CiU, CC y el Partido Andalucista (PA) dentro del Grupo Mixto después de que el grupo popular aceptara enmendar el texto original y retirar sus aspectos más controvertidos: la retroactividad (luego los supuestos sancionadores reconocidos en la ley sólo podían referirse a acciones cometidas por el partido en cuestión después de la entrada en vigor de la norma); la iniciativa parlamentaria de 50 diputados o 50 senadores para ilegalizar una formación (sólo el Gobierno y Ministerio Fiscal eran competentes para promover la acción de los tribunales); y la creación de una sala específica del Supremo para decidir sobre la cuestión de la ilegalización (asumían esa misión la Sala Especial del Supremo prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial o, si confluían supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal, por el juez penal competente). Pasado el trámite en el Senado, la ley fue promulgada el 27 de junio.
El Gobierno informó que aplicaría la ley a Batasuna tan pronto como se produjera un atentado y el partido no lo condenara: el 4 de agosto ETA mató con un coche bomba a la hija de un guardia civil y a un peatón en Santa Pola, Alicante, Batasuna insistió en su proceder habitual y dos días después el Ejecutivo remitió al fiscal general del Estado la documentación que, a su juicio, fundaba la pertinencia de denunciar a Batasuna y emprender su ilegalización. El 19 de agosto el fiscal presentó la demanda y al día siguiente Garzón, que en mayo anterior había considerado en un auto a Batasuna "una de las grandes empresas de ETA" y en julio había decretado el embargo de sus bienes, locales y subvenciones, y el bloqueo de sus cuentas para hacer frente a su responsabilidad civil solidaria de los estragos de la kale borroka cometidos por Segi, lanzó los trámites.
Aznar se aseguró de involucrar al PSOE en este proceso y el 26 de agosto, el mismo día en que el magistrado de la Audiencia emitió un auto de suspensión por tres años de todas las actividades de Batasuna y la clausura de sus locales, el Congreso acordó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a solicitar al Tribunal Supremo la ilegalización de HB, Batasuna y EH. A favor votaron PP, PSOE, CC y PA; en contra, PNV, EA y la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); se abstuvieron CiU, IU, el BNG y la Chunta Aragonesista (CHA).
El proceso de ilegalización de Batasuna se enmarañó con el conflicto político preexistente entre los gobiernos de Aznar y de Ibarretxe. El PNV, no sólo no renegaba del espíritu y la letra de una declaración, Estella, a la que consideraba "invalidada", ni reculaba en su vía soberanista tras el enorme fiasco que habían supuesto la tregua y los acuerdos parlamentarios y municipales con EH, sino que pisó el acelerador en aquella dirección, dinámica que fue criticada por algunas voces disidentes internas partidarias de volver al autonomismo. En junio de 2000 Aznar había celebrado con Ibarretxe en Moncloa el que iba a ser el penúltimo de sus encuentros: a la salida del mismo, los interlocutores sacaron en claro que en lo único en que coincidían era el rechazo a la violencia.
Se apreció en ambas partes una escasa voluntad de diálogo y un desmesurado electoralismo en el torrente de exabruptos intercambiados por los líderes partidistas. El PNV recibió como ataques "a todo el pueblo vasco" la clausura de Egin y el intento de hacer lo mismo con su relevo editorial, Gara, entre otras expresiones de la "guerra político-judicial" desatada por el Estado. Mientras que el PP y en particular Aznar denunciaron la falta de libertades para los no nacionalistas en el País Vasco, se refirieron a la "equidistancia intolerable entre víctimas y verdugos" y empezaron a trazar una comparación entre el terrorismo de ETA y el órdago soberanista del PNV, como queriendo difuminar las fronteras, nítidas a fin de cuentas, entre el nacionalismo totalitario y el nacionalismo democrático.
Las espadas se afilaron con vistas a las elecciones autonómicas que Ibarretxe se vio obligado a adelantar al 13 de mayo de 2001 después de que los diputados de EH se retiraran de la Cámara vasca en septiembre y le dejaran en cruda minoría frente al PP y el PSE-EE. Aznar llegó a creer factible una mayoría simple del PP en el Parlamento Vasco ahora que su fiel escudero Mayor Oreja, liberado del Gobierno el 28 de febrero, era el cabeza de lista y el candidato a lehendakari. El hartazgo generalizado con la violencia, la sensación de muchísimos no nacionalistas de que la situación era insostenible, la enorme decepción por el fracaso del escenario pintado en Estella y el paulatino acorralamiento de ETA y su entorno indujeron a pensar al mandatario español que un corrimiento electoral histórico y un vuelco en la balanza sociopolítica en favor de las fuerzas estatutarias estaban al alcance de la mano en Euskadi.
Nada más lejos de la realidad. Cerrando una campaña electoral dramática, en los comicios de mayo de 2001 la lista conjunta del PNV y EA pulverizó el anterior techo del nacionalismo democrático a costa del desplome de EH, que perdió la mitad de su representación, siete diputados, y 80.000 votos. Los partidos de Ibarretxe, Arzalluz y Begoña Errazti Esnal totalizaron más de 600.000 papeletas, el 42,4%, y 33 escaños, mientras que el PP y su aliado en el territorio foral de Álava, Unidad Alavesa (UA), subieron muy levemente y se quedaron con el 22,9% de los sufragios y 19 escaños, ganando aquel diputado que perdió el PSE-EE. Prácticamente podía hablarse de estancamiento del voto popular en la CAPV.
En conjunto, el 46% del voto fue a parar a los partidos no nacionalistas. Multitud de observadores analizaron el decepcionante resultado del PP vasco como el resultado de una estrategia equivocada, al librar Mayor Oreja una campaña demasiado centrada en el vapuleo verbal del PNV y en los tonos tremendistas, y a guisa de candidato teleguiado desde Madrid.
Muchos votantes nacionalistas, incluso aquellos moderados, no militantes y nada sospechosos de independentismo, cuanto menos de simpatizar con ETA, cerraron filas con unos dirigentes y unos candidatos con los que no siempre solían estar de acuerdo porque recibieron los mensajes del PP como si fuesen ataques de desprestigio del Estado español al conjunto del nacionalismo vasco.
La verdad era que Mayor Oreja no era un político que gozase de extensas simpatías en Euskadi, y que las actuaciones de la Audiencia Nacional contra el mundo radical gozaban de menos respaldo social en la CAPV que en el resto de España, donde ese apoyo era elevadísimo. Otros politólogos y sociólogos interpretaron que muchos vascos, empecinados en ver la situación de la violencia con un enfoque más comunitarista, con rasgos "tribales" o "etnicistas", que ciudadano, seguían sin establecer una jerarquía honesta de "enemigos" objetivos para su propio modelo de convivencia.
Las posturas antagónicas se alimentaban mutuamente: el PP metía en el mismo saco a Batasuna y el PNV porque le parecía que éste le odiaba más a él que a ETA, y el partido de Arzalluz le retiraba también la condición de demócrata a la formación de Aznar porque la creía obsesionada con buscarle metástasis con la izquierda abertzale en vías de ilegalización en su expresión partidaria. El 30 de julio Aznar sostuvo en Moncloa su última entrevista con Ibarretxe, y aunque el ambiente fue más distendido que en la reunión del año anterior, los interlocutores volvieron a constatar las abismales diferencias que les separaban. Desde entonces, el diálogo institucional entre Madrid y Vitoria quedó en animación suspendida.
Las autonómicas de 2001, por tanto, dejaron el agudo conflicto sin resolver. Las hostilidades siguieron su curso con varios frentes abiertos. Por una parte, estaba el desacuerdo sobre la cuantía del Cupo (cantidad que anualmente devuelve la Hacienda de la CAPV a la Hacienda central para contribuir a los gastos generados por las competencias no transferidas desde el Estado y los servicios comunes, en tanto que la mayor parte de lo que ella recauda a sus ciudadanos, que es la integridad de los impuestos, la destina a financiar las competencias asumidas).
Precisamente, en julio de 2002 el Legislativo de Vitoria urgió a Madrid a transferirle 37 competencias so pena de diseñar el Ejecutivo, ahora tripartito con la adición de IU del País Vasco (IU-EB, firmante del Pacto de Estella hasta enero de 2000), un nuevo marco jurídico para Euskadi. La reacción del PP vasco y estatal fue fulminante: el PNV volvía a la carga con un "Estella bis", con el agravante de pretender dar al documento adoptado en la localidad navarra hacía dos años un barniz institucional llevándolo a los debates parlamentarios.
Hasta la concreción de los planes político-jurídicos del Gobierno de Ibarretxe, la Ley de Partidos y el proceso de ilegalización de Batasuna y EH, que merecía el apoyo de más de dos tercios de los ciudadanos del Estado según sondeos, dominaron la inacabable turbamulta entre Madrid y Vitoria, que derivó en un serio conflicto institucional. El 3 de septiembre de 2002 el Gobierno central y la Fiscalía General del Estado presentaron al Supremo sendas demandas de ilegalización que fueron admitidas once días después.
La Mesa del Parlamento Vasco advirtió que no iba a suspender al grupo de EH y el Gobierno Vasco tomó iniciativas legales: el 27 de septiembre elevó al Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Partidos por considerar que vulneraba algunos derechos fundamentales y el 17 de octubre se querelló contra Garzón ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación, al entender que las resoluciones relacionadas con la suspensión de Batasuna suponían una restricción de los derechos de reunión y de manifestación. El juez, que había acusado a Batasuna de impulsar una verdadera "limpieza étnica" en Euskadi, advirtió a su vez que podría emprender medidas contra la Cámara vasca si no acataba su auto de suspensión, y semanas después imputó un delito de pertenencia a banda armada a una veintena de dirigentes de Batasuna para los que dictó prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros.
El 8 de enero de 2003, cinco días después de aprobar el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal para el cumplimiento íntegro y efectivo de sus penas por los reos de terrorismo, que, entre otros cambios, contemplaba aumentar de 30 a 40 años el tiempo máximo que un terrorista podía pasar en prisión y establecer la indemnización debida a las víctimas con cargo al patrimonio del terrorista, el Tribunal Supremo puso en marcha el proceso contra Batasuna, que se finiquitó con rapidez.
El 12 de marzo el Constitucional desestimó el recurso del Gobierno Vasco contra la Ley de Partidos y el 17 del mismo mes la Sala Especial del Tribunal Supremo falló en favor de la ilegalización de HB-Batasuna y EH al estimar que estas formaciones habían vulnerado la citada norma después de su entrada en vigor. El 27 de marzo, el Supremo notificó su sentencia y ordenó el cese inmediato de las actividades de las personas jurídicas encausadas. El recurso de amparo presentado por Batasuna al Tribunal Constitucional sería rechazado en enero de 2004.
12. La mala gestión de las crisis y la intemperancia de un estilo de Gobierno
La huelga general de junio de 2002 marcó un punto de inflexión en la buena estrella política de Aznar, o así le pareció a la opinión pública en aquel momento. El sensible descenso del crecimiento, en el contexto de la deceleración global de las economías de la OCDE en un mundo sacudido por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el frenazo en la creación de empleo y los repuntes inflacionarios se sumaron a la contramarcha del decretazo y a dos crisis de naturaleza bien distinta pero con un desenlace controvertido que hicieron llover críticas sobre el Gobierno desde los partidos de la oposición.
Primero, en julio, llegó el insólito encontronazo prebélico con Marruecos a causa de la ocupación por fuerzas del país africano del islote Perejil. Y segundo, en noviembre, se produjo el desastre medioambiental provocado por el hundimiento del petrolero Prestige en las costas de Galicia, el cual fue, sin duda, el mayor brete en que se vio envuelto hasta la fecha el gobernante español.
El 11 de julio de 2002, pocos día después de desarrollar cinco buques de la Armada española un ejercicio naval en torno al Peñón de Alhucemas, un pelotón de gendarmes marroquíes desembarcó en el islote Perejil, o Leila, un promontorio deshabitado que se erige al oeste del territorio español de Ceuta y a tiro de piedra de la costa de la provincia marroquí de Tetuán, cuya soberanía española Rabat siempre ha negado. A pesar de las protestas de Madrid y de las exigencias de retirada hechas por la UE y la OTAN, el Gobierno real marroquí no dio su brazo a torcer, aunque insistió en todo momento en su voluntad de solucionar el incidente en la mesa de negociaciones.
El 15 de julio tuvo lugar en el Congreso de los Diputados la sesión reina del debate anual sobre el estado de la nación, en la que intervinieron Aznar y Zapatero; el dirigente socialista ofreció su colaboración al Gobierno en el conflicto con Marruecos y, fue la opinión más extendida, su intervención resultó más convincente que la del líder popular, quien dio la sensación de estar más alejado de los intereses inmediatos de los ciudadanos y de aferrarse a una descripción autocomplaciente de las realidades del país.
Al día siguiente, 16 de julio, los gendarmes de Perejil fueron relevados por infantes de marina, un cuerpo de más alta cualificación desde el punto de vista militar, pero en Madrid, Aznar decidió recuperar el islote por la fuerza en aras del restablecimiento de la legalidad internacional y el statu quo. El 17 de julio, después de anunciarse la retirada del embajador en Rabat, un grupo de operaciones especiales de la Armada se descolgó desde helicópteros sobre el promontorio y, sin disparar un solo tiro, desarmó a los marroquíes e izó la bandera española.
La operación de restitución de soberanía, impecable desde el punto de vista militar, fue muy alabada por el Gobierno, el PP y los medios sociales afines, que la valoraron como la respuesta necesaria al desafío unilateral del poder del país vecino, que habría intentado sondear la fortaleza de España ante hipotéticas reclamaciones sobre Ceuta y Melilla apoyadas con hechos consumados, dentro de una estrategia de confrontación cuyo prólogo habría sido la llamada a consultas del embajador en Madrid en diciembre de 2001.
El Gobierno de Youssoufi reaccionó airadamente, su ministro de Exteriores, Mohammed Benaissa, equiparó lo sucedido con una "declaración de guerra", y la prensa marroquí insistió en que se había violado el Tratado bilateral de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de julio de 1991, que estipula la renuncia al uso de la fuerza para resolver cualquier conflicto.
En España, los partidos de izquierda y nacionalistas se quejaron de la aparatosidad de la operación militar, que de haber salido mal habría podido dar lugar a muy graves consecuencias, como una escalada bélica o la ruptura de las relaciones diplomáticas, de los tonos de grandilocuencia patriotera empleados por el ministro Trillo para felicitar a las Fuerzas Armadas, y del hecho de que Defensa hubiese ordenado la acción sin informar previamente a los grupos parlamentarios y cuando en la víspera la ministra de Exteriores, Ana de Palacio Vallelersundi, había asegurado que España deseaba agotar la vía diplomática para solventar la crisis.
El desenlace impuesto por Madrid fue acogido con frialdad por los socios europeos y los aliados de la OTAN, y Estados Unidos se presentó como un mediador desdeñoso que acudió a aquietar los ánimos en una zona sensible para sus intereses estratégicos, más que nada, dio la sensación, a petición de Marruecos. Así, la intervención del secretario de Estado de Bush, Colin Powell resultó decisiva para que el 20 de julio las partes pactaran la desmilitarización de Perejil y el retorno a la situación anterior a la crisis, cuando nadie tenía tropas acantonadas en el islote. De manera inmediata, el ministro Trillo ordenó la salida de los legionarios que habían sustituido a las fuerzas de asalto a las pocas horas de realizarse éste.
Los ministros de Exteriores volvieron a encontrarse, los embajadores retornaron a sus respectivos destinos y el 5 de junio de 2003 Aznar recibió en la finca toledana de Quintos de Mora al primer ministro Driss Jettou. En la primera reunión hispano-marroquí en la cumbre desde mayo de 2000 y producida semanas después del quíntuple atentado integrista contra intereses españoles en Casablanca, que se saldó con 45 muertos (12 de ellos, terroristas suicidas y tres españoles), los gobernantes hicieron votos para "refundar sobre bases más sólidas las relaciones entre los dos países, ya que el volumen de los intercambios era demasiado importante como ser puesto en peligro por un rosario de desplantes, crisis diplomáticas, declaraciones altisonantes y hechos consumados: España era, tras Francia, el segundo cliente, proveedor e inversor de Marruecos.
El 9 de diciembre siguiente tuvo lugar en Marrakech la primera Reunión de Alto Nivel (cumbres formales anuales celebradas en el marco del Tratado de Amistad) desde 1999 y la cita se caracterizó por el mutuo deseo de pasar página al trienio más negro en las relaciones desde la Marcha Verde sobre el Sáhara en 1975. Entre los acuerdos suscritos en la ciudad marroquí, destacó el que establecía una ayuda financiera española, en principio valedera hasta 2007, de 390 millones de euros, repartidos en varios montos crediticios y sectoriales. Aznar fue recibido también en audiencia por el rey Mohammed VI. A partir de aquí, la relación bilateral quedó de nuevo encauzada, aunque sin recuperar el nivel de cordialidad que caracterizó a los primeros años noventa.
Con todo, la gestión del incidente de Perejil, en realidad aprobada por el principal partido de la oposición, que incidió más bien en la opacidad informativa del Gobierno, no pudo compararse en cuanto a nivel de polémica con el manejo, a todas luces irresponsable, del desastre ecológico del Prestige, la mayor agresión al medio ambiente en la historia de España. El 13 de noviembre de 2002, este viejo buque monocasco con bandera de Bahamas que solía hacer la ruta Letonia-Gibraltar y que ahora transportaba 77.000 toneladas de fuel, escoró por los embates de la mar a 28 millas al oeste del cabo Finisterre.
Rescatada la tripulación y con una vía de agua, el petrolero empezó a verter combustible y el Gobierno español, en un decisión crítica que el ministro de Fomento, Álvarez-Cascos, justificó por ser lo que le recomendaron los altos funcionarios marítimos, ordenó remolcarlo lo más lejos posible, mar adentro, antes de que el casco se fracturara por completo. Como resultado, el frente de la marea negra se vio multiplicado y, por efecto de las corrientes, miles de toneladas de viscoso y venenoso chapapote enfangaron cientos de kilómetros de la intrincada costa gallega, reserva de un riquísimo patrimonio biomarino y pesquero, antes y después de que el barco se partiera en dos y se fuera a pique.
Los malos reflejos del Gobierno ante una catástrofe de estas características ya habían asomado en la contaminación de Aznalcóllar, Sevilla, en abril de 1998, cuando una mina propiedad de la empresa Boliden-Apirsa vertió millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al río Guadiamar por la ruptura de una presa que embalsaba aguas saturadas de metales pesados; la letal riada arrasó áreas de cultivo y dañó los parques Natural y Nacional de Doñana, y el estuario del Guadalquivir (un desbarajuste, dicho sea de paso, por el que nadie dimitió, pagó multa o fue procesado); ahora, esos mismos tics, así como algún otro, se vieron multiplicados y agravados en Galicia.
Según la oposición política en pleno, las organizaciones ecologistas, observadores internacionales y buena parte de la opinión pública nacional achacaron a los gobiernos de Aznar y el autonómico de la Xunta que presidía Fraga una monumental cadena de negaciones de la evidencia, desidia, desinformación, decisiones equivocadas, vindicaciones exoneradoras, y una profunda desorganización y parquedad de recursos en las tareas de limpieza de las playas y acantilados, todo lo cual agravó el desastre y contrastó con la ola solidaria de miles de ciudadanos de toda España que acudieron a ayudar a los paisanos en la recogida del fuel, amén de una reacción virulenta y prácticamente paranoica ante lo que fue una cristalización espontánea del movimiento de protesta ciudadano en Galicia, galvanizado al grito de Nunca Mais.
Diversos responsables del PP y de los gobiernos involucrados descalificaron a los miembros de la sociedad civil gallega que se manifestaron exigiendo más medios públicos para combatir la marea negra y dimisiones de cargos políticos, atisbaron un supuesto plan político de las izquierdas gallegas para desprestigiar a la Xunta y arremetieron contra el PSOE por valerse de las "desgracias ajenas", actitud que era propia de "carroñeros".
En el Congreso de los Diputados el grupo popular impidió que se formara una comisión parlamentaria de investigación del accidente y en el Parlamento de Galicia la mayoría absoluta del partido liderado por Fraga impuso la disolución de una comisión propia después de haberle dado, a regañadientes, la luz verde. A cambio, el Gobierno de Aznar nombró un comisionado para los asuntos derivados del Prestige en la persona del ex dirigente del partido Rodolfo Martín Villa, quien se limitó a certificar que el sistema de extracción de las miles de toneladas de fuel que aún quedaban en el barco hundido y las tareas de descontaminación en las costas se estaban desarrollando con éxito.
A finales de 2002 el PSOE remontaba posiciones y las encuestas indicaban que estaba codo con codo con el PP en cuanto a intención de voto en unas generales. En septiembre, Ana Aznar Botella y Alejandro Agag Longo, asistente personal en la Presidencia del Gobierno del que a partir de ahora era su suegro, eurodiputado, miembro del CEN del PP, secretario general del PPE y últimamente secretario ejecutivo de la IDC, contrajeron matrimonio en una insólita boda que, por el escenario —el grandioso Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, al norte de Madrid— y por el número y el caché de los invitados —nada menos que un millar de convidados—, más pareció un pomposo evento de Estado que unos esponsales privados que, además, recibieron un tratamiento obsequioso por TVE.
Asistieron a la ceremonia y el convite los reyes Juan Carlos y Sofía, los miembros del Gobierno al completo, las presidentas del Congreso y el Senado, el ex presidente Suárez, los primeros ministros Blair, Berlusconi y el portugués José Manuel Durão Barroso, el presidente salvadoreño Francisco Flores, el cantante Julio Iglesias, el novelista peruano Mario Vargas Llosa, periodistas progubernamentales y la élite empresarial y financiera del país, amén del cardenal y arzobispo de Madrid, monseñor Rouco Varela, quien ofició los esponsales. No tratándose Aznar de un multimillonario, surgieron sospechas sobre un enlace con cargo al erario público, por no hablar de los costes del dispositivo de seguridad. El Gobierno aseguró que la boda no había supuesto "gasto alguno" para el erario. La prensa especuló con contribuciones generosas de los ricos amigos y simpatizantes de los Aznar.
En el entorno del poder cobraba fuerza la exaltación personalista de Aznar, ya evidenciada en los últimos congresos y reuniones ejecutivas del partido, sólo que ahora se pretendería convencer al conjunto de la sociedad de que el presidente era un gobernante que todo lo hacía bien y que todo lo que hacía lo hacía en el interés y el beneficio de España. Algunos comentaristas mordaces llegaron a presentar la boda de la hija del presidente como una especie de reflejo, consciente o inconsciente, pero fatuo en cualquier caso, de esta presunta nueva España, autosatisfecha, orgullosa, aburguesada y pletórica de realizaciones materiales, de Aznar, o al menos del tipo de país con el que el estadista se sentía identificado.
En los meses siguientes, y máxime con motivo de su crucial implicación desde posiciones señeras en los planes bélicos de Estados Unidos con respecto a Irak, un rosario de epítetos, a cual más negativo, fue endilgado al presidente del Gobierno por sus detractores políticos, periodísticos y sociales: desde "impasible", "hosco" y "antipático" hasta "arrogante", "prepotente" y "ensoberbecido", pasando por "autoritario", "dogmático" y "reaccionario". Confidencialmente, algunos miembros del partido y el Gobierno confirmaban un carácter difícil en Aznar, propenso al hermetismo y a la frialdad en el trato, pero públicamente ensalzaban una serie de cualidades exigibles a cualquier persona en posiciones de máxima responsabilidad, todas las cuales adquirían más valor frente a las dificultades: la "solidez", el "rigor", la "consecuencia" y la "fidelidad", tanto a las personas como a las ideas y los proyectos.
Y estaba también la fidelidad a la palabra dada en lo que le concernía a él en primer lugar: que en las elecciones de 2004 no sería, como diría más tarde, "candidato a nada" y que éste era su último período presidencial. Así lo había confirmado en el XIV Congreso del PP, celebrado en Madrid del 25 al 27 de enero de 2002 bajo el lema Un nuevo impulso para España. Entonces, Aznar fue reelegido por quinta vez presidente del partido y explicó a unos decepcionados subalternos que le pedían insistentemente que continuara que su decisión estaba tomada, era inamovible y respondía a unas "convicciones profundas, especiales y personales". Aznar se mostró muy satisfecho de anunciar su adiós por anticipado en un momento que calificó del "más alto y culminante" para él y el partido.
El secretario general Arenas sintetizó con esta loa a Aznar el sentir general de los asistentes: "has sido, eres y serás el principal activo del partido". La adulación colectiva y el ditirambo alcanzaron en esta ocasión nuevas cotas, pero Aznar parecía oscilar entre el desdén, como si fuera independiente de los halagos o los reproches, y el vivo deseo de ver reconocida su obra. Sin embargo, el acontecimiento del XIV Congreso fue el banderazo de salida dado a la sucesión de Aznar, para la que se perfilaban tres dirigentes: Rajoy, Rato y Mayor. Otros altos cargos, como el propio Arenas, el ministro Acebes o el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez —considerado uno de los responsables más centristas y dialogantes del partido— entraron en las quinielas informales con mayor o menor verosimilitud, y finalmente, ninguno de ellos consolidó su postulación, si es que llegó a existir en algún momento.
2003 iba a ser un año de formidables desafíos para Aznar, que más que nunca se asomó como un político reformista y moralizador bastante sui géneris, convencido de que la razón estaba de su parte, que sus opiniones eran las correctas y que constituía un imperativo moral modificar aquellas actitudes y pautas de la sociedad, así como determinadas líneas del Estado, por muy arraigadas que estuviesen, por él consideradas erróneas o desviadas. No veía necesidad de hacer pedagogía y concedía menos importancia a que sus esfuerzos fuesen reconocidos ahora: más tarde o más temprano, España apreciaría debidamente lo que se había hecho y se estaba haciendo por ella. En resumidas cuentas, Aznar interpretaba el paso de su partido y de sí mismo al frente del Gobierno nacional en clave histórica.
Además de todo lo relacionado con la guerra de Irak, estaban las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo, con su inevitable consideración de primarias de las generales del año siguiente, y el interminable conflicto con los nacionalistas vascos, al que se añadió un nuevo frente de disputa territorial: el proyecto de revisión autonómica planteado por los socialistas de Cataluña. Después del año negro de 2000, ETA había declinado ostensiblemente: en 2001 mató a 15 personas, en 2002 a cinco y ahora en 2003 sólo a tres.
Los dos últimos asesinatos, los de dos policías nacionales en Sangüesa, Navarra, por el procedimiento llamado de bomba-lapa, se cometieron el 30 de mayo de 2003. La banda vasca seguía viva y con las mismas intenciones de siempre, pero su capacidad de matar había quedado muy mermada. Todos los atentados dirigidos contra personas a partir de entonces, bien fracasaron por sí mismos, bien fueron abortados a tiempo por unas fuerzas de seguridad sumamente eficaces.
Lo que debió haber sido motivo de felicitación y haberse aprovechado para limar asperezas entre los partidos democráticos, pasó a un segundo plano por la ilegalización de Batasuna y la retahíla de interdicciones que la acompañaron o sucedieron. En febrero de 2003 fue detenida y enviada a prisión provisional la dirección del diario Euskaldunon Egunkaria, única cabecera de prensa que publicaba sus contenidos íntegramente en euskera en el Estado español, por su presunta colaboración con ETA sobre la base de una documentación incautada a la banda. En marzo, la Audiencia Nacional ordenó la clausura del diario porque "todo el entramado o proyecto presuntamente está dirigido y generado por, ETA y responde a una estrategia terrorista".
El conjunto del nacionalismo vasco y numerosos colectivos culturales y sociales de la CAPV y Navarra sin definición política se llevaron las manos a la cabeza ante lo que les parecía un "intento más de aniquilar el euskera", mientras que, de puertas afuera, el Instituto Internacional de Prensa (IPI) y la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenaron esta actuación judicial respaldada políticamente por el Gobierno de Aznar y la enmarcaron en la lucha global contra el terrorismo tras los atentados del 11-S. Ambos organismos concedieron credibilidad a las denuncias del editor jefe de Egunkaria sobre que fue vejado por la Guardia Civil, y RSF, además, categorizó la situación de la libertad de prensa en España de "delicada", tanto por el cierre de Egunkaria como, y en especial, por la brutal campaña de acoso y atentados aplicada por ETA y sus acólitos contra periodistas de medios del Estado o no euskaldunes.
Por su parte, Amnistía Internacional iba a volver a poner sobre el tapete las denuncias de malos tratos a activistas extremistas y a inmigrantes menores de edad en centros de internamiento, y la "sostenida ausencia" de salvaguardias fundamentales contra la tortura para personas detenidas en virtud de la legislación antiterrorista, tal como venía reclamando el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT).
Tras la ilegalización de Batasuna y EH, el MLNV avaló con las firmas necesarias la presentación de una lista electoral para los comicios municipales llamada Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB, Plataforma por la Autodeterminación), mientras que el grupo de siete diputados en el Parlamento de Vitoria pasó a llamarse Sozialista Abertzaleak (SA, Socialistas Nacionalistas). Sin solución de continuidad, el Tribunal Supremo anuló la casi totalidad de las listas de AuB ante la presencia en las mismas de candidatos que se habían postulado en anteriores comicios por cuenta de HB o EH. El 9 de mayo de 2003 el Constitucional ratificó lo anterior y el MLNV pidió entonces a sus electores el voto nulo en las municipales. El 20 de mayo, el Supremo volvió a pronunciarse, esta vez para acordar la disolución de SA, al estimar que la alteración del nombre no modificaba su naturaleza.
Pero, entonces, el presidente peneuvista del Parlamento Vasco y antiguo consejero de Interior en el gabinete Ardanza, Juan María Atutxa Mendiola, se negó a aplicar el mandato del Supremo alegando que existía una "imposibilidad legal" a la luz del ordenamiento jurídico de la Cámara, dando comienzo un verdadero pulso institucional entre Madrid y Vitoria, con mutuas negaciones de ámbitos de competencia. En junio, la Fiscalía General del Estado llegó a querellarse contra Atutxa por un delito de desobediencia con dimensión penal. Para entonces, el Gobierno de Aznar se había apuntado dos nuevos tantos internacionales en su cerco a ETA: la consideración de Batasuna como organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos (30 de abril) y por la UE (5 de junio), a la par que ETA. Y sin embargo, el punto álgido en la crisis de las relaciones con la CAPV aún estaba por venir.
13. Viraje en las relaciones internacionales de España: Europa, Estados Unidos y el terrorismo global
La llegada al poder de la administración de Bush en Estados Unidos en enero de 2001 actuó como el catalizador de unas inclinaciones y unas ambiciones de política exterior para España de Aznar que, hasta entonces, bien se habían mantenido latentes y, como mucho, asomado con timidez, bien no habían existido. A pesar de la preocupante plataforma ultraconservadora y unilateralista en que se apoyaba el nuevo inquilino de la Casa Blanca y de su ánimo de confrontación con la UE en numerosos aspectos comerciales, alimentarios o medioambientales, Aznar se distanció del tono de inquietud y protesta soterrada manifestado por otros socios y aliados europeos, y se aprestó a mantener unas relaciones con Estados Unidos que fueran más allá de la cordialidad.
Así, Aznar fue el primer líder europeo —descontando al predecible Blair, dado el vínculo especial existente entre su país y Estados Unidos— que rompió una lanza en favor del muy polémico proyecto del escudo nacional antimisiles (National Missile Defense), que implicaba el abandono unilateral del Tratado de Antimisiles Balísticos (ABM) soviético-estadounidense de 1972 y que alentaba la proliferación de esta categoría de sistemas de armamento, justificados por la Casa Blanca y el Pentágono para oponer una defensa más eficaz contra eventuales ataques sin mediar provocación de los llamados rogue states, poco más tarde incluidos en el maniqueo Eje del Mal. El Irak de Saddam Hussein encabezaba la lista estadounidense de estos países secuestrados por regímenes indeseables y potencialmente peligrosos para Occidente.
Oficialmente, España estaba en contra de las sanciones amparadas por ley a los terceros países que invirtieran en Cuba o de la negativa estadounidense a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tal como estipulaba el Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático, pero estas divergencias en ningún momento dieron la sensación de constituir obstáculos para la profundización de una alianza entre los dos países de ambos lados del Atlántico que muy pronto iba a tener unas implicaciones insospechadas.
Los catastróficos atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001 por la organización islamista-terrorista Al Qaeda del saudí Osama bin Laden contra Nueva York y Washington fueron sentidos por el gobernante español como un ataque frontal contra un conjunto de valores compartidos por americanos y europeos, y la respuesta solidaria de Madrid figuró entre las más vehementes de las capitales de la OTAN. Nada más conocer los atentados, que tachó de "crimen contra la humanidad", Aznar convocó al gabinete de crisis del Gobierno, el cual impuso el estado de máxima alerta en los aeropuertos de la red área nacional, blindó las legaciones diplomáticas y las instalaciones militares de Estados Unidos con dispositivos especiales de protección, y puso en funcionamiento células de crisis en las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado.
Aznar advertía: el terrorismo no conocía fronteras y "todas las naciones libres" debían "aunar esfuerzos para hacer imposible la impunidad", facilitándose toda la información y la asistencia material necesarias, si se quería ganar partida a una lacra que España, por desgracia, conocía en primera persona desde hacía tiempo. Aznar era muy tajante cuando afirmaba que "tenemos que hacer imposible la existencia de regímenes y de organizaciones que amparen el terror".
En los meses siguientes, el Gobierno español lanzó una batería de iniciativas, militares, policiales, políticas y diplomáticas, que buscaron trasladar al ámbito exterior el compromiso antiterrorista ya asumido y aplicado por el Estado de puertas adentro, donde también hubo cambios, fundamentalmente dos: la transformación del CESID en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en lo sucesivo un organismo público parcialmente desmilitarizado y adscrito orgánicamente al Ministerio del Interior; y la elaboración de un proyecto de ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo (convertido en norma en mayo de 2003), en asunción del mandato realizado por el Consejo de Seguridad de la ONU días después de los atentados, el 28 de septiembre, mediante su resolución 1.373, la cual instaba a los estados a prevenir y reprimir los delitos de terrorismo interviniendo los fondos, activos financieros y recursos económicos de las personas y entidades involucrados en aquellos.
Por un lado, se negoció con Estados Unidos un protocolo de enmienda del Convenio bilateral de Cooperación para la Defensa (fechado en 1988 y expirado en 1997, aunque desde entonces se había prorrogado tácitamente cada año) que tomase en consideración la nueva situación internacional y satisfaciera las necesidades de seguridad de la superpotencia americana.
Firmado por el ministro Piqué y el secretario de Estado Powell en Madrid el 10 de abril de 2002, el nuevo Convenio tenía vigencia al menos hasta 2010 y, entre otras novedades, renovaba la utilización conjunta de las bases de Morón de la Frontera (aérea), en Sevilla, y Rota (aeronaval), en Cádiz, y autorizaba a los servicios militares de inteligencia e investigación criminal norteamericanos para actuar en España en misiones informativas, de vigilancia de las instalaciones propias o cualesquiera otras que recibieran fuerzas militares de su nacionalidad, y en operaciones conjuntas bajo mando del país anfitrión.
Antes de ultimarse este marco regulador y en las semanas inmediatamente posteriores al 11-S, España ya permitió a Estados Unidos emplear los centros de Rota y Morón en el marco de Libertad Duradera (primera y efímeramente llamada Justicia Infinita), es decir, la operación militar de combate global al terrorismo lanzada por Bush y abierta al resto de países, a la que Aznar se sumó al punto porque era justamente lo que él estaba propugnando. El Ministerio de Defensa ofreció al Pentágono un elenco de "capacidades militares" consistente en fragatas y buques de apoyo de la Armada, aviones de reabastecimiento en vuelo y de apoyo logístico, unidades terrestres de operaciones especiales, ingenieros, equipos de transmisiones y el Escalón Médico Avanzado, y que en buena parte fue aceptado y desplegado, si bien el dispositivo español no resultó espectacular, en buena parte debido a las limitaciones presupuestarias.
Así, unidades de superficie fueron despachadas al océano Índico en misión de vigilancia y eventual interceptación de tráfico naval sospechoso, las cuales se sumaron a las contribuciones aeronavales a los operativos específicos de la OTAN en el Mediterráneo oriental (Euromarfor) y en la vigilancia del espacio aéreo de Estados Unidos.
Tras la intervención estadounidense en Afganistán en el otoño para derrocar al régimen ultraintegrista de los talibán e intentar capturar a bin Laden y sus lugartenientes que hallaban allí cobijo, campaña bélica que contó con el amparo implícito del Consejo de Seguridad de la ONU y que fue calificada por Aznar de "legítima defensa", España, por decisión del Consejo de Ministros el 27 de diciembre, resolvió contribuir con un contingente máximo de 485 soldados a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), que, con mando inicial del Reino Unido, fue desplegándose en Kabul a lo largo de los primeros meses de 2002, hasta sumar aproximadamente 5.000 hombres de una veintena de países.
Es necesario precisar que la participación militar española en los esfuerzo de dotación de seguridad a Afganistán se realizaron (y este estatus ha continuado tras la conclusión del Gobierno de Aznar) en el seno de una misión multinacional autorizada expresamente por la ONU y no se encuadró en el dispositivo propiamente dicho de Libertad Duradera, cuyo soporte de legalidad internacional no era tan diáfano y que también estaba más expuesto a encajar bajas. España contribuía a Libertad Duradera desde la retaguardia y en los aspectos logístico, médico o humanitario, pero no en las misiones de combate.
En Afganistán, miles de tropas de Estados Unidos y unidades menores del Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Dinamarca y Noruega se dedicaban exclusivamente a perseguir y neutralizar las partidas guerrilleras de talibán afganos y combatientes islamistas extranjeros reclutados por Al Qaeda y reorganizados para desestabilizar a la Administración Interina del presidente Hamid Karzai, y sus misiones se libraban al margen de la ISAF.
Ante los ojos de la opinión pública nacional y extranjera, Aznar se presentó como un adalid de la lucha antiterrorista a escala internacional, para el que ETA, Al Qaeda o la Hamas palestina no eran sino los tentáculos de una misma hidra. Estados Unidos estaba resuelto a eliminar a este monstruo, sustantivado y recubierto de características intrínsecamente malignas, y el monstruo ya había atacado en casa, luego España debía estar en este combate con Estados Unidos contra viento y marea.
El difuminado de los terrorismos, haciendo prevalecer los métodos y los resultados mortíferos de las acciones sobre cualquier consideración sobre los orígenes, las situaciones y los trasfondos ideológicos, dio en 2002-2003 paso en Aznar a una especie de cajón de sastre de la inseguridad al que fueron arrojados ETA, las presuntas armas de Irak, la tiranía genocida de Saddam, el 11-S, los estados incontrolados y sus posibles conchabanzas con organizaciones terroristas transnacionales, las actuales insidias criminales de bin Laden y la proliferación y tráfico de ingenios de destrucción masiva en cualquier lugar del mundo.
El presidente expresó a las claras su visión del fenómeno en una conferencia internacional sobre las raíces del terrorismo celebrada en Nueva York a iniciativa del Gobierno de Noruega en septiembre de 2003, con posterioridad a la invasión de Irak. Entonces, Aznar ofreció un discurso de una contundencia tal que llegó a menospreciar el análisis de las causas del terrorismo, cual era la intención del evento. "Más que las causas", aleccionó a los otros gobernantes presentes, "lo que ha de interesarnos del terrorismo son sus efectos (...) Es necesario desmitificar la idea misma de causa". Y prosiguió: "Las motivaciones declaradas por los terroristas, sean éstas sociales, étnicas, religiosas o de otro tipo, pretenden trasladar la atención desde la ignominia del acto a la nobleza de la causa. Quien asesina en nombre de una patria, un Dios o un modelo de organización económica y social no es un patriota, ni un cliente, ni un idealista. Es un asesino".
Difirieron en el enfoque personalidades como Chirac, el secretario general de la ONU Kofi Annan, el presidente brasileño Lula da Silva y el primer ministro canadiense Jean Chrétien, los cuales, aun profesando el mismo principio sentado por Aznar de que ningún ideal ni situación objetiva de injusticia podía servir de coartada al terrorismo, sostuvieron que no bastaba la acción militar y que era necesario resolver las "disputas políticas", los "conflictos enquistados" y los "sufrimientos, frustraciones e injusticias" que servían de abono para las estrategias terroristas.
Para la opinión pública española constituyó una sorpresa saber que su país aparecía en los sumarios de la madeja terrorista que preludió al 11-S: las fuerzas de seguridad averiguaron que el jefe de los comandos suicidas que secuestraron los aviones para emplearlos como letales proyectiles, el egipcio Mohammed Atta, uno de los principales activistas de Al Qaeda en Europa, había planificado los detalles finales de los atentados en Tarragona en julio de 2001, haciendo de España, junto con Alemania, uno de los principales centros de operaciones de la red de bin Laden en el continente.
Escasos días después de los ataques, la Audiencia Nacional, que andaba tras la pista del terrorismo islamista desde 1996, ordenó detener en distintos puntos del país a varios súbditos argelinos ligados por el juez Garzón al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (el cual venía librando una brutal insurgencia de maquis contra el Gobierno de Argel) y presuntos implicados en el entramado del 11-S. En noviembre, una operación policial se saldó con nuevas detenciones y la desarticulación de la que fue presentada como una "célula" de Al Qaeda en España, con un papel señero en la organización de los atentados.
Aznar no pasó por alto las contrapartidas especiales que España pudiera obtener de Estados Unidos por su asistencia en la lucha contra Al Qaeda, ya que entonces el enemigo número uno en esta parte del mundo seguía siendo ETA, aunque es seguro que el gobernante español no se movió pensando en las gratificaciones tanto como en la existencia de un imperativo moral del que España no podía sustraerse: su país tenía que ir en esta encrucijada histórica hombro con hombro con quien representaba la quintaesencia de Occidente. Con todo, Madrid solicitó a Washington auxilio informativo y tecnológico, así como el final de las últimas reservas en el concepto que le merecía la violencia independentista vasca, el bloqueo de toda actividad financiera desarrollada por la banda en territorio estadounidense y la interceptación de cualesquiera activistas allí asentados.
En el terreno de la represión activa no estaba muy claro qué podía aportar Estados Unidos que no brindara ya Francia (como no fuera la facilitación de vigilancia por satélite de etarras refugiados en el país vecino), y en los medios no trascendió ni la cantidad ni la calidad del servicio operativo, si es que llegó a producirse. Más a la vista estuvieron los resultados en el otro paquete de peticiones, con las ya citadas inclusiones en 2002 de Askatasuna y de varios miembros de ETA en las listas negras de organizaciones y personas designadas como actores del terrorismo internacional.
El 7 de mayo de 2003, a modo de remuneración por la fervorosa adhesión de Madrid ante la crisis de Irak, el Departamento de Estado agregó al listado a Batasuna, HB y EH, y el 10 de octubre siguiente hizo lo propio con Ekin, KAS, Xaki y Jarrai-Haika-Segi. En consonancia con los autos de la Audiencia Nacional, la secretaría de Exteriores de Estados Unidos citaba indistintamente a todas las siglas como meros alias de ETA.
Desde el 11-S, los máximos responsables de Asuntos Exteriores, Interior, Justicia y Defensa de los dos países celebraron varias reuniones que vinieron a certificar la nueva relación privilegiada entre España y Estados Unidos. El único no del Gobierno de Aznar se produjo cuando Washington planteó su intención de reclamar la entrega de supuestos miembros de Al Qaeda detenidos en España; Madrid señaló que la vigencia de la pena de muerte y la naturaleza marcial de los juicios reservados a los presos por terrorismo en Estados Unidos dificultaba estas extradiciones según la normativa vigente.
Esta preocupación por las garantías procesales de los prisioneros islamistas, manifestada de nuevo a propósito de los reclusos afganos de Guantánamo —a los que, escandalosamente, no se aplicó el hábeas corpus, la Convención de Ginebra sobre el trato debido a prisioneros de guerra ni derecho legal alguno— coexistió con una comprensión del boicot estadounidense a la Corte Penal Internacional (CPI), firmada y ratificada por España, la cual está investida para perseguir y juzgar los crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad con carácter extraterritorial.
En septiembre y octubre de 2002, mientras cerraba filas con Bush ante la crisis de Irak, Aznar, al igual que Blair y Berlusconi, defendió abiertamente la pretendida inmunidad de Estados Unidos frente a la CPI y promovió un consenso en la UE para satisfacer esa demanda y salvaguardar al mismo tiempo la PESC antes de autorizar a los gobiernos de los estados miembros —como amenazaba con hacer el italiano por su cuenta— a suscribir con Washington acuerdos bilaterales de exención.
Las gestiones del líder español fueron instrumentales para la adopción por el Consejo de la UE de una posición común que permitía estos acuerdos país por país siempre que se atuviesen a tres condiciones: que la inmunidad frente a la CPI no significara la impunidad de los delitos imputados, luego éstos deberían ser juzgados en Estados Unidos; que la inmunidad alcanzara únicamente al personal militar, diplomático y civil en misión asignada; y, que los acuerdos no tuvieran cláusula de reciprocidad.
La oposición socialista en casa, funcionarios europeos y miembros de los gobiernos que se plegaron al arreglo a regañadientes expresaron su malestar o abierto enfado por esta cesión a las exigencias de Estados Unidos, el cual exigía garantías frente a la CPI para sus nacionales establecidos en cualquier parte del mundo con tono imperativo (y amenazas ciertas de sanciones a muchos países no aliados), y por el flaco favor hecho a la CPI y la causa de la justicia penal universal, amén de la imagen de debilidad dada por la UE. En relación con este tema, el nuevo Convenio defensivo hispano-estadounidense incluía una cláusula sobre el estatus jurídico del personal militar y civil del país americano: en caso de delito, los súbditos en misión no podían ser encarcelados de forma cautelar por un magistrado español y quedaban sujetos a la jurisdicción de la justicia de Estados Unidos.
Cabe decir que 2002 estuvo dominado por los esfuerzos de Aznar por lograr que España superara definitivamente su estatus de potencia regional de tipo medio y se adjudicara un papel más relevante en el concierto europeo e internacional. A falta de méritos o de medios objetivos (el PIB, la riqueza nacional, el volumen de las transacciones comerciales o la presencia nacional en grandes dinámicas económicas, culturales o científicas era la que era, limitada, y, por ejemplo, el incremento de los gastos de la defensa un 2,8% en los Presupuestos Generales de 2003 resultó suficiente para dotar a las Fuerzas Armadas profesionales de mayores capacidades operativas allende las fronteras nacionales o de un nivel tecnológico puntero), el mandatario optó por ponerse al socaire de Estados Unidos y usufructuar las ventajas, muy centradas en la imagen, la presencia y la ubicuidad del lado del poderoso, que esta estrecha relación dispensaba.
Sin embargo, el alineamiento prácticamente irrestricto con Estados Unidos se hizo a costa, tal como señalaron multitud de analistas y observadores, de menoscabar otras orientaciones diplomáticas tradicionales de España, básicamente salvaguardadas en la primera legislatura. Cabía hablar de un viraje drástico en las relaciones exteriores y de la definición de nuevos ejes —para ser más precisos, de un único eje, el de Washington— en torno a los cuales España debía tantear y plasmar sus ambiciones de poder e influencia en el concierto mundial.
Que las prioridades revisadas de la seguridad nacional de Estados Unidos, con sus enfoques agresivos, belicistas, unilaterales y de regusto imperialista, fueran claramente incompatibles con principios consagrados del derecho internacional, con las fórmulas multilaterales en las que España tanto se había visto reflejada desde el final de la dictadura franquista e incluso con las aspiraciones de unidad política de la UE, no pareció preocupar a Aznar, quien, antes al contrario, mostró vivo interés por alguna de las nuevas doctrinas elaboradas por el núcleo duro de la Casa Blanca y se aprestó a adaptarla al caso español.
Era el caso de la "autodefensa preventiva" contenida en el documento de nueva Estrategia de Seguridad Nacional publicado en septiembre de 2002, el cual apostaba por que Estados Unidos ejerciera una hegemonía activa en los asuntos mundiales de ser preciso a través de ataques militares, "acciones anticipatorias" según el eufemismo empleado, allá donde se detectara una amenaza inminente para la seguridad nacional, sin mediar primera agresión y sin distinguir entre los terroristas y sus amparadores.
El meollo de la llamada Doctrina Bush, imposible de conciliar con el capítulo VII de la Carta de la ONU —que sólo recoge el derecho de los estados al uso de la fuerza en los supuestos de "legítima defensa" frente a una agresión producida y si así lo decide y autoriza el Consejo de Seguridad para contrarrestar una amenaza a la paz o un quebranto de la misma—, fue importado por Aznar para su visión de la defensa de España según se desprende del discurso que en octubre de 2003 pronunció en el Consejo Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), donde se refirió a la ejecución por las Fuerzas Armadas españolas de "acciones anticipatorias" en "casos determinados".
La invocación de la guerra preventiva hecha por Aznar era un elemento ajeno al consenso sobre doctrina estratégica nacional alcanzado por el PP, el PSOE, CiU y CC el año anterior. o cierto fue que en el último trimestre de 2002 y en todo 2003, la preguerra, la guerra y la posguerra de Irak aceleraron y agudizaron la mudanza exterior, generando olas de tensión en las relaciones con Francia y Alemania y abundante perplejidad en América Latina, resultando especialmente patente la frialdad de la Argentina de Néstor Kirchner.
En el área árabe-musulmana, empero, no hubo las reacciones de desagrado gubernamental que cupiera esperar a priori; antes al contrario, Aznar, además de la normalización con Marruecos, desarrolló un diálogo fructífero con la mirada muy puesta en las inversiones y las posibilidades de hacer negocios con países como Argelia, Siria, Irán (parejo al distanciamiento de la actitud agresiva de Washington hacía los regímenes de Damasco y Teherán, en una rara muestra de autonomía de los designios de la Casa Blanca) y Libia, a cuyo dictador, Muammar al-Gaddafi, el presidente español visitó en Trípoli el 17 de septiembre de 2003, convirtiéndose en el primer mandatario occidental que tomaba ese paso desde el levantamiento de las sanciones de la ONU al país norteafricano cinco días atrás.
Preguntado por qué con la dictadura de Gaddafi, responsable de la bomba que en 1988 destruyó el avión de la PanAm con 270 pasajeros a bordo sobre Escocia, podía hablarse de todo mientras que a Saddam había que eliminarlo a cualquier precio, Exteriores explicó que el libio estaba listo para abjurar de su subversivo pasado y cooperar con la comunidad internacional en las luchas antiterrorista y contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
La reorientación europea e internacional de España teniendo como norte a Estados Unidos por encima de cualquier otra consideración resultó tanto o más pasmosa por una razón: obedeció a una decisión exclusivamente personal de Aznar, que arrastró en su designio a ministros, diplomáticos, responsables del partido y parlamentarios, algunos de los cuales no estaban de acuerdo con el cambio pero que lo acataron con disciplina.
En sus dos últimos años de mandato, el presidente del Gobierno tuvo una actividad internacional muy intensa, extendiendo por todo el mundo el conocimiento de su nombre y de su rostro, haciendo que se hablara de España más de lo acostumbrado y provocando comentarios y debates caracterizados por el tono de controversia que últimamente venía dividiendo a la opinión pública española. Así, de puertas afuera, los elogios encendidos y las frases admirativas empezaron a medirse con fuertes reprobaciones y los peores insultos endosables al principal responsable político de una democracia. Tanto dentro como fuera de casa, Aznar no dejaba indiferente.
Aznar fue, por primera y última vez, presidente de turno del Consejo de la UE en el primer semestre de 2002. El período coincidió con la puesta en circulación del euro y el arranque, el 28 de febrero, de la Convención sobre el Futuro de Europa o Convención Europea, convocada por el Consejo de Laeken para formular propuestas a una posterior Conferencia Intergubernamental (CIG), que tendría la última palabra, en torno a una serie de cuestiones clave para el futuro de la UE, entre ellas la simplificación de los tratados, el reparto de las competencias, la prosecución de la reforma institucional más allá de los resultados obtenidos en Niza ante la inminencia de la Unión de 25 miembros, y la elaboración de la primera Constitución Europea. Comenzaban, por tanto, las reflexiones y los debates políticos sobre lo que prometía ser el nuevo caballo de batalla de la construcción europea, con Aznar en el vórtice de la discusión.
Por de pronto, el mandatario fue el anfitrión de los consejos de Barcelona, el 15 y el 16 de marzo, que produjo un ramillete de importantes acuerdos sobre la liberalización de los mercados energético a partir de 2004 (luego, aquí, Francia dio su brazo a torcer), el establecimiento del espacio aéreo integrado, o Cielo Único Europeo, y el aumento de las dotaciones nacionales a la financiación exterior del desarrollo hasta alcanzar una media comunitaria del 0,39% en 2006, y de Sevilla, el 21 y 22 de junio, que conoció el enésimo enfrentamiento entre Aznar y Chirac a propósito de la demanda del español de imponer sanciones a los países de origen de los emigrantes introducidos clandestinamente en la UE.
Dejado solo por Blair, que le había respaldado hasta la víspera, y con el presidente francés, que parecía estar ansioso de aplicar una retorsión por su cesión en Barcelona, resuelto a no ceder en este punto ("los países ricos no pueden amenazar a los pobres"), el español tuvo que retirar de su borrador de conclusiones de la Presidencia cualquier mención a castigos concretos a estos terceros países, como la suspensión de los acuerdos de cooperación, y mencionar en su lugar "medidas o posiciones en el marco de la PESC" que ponían más énfasis en el apoyo financiero a los gobiernos preocupados de controlar la emigración local dentro de sus fronteras.
Con todo, en Sevilla quedó definido el embrión de una política común sobre inmigración, con una tímida comunitarización de la ordenación de los flujos migratorios y la lucha contra el tráfico de personas, la gestión coordinada de las fronteras exteriores y la definición de una estrategia única de asilo, todo lo cual respondía a los deseos de España.
En tanto que presidente de turno del Consejo, a Aznar le correspondió representar a la UE en varias citas multilaterales: la cumbre especial celebrada por la Liga Árabe en Beirut (27 y 28 de marzo); una cumbre UE-Estados Unidos en Washington (2 de mayo), ocasión que aprovechó el denominado Cuarteto —la UE, Estados Unidos, Rusia y la ONU— para anunciar una conferencia de paz para Oriente Próximo que nunca llegó a celebrarse; la II Cumbre América Latina-UE-Caribe, en Madrid (17 y 18 de mayo), donde se dejó listo para ser firmado en noviembre el Acuerdo de Asociación y libre comercio entre la UE y Chile; la IX Cumbre UE-Rusia, en Moscú (29 de mayo), junto con Vladímir Putin y, de nuevo, Romano Prodi, presidente de la Comisión Europea, y su compatriota Javier Solana, alto representante de la PESC; y, la XXVIII Cumbre del G-8, en Kananaskis, Canadá (26 y 27 de junio).
Aunque su presencia en Kananaskis (junto con el siempre más comedido Prodi) tenía un cariz más protocolario que político, Aznar debió de sentirse especialmente encantado de participar en una reunión del directorio de los líderes de las siete economías más desarrolladas de Occidente, además de Putin, a tenor de las anécdotas un tanto risibles que protagonizó en la localidad canadiense. El día de la cumbre, las cámaras captaron al dirigente español en una estampa insólitamente informal en un salón de descanso, imitando a Bush, que se encontraba a su siniestra, en la postura de repantigarse en el sofá y de extender los pies sobre la mesita central, a la vez que se fumaba un puro y escuchaba la traducción simultánea que un intérprete le hacía de la animada conversación en inglés que mantenían Bush y Schröder, quien, como el resto de los líderes, se tomaba el café con los pies en el suelo.
De regreso a Madrid, en la presentación de un libro sobre ejercicio deportivo escrito por su preparador físico, Aznar se jactó de esta escena y además relató cómo él y Bush se informaron de sus respectivos méritos en la práctica del jogging: el estadounidense dijo hacer "4 km en 6 minutos y 24 segundos", pero el español afirmó cubrir "10 km en 5 minutos y 20 segundos": si Aznar no bromeaba o cometía un lapsus de cifras, eso significaba que era capaz de correr cinco veces más rápido que el plusmarquista mundial de la distancia o, lo que era lo mismo, que podía alcanzar los 112 km por hora e igualar en velocidad al guepardo.
Anécdotas al margen, en Canadá Aznar hizo saber su opinión de que España merecía por derecho propio estar en el G-8, dado que el país era ya "la octava economía mundial"; en efecto, esta posición le correspondía a España en el seno de la OCDE (sin contar a China) y siempre que se cuantificase su PIB sin ponderación uniforme, es decir, al tipo de cambio corriente; a paridad de poder adquisitivo, España, con sus 870.000 millones de dólares, aparecía como la decimotercera economía del mundo, superada por China, India, Rusia, Brasil y México, y a punto de ser rebasada por Corea del Sur.
A vueltas con Europa, el final de la presidencia del Consejo liberó a Aznar de un corsé de prudencia y de contención de las formas. A principios de julio, arremetió implícitamente contra Alemania y Holanda en el Parlamento Europeo por el "error" que, a su juicio, suponía mezclar las negociaciones de la ampliación de la UE con la reforma de la PAC y con las próximas Perspectivas Financieras, dos capítulos estos últimos que no habían podido cerrarse en el semestre español.
A finales de octubre, horas antes de iniciarse el Consejo Europeo de Bruselas, Chirac y Schröder pactaron la congelación de las ayudas agrícolas entre 2007 y 2013 para paliar el coste de la ampliación, y lo mismo para los Fondos de Cohesión y de Desarrollo Regional. Aznar, en lo que tuvo de su lado a Italia, Grecia y Portugal, se plegó sólo en parte al trágala del renacido eje franco-alemán, ya que rechazó de plano la congelación de los Fondos Regionales y de Cohesión. Con esta salomónica solución se cerró el Consejo.
A lo largo de 2003, el rosario de iniciativas unilaterales a propósito de Irak secundadas o esgrimidas personalmente por él alejaron irremisiblemente a Aznar del núcleo nacionalista europeo, formado por Francia, Alemania, Bélgica y, en menor medida, Luxemburgo, mientras que no cabía hablar de un bloque de contrapeso hispano-italiano-británico más allá de la abogacía por Washington en el tema de Irak en las palestras comunitarias.
El presidente hizo suyas las expresiones de "la vieja Europa" y "la nueva Europea" empleadas con ironía insidiosa por el secretario estadounidense de Defensa, Donald Rumsfeld, para referirse despectivamente a Francia y Alemania en el primer caso y con lisonja al Reino Unido, España, Italia y Polonia en el segundo, no dudando en emplearlas en sus alocuciones públicas —sonoramente, en sus frecuentes visitas a Estados Unidos— con el afán aparente, que no otra cosa podía sacarse en claro de esta anómala actitud, de ensanchar grietas en la UE y zaherir a ciertos gobiernos.
Como si eso no fuese suficiente, Aznar dirigió una serie de dardos contra Francia y Chirac con un retintín que rozaba el escarnio; así, en una entrevista al diario Le Monde afirmó que "no hay nada peor que un líder simpático y mal dirigente", para acto seguido responder que "Jacques Chirac es un jefe de Estado muy simpático", mientras que ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos dijo lo siguiente: "La excepción cultural es el refugio de las culturas que están siendo derrotadas, que van en retirada. No creo en la excepción cultural europea".
En el Consejo Europeo de Salónica, el 19 y el 20 de junio, los gobernantes dieron el visto bueno provisional al proyecto de Constitución Europea finiquitado por la Convención el día 13 anterior bajo la batuta del ex presidente francés Valéry Giscard d'Estaing. La unanimidad mandaba y Aznar renunció a obstruir nada en la ciudad griega, pero se marchó nada contento con la parte "profundamente insatisfactoria" del borrador constitucional, no obstante tratarse de un texto "interesante" en su conjunto, a saber, el punto que recogía el nuevo procedimiento de toma de decisiones no unánimes en el Consejo para entrar en vigor en noviembre de 2009: por una doble mayoría de estados, el 50% al menos, y de población, representando al menos el 60% de los habitantes de la Unión. A Aznar también le parecía impropio que la futura Constitución no mencionara en su preámbulo las raíces cristianas de Europa.
El presidente español adoptó una postura numantina frente al sistema de doble mayoría tal como lo había dejado la Convención: su país, arguía, no tenía porqué perder un ápice de poder en la toma de decisiones del Consejo frente a los países más grandes, y, de entrada, quería la continuación más allá de 2009 del sistema de voto ponderado establecido en Niza, "línea roja" que no debía ser rebasada. Madrid confiaba ahora en que la CIG, donde iban a deliberar los representantes de los gobiernos, rectificara un articulado que le parecía "desequilibrado".
La CIG dio comienzo el 4 de octubre en el Consejo Europeo de Roma y rápidamente se vio que sus trabajos de enmienda no se encaminaban a satisfacer las demandas de Aznar, quien sostuvo ante los conferenciantes que la Convención se había "excedido" en su mandato del Consejo cuando abordó la reforma del Tratado de Niza. Blair y Berlusconi aceptaron el sistema de la doble mayoría y los gobernantes de países pequeños como Portugal, Austria, Grecia o Dinamarca, aunque también pensaban que Niza era lo mejor para ellos, empezaron a asumir que la fórmula definida por aquel tratado estaba superada.
Como consecuencia, Aznar dejó de aferrarse al sistema de cuotas de voto y se mostró abierto a negociar sobre la base de la doble mayoría, pero incrementando los umbrales de estados y de población de manera que el equilibrio de poderes favorable a España se mantuviera más o menos intacto. Madrid consideraba que para conservar el mismo poder adquirido en Niza el umbral demográfico tendría que estar entre el 68% y el 70%, aunque algunos analistas aventuraron que podría aceptar el 66% (dos tercios de la población), siempre que se compensara a España en las demás instituciones, pudiendo tener dos comisarios en vez de uno, o recuperando eurodiputados.
El 12 de diciembre de 2003 Aznar llegó al Consejo Europeo de Bruselas que debía aprobar el texto constitucional definitivo únicamente con Polonia de su parte y en una atmósfera de reproches sobre quiénes habían roto el consenso europeo: si los franco-alemanes y el Benelux por emitir el acta de defunción de Niza, o los hispano-polacos por impugnar las conclusiones de la Convención, que eran el fruto de 16 meses de trabajos de un equipo plural y con una importante legitimidad democrática formado por un centenar de representantes de los gobiernos, el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y la Comisión.
En la capital belga, el presidente español, lógicamente no interesado en pasar a los anales como el responsable de malograr el proceso constituyente europeo en esta cita, mostró más posibilismo de lo esperado para negociar opciones alternativas y, de acuerdo con algunas fuentes, llegó a exponer hasta tres fórmulas intermedias. Con todo, la cumbre no fructificó por su negativa a considerar alguna de las ofertas que allí se le hicieron y, sobre todo, por la intransigencia absoluta del primer ministro polaco (socialdemócrata, a la sazón), Leszek Miller, que no quería oír hablar de otra cosa más que del sistema de Niza y de los 27 votos sobre 321 que aquel le otorgaba.
Ciertamente, la presidencia italiana no llevó con habilidad los llamados confesionarios (en la jerga del Consejo, los llamados aparte del presidente a otros miembros para confrontar las posturas en privado y cerrar acuerdos). Al parecer, Aznar —y Chirac, pero por la razón opuesta— primero le rechazó a Berlusconi una propuesta que se acercaba mucho a su pretensión, poner los umbrales de la doble mayoría en el 55% de socios y el 65% de población (aunque otras fuentes aseguran lo contrario, que acogió positivamente esa fórmula, pero que fue malograda por Francia y Polonia), y luego se mostró conforme con la idea, de hecho sugerida por él, de aceptar una doble mayoría desventajosa, pero postergando su entrada en vigor hasta 2014; aquí, el presidente francés volvió a decir que no y, llegado a este punto, a Berlusconi no se le ocurrieron más alternativas.
El Consejo de Bruselas había fracasado y a su término Chirac y Schröder recriminaron veladamente a Aznar y Miller por su "inflexibilidad", mientras que el ministro de Exteriores belga, Louis Michel, les acusó de "primar su interés nacional por encima del europeo".
14. La guerra de Irak: arriesgada apuesta personal contra la opinión mayoritaria de la población
Hacia septiembre de 2002 Aznar, con una actitud que fue calificada de meramente imitativa o instrumental por la oposición socialista, se abonó punto por punto a las argumentaciones pretextadas con verosimilitud incierta por la administración Bush para lanzar la invasión de Irak y derrocar el régimen de Saddam Hussein, a saber: que el dictador árabe continuaba burlándose de la comunidad internacional, que escondía armas prohibidas que la ONU le había ordenado destruir después de su expulsión de Kuwait en 1991 y que era altamente probable que mantuviera lazos con Al Qaeda, todo lo cual le convertía en una amenaza intolerable para la paz y la seguridad.
El Gobierno español decía apostar por resolver la crisis de las supuestas armas de destrucción masiva de Irak —químicas, biológicas y tal vez hasta nucleares, así como cohetería de combate con un alcance superior a los 150 km— por la vía de la diplomacia, en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU y con sus resoluciones en la mano, pero si Washington decidía pasar a la acción sin someterse a ese organismo, vino a matizar, aquel podía dar por hecho que Madrid estaría a su lado. En su discurso a la nación del 14 de septiembre, Bush citó a Aznar, Blair, Berlusconi y el presidente polaco, Aleksandr Kwasniewski como los cuatro dirigentes aliados que habían "alcanzado las mismas conclusiones" que él sobre Saddam, esto es, que el dictador amparaba el terrorismo internacional e intentaba desarrollar arsenales no convencionales.
En el Consejo Atlántico de la OTAN reunido en Praga el 21 de noviembre al nivel de jefes de Estado y de Gobierno, Aznar elevó la advertencia a los aliados poco o nada entusiastas con la perspectiva de un desarme de Irak por la fuerza que el vínculo transatlántico debía mantenerse a toda costa. Por lo demás, en la capital checa, los líderes de la OTAN decidieron dotar a la organización de una Fuerza de Respuesta (NRF) de 20.000 soldados perfectamente adiestrados y susceptible de aplicar la defensa militar en profundidad contra ataques de naturaleza terrorista o con concurrencia de armas de destrucción masiva. Aunque la NRF no iba a estar plenamente operativa hasta 2006, ya el 15 de octubre de 2003 se presentó un núcleo inicial de 9.000 efectivos cuyo contingente principal, 2.200 hombres, así como unidades navales, aviones y helicópteros, lo aportaba nada menos que España; Francia contribuía con 1.700 y Alemania con 1.100.
En los meses inmediatamente anteriores a la guerra desencadenada el 20 de marzo de 2003, Aznar se mostró como el más encendido defensor de las tesis de Bush y de Blair (a veces, incluso superó en celo al propio primer ministro británico, que tenía a su partido dividido sobre la cuestión y temía mucho las implicaciones políticas domésticas de la campaña bélica en ciernes), haciendo suyo buena parte del cúmulo de exageraciones, desinformaciones, falsedades y manipulaciones aventadas por los gobiernos concernidos y sus servicios de inteligencia en torno a la amenaza que representaba Saddam, y no saliendo a cuestionar el resto.
Esta actitud porfiada y empecinada, difícilmente superable por las de otros aliados de Estados Unidos, continuó durante la invasión e incluso se prolongó en el período de la ocupación, no obstante revelarse ésta como un desastre que sumió al destrozado país mesopotámico en un infierno de violencia terrorista, insurgente y, de nuevo, bélica, y cobrar fuerza el escándalo internacional que supuso la no aparición por ninguna parte de las tan traídas y llevadas armas de destrucción masiva escamoteadas al examen de la ONU, armas que, tal resultó ser la clamorosa verdad, no existían en vísperas de la invasión.
Durante cerca de un año, por activa y por pasiva y bastantes veces con una nitidez tal que no cabía interpretar sus palabras, Aznar insistió en que las armas existían, que su hallazgo no era más que una cuestión de tiempo y que la colaboración entre Saddam y Al Qaeda estaba fuera de toda duda, según podía desprenderse de las andanzas subversivas del grupo integrista Ansar Al Islam en el Kurdistán irakí y del refugio brindado a los conocidos terroristas palestinos Abu Nidal y Abu Abbas.
A principios de febrero de 2003, Aznar relató a la agencia de prensa EFE que el Gobierno español tenía "información reservada" propia (debía entenderse que del CNI, a pesar de que, según informaciones periodísticas, el servicio de inteligencia español se abonaba a la valoración contraria) y demostrativa de que, "evidentemente", Irak, "en función del armamento que tiene y de sus vinculaciones con grupos terroristas, supone una amenaza para la paz y para la seguridad del mundo, y también una amenaza para España". Ese mismo mes, en una entrevista televisiva, no pudo ser más taxativo: "Pueden estar seguras todas las personas que nos ven de que les estoy diciendo la verdad; el régimen irakí tiene armas de destrucción masiva, tiene vínculos con grupos terroristas y ha demostrado a lo largo de la historia que es una amenaza para todos".
A mediados de marzo de 2003, en un acto del PP, apeló a los presentes a "no preguntarse para qué va a utilizar Saddam Hussein las armas de destrucción masiva; esas armas existen y ya han sido usadas; hay que desarmar a Saddam Hussein porque, si no lo hacemos, el precio que pagaremos será terrible". Y en una fecha tan avanzada como el 12 de julio, cuando las convicciones ya estaban desmoronándose en las redacciones de prensa y en los despachos políticos de Estados Unidos y el Reino Unido, todavía declaró, en una entrevista al San Francisco Chronicle: "Debemos ser pacientes. Esas armas serán encontradas".
La rotundidad de Aznar contrastaba en esas mismas fechas con las cautelas de Blair y su ministro de Exteriores, Jack Straw, presionados por las filtraciones a la BBC y las acusaciones al Gobierno británico de haber exagerado o manipulado las informaciones elaboradas por los servicios de inteligencia en torno a la capacidad bélica de Irak.
La mayor parte de los clavos del ataúd que sepultó las, para la una buena parte de la sociedad española, mentiras y demagogia de la guerra de Irak fueron amartillados en Estados Unidos y el Reino Unido ocupando Aznar la Presidencia del Gobierno español: el 2 de octubre de 2003, el equipo especial de la CIA en Irak dirigido por el funcionario David Kay informó que no había hallado armas de destrucción masiva o instalaciones relacionadas con ellas; el 23 de enero de 2004 Kay presentaba la renuncia y poco después el ex inspector jefe de la CIA declaró que las armas no existían.
El 24 de enero fue el propio Powell el que admitió la posibilidad de que Saddam estuviera desarmado antes de la invasión. El 2 de marzo fue la UNMOVIC la que, en su balance final, concluía que Bagdad se había deshecho de todas las armas prohibidas entre 1991 y 1993. Y el 16 de junio se conoció un informe preliminar de la comisión independiente de Estados Unidos que investigaba los atentados del 11-S en el que el panel concluía que no existía ninguna "prueba creíble" que demostrara el menor grado de colaboración entre Al Qaeda y el Gobierno que presidía Saddam.
Casi un año después de la guerra, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y Australia, donde los gobiernos estaban siendo objeto de fuertes presiones de la oposición partidista y la opinión pública, las cuales albergaban dudas razonables o una sensación de flagrante engaño, se pusieron en marcha sendas comisiones de investigación independientes para esclarecer si las informaciones facilitadas sobre los arsenales de Irak que luego no se correspondieron con la realidad se basaban en errores analíticos de los servicios de inteligencia o si fueron deliberadamente manipuladas por los responsables políticos. Aunque Bush y Blair pusieron todo su empeño en limitar el ámbito de las investigaciones al primer asunto, en el entendimiento de que su "buena fe" no estaba en entredicho, mientras que sus detractores políticos siguieron pugnando para que las comisiones indagaran también en el segundo.
En España, el segundo país más conspicuo de la coalición improvisada por Estados Unidos contra Irak, nada de esto sucedió: el Gobierno de Aznar descartó de plano la creación de una comisión de investigación parlamentaria tal como le demandaban los grupos de la oposición, no vio porqué tenía que rectificar en nada e iba a terminar diciendo que nunca se basó en informaciones de los servicios de inteligencia, ni propios ni ajenos, y que se limitó a citar los inventarios armamentísticos de la ONU y a participar del "convencimiento mundial" de que las armas existían.
En la cuenta atrás de la invasión, el gobernante español confirió una credibilidad máxima al descomunal ejercicio de intoxicación de las opiniones públicas realizado por los poderes de Washington y Londres, los cuales buscaron embozar con razonamientos humanitarios, de seguridad y antiterroristas un elenco de motivaciones implícitas u ocultas que obedecían a importantísimos intereses estratégicos y específicos de la superpotencia americana.
Así, cabe señalar en la administración Bush las motivaciones de tipo económico en relación con el suministro del petróleo y la primacía del dólar. Estas serían el control directo de las reservas energéticas de Irak y, por ende, el control indirecto de la OPEP, la inmersión del país árabe en las dinámicas del capitalismo de mercado y la globalización, un nuevo marco de privilegio para la empresa privada estadounidense a la hora de revisar las contratas existentes y otorgar otras nuevas en la extracción del crudo y los trabajos de reconstrucción posbélica, e, incluso, un golpe formidable al avance del euro en las transacciones petroleras mundiales. Luego la España de Aznar, desde el punto de vista del fortalecimiento de la UE en el sistema internacional, estaría tirando piedras contra su propio tejado.
También se detectaron en los avanzados planes de invasión de Irak razones de tipo político-militar, como la búsqueda de un sustituto o alternativa a Arabia Saudí en el rol de aliado preferente en la región del Golfo, la vigilancia coactiva de Siria e Irán en sus mismas fronteras, la eliminación de un enemigo mortal para Israel, supuestamente, la creación de un escenario propicio para resucitar el proceso de paz entre palestinos e israelíes, y, lisa y llanamente, la exhibición del apabullante poderío militar de Estados Unidos a la vista de todo el mundo, más que nada como aviso a futuros navegantes en las aguas turbulentas del desafío, la amenaza o el chantaje. De hecho, en el Irak de Saddam Hussein se escribió el primer capítulo de la guerra preventiva pregonada en la Doctrina Bush.
Desde su posición (a partir del 1 de enero de 2003) de miembro temporal sin derecho a veto del Consejo de Seguridad de la ONU y dependiendo de la dirección que tomaba la crisis, ahora también diplomática, instalada en el seno del propio Consejo, España trabajó activamente para, bien convencer a otros países miembros de que las resoluciones anteriores permitían desatar las hostilidades contra Irak sin más dilación, dado que Saddam ya había tenido desde 1991 tiempo de sobra para cumplir el rosario de mandatos exigiéndole el desarme y el final de toda amenaza a sus vecinos, bien sacar adelante una resolución autorizando expresamente el uso de la fuerza y precisando una cuenta atrás.
Cuando en octubre de 2002 Irak y la ONU llegaron a un principio de acuerdo para el retorno de su Comisión de Inspección, Vigilancia y Verificación (UNMOVIC) sobre la base de las resoluciones del Consejo existentes, el eje Washington-Londres reaccionó con contrariedad y demandó la reanudación de las inspecciones interrumpidas en 1998 en función de una nueva resolución que incluyera un pliego de exigencias mucho más riguroso a la vez que la amenaza nítida de represalias militares en caso de incumplimiento. Madrid respaldó al punto esta postura. Entonces, por su parte, Francia, Alemania, Rusia y China preferían un doble pronunciamiento del Consejo: primero, la resolución que fijase las nuevas condiciones del desarme, y, después, de ser preciso, la del ultimátum de la guerra.
Cuando el 8 de noviembre de 2002 el Consejo aprobó la ambigua resolución 1.441, que concedía a Saddam una "última oportunidad para cumplir con sus obligaciones de desarme" tal como estipulaba la resolución 687 de abril de 1991 y le advertía de las "serias consecuencias" de la persistencia de su actitud reluctante, el Gobierno español interpretó que éste sí era el último aviso, ignorado el cual no cabía sino el empleo de la fuerza.
A finales de mes comenzaron las inspecciones de la UNMOVIC y del equipo de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), y en diciembre Bagdad entregó el primer informe, supuestamente exhaustivo y veraz, sobre el estado de sus programas y arsenales, que no aportaba ninguna evidencia de la posesión de armas prohibidas. Estadounidenses y británicos desestimaron el legajo por no contener más que "omisiones obvias", que era como decir que Irak ya había violado la 1.441; sabida aquella postura, España notificó también su opinión de que Saddam, por enésima vez, estaba tomándole el pelo a la comunidad internacional.
En sus tres comparecencias ante el Consejo (27 de enero, 14 de febrero y 7 de marzo de 2003) para dar cuenta de sus rastreos, los jefes de la UNMOVIC, Hans Blix, y de la AIEA, Mohammed El Baradei, criticaron en términos contundentes la escasa colaboración prestada por el Gobierno irakí, pero informaron no haber encontrado nada comprometedor. Los inspectores no recibían explicaciones de las autoridades ni tampoco hallaban sobre el terreno indicios del paradero de importantes cantidades de precursores, componentes y municiones no declarados de los que tenían noticia, inclusive números estimativos de cientos de toneladas de gas nervioso VX y otros agentes químicos, y de miles de litros de ántrax o carbunco.
Desde Madrid, Aznar esgrimió en el Congreso estos datos y cifras para, con efecto tergiversador, dar por sentada la existencia de estas armas y justificar el inmediato lanzamiento de la invasión, a pesar de que los inspectores lo único que decían era que no las hallaban, guardándose de emitir un dictamen inculpatorio. Precisamente por eso solicitaban al Consejo más tiempo para proseguir con sus trabajos.
En su última comparecencia, la del 7 de marzo, El Baradei declaró que no había indicación de que Irak tuviese armas ni programas nucleares, mientras que Blix admitió la realización de "progresos" en su terreno y solicitó "no años ni semanas, sino meses" para completar su trabajo; de paso, los dos funcionarios no dudaron en refutar puntualmente la veracidad de varias aseveraciones hechas por la administración Bush, como la circulación de laboratorios móviles en Irak conteniendo armamento químico y bacteriológico, y los informes sobre tráfico de uranio entre Irak y Níger.
Las cifras de la discordia constaban en el antepenúltimo informe de trabajo enviado por la UNSCOM —la predecesora de la UNMOVIC— al Consejo de Seguridad en enero de 1999. Entonces, la UNSCOM no dijo que Irak no se hubiese desprendido de las armas prohibidas después de 1991, sino que observaba un desajuste total entre los datos de preguerra que ella manejaba y lo que el Gobierno irakí le comunicaba, siendo así que no era capaz de sacar conclusiones. Por momentos dio la sensación de que el Gobierno español no estaba interesado en que los inspectores de la ONU completaran su labor, en el convencimiento de que Saddam seguiría jugando con ellos indefinidamente al gato y al ratón.
Mientras el embajador permanente, Inocencio Arias, y la ministra Palacio (quien en los turnos del debate protagonizo una aturullada intervención que superó en belicismo a las de sus colegas británico y estadounidense) tomaban parte, con escaso resultado, en las negociaciones del que un sector de la prensa vino en llamar el "partido de la guerra", encaminadas a consensuar con Francia, Alemania, Rusia y China (resueltas a impedir la conflagración al menos durante semanas o meses, en tanto durasen las inspecciones) el texto de una segunda y definitiva resolución conteniendo un ultimátum de plazo muy breve y el automatismo de la guerra, Aznar lideró una campaña internacional de apoyo a Estados Unidos que, más por las formas, abruptamente unilaterales, que por el fondo, hizo crujir a la PESC y agravó la división de los socios europeos.
Así, el 30 de enero de 2003, una docena de rotativos de Estados Unidos y Europa publicaron una misiva titulada Permanecemos unidos y firmada al alimón por Aznar y otros siete líderes europeos: el británico Blair, el italiano Berlusconi, el portugués Durão Barroso, el polaco Miller, el húngaro Péter Medgyessy, el checo Václav Havel y el danés Anders Fogh Rasmussen. A posteriori, el primer ministro eslovaco, Mikulás Dzurinda, pidió ser considerado el noveno cofirmante.
En el manifiesto, un verdadero panegírico de Estados Unidos y el vínculo transatlántico, los gobernantes sacaban a colación los ataques del 11-S, denunciaban que los "terroristas, los enemigos de nuestros valores comunes, están listos para venir a destruirlos" y afirmaban que "la combinación de armas de destrucción masiva y terrorismo es una amenaza de incalculables consecuencias". También, rendían homenaje a la "valentía, generosidad y visión a largo plazo de América" por la prestación continuada de paz y libertad a Europa, expresaban la "determinación inquebrantable y la firme cohesión internacional por parte de todos los países para quienes la libertad es preciosa" y enviaban un "mensaje firme e inequívoco de que vamos a liberar al mundo del peligro que entrañan las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein".
De paso, los signatarios advertían al Consejo de Seguridad de la ONU que debía "mantener su credibilidad asegurándose del pleno cumplimiento de sus resoluciones", entre ellas la 1.441, presentada como la "última oportunidad de Saddam para desarmarse por medios pacíficos", ya que "no podemos permitir a un dictador violar sistemáticamente esas resoluciones". Pocos días después, este énfasis en la suficiencia legal de la 1.441, vista la negativa del grupo de países encabezado por Francia y Rusia, dio paso a la febril búsqueda de la segunda resolución.
Diarios españoles y europeos informaron que lo que parecía ser la respuesta de la Nueva Europa al comunicado contrario a la guerra difundido por Chirac y Schröder el 22 de enero en París había nacido como una iniciativa de Aznar, lo más probable que sin el concurso de la administración Bush, en respuesta a una invitación cursada por el Wall Street Journal, quien, en principio, sólo habría pretendido sendos artículos personales del presidente del Gobierno español, de Blair y de Berlusconi en los que éstos explicaran su visión de la crisis de Irak.
De acuerdo con esta versión, de Aznar habría partido la idea de divulgar un manifiesto conjunto de adhesión a Estados Unidos, involucrando a Blair en su redacción y reclutando, junto con el británico y Berlusconi, al resto de estadistas para la rúbrica. El vehemente documento no fue puesto en conocimiento previo de la presidencia griega del Consejo, el resto de gobiernos de la UE, la Comisión o el alto representante Solana, con las consiguientes reacciones de malestar en estos ámbitos.
Aznar permaneció impasible ante la ola masiva de rechazo social y político generado en España a su copatrocinio de una guerra que se antojaba inminente, dado que Estados Unidos ya había dejado claro que pasaría a la acción por encima del Consejo de Seguridad y en solitario si fuera menester. El 15 de febrero, en la primera de las dos jornadas de protestas mundiales contra la guerra convocadas por la sociedad civil internacional, los españoles mostraron a las claras su arraigado antibelicismo y el rechazo a las argumentaciones que recibía del Gobierno echándose a la calle a lo largo y ancho del país.
Con alrededor de dos millones de manifestantes en Madrid y Barcelona, España registró, probablemente, los actos más multitudinarios de Europa y el resto del mundo. Por otra parte, encuestas periodísticas establecieron que entre el 80% y el 90% de la población se oponía a la guerra, un índice que no tenía parangón entre los vecinos europeos y que parecía incluso mayor al que existía entre los países árabes.
No se conocía en la España democrática semejante divorcio entre un gobernante y la opinión popular, pero, para Aznar, el clamor en las calles ni era una fiel representación de los españoles ni tampoco parecía obedecer a un movimiento de protesta espontáneo y genuino, no teniendo dudas de sus motivaciones políticas, partidistas y antigubernamentales, y eso a pesar de una verdad incontestable: que en las encuestas y en la calle, muchos de los que expresaron su rechazo a la guerra eran votantes del PP.
En los debates parlamentarios del Congreso, el líder popular rebatió a Zapatero en su demanda de que la delegación española en la ONU trabajara en favor del desenlace pacífico de la crisis, dando el tiempo que requiriesen los inspectores, y no se apartara de la legalidad internacional, con el argumento de que su Gobierno no descartaba el uso de la fuerza porque, precisamente, tenía muy presente la legalidad internacional emanada de los mandatos de la ONU, incontestablemente violados por Saddam.
El jefe de la oposición se quejó de que Aznar no le ofrecía "consenso, sino adhesión a Bush", y el interpelado puso en solfa "el oportunismo, el aislacionismo rancio y la ansiedad de poder", la "falta de sentido de Estado" y la "irresponsabilidad" de Zapatero, amén de su defensa "de lo que no defiende nadie", a saber, que España no autorizase el sobrevuelo del espacio aéreo nacional ni el uso de las bases a Estados Unidos, mientras que, recordó el presidente, Felipe González había dado luz verde a nada menos que al despegue de misiones de bombardeo desde España cuando la guerra de 1991. En la opinión de que no había motivos para ir a la guerra coincidieron todos los grupos parlamentarios excepto el PP, dando relieve a la soledad de Aznar y su Gobierno.
Para Aznar, la segunda resolución era muy deseable, pero no imprescindible, siendo así que llevaría su compromiso con Estados Unidos hasta el final, aunque recalcando en todo momento que, fuera cual fuera el desenlace de la crisis, España no asumía ningún compromiso militar ni tomaba parte en ninguna coalición para la guerra, una palabra esta última, por cierto, que fue rigurosamente eliminada del vocabulario del Gobierno en favor de variedades semánticas menos sonoras. Eso sí, el presidente proclamó que era la hora de que España dejara de estar "sentada en el rincón de la historia, en el rincón de los países que no cuentan, que no sirven, que no deciden".
El 7 de marzo, el mismo día de la tercera y última comparecencia de los inspectores, España, Estados Unidos y el Reino Unido presentaron un nuevo borrador de resolución que fijaba un ultimátum para el desarme antes del 17 de marzo. Sin embargo, las posiciones en el Consejo no se movieron un ápice: Francia, Rusia, China, Alemania y Siria insistieron en negarse a considerar el agotamiento de la diplomacia, mientras que el bloque de los países indefinidos, formado por Chile, México, Angola, Camerún, Guinea y Pakistán, se mantuvieron en sus posturas de reluctante expectación, no queriendo pronunciarse si a favor en contra hasta que los cinco miembros permanentes se pusieran de acuerdo.
El grupo capitaneado por Estados Unidos, del que formaba parte también, aunque sin actitud militante, Bulgaria, tenía sólo cuatro votos y necesitaba como mínimo cinco más para sacar adelante la segunda resolución, y eso siempre que no aplicara el veto cualquiera de los tres miembros permanentes refractarios a la guerra, aunque, precisamente, confiaba en que ni franceses ni rusos se atreverían a ejercer este su derecho a la hora de la verdad. La delegación española estaba, al parecer, convencida de que la postura de Francia era un mero alarde y que al final Chirac y su ministro de Exteriores, Dominique de Villepin, darían su brazo a torcer. Palacio y Arias también deslizaron su seguridad de que la captación de Chile y México era inminente. Pero estas presunciones no se materializaron.
Viendo que eran incapaces de atraerse a uno solo de los seis países vacilantes para votar en favor del ultimátum (al menos, de obtener de ellos una definición pública de su postura favorable), Aznar, Bush y Blair decidieron terminar con sus esfuerzos y seguir adelante sin la ONU, a la vez que se exoneraban de toda responsabilidad en el clamoroso fracaso y adjudicaban éste al otro bando, con Francia a la cabeza, por su terquedad y obstruccionismo. Stricto sensu, y más en un asunto tan grave como la invasión a gran escala de un Estado miembro y la pretensión de derrocar a su Gobierno, el camino emprendido por los tres países suponía un acto unilateral que violaba la legalidad internacional emanada del derecho de la ONU, aunque sus máximos líderes intentaran persuadir de que lo que estaban haciendo era, justamente, salvaguardar el derecho internacional ya violado por Saddam.
Así las cosas, el 16 de marzo los tres dirigentes comparecieron ante la expectante comunidad internacional en Lajes, islas Azores, en un encuentro decisivo que un sector de la prensa dio en llamar la "cumbre de la guerra" y que tuvo de anfitrión al primer ministro luso Durão Barroso. Inmediatamente se hizo notar cómo Aznar gozaba de estos minutos de máximo protagonismo mundial y cómo su semblante sonriente contrastaba un tanto con los rictus más serios, e incluso denotando preocupación, dada la trascendencia —o gravedad— histórica del paso dado, de los otros dos integrantes del improvisado triunvirato, en especial el de un nervioso Blair.
En la localidad insular portuguesa, Aznar, Bush y Blair dieron parte de una declaración llamada El compromiso con la solidaridad transatlántica y pronunciaron alocuciones individuales en las que hicieron capítulo de los incumplimientos y desafueros de Saddam, explicaron las razones para lanzar el ataque, que, armas prohibidas aparte, se proponía directamente acabar con el régimen baazista ("el pueblo irakí merece quedar libre de la inseguridad y la tiranía"), y dieron por suficientes la 1.441 "y las resoluciones anteriores", a efectos jurídicos. Además, dieron un plazo de 24 horas para que la diplomacia de la ONU resolviera la crisis, lo cual más pareció un ultimátum a los países del Consejo de Seguridad ausentes en Lajes.
En las horas y días siguientes, 30 gobiernos del mundo aceptaron ser citados como integrantes de la coalición internacional abanderada por Estados Unidos y secundada por España como uno de los escuderos más fieles, de manera que la decisión de Lajes tomada en conciliábulo intergubernamental dejaba de ser un órdago tripartito: Aznar podía presumir de que la empresa en ciernes tenía un carácter colectivo y multilateral, refutando las acusaciones de "soledad internacional" dirigidas por el PSOE. El 17 de marzo, mientras la UNMOVIC seguía trabajando en Irak y minutos antes de reunirse el Consejo de Seguridad, los tres aliados retiraron su proyecto de segunda resolución con la explicación de que "algunos" miembros permanentes (Francia y Rusia) habían amenazado con ejercer su derecho al veto, lo cual había tenido un efecto disuasorio sobre los países indecisos, llegándose a la parálisis total.
Expirado el ultimátum de 48 horas dirigido el 17 de marzo por Bush a Saddam para que se exiliara y permitiera la "entrada pacífica" en su país de las tropas de la coalición, la bautizada como Operación Libertad Irakí, bombardeos aéreos masivos seguidos a las pocas horas de la invasión terrestre a cargo de 150.000 soldados estadounidenses y británicos, comenzó en la madrugada del día 20.
Desde Madrid, Aznar declaró que Saddam había "consumado su desafío a la legalidad ignorando las obligaciones de desarme", y que no quedaba ya "espacio para la neutralidad, la indiferencia o la equidistancia", a la vez que Defensa anunció el envío de 1.100 soldados españoles a bordo de una fuerza anfibia y en "misión humanitaria" al teatro de operaciones, en la retaguardia portuaria de Umm Qasr, junto a la frontera kuwaití, recalcando que en ninguna circunstancia estas tropas tomarían parte en acciones ofensivas.
10 días después de iniciarse el ataque a Irak el PSOE el sacaba al PP seis puntos en los sondeos de intención de voto y las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo se prometían francamente negativas para el partido del Gobierno. Sin embargo, los presagios de una calamidad electoral para los candidatos populares se diluyeron con celeridad en pocas semanas. El enturbiamiento de las protestas antibelicistas con algunos episodios aislados de violencia dirigida contra sedes y responsables del PP desagradó o asustó a los electores moderados susceptibles de cambiar de voto y empujó al elector fielmente popular a cerrar filas con su partido. A la vez, Aznar, en una estrategia que le reportó algunos beneficios, acribilló al secretario general socialista con acusaciones de radicalismo y de haberse embarcado junto con los comunistas de IU (la "alianza Zapatero-Llamazares"), en una campaña de acoso cuya única pretensión sería socavar al Ejecutivo.
Por lo demás, la brevedad de Libertad Irakí, con la toma de Bagdad prácticamente sin batalla el 9 de abril, la caída de Tikrit, último baluarte de los defensores del régimen baazista a la desbandada, seis días después, y la declaración por Bush el 1 de mayo de que los combates de envergadura habían terminado, dieron la razón a Aznar en su cálculo de una guerra de plazo corto seguida de una ocupación con unas razonables perspectivas de estabilidad que dejara atrás el clímax de violencia, los bombardeos masivos y el fragor de la guerra a gran escala.
El presidente, al igual que sus aliados anglosajones, erró, sin embargo, en la predicción de un recibimiento de los invasores por la población civil con la consideración de héroes libertadores, por no hablar de los desastres que habían de venir y las falsedades que iban a revelarse. Que el caos inicial de saqueos, incendios y asesinatos, y las primeras muestras del desinterés de los estadounidenses hacia otra cosa que no fuera el control de los recursos petroleros y el desmantelamiento de las estructuras políticas y militares del régimen derrocado ya fueran indicios de que la ocupación comenzaba mal, no preocupó tanto a la opinión pública española como lo había hecho la inexorable cuenta atrás de una guerra con un balance de miles de muertos pero que ahora había terminado.
El final de las protestas en la calle y el apaciguamiento de los ánimos, unidos a la marcha imperturbablemente bonancible de la economía, volvieron a reequilibrar la balanza ligeramente a favor del partido en el Gobierno, que también hizo todo lo posible para minimizar la cuestión de Irak en el repertorio de sus discursos. Los mortíferos atentados cometidos en Casablanca el 16 de mayo contra la Casa de España —entre otros objetivos no relacionados con intereses españoles— no perturbaron esta tendencia progubernamental, a la vez que los miembros del Ejecutivo rechazaron de plano las insinuaciones o afirmaciones hechas por el PSOE e IU de que España se había convertido en objetivo del terrorismo internacional de matriz integrista islámica y que ya se tenía sobre la mesa la primera consecuencia vengativa de la implicación nacional en la guerra de Irak.
El 25 de mayo el PSOE fue la fuerza más votada en el conjunto del Estado —en los comicios municipales, que no en los autonómicos— con apenas 100.000 votos de diferencia sobre el PP (el 34,7% contra el 34,3%, básicamente el mismo empate técnico registrado en la edición de 1999, cuando los populares aventajaron en sólo 40.000 papeletas), pero el partido de Aznar obtuvo 600 concejales más, retuvo las alcaldías de ciudades tan importantes como Madrid, Valencia y Málaga, y fue la lista más votada en ocho de las 13 comunidades donde se renovaron los parlamentos autonómicos, amén de en Ceuta y Melilla. El Gobierno de Baleares fue recuperado y el de Madrid iba a perderse gracias a la mayoría alcanzada por los pelos por el PSOE e IU dispuestos a gobernar en coalición.
Pero en junio estalló el escándalo de los dos diputados tránsfugas del PSOE, a los que su partido les acusó de estar implicados en una turbia trama de corrupción e intereses inmobiliarios supuestamente orquestada por el PP madrileño con el objeto de impedir la llegada de un gobierno de izquierda a la Comunidad; el bloqueo institucional desembocó en la celebración de nuevas elecciones a la Asamblea el 26 de octubre, las cuales fueron ganadas por el PP con mayoría absoluta y convirtieron a la ex ministra y ex presidenta del Congreso Esperanza Aguirre en la sucesora de Ruiz-Gallardón, ahora alcalde de la villa.
El matrimonio Aznar candidateó a los comicios locales: él concurrió simbólicamente como el último de la lista del PP por Bilbao, luego asegurándose de que no iba a ser elegido —el cargo de munícipe era incompatible con el de presidente del Gobierno— para testimoniar su solidaridad con los concejales populares amenazados por ETA; en cuanto a Botella, fue incluida como número tres por Madrid y, una vez electa, se convirtió en concejala de Empleo y Servicios al Ciudadano y segunda teniente de alcalde en el consistorio dirigido por Ruiz-Gallardón.
Por lo demás, hasta el final del año, Aznar no pudo evitar que Irak, donde la ocupación posbélica estaba tomando un cariz muy inquietante por la efusión de ataques, emboscadas y atentados terroristas, saltara una y otra vez al proscenio informativo con su cohorte de acusaciones y reproches lanzadas por la oposición. En julio, el Consejo de Ministros aprobó el inmediato envío y sin consultar al Congreso de un contingente de 1.300 hombres para formar el espinazo de la Brigada Plus Ultra, a la que iban a sumarse varios cientos de soldados latinoamericanos, concretamente de la República Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
La Plus Ultra se supeditó al mando de Polonia —Estados Unidos encomendó este liderazgo a Varsovia en reconocimiento a la participación, si bien simbólica, de fuerzas especiales polacas en los combates de Umm Qasr en los primeros días de la guerra, cosa que no había hecho España— en el seno de la División Multinacional Centro-Sur (MND-CS) y tomó bajo su control las provincias meridionales de Najaf y Qadisiyah, zonas calificadas por el ministro Trillo de "tranquilas" por ser su población mayoritariamente shií y mantenerse, por el momento, apartada de la insurgencia de que hacían gala grupos sunníes del norte contra la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) y las tropas de ocupación cuya hegemonía ostentaba Estados Unidos.
La MND-CS se constituyó formalmente el 3 de septiembre en las provincias de Najaf, Qadisiyah, Karbala, Babil y Wasit, con una dotación prevista de 9.200 soldados de Polonia, Ucrania, España, los países latinoamericanos citados y varios más europeos del este.
El Gobierno español insistió en que sus tropas no eran de "ocupación", sino de "pacificación", y que se encontraban al amparo de la resolución 1.483 aprobada por el Consejo de Seguridad el 22 de mayo, aunque este razonamiento ni convenció a la oposición, que ya puso el grito en el cielo por sustraer del debate parlamentario una decisión de tal relieve, ni dejó de resultar lábil para muchos observadores. La 1.483 únicamente mencionaba a Estados Unidos y el Reino Unido, a las que reconocía como "potencias ocupantes" con "autoridad sujeta al derecho internacional"; aunque el Consejo apelaba a los estados miembros a "asistir al pueblo de Irak en sus esfuerzos de reformar sus instituciones, reconstruir su país y contribuir a su estabilidad y seguridad", nada decía sobre la situación de las fuerzas de los otros países, no autorizaba una fuerza multinacional no sujeta a su mando ni menos aún creaba una operación de mantenimiento de la paz de cascos azules.
A todos los efectos, por tanto, el contingente militar español se encontraba en Irak en condiciones de ilegalidad, o como mínimo de alegalidad, sin un mandato expreso de la ONU y, desde luego, sin ser invitado por ningún gobierno local soberano, poder que, por lo demás, no existía. En los casos de España, Polonia, Italia y otros países podía hablarse de una ocupación de Irak de hecho y no de derecho, a rebufo de unas tropas de invasión anglo-estadounidenses cuyo estatus tampoco quedaba del todo legitimado.
Esta situación de insuficiencia jurídica fue solventada por la resolución 1.511 del 16 de octubre, la cual confirió legitimidad al control temporal de Irak por la CPA —la administración civil encabezada por el estadounidense Paul Bremer—, reconoció la "encarnación de soberanía" estatal en el Consejo de Gobierno de Irak nombrado por la CPA hasta la transferencia del poder real a una institución nacional representativa al final del período transitorio, y autorizó a una "fuerza multinacional bajo mando unificado tomar todas las medidas necesarias para contribuir al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad", instando de paso a los estados miembros a que contribuyeran, también con elementos militares, a dicha fuerza.
Entonces, Aznar se apresuró a dar por zanjado el debate sobre la legalidad de la presencia española en Irak a la luz del derecho internacional, en lo que tenía razón; sin embargo, el nuevo marco establecido por la 1.511 no suprimía la condición de ocupante de la Brigada Plus Ultra, ni tenía el efecto retroactivo de borrar la inexistencia de un aval de la ONU desde el 9 de abril, cuando desembarcaron los primeros efectivos en Umm Qasr.
Además, la citada "fuerza multinacional", que habría podido inspirarse en la ISAF de Afganistán o la KFOR de Kosovo, no llegó a constituirse, continuando el esquema de un país dividido en zonas de ocupación militar con dos divisiones multinacionales, comandadas por el Reino Unido y Polonia, concebidas como mero auxilio de los 125.000 soldados de Estados Unidos. Y por supuesto, la compleja situación actual era el producto de una violación flagrante de la legalidad internacional, cual era la invasión de un país soberano sin el permiso de la ONU.
En agosto, Zapatero le exigió a Aznar que "diera la cara" en el Congreso y explicara las "falsedades" por las que había "convocado" la guerra en Irak, además de tachar de "acto de pura cobardía política y personal" el silencio del presidente tras la muerte de un oficial de la Armada (aunque con destino civil), la primera baja española en Irak, en el atentado contra la sede de la ONU en Bagdad del día 19.
Entonces, el ministro Arenas endilgó a Zapatero el único deseo de "sacar tajada" de la tragedia. Días antes del fallecimiento del capitán de navío Manuel Martín-Oar, como anticipándose a lo que pudiera venir, Aznar no se anduvo tampoco con rodeos y, a la salida de una entrevista con el rey en Mallorca, llegó a afirmar lo siguiente: "Hay gente que lo único que espera es que tengamos la desgracia, y no se han ocultado en decirlo, de ver a nuestros soldados que vuelvan en féretros. Espero que no lo consigan, pero, qué triste destino van a tener aquellos que tienen que pensar en féretros en los cuales cifrar sus esperanzas políticas".
En el otoño, el presidente consideró ridículo el cambio de opinión de Zapatero, de oponerse al envío de las tropas a aceptar su misión, pero a condición de que se internacionalizaran la ocupación militar y el proceso político emprendido en Irak, y rebatió los análisis de que en el país árabe se estuvieran produciendo acciones de "la resistencia, fuerzas de liberación, ni nada que se le parezca": sólo, terrorismo puro y duro perpetrado por nostálgicos de Saddam y por extremistas religiosos venidos de fuera.
Claro que si Al Qaeda estaba cometiendo atentados indiscriminados y moviéndose a sus anchas en Irak, cabía preguntarse porqué esto sucedía ahora, sin Saddam en el poder, y no antes, luego el argumento de que Libertad Irakí se había hecho también para acorralar al terrorismo islamista en la región adquiría la metáfora visual de un servicio de bomberos intentando apagar un fuego de dudosas dimensiones arrojándole gasolina. Después de asesinato el 29 de noviembre de siete agentes del CNI en una emboscada de carretera al sur de Bagdad, Aznar fue categórico en que las tropas no se retiraban de Irak en ningún caso, ya que hacerlo sería "fortalecer el poder y la estrategia de los terroristas".
15. Doble rechazo al Plan Ibarretxe en Euskadi y al proyecto de Maragall en Cataluña
Anunciado por Ibarretxe con varios meses de antelación, en julio de 2003 se conoció el borrador del denominado Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi en régimen de "libre asociación" con el Estado.
El Plan Ibarretxe, como lo dio en llamar la opinión pública, se sustentaba en tres pilares: la existencia de un pueblo vasco repartido entre los estados español y francés, dotado de "identidad propia" y "depositario de un patrimonio histórico, social y cultural singular"; el derecho de este pueblo a decidir su propio futuro de conformidad con el derecho de autodeterminación de los pueblos internacionalmente reconocido; y, la materialización de ese derecho colectivo desde el respeto al derecho individual de los ciudadanos de la CAPV, Navarra e Iparralde a ser consultados. Se reclamaba la elevación el techo competencial de Euskadi, hasta alcanzar la completa autogestión en los ámbitos fiscal, financiero, laboral, sanitario y de protección social, se reconocía la nacionalidad vasca en paralelo a la española, y se subrayaba la importancia de un poder judicial autónomo vasco.
Los impulsores del proyecto, PNV, EA y IU-EB, deseaban una "actualización" de los derechos históricos de los vascos ya recogidos en el Estatuto de Autonomía de Gernika y en la Constitución española, y manifestaban su voluntad de formalizar un "nuevo pacto político para la convivencia" que podía ser "compatible con las posibilidades de desarrollo de un estado compuesto, plurinacional y asimétrico".
Dentro y fuera de Euskadi, el PP, el PSOE, otros partidos del ámbito estatal y no vascos, y multitud de opinadores y juristas sacaron en claro que el Plan Ibarretxe suponía, no ya la reforma, sino la defunción del Estatuto de Gernika, el cual había surgido de un consenso político y social inexistente ahora, y que precisaría también de reformas constitucionales, salvo que se pretendiera violar la Carta Magna. La definición de las competencias exclusivas era tan amplia que algunos expertos atisbaron una intención confederal. Los detractores más furibundos del plan, con Aznar y los dirigentes populares a la cabeza, prefirieron hablar de aventura secesionista apenas disfrazada.
El caso era que Ibarretxe tenía en mente desarrollar un marco negociador con Madrid en la segunda mitad de 2004 y no descartaba lanzar de manera unilateral un proceso de ratificación de la propuesta de estatuto vía referéndum, a celebrar, lógicamente, sólo en Euskadi. Eso sí, llegado el caso, la ciudadanía vasca sólo sería consultada "en ausencia total de violencia" (léase terrorismo etarra); si el referéndum resultaba afirmativo, Vitoria reemprendería las negociaciones con el Estado para que éste incorporara "la voluntad democrática de la sociedad vasca al ordenamiento jurídico".
Aznar se encargó de explicarle la situación al lehendakari: su propuesta no era más que un "dislate radicalmente incompatible" con las constituciones española y (futura) europea, y las posibilidades de que prosperase eran "cero". El Gobierno central no iba a tolerar el "chantaje inaceptable" y el "proyecto de ruptura" del PNV, cuya "primera víctima" sería la propia sociedad vasca, y se iba a oponer a dicho plan con todos los instrumentos a su alcance. Comediendo más el lenguaje, el PSOE y Zapatero compartieron punto por punto el rechazo del PP a cualquier proyecto que diera prelación a la mudanza del marco político-jurídico de Euskadi sobre la urgencia de acabar con la violencia de ETA, y advirtieron también que el estatuto de libre asociación se impulsaba sin una lógica incluyente y planteaba un escenario que no tenía cabida en la Constitución.
El 25 de octubre de 2003, Ibarretxe y sus consejeros, semanas después de denunciar al Gobierno español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la Ley de Partidos (en febrero de 2004, la corte con sede en La Haya desestimó el recurso sin entrar en el fondo del mismo con la explicación de que el Gobierno Vasco no estaba legitimado para presentarlo, al no ser una agrupación de personas particulares ni una ONG), aprobaron el plan y lo remitieron para su debate al Parlamento Vasco, donde inició su trámite como proyecto de ley.
El contragolpe de Aznar cogió por sorpresa a la opinión pública: el Gobierno central frenaría al Gobierno Vasco directamente por la vía penal y, de paso, lo denunciaría por inconstitucionalidad. Aquí fue donde el PP se aisló completamente de las demas fuerzas parlamentarias que, con mayor o menor vehemencia, objetaban el Plan Ibarretxe, pero que consideraron desmesurado y una fuente de crispación gratuita amenazar con la cárcel a los gobernantes vascos.
El 13 de noviembre el Consejo de Ministros llevó el Plan Ibarretxe al Tribunal Constitucional y el 28 del mismo mes aprobó un añadido al Código Penal por el que una autoridad pública cometería un delito castigado con penas de entre tres a cinco años de prisión y entre seis a diez años de inhabilitación absoluta si convocaba elecciones o referendos sin la autorización de las Cortes, e incurriría en idéntico delito con pena de cárcel si seguía subvencionado a grupos parlamentarios de partidos disueltos.
Al escueto texto ad hoc sólo le faltaba mencionar expresamente a Ibarretxe y Atutxa como sus destinatarios. La reforma penal fue tramitada a toda prisa a través de una enmienda del grupo popular del Senado a la Ley Orgánica de Arbitraje y despachada por el Congreso el 18 de diciembre con los únicos síes del PP, ya que, en un hecho sin precedentes desde la restauración democrática, el resto de los grupos parlamentarios sin excepción hizo un plante y se abstuvo de votar en medio de una barahúnda de recriminaciones contra el Gobierno en los escaños de las izquierdas y los nacionalistas. El 23 de diciembre de 2003 entró en vigor la tal vez más denostada legislación aprobada en los ocho años de Gobierno popular.
A estas alturas del curso político, con las ascuas de Irak tan encendidas como hacía un semestre y con las elecciones generales asomando en el horizonte, Aznar pisó el acelerador de lo que por doquier fue calificado de estrategia premeditada de confrontación y de descalificación permanente del adversario. Para el líder popular, lector interesado de Habermas —que acuñó su famosa expresión pensando en las izquierdas de su país, Alemania, y en un ámbito federal—, patriotismo español era sinónimo de lealtad a la Constitución, y una vez trazado este vínculo indisoluble, prolongarlo con el respaldo a lo que dispusieran las instituciones políticas del Estado ahora mismo ocupadas por el PP, presentado como la garantía irreemplazable de la unidad de España, estaba a un paso.
En el mensaje aznarista tomaba forma una sectaria identificación entre Ley suprema, Estado, Gobierno y partido, fuera de la cual no cabían más que la "deslealtad", la "aventura" y la "inestabilidad". Zapatero y el PSOE fueron metidos directamente en este tótum revolútum de los alevosos junto con los nacionalistas vascos de centro y de derecha, a su vez ubicados como compañeros de viaje de unos terroristas de extrema izquierda, y los nacionalistas catalanes de izquierda.
Y es que, mientras se peleaba con el PNV, Aznar no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra el proyecto político territorial auspiciado por Pasqual Maragall i Mira, presidente del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC, rama del PSOE en la Comunidad). En las elecciones autonómicas del 16 de noviembre de 2003 el PSC, no obstante experimentar un severo retroceso con respecto a 1999, desbancó del poder a CiU, que retuvo una disminuida mayoría simple en escaños, merced a la alianza forjada con ERC, la cual se calificaba de independentista aunque no tenía un manifiesto de secesión del Estado, y la coalición también de izquierda, pero no nacionalista, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA, siendo EUiA la sección de IU en la Comunidad).
En estos comicios, debido al espectacular crecimiento de ERC, el PP, con el ex ministro Piqué como cabeza de lista, fue relegado a un discreto cuarto lugar con el 11,8% de los votos y 15 de los 135 escaños del Parlamento Catalán a pesar de experimentar una ligera subida.
Maragall representaba un socialismo catalanista que apostaba por un modelo de vertebración "diferencial y no uniformista" del Estado en cuyo seno, aseguraba, podían conciliarse la salvaguardia de la especificidad catalana, ligada a la noción de "proximidad" de los ciudadanos, sin exclusiones culturales, y la plena vigencia de España como concepto plurinacional y no unívoco.
Desde Madrid, Zapatero hacía tiempo que había interiorizado los planteamientos de Maragall, e intentaba conciliarlos con las visiones más proestatalistas, no pocas veces escépticas o refractarias al catalanismo del PSC, en el seno de la ejecutiva federal socialista. Últimamente, un tanto a rebufo de lo que decía y hacía Maragall, el secretario socialista había relanzado su propuesta de abrir un debate sobre el desarrollo de la España de las autonomías, inclusive la eventual reforma de los estatutos de algunas comunidades "en el marco de la Constitución y con el respaldo de un alto grado de consenso democrático".
Las negociaciones sobre el pacto del Gobierno tripartito catalán, que iba a poner fin a los 23 años de presidencia del convergente Pujol, levantaron una fuerte controversia política cuando se conoció que Maragall y sus socios estaban de acuerdo con una agenda de lo más ambiciosa: la reforma del Estatuto, la convocatoria de un "procedimiento de consulta dentro de la legalidad" para que los catalanes se pronunciaran al respecto si las Cortes rechazaban la iniciativa, la transferencia por el Estado de más competencias de autogobierno, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fuera la última instancia judicial en los asuntos que afectaran a la Comunidad, y el avance hacia un nuevo modelo de financiación autonómica que permitiera aumentar los recursos fiscales de Cataluña sin poner en peligro el régimen estatal, lo que podría requerir la creación de una Agencia Tributaria propia.
El Gobierno central descargó su catilinaria y el ministro portavoz Zaplana detectó en los planes de Maragall un "incumplimiento clarísimo de la Constitución", preguntando en alto si aquellos no pondrían en peligro normas básicas de la solidaridad y la unidad del Estado. Al calor de la trifulca, el PP nacional —que no el PP catalán, cuyo jefe, Piqué, asistía con disgusto al tono crecientemente virulento empleado por sus compañeros de partido en Madrid, que perjudicaba sus futuros intereses electorales— dejó caer la advertencia de que el PSC y sus socios catalanes también podrían verse afectados por la nueva tipificación penal de la convocatoria no autorizada de referendos, emplazó al PSOE a que aclarase "qué modelo de España" defendía y acusó al partido opositor de "incumplir la Constitución".
Maragall era percibido y proyectado por Aznar y los suyos como un quasi separatista que, embozado en un farragoso discurso intelectual en torno a un autonomismo federalizante de lo más particular, sostenía una actitud abiertamente nacionalista, incluso más contestataria que la de CiU, lo cual era tajantemente desmentido por el PSC. En cuanto a Zapatero, el PP le intentó descalificar como alternativa a gobernante nacional presentándole como un político sin principios claros, improvisador y sometido al dictado de sus compañeros catalanes, todo en aras de los votos de la Comunidad. Zaplana no pudo expresarlo con más rotundidad: los socialistas eran capaces de "cargarse la idea de España" y de poner en riesgo el "futuro" del país si ello les valía para llegar al poder.
El alarmismo de Aznar y el PP se nutrió sobre todo del otorgamiento por Maragall a los independentistas de consejerías gubernamentales y áreas de responsabilidad en la Generalitat. Ya semanas antes de la investidura del Gobierno, a mediados de diciembre, Aznar, Rajoy y otros dirigentes se ocuparon de mantener el ambiente caliente con sus dicterios y sus exigencias de que se "aclarara" lo pactado por PSC, ERC y ICV-EUiA. Esta dinámica encontró en el arranque de 2004 una munición muy oportuna en la sospechosa peripecia protagonizada por el secretario general de ERC y flamante conseller en cap o número dos de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, quien, tal como reveló el diario conservador ABC el 26 de enero, había sostenido días atrás una reunión con dos máximos dirigentes de ETA en la ciudad francesa de Perpignan.
El revuelo generado fue mayúsculo y colocó a Zapatero en una situación comprometida en plena precampaña. Carod reconoció haber celebrado la entrevista como una iniciativa particular, pero negó haber intentado concertar una tregua de ETA en Cataluña, alcanzado pacto alguno y hablado con los terroristas en nombre de ningún gobierno; con todo, reconoció su "error", pidió "disculpas" al Gobierno catalán por los perjuicios ocasionados y ofreció la renuncia a Maragall. El PP intervino al punto considerando delictiva dicha reunión y exigiendo al PSC la inmediata abrogación de todos los acuerdos con ERC. Maragall, cogido por sorpresa como todo el mundo, calificó de "gravísimo error" la iniciativa de Carod y de momento le sancionó con la retirada de sus competencias en política exterior.
Entonces, el secretario general instó a Maragall a que aceptara la dimisión presentada por su conseller en cap. Pero los socialistas catalanes no estaban por el cese, que equiparaban con entregar al PP, claramente interesado en demostrar la inviabilidad del tripartito y en socavar su estabilidad, una cabeza señera en bandeja de plata, y durante unas horas la cruda discrepancia entre Zapatero y Maragall sobre cómo afrontar la crisis pareció que pudiese derivar en una ruptura entre el PSOE y el PSC. Al día siguiente se llegó a una solución que al PP le pareció un cierre en falso: Carod, que según Maragall acudió a hablar con ETA "de buena fe", era apartado como conseller en cap, pero permanecía en el gabinete como consejero sin cartera de manera temporal.
El 18 de febrero las aguas del caso Carod ya se habían remansado cuando la banda terrorista irrumpió en la campaña con un comunicado en el que anunciaba el final de los atentados exclusivamente en Cataluña y con carácter retroactivo desde el 1 de enero. La primera tregua de ETA con distingos territoriales fue inmediatamente ligada a la extraña entrevista de Carod, que no había despejado de dudas lo hablado en Perpignan, y reeditó las escenas de enero: Zapatero exigió al PSC "consecuencias políticas de alcance", pero Maragall no estaba dispuesto a deshacer el tripartito. El jefe de la Generalitat ciñó las medidas disciplinarias a Carod, que definitivamente no volvería al Gobierno y dejaba de ser el "interlocutor principal" de ERC con él.
El líder del PSC dio por cerrada la crisis, mientras que Zapatero volvió a validar el desenlace y lamentó que el comunicado etarra se hubiese "intentado utilizar electoralmente" desde el Gobierno de Aznar, en referencia a sus afirmaciones de que la continuidad de los acuerdos PSC-ERC constituía una ruptura del Pacto Antiterrorista PP-PSOE, y a sus exigencias de disolución de la lista conjunta para el Senado Entesa Catalana de Progrés, formada por el PSC, ERC y ICV-EUiA. Rajoy y Arenas tacharon, respectivamente, de "increíble" y de "tomadura de pelo" el modo de despachar el segundo y embarazoso acto del caso Carod, a pesar de la "gravísima irresponsabilidad" mostrada por el dirigente nacionalista.
16. Autoexclusión del tercer mandato y designación de Mariano Rajoy como sucesor
El XIV Congreso del PP abrió un período de cábalas sobre el sucesor de Aznar, el cual se reservó tomar esta decisión tan trascendente para el futuro electoral de la formación oficialista de una manera estrictamente personal e inapelable; al partido únicamente le quedaría aclamar al agraciado y brindarle el respaldo en bloque. Por el procedimiento personalista en sí y por el secretismo y la expectación, gratuitamente alimentada, que le envolvieron, el asunto recordaba al famoso dedazo de los años de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México, cuando los presidentes priístas de la República dirigían el Estado y el partido con poses de monarca absoluto.
La demora de Aznar en destapar a su hombre produjo cierta inquietud en las filas populares en los últimos meses de 2002 y primeros de 2003, cuando el PSOE parecía tener el viento a su favor y Zapatero se consolidaba como el líder de la oposición y el candidato a presidir el Gobierno; entonces, del PP, la opinión pública únicamente sabía que en 2004 Aznar iba a dejar Moncloa y que había al menos tres aspirantes oficiosos a la sucesión, ninguno de los cuales estaba identificado como favorito sin lugar a dudas. De entre ellos, sólo Rato dejó más o menos claro que estaba en la liza.
En este período, algunas veces se consideró más adelantado a Rajoy, otras veces a Rato y otras a Mayor. Últimamente, las apuestas descartaron a éste último, que había perdido presencia pública nacional desde que abandonó el Ministerio del Interior y fracasó en las elecciones de Euskadi —ahora ejercía en Vitoria, como líder del grupo popular en el Parlamento Vasco—, y que ofrecía un discurso prácticamente monotemático —erradicación del terrorismo y resistencia frente el nacionalismo vasco—, así que se centraron en Rajoy y Rato.
Cabe decir al respecto que los dos vicepresidentes del Gobierno no dieron la sensación de confrontar proyectos o visiones diferentes, ni de librar competición dialéctica de ningún tipo. Cuando los periodistas les sacaban a colación el asunto de la "carrera" por la sucesión, ambos despachaban los intentos de averiguar qué se cocía entre bambalinas con corteses ironías y con el encogimiento de hombros de quienes nada sabían o fingían no saber: el tema, repetían, estaba en manos del presidente.
Y es que el aznarismo, entendido como un estilo de mando y como una ideología que tendía a confundirse con la del partido, era tan omnipresente que los mal llamados candidatos a la sucesión debían moverse con tiento por el sendero trazado por el jefe; quien empezara a ir por libre, se exponía a ser descalificado de manera automática. En realidad, Aznar diseñó y ejecutó el plan sucesorio con precisión de relojero, y si tardó en comunicar su elección fue porque no consideró oportuno hacerlo antes, de acuerdo con su particular timing político.
Responsable respetado en los círculos políticos y económicos gracias a su hacer riguroso en el Gobierno y a su cauteloso distanciamiento de los tonos más doctrinarios procedentes del PP, el articulado Rato era probablemente el dirigente popular que Zapatero menos habría deseado tener como contrincante en las urnas. Pero en su contra pesaban las ramificaciones del escándalo Gescartera, los embarullados negocios de su familia, venidos a menos en los últimos años pero financiados por ciertos créditos bancarios que parecieron encerrar un trato de favor, y sus opacas conexiones con el mundo empresarial, que seguían ahí a pesar de que la asunción de funciones gubernamentales en 1996 había requerido desprenderse de negocios personales, vender acciones en bolsa y darse de baja de consejos de administración.
Algunos medios hablaron del verdadero "lobby" de amistades e influencias que Rato tendría en las más altas esferas de la banca y la empresa privadas de España. Tanto contacto de cuello blanco, más los posibles chanchullos corporativos en los que aparecía involucrado el apellido Rato, no eran, al parecer, del agrado de Aznar, que podía imaginar al futuro líder del partido importunado por informaciones aquí y allá sobre una vertiente empresarial no del todo superada. Pero, tal vez, lo que decantó el descarte de Rato fue su recorrido un tanto desapegado e independiente de algunas de las líneas personalmente impulsadas por el inquilino de Moncloa y que más polémica generaban.
Así, se divulgó la especie de que el ministro había estado en desacuerdo con la postura sobre Irak y las supuestas armas de destrucción masiva listas para ser usadas, y que, en un arranque de sinceridad al parecer infrecuente en las reuniones de la plana mayor —en las que Aznar, más que dejarse asesorar, imponía su criterio—, le advirtió al presidente que si se subía al carro de la guerra junto con Bush, el PP se la jugaba en sus siguientes citas electorales. De hecho, en los meses previos y posteriores a la invasión del país árabe, Rato extremó su circunspección y se mostró reticente a defender y justificar en público el patrocinio de los planes estadounidenses, la legalidad de las operaciones militares y la ocupación de Irak, cosa que sí hicieron, y con gran celo, otros compañeros del gabinete. Cuando las manifestaciones de febrero, Rato se declaró convencido de que a ellas había asistido "mucha gente del PP".
El 30 de agosto de 2003 todavía existían dudas sobre si Rajoy o si Rato, si bien las miradas empezaban a concentrarse en el primero, cuando desde el partido se reportó que el elegido de Aznar era, en efecto, el vicepresidente primero. Según el gabinete de prensa del partido, ese día Aznar convocó en Moncloa a Rajoy, Rato y Mayor para comunicarles su decisión. Algunos medios nacionales explicaron que Rajoy, verdadero todoterreno ministerial, había merecido la confianza de Aznar por su docilidad o sumisión, que aseguraba una línea continuista; este análisis daba por hecho que aquel iba a seguir manejando los hilos del PP en la sombra.
Otros destacaron el carácter harto disímil de Rajoy, con su probada capacidad de diálogo con los responsables de otros partidos, más tolerante, hasta entonces nunca mal encarado, muchas veces irónico y no pocas divertido y desenfadado, amén de su excelente conocimiento de los entresijos de la administración del Estado y de la técnica de gobernar. Es posible que Aznar lo eligiera precisamente por este contraste de formas, a sabiendas de que iba a mantenerse fiel a las pautas de doctrina que le legaba. El presidente del Gobierno, que nunca pecó de cándido, reconocía que podía resultar antipático a algunas personas. Es más, en marzo de 2004, al final de la campaña electoral, pidió a los electores que "no me soportan" que no hicieran "pagar a España" el "enfado" que pudieran tener con él, y que tomaran en consideración que el cabeza de lista era Rajoy.
Cabía preguntarse si las diferencias entre Aznar y Rajoy no afectarían más que al estilo, o si también al fondo. De momento, la falta de visceralidad en Rajoy en un tema tan candente como la intangibilidad de la Constitución y del Estado de las Autonomías no permitía concluir que tuviese una visión más posibilista del particular, o que se abonara al discurso de defensa a ultranza de todo lo español sólo por acatamiento al jefe. Pero aquella contención podía desaparecer ahora que él iba a ser el protagonista de una campaña electoral que se prometía disputar a cara de perro. También se extendió la opinión pública de que Rajoy, quizá, no era el mejor reclamo electoral del PP, pero también era cierto que las encuestas volvían a sonreír al partido del oficialismo.
El destape de Rajoy activó la maquinaria del PP, que emitió la música melodiosa grata a Aznar. El 1 de septiembre el CEN asumió la designación y la trasladó a la JDN para ser votada en secreto. Al día siguiente, la JDN, con 503 votos a favor y uno en blanco, ratificó a Rajoy como nuevo secretario general del partido, candidato a la jefatura del Gobierno y "líder" del PP en tanto que receptor de todos los poderes ejecutivos del presidente de la formación. Aznar continuaba como presidente titular hasta el próximo congreso del partido, en principio a celebrar en enero de 2005, pero aseguró que él no se retiraba "a medias" y que en los próximos 15 meses no iba a haber "elementos de bicefalia", sino "equipo, continuidad y relevo", comentando de paso que "la prolongación personalista de los liderazgos políticos es perjudicial para los partidos y genera tensiones innecesarias en el país".
El 3 de septiembre, Aznar, fiel a su costumbre de dejar a todos contentos con un reequilibrio de poderes, realizó una remodelación en el Gobierno: Rajoy salía del mismo para atender sus nuevos cometidos y la Vicepresidencia Primera quedaba en manos del perdedor, Rato, que retenía la cartera de Economía; Arenas, secretario general saliente del partido, dejaba Administraciones públicas y era promovido a la Vicepresidencia Segunda y al Ministerio de la Presidencia; el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Zaplana, añadía la función de portavoz del Ejecutivo; y Piqué, cesaba en Ciencia y Tecnología para preparar las elecciones catalanas. Los nuevos ministros juraron sus puestos el 4 de septiembre.
Rajoy confiaba en poder desarrollar una campaña cómoda, no particularmente militante o estridente, como si se tratase de cumplir con un trámite previo a la ineluctable victoria, quitando validez a las propuestas socialistas y enfatizando las realizaciones tangibles por los ciudadanos en los ocho años del Gobierno del PP, sobre todo en los terrenos de la economía, las finanzas públicas, el empleo y la lucha contra ETA.
Aunque insistió en todo momento en la continuidad, en la precampaña deslizó algunas novedades, como una "segunda ola de reformas" que incluiría nuevos descuentos impositivos a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, más medidas para flexibilizar el mercado de trabajo y alcanzar la meta del pleno empleo en 2010, la culminación del Plan de Infraestructuras, la duplicación del fondo de reserva de la Seguridad Social y un "gran esfuerzo" en las materias de I+D y educación. Además, se comprometió a abrir en la primera semana tras su investidura como presidente del Gobierno un "amplio y ambicioso proceso de diálogo social". En un momento de la campaña, Rajoy se atrevió a aspirar a "hacerlo un poco más y un poco mejor" que Aznar.
Es posible que el político gallego hubiese preferido no tener que hablar de Irak ni tampoco desgañitarse a propósito del modelo territorial de España, pero los socialistas fustigaron una y otra vez el carácter "ilegal", "inmoral" e "injusto" de una guerra basada en la "manipulación" y la "falsedad". Desde su propio barco, Aznar irrumpió con fuerza para sacudir lo que algunos militantes empezaban a calificar de "modorra" preelectoral, imponiendo como ejes fundamentales de la campaña la cuestión autonómica, el envite de los nacionalistas vascos y la agenda del tripartito catalán, todo en clave de confrontación, descalificación y tremendismo.
Arrastrado al cuadrilátero por quien supuestamente ya no era, según sus palabras, "candidato a nada" ni tampoco el líder de partido, Rajoy se sumó al intercambio de denuestos. Por ejemplo, afirmó que Zapatero no debía gobernar porque carecía de "convicciones y principios", y, ante el caso Carod, expresó su "firme y absoluta convicción" de que existía un "acuerdo" entre el independentista catalán y ETA, y vaticinó que si el PSOE alcanzaba el poder, el país entraría en una "situación de inestabilidad muy peligrosa".
Lo cierto es que Aznar pareció librar la campaña del PP para las elecciones del 14 de marzo como si lo que se votara entonces fuera un plebiscito vinculante sobre su gestión, no dudando para ello en copar el protagonismo y en ningunear a Rajoy. El presidente saliente del Gobierno extremó su dureza y dijo cosas como que el PSOE había "dejado de ser un partido nacional", que las propuestas de Zapatero "romperían el esqueleto del Estado" y, en un mitin en Sevilla, que Carod había ido a hablar con ETA para decirle: "Sí, podéis ir a matar a Jiménez Becerril, podéis matar a Asun [el matrimonio de militantes del PP sevillano, él concejal en el Ayuntamiento y ella abogada, asesinados por la banda en la capital andaluza en enero de 1998], pero no volváis a matar en Cataluña".
En Logroño, su antigua plaza profesional y terruño político, lo dejó muy claro: o gobernaba el PP de nuevo, o habría un "riesgo real" para el futuro del país estando a su frente una "coalición de pancarteros, comunistas e independentistas" que "todas las mañanas se toman de desayuno galletas de rencor o de odio" y que "quieren romper España".
El 4 de febrero, pocos días después de anunciar Bush y Blair —a regañadientes, eso sí— las comisiones de investigación sobre las informaciones de inteligencia en torno a la capacidad bélica de Irak y horas antes de que el desacreditado director de la CIA, George Tenet, insistiera en que él nunca había dicho que en Irak hubiera un "peligro inminente", Aznar pronunció el primer discurso de un presidente de Gobierno español ante el Capitolio de Washington (el otro compatriota que compartía el honor era el rey Juan Carlos).
Interrumpido varias veces por los aplausos de los presentes, entre los que sólo había 50 congresistas y senadores, el huésped español tachó de "grave irresponsabilidad" polemizar sobre las armas de destrucción masiva toda vez que su posible empleo por terroristas seguía siendo una amenaza "real" para el mundo, a la vez que planteó el establecimiento de un "gran espacio económico, financiero y comercial" entre Europa y los Estados Unidos antes de 2015.
La propuesta librecambista del presidente había sido formulada por primera vez días atrás, precedida por una entrevista al Washington Post en la que dijo cosas sobre los europeos que ni los halcones más recalcitrantes del Pentágono y la Casa Blanca se habrían atrevido a confesar: para Aznar, el antiamericanismo reinante en Europa se explicaba porque este país era "una superpotencia" y "un imperio", lo cual (ya les había pasado a España y Francia siglos atrás) generaba "resentimiento", mientras que la antipatía que Bush suscitaba entre sus paisanos europeos era fruto de la "combinación de ser republicano, un emperador, tejano y franco".
Con estas frases adulatorias, Aznar no olvidaba las veces que Bush se había referido a él como "mi amigo" y su más fiel aliado en la lucha contra el terror, merecedor de ser agasajado en el rancho presidencial de Crawford, Texas, un lugar de reunión informal reservado al selecto grupo de dirigentes mundiales mejor avenidos con Bush.
Por lo demás, el de febrero de 2004 era el último de los 15 viajes realizados por Aznar a Estados desde 1996, entre visitas oficiales, privadas y participaciones en eventos multilaterales, seis de los cuales habían tenido lugar en los últimos 12 meses. El frenesí viajero de Aznar a Estados Unidos, donde dio rienda suelta a esta su ferviente filia exterior y se dio baños de aplausos y vítores que no recibía en su país, contrastó con los cuatro desplazamientos a Francia y los dos a Alemania realizados en el mismo período.
17. La tragedia nacional del 11-M y su impacto en las generales de 2004
Todos los sondeos propios y la gran mayoría de los ajenos daban por segura la victoria del PP, pero diferían sobre si habría reválida de la mayoría absoluta, aunque por escaso margen, o retroceso a la mayoría simple. En el tramo final de la campaña, las encuestas periodísticas aventuraban una victoria del PP con más de cinco puntos de ventaja, si bien la eventualidad de la segunda mayoría absoluta del partido de Aznar y Rajoy estaba desdibujándose al detectarse una ligera progresión del PSOE.
Sin embargo, el jueves 11 de marzo, tres días antes de la cita con las urnas, el país se despertó con una terrible noticia llamada a dejar una huella indeleble en la memoria colectiva y, de manera fulminante, a imprimir un giro de 180 grados al panorama electoral: la muerte de 191 pasajeros y heridas de diversa consideración a 1.460 personas más en el estallido, con escasos minutos de diferencia entre sí —entre las 7,26 y las 7,29 horas de la mañana—, en las estaciones de Atocha, El Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia, al sur y el este de Madrid, de una decena de bombas camufladas en cuatro trenes de cercanías que realizaban trayectos desde las ciudades de Guadalajara y Alcalá de Henares hasta destinos en el norte de la capital. En realidad, fueron 13 las mochilas-bomba rellenas de dinamita colocadas por el comando terrorista, pero tres no llegaron a estallar. Además, entre las víctimas figuró un número significativo de súbditos de una decena de nacionalidades, entre ellos rumanos, marroquíes y ecuatorianos.
La catástrofe terrorista, la mayor sufrida en España y en el conjunto de Europa en toda su historia (excepción hecha del atentado libio contra el avión de línea estadounidense que cayó en Lockerbie, Escocia, en 1988), produjo una conmoción indescriptible entre los españoles y generó una ola internacional de condolencias y apoyos hacia el país europeo como no se recordaba en un acontecimiento luctuoso. Mientras los servicios de urgencia no daban abasto en la recuperación de los cadáveres de entre los amasijos de metal en que se habían convertido los vagones y en el auxilio a los centenares de heridos, y el sur de Madrid ofrecía imágenes propias de una zona de guerra, los partidos políticos suspendían los actos de campaña y el nombre de ETA se puso en el pensamiento y en la boca de casi todo el mundo como la responsable de la masacre.
En su primera comparecencia, el ministro del Interior, Ángel Acebes, atribuyó la autoría a ETA "sin ninguna duda" sobre la base de peritajes preliminares de los restos del explosivo empleado, al parecer dinamita de la marca francesa Titadyne, y de los mecanismos de ignición, que correspondían a los habitualmente empleados por la banda vasca. Acebes recalcó que arrojar dudas sobre esta certeza básica del Gobierno era una actitud moral "miserable" y que las especulaciones al respecto eran "intoxicaciones". Zapatero advirtió a la banda que cualquier gobierno actuaría contra ella con idéntica contundencia, y el mismo lehendakari Ibarretxe dio por sentada esta autoría en su declaración de condena.
A primera hora de la tarde Aznar realizó un comunicado institucional que arrancó con la frase "el 11 de marzo de 2004 ocupa ya su lugar en la historia de la infamia". Con su aplomo y firmeza característicos, Aznar, que no citó expresamente a ETA en ningún momento, afirmó que los terroristas "han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles", recordó que "no es la primera vez que se intenta" y expresó su convencimiento de que el terrorismo iba a ser derrotado "con la fuerza del Estado de derecho y con la unidad de todos los españoles"
Y sentenció que los españoles "no vamos a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten ni para que dejen de matar", ni tampoco "a permitir que una minoría de fanáticos nos imponga nuestras decisiones sobre nuestro futuro nacional", no debiendo "aspirar a nada que no sea la derrota completa y total del terrorismo, su rendición sin condiciones de ninguna clase". También, convocó a todos los españoles para manifestarse al día siguiente bajo el lema Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo.
La generalizada convicción, o media convicción, en medios políticos y sociales de la factura etarra de los atentados en las primeras horas desde su comisión se nutría de dos inquietantes antecedentes de la banda a los que implícitamente se había referido Aznar en su declaración: la interceptación en Cuenca días atrás de una furgoneta cargada de dinamita y cuyos conductores dirigían presuntamente a algún punto de Madrid, y el intento de atentado desbaratado en la estación de Chamartín en las pasadas Navidades.
Fuera de las tentativas abortadas por las fuerzas de seguridad, existían ciertos indicios, aventados por medios policiales europeos, que apuntaban a un salto cualitativo en los ataques de ETA, la cual, diezmada por los sucesivos golpes policiales y tal vez desesperada, buscaría arrancar negociaciones con el Estado español mediante grandes atentados indiscriminados en lugares públicos (de hecho, ya había intentado volar edificios enteros en el pasado), de enorme impacto mediático y emocional, aun a riesgo de enajenarse el respaldo social, muy disminuido pero todavía significativo, que le quedaba en el País Vasco.
Muchos espantados ciudadanos pensaban que ETA era perfectamente capaz cometer una atrocidad de este calibre. Pero causaba estupefacción la envergadura operativa de una operación que, sin duda, debía haber involucrado a un número significativo de activistas no controlados por las fuerzas de seguridad, lo que no encajaba en absoluto con la realidad mensual de arrestos y desarticulaciones, facilitados por la bisoñez de los jóvenes terroristas recientemente reclutados para suplir a sus compañeros más experimentados ya aprehendidos por las fuerzas de seguridad. El Gobierno había asegurado reiteradamente en los últimos tiempos que ETA se encontraba en el momento de mayor debilidad de su historia. Sin embargo, fue en esta misma jornada dramática cuando la hipótesis etarra empezó a perder vigor en favor de la conexión islamista a fuer de una serie de pistas informativas y de pruebas materiales que se acumularon con rapidez.
Por de pronto, Arnaldo Otegui Mondragón, portavoz de Batasuna, condenó sin paliativos los atentados (posicionamiento insólito en la izquierda abertzale) y declaró no contemplar "ni como hipótesis" que ETA estuviese detrás de los mismos porque la banda a lo largo de su historia "siempre" había avisado de la colocación de explosivos en llamadas telefónicas y porque la masacre se había cebado en "trabajadores y población civil"; más bien, le parecía cosa de la "resistencia árabe".
Estos eran los comentarios a los que luego se refirió Acebes en sus descalificaciones en la comparecencia. Ahora bien, el mentís de Otegui fue acogido con desdén tanto en el PP como en el PSOE, conociendo los antecedentes de la banda y el elevado número de civiles (de hecho, casi tantos como uniformados) cuyas vidas había segado sin el menor miramiento; más aún, sangrientos atentados realizados en las dos últimas décadas del siglo pasado contra lugares de esparcimiento y casas cuartel de la Guardia Civil buscaron expresamente matar a paisanos que hacían sus compras y a los familiares de los agentes acuartelados.
Por la tarde-noche, el ministro Acebes anunció el hallazgo en Alcalá de Henares de una furgoneta con siete detonadores y una casete con recitaciones coránicas (como se supo horas más tarde, el vehículo resulto ser el empleado por los terroristas para trasladar su mortífera carga y en su interior se hallaron también restos de explosivo), tras lo cual había ordenado a la Policía "no descartar ninguna línea de investigación", si bien la pista etarra seguía prevaleciendo para el Gobierno.
Ya de noche se conoció un comunicado enviado al periódico londinense en lengua árabe Al Quds Al Arabi por las denominadas Brigadas de Abu Hafs Al Masri, las cuales, en nombre de Al Qaeda, reivindicaban la "Operación Trenes de la Muerte", se felicitaban por haber conseguido golpear "a uno de los pilares de los Cruzados y sus aliados", y calificaban los ataques de "parte de un viejo ajuste de cuentas con el Cruzado España, aliado de América en su guerra contra el Islam". Los remitentes se dirigían expresamente al presidente del Gobierno en estos términos: "¿Dónde está América, Aznar? ¿Quién os protegerá de nosotros a ti, a Gran Bretaña, a Italia, a Japón y a otros agentes?".
Entendidos en el tema consultados por los medios de comunicación restaron credibilidad a la misiva, por más que estas Brigadas de Abu Hafs Al Masri (el nom de guerre corresponde a uno de los lugartenientes de bin Laden, el egipcio Muhammad Atef, considerado el cerebro de la estructura militar de Al Qaeda cuando fue abatido por las tropas estadounidenses en Afganistán en noviembre de 2001) ya se habían atribuido atentados de indudable impronta islamista en Turquía y en el Irak ocupado. Por otro lado, no podía olvidarse que en octubre pasado el propio bin Laden había amenazado expresamente a España y a otros países por su respaldo a Estados Unidos en Irak en una grabación sonora enviada a la televisión qatarí Al Jazeera.
Los servicios de inteligencia occidentales ya venían señalando a España como una importante base logística de Al Qaeda, que encontraría en el país un excelente destino para el "descanso" y ocultación de miembros de su organización y de la pléyade de grupos a ella federados que se encontraban en el punto de mira de los servicios de seguridad de los países declarados enemigos, así como de reclutamiento de nuevos activistas entre los jóvenes de la inmigración musulmana norteafricana. Ahora, en retrospectiva, daba la sensación de que el Gobierno español no había conferido gran credibilidad a las amenazas, explícitas o susceptibles de sobreentenderse, de convertir a España en un objetivo terrorista de primer orden.
En respuesta al urgente requerimiento de la representación española y a pesar de las reluctancias de países como Rusia y Alemania, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad el jueves mismo una resolución, la 1.530, condenando en los términos más enérgicos los atentados de Madrid "perpetrados por el grupo terrorista ETA". Se trataba de una resolución sin precedentes: nunca antes el supremo órgano de la ONU había condenado el terrorismo vasco, y además citaba expresamente a la banda, amén de emplear el término terrorista. Cuando los atentados de 2001 en Estados Unidos, el Consejo había emitido la condena al día siguiente y además sin citar a Al Qaeda ni a organización alguna.
A primera vista, se trataba de un éxito diplomático sensacional del Gobierno de Aznar, que lograba así el pronunciamiento solidario de la comunidad internacional y borraba las últimas actitudes de tibieza o comprensión hacia el "separatismo" vasco encarnado por ETA, pintada con resabio legitimador en algunos medios de comunicación occidentales como una organización guerrillera popular. Sin embargo, el texto resultó ser un precipitado movimiento en falso que dejó en situación comprometida al Consejo de Seguridad. En estas mismas horas y en las posteriores, Aznar y la ministra Palacio telefonearon a directores de periódicos nacionales y a embajadores de España en el extranjero para asegurarles que los atentados habían sido de ETA y que ésa era la línea informativa que había que divulgar.
Al día siguiente, viernes 12 de marzo, al dolor y la desolación de la población se les agregó la inquietud y las primeras muestras de malestar por la aparente opacidad informativa del Gobierno, que seguía sin ofrecer datos incontrovertibles sobre los responsables de los atentados. Que ETA de momento guardara silencio no significaba nada, ya que la banda tenía por costumbre reivindicar sus acciones al cabo de semanas o de meses. Además, entraba dentro de lo posible que no se atreviera a reivindicar la de ahora ante el oprobio universal suscitado, y menos ante su base social en el País Vasco, donde reacciones como la de Otegui indicaban que este atentado era indigerible.
Otra elucubración era que ETA jugaba a la confusión e intentaba desviar la atención sobre su autoría dejando pistas falsas que apuntasen a los islamistas, en cuyo caso no se entendía el propósito de un macroatentado a cuyo mensaje político y propagandístico renunciaba, pues lo primero que venía a la mente es que ETA había intentado reventar las elecciones. Políticos de otros partidos empezaron a decir sin tapujos que el Gobierno estaba ocultando o reteniendo información transmitida por el CNI y los expertos policiales en la lucha antiterrorista. Zapatero afirmó además que la "respuesta política" debía ser "diferente dependiendo de la autoría de los atentados".
Ciertamente, se planteaban dos escenarios alternativos: si había sido ETA, entonces el PP podía contar con una rotunda victoria electoral el domingo porque la lucha contra el desafío terrorista vasco había sido uno de los puntos fuertes de Aznar y porque cabía esperar un efecto de cierre de filas de la población con el Gobierno en estos momentos de crisis de seguridad provocada por un enemigo interno; si, en cambio, habían sido radicales islámicos, lo más probable venidos de fuera, el trasfondo político cambiaba completamente, ya que las cábalas sobre el nexo con la controvertida participación española en la guerra de Irak y el evidente resultado multiplicador del terrorismo internacional de esta malhadada acción bélica podrían arrojar la conclusión de que ahora, España no tenía uno, sino dos enemigos terroristas por culpa de la política exterior de Aznar, luego el voto podría orientarse hacia el PSOE.
A efectos internacionales, las implicaciones eran también muy diferentes, ya que la autoría etarra no justificaría en modo alguno la inmediata puesta en marcha de operativos especiales de seguridad y vigilancia en otros países susceptibles de sufrir ataques de Al Qaeda. Había ansiedad por conocer a los responsables, y varios gobiernos europeos, como el alemán (que se quejó posteriormente por boca del ministro del Interior, Otto Schily), habrían preferido recibir información sin demora sobre las conclusiones de la inteligencia española en las primeras 48 horas, si es que las tenía. De hecho, numerosas cabeceras de la prensa internacional, fuentes de Interpol y Europol, y especialistas foráneos en la lucha antiterrorista detectaron el estilo de Al Qaeda en la voladura de los trenes.
El viernes, Aznar, visiblemente irritado y un tanto a la defensiva, insistió en una segunda comparecencia televisada en la autoría de ETA, pero se negó a aclarar si la línea de investigación del terrorismo islamista era ahora la prioritaria y tampoco reconoció que hubiera habido precipitación alguna en la tajante atribución a ETA hecha por Acebes en la víspera: "más allá de cualquier especulación, interesada o no, ninguna sociedad democrática puede admitir que hay terrorismos de distintos géneros. El fanatismo religioso o el fanatismo étnico solo marcan diferencias en sus coartadas, pero obedecen al mismo impulso asesino, destructor y genocida", afirmó Aznar, como intentado restar importancia a la disyuntiva de ETA o Al Qaeda.
El presidente aseguró también que toda la información que tuviese el Gobierno la iban a saber los españoles. Por su parte, el ministro del Interior desveló que la dinamita usada había resultado ser del tipo Goma 2, de fabricación española al igual que los detonadores, y admitió que ambas características eran coincidentes en el material hallado en la furgoneta y en una de las bombas desactivadas por los artificieros que no había llegado a estallar. ETA hacía años que no empleaba este tipo de material en sus atentados.
Por la tarde, 11 millones largos de españoles, es decir, más de la cuarta parte de la población total, salieron a manifestarse en todas las ciudades del país con el lema anunciado por Aznar. La gigantesca movilización popular empequeñeció las protestas contra la guerra de febrero de 2003 y se caracerizó por una tristeza contenida y una serenidad impresionante que no fueron óbices para que afloraran algunos gritos demandando conocer "quién" había sido, y "por qué". La manifestación de Madrid congregó a más de dos millones de personas y estuvo encabezada por Aznar, Zapatero, el príncipe de Asturias Felipe de Borbón, otros líderes partidistas y varios estadistas europeos. Una hora antes de iniciarse las manifestaciones, ETA, con una rapidez inusitada, comunicó a dos medios de comunicación vascos que no tenía "ninguna responsabilidad" en la matanza de Madrid.
El sábado 13, día de reflexión previo a las elecciones, la tensión política y social aumentó. Los partidos de la oposición redoblaron sus críticas al Gobierno, que se defendió reiterando que la ciudadanía estaba siendo puntualmente informada y que las imputaciones de encubrimiento con propósitos electoralistas eran absurdas. Por la tarde, unas cuantas miles de indignadas personas, presumiblemente simpatizantes de las formaciones de izquierda, se concentraron ante las sedes del PP en Madrid, Barcelona y otras ciudades exigiendo saber "la verdad" y dirigiendo improperios al Gobierno y a los medios de comunicación afines.
El PSOE aseguró saber positivamente que el Gobierno estaba diciendo cosas "no ajustadas a la verdad" y le acusó de "ocultar datos" en función de su "juego político". Rajoy, que el día anterior había dicho que "todos los terrorismos son iguales y execrables" y que hoy declaraba a un periódico que albergaba la "convicción moral" de la autoría de ETA, tachó las concentraciones ante las sedes de su partido de "ilegales e ilegítimas" y denunció ante la Junta Electoral Central el intento de "coaccionar la voluntad del electorado", en violación de la jornada de reflexión.
Interior dio por la tarde una noticia muy importante: la detención de tres marroquíes y dos indios presuntamente miembros del entramado que habría cometido los atentados. Uno de los magrebíes, Jamal Zougam, fue relacionado por la Policía con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí y con la más difusa organización Salafiya Jihadiya (Yihad Auténtica).
Adscrita al ultrarrigorismo wahhabí exportado por Arabia Saudí y a la corriente fundamentalista salafista, directamente emparentada con la anterior, la Salafiya Jihadiya venía operando como una sucursal multinacional de Al Qaeda en el país norteafricano y su capacidad terrorista había quedado trágicamente demostrada en mayo 2003 con los atentados de Casablanca. A Zougam también se le descubrieron vínculos con Imad Eddin Barakat Yarkas, alias Abu Dahdah, el jefe de la presunta célula de Al Qaeda en España, en prisión desde noviembre de 2001 y procesado por la justicia española en septiembre de 2003 por su implicación en la preparación de los atentados de Estados Unidos.
Acebes compareció avanzada la noche para informar del hallazgo de una cinta de vídeo recogida cerca de la Mezquita de Madrid siguiendo las instrucciones de un comunicante anónimo a la televisión autonómica en la que un hombre presentado a sí mismo como el "portavoz militar de Al Qaeda en Europa" asumía la responsabilidad de los atentados, justo dos años y medio después de los ataques en Estados Unidos, como retribución a "vuestra colaboración con el criminal Bush" en Irak y Afganistán, y advertía de calamidades aún mayores si estas "injusticias" no cesaban.
Los ciudadanos, impactados por el horror del jueves, acudieron a votar el domingo 14 con su particular valoración política de lo sucedido en estas 72 horas, y la prevalencia de una u otra impresión iba a reflejarse en el veredicto de las urnas.
Tres consideraciones podían formularse sobre la actuación del Gobierno de Aznar: éste, bien había manipulado a la opinión pública y sucumbido a la tentación de demorar la divulgación de información crucial sobre los atentados antes de rendirse a las evidencias que iban desgranando una investigación policial autónoma, luego se estaría ante una situación gravísima e intolerable; o bien se había dejado llevar por su sincero convencimiento de que había sido ETA y por su incapacidad para asumir la hipótesis contraria, en cuyo caso se trataría de una gestión torpe o prejuzgada de la crisis; o bien había actuado con transparencia y presteza en todo momento, teniendo presente además que bien habría podido decidir un bloqueo informativo con el objeto de no perjudicar las investigaciones y no poner en guardia a los terroristas en situación de ser capturados.
Los electores airados con el Gobierno tendían a trazar una relación de causa y efecto entre la participación de España en la guerra de Irak y el alineamiento incondicional con Estados Unidos por una parte, y los atentados por la otra, si bien esto no dejaba de ser una presunción por el momento, así que algunos de ellos podían hacer a Aznar responsable indirecto de los mismos. Quienes no veían mala fe en la manera en que el Gobierno estaba llevando la crisis, podían también rechazar aquella cábala y conjeturar con que la decisión de los radicales islámicos de atentar en España venía de antes, lo cual tampoco era verificable ahora mismo.
Al margen de esta cuestión, la impresión prácticamente unánime era doble: que el PP iba a perder votos por no haber sabido, o no haber querido, involucrar a los demás partidos en el manejo político de la crisis (un unilateralismo observado en la convocatoria en solitario de la manifestación nacional de repulsa y en la negativa a invocar el Pacto Antiterrorista), y que las fuerzas de seguridad del Estado estaban realizando una labor altamente eficiente a posteriori, si bien las labores de inteligencia o los criterios de los altos mandos, policiales y políticos, para valorar el alcance de la amenaza yihadista en España habrían fallado a priori, al no poder impedir los atentados.
18. Una despedida del Gobierno deslustrada por el inesperado varapalo en las urnas
Aznar votó en su colegio madrileño acompañado de su esposa; allí fueron recibidos con una mixtura de abucheos y de gritos de ánimo, y sus rostros abatidos reflejaban el difícil momento por el que atravesaban ambos (Ana Botella intentaba contener las lágrimas). En él, cabe incluso suponer un drama personal: el líder de hierro que había acogotado al terrorismo etarra y que siempre había expresado su cercanía y apoyo a las víctimas, cerraba sus ocho años de presidencia con un terrible y paradójico colofón terrorista que la iba a marcar indeleblemente.
El abultado capital político, en términos de poder y de realizaciones objetivas (que para el PP eran todas, ya que no reconocía fallos o retrocesos de ningún tipo), que legaba a Rajoy, estaba en juego. Pues bien, cerradas las urnas e iniciados los recuentos, se descubrió que el impacto electoral del 11-M fue para el PP mucho más negativo de lo que sus dirigentes se atrevieron a imaginar.
Con una participación del 77,2%, el PP perdió las elecciones con el 37,6% de los votos y 148 diputados, siete puntos y 35 escaños menos que sus resultados de 2000, y cinco puntos y 16 escaños menos que el PSOE, el cual se adjudicó la victoria con mayoría simple. El partido del oficialismo sufrió un fuerte retroceso en la inmensa mayoría de las circunscripciones, aunque conservó la primacía en 29 provincias, y perdió 690.000 votos, merma que era tanto más destacada por cuanto que la participación había sido 8,5 puntos mayor que hacía cuatro años. No supuso ningún consuelo la mayoría retenida en el Senado, de 102 escaños frente a los 93 del PSOE y los partidos del tripartito catalán.
En Cataluña, ERC experimentó un salto espectacular, se convirtió en la quinta lista más votada del Estado y, pisándole los talones a CiU, ascendió de uno a ocho escaños, mientras que en el País Vasco el PNV acrecentó votos también y retuvo sus siete diputados; en ambas comunidades el PP perdió escaños (en Cataluña vio evaporarse la mitad de la docena que tenía).
Luego cabe concluir que la estrategia practicada con fruición por Aznar en la segunda legislatura de anatemizar a los nacionalismos periféricos radicales o malencarados con el Gobierno central se saldó en un estrepitoso fracaso, quizá el mayor de su carrera como político y estadista. A mayor abundamiento, el 21 de abril el Tribunal Constitucional iba a denegar el recurso interpuesto en noviembre de 2003 contra el Plan Ibarretxe, ya que por el momento éste no era un texto aprobado como norma legal y por lo tanto no era jurídicamente impugnable. El recurso de inconstitucionalidad había resultado ser, por de pronto, precipitado.
Saltaba a la vista que los socialistas se habían beneficiado de dos elementos: el alto índice de participación, con mucho electorado joven que había decidido abstenerse pero que cambió de opinión a raíz del 11-M, y el éxito del llamamiento hecho por Zapatero al voto útil, que succionó a muchos potenciales votantes de IU. Estos electores movilizados acudieron a votar en el convencimiento de que el Gobierno de Aznar había pretendido engañar a la ciudadanía desde el jueves y que había que impedir la victoria de Rajoy a toda costa, ya que si el PP revalidaba en el poder, entonaban las voces más tremendistas, "la democracia corría peligro".
La derrota dejó estupefactos a dirigentes y militantes del PP. Tras el pasmo inicial, algunas figuras del partido y el Gobierno se quejaron del "injusto castigo" sufrido en las urnas e identificaron sus motivos en el "aprovechamiento de la conmoción" y en la "manipulación del dolor" por el PSOE y medios de comunicación de unos electores que, viéndolo así, se habrían comportado con inmadurez política.
Con más cautela, para que no se les acusase de intentar deslegitimar el veredicto de las urnas o de tener un mal perder, estas u otras personalidades, y más abiertamente algunos periodistas progubernamentales, se abonaron al análisis de medios políticos e informativos internacionales, en especial los neoconservadores de Estados Unidos, sobre que los españoles habían votado con miedo o pensando en el chantaje de los terroristas, los cuales habrían pretendido y, logrado con éxito total, orientar las preferencias políticas hacia aquel candidato, Zapatero, que había prometido retirar las tropas de Irak. Castigando al partido del Gobierno, proseguía esta interpretación, el electorado habría querido "apaciguar" a Al Qaeda ("appeasement" fue la expresión empleada insistentemente por los partidarios de Bush en Estados Unidos) y protegerse contra futuros atentados, una actitud que fue tachada de "cobarde" por estas instancias críticas.
Antes al contrario, otros observadores nacionales opinaron que el 11-M había funcionado de hecho como la caja de resonancia de un malestar acumulado en un importante número de electores por determinadas políticas y actitudes del PP, o como el despertador de una irritación que ya se había manifestado en el pasado y que se había adormecido o abandonado al fatalismo, en el convencimiento de que los populares iban a revalidar en las urnas.
Sea como fuere, en la noche electoral Rajoy asumió elegantemente su derrota ante Zapatero y le ofreció plena colaboración para realizar una transición del poder lo más suave posible. Aznar, afectado por todo lo sucedido pero esforzándose en transmitir normalidad, flanqueó a Rajoy en su comparecencia ante los medios en la sede del partido y no habló. Luego, con la cariacontecida plana mayor del partido a sus espaldas, los dos dirigentes se asomaron fugazmente para saludar a los militantes congregados en el exterior.
Durante una semana, Aznar, que hasta la investidura de Zapatero iba a seguir fungiendo como presidente del Gobierno en funciones, mantuvo un mutismo absoluto ante los medios y no apareció en público. El 15 de marzo acudió a la reunión del CEN para pedir plena libertad de acción para Rajoy (quien días después reorganizó el liderazgo del partido promoviendo a Acebes al puesto de secretario general adjunto, al ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno saliente, Eduardo Zaplana, a la portavocía del PP en el Congreso, y a Pío García Escudero al mismo cometido en el Senado) y para declarar que había cometido "errores de Gobierno y de partido", y que asumía "la parte que le tocaba", sin precisar a qué errores se refería. Pero este asomo de autocrítica, insólita en Aznar, se convirtió en un espejismo una vez que el estadista reapareció ante la opinión pública.
En entrevistas a medios nacionales y extranjeros, y en declaraciones con motivo de sus últimos compromisos internacionales, entre ellos, el Consejo Europeo de Bruselas, el 25 y el 26 de marzo, que aprobó una Declaración de Solidaridad contra el Terrorismo y en el que el gobernante español, tras conocer las intenciones sobre el particular del próximo Gobierno Zapatero, flexibilizó su postura sobre el sistema de voto en el Consejo de la UE (lo que permitió desbloquear las negociaciones para sacar adelante la Constitución Europea) Aznar retomó con brío todo su discurso de vindicación y autojustificación: de no haberse producido los atentados, el PP habría ganado las elecciones sin lugar a dudas; su Gobierno había dicho la verdad en todo momento; el 11-M no había tenido que ver con la decisión de intervenir en Irak, sino que fue planificado por los terroristas con anterioridad; y que no hubiesen aparecido las famosas armas de destrucción masiva no significaba que él tuviera que arrepentirse de nada de lo dicho y hecho, ya que "el mundo es mejor sin Saddam y estoy convencido de que hemos hecho bien".
Pero, sobre todo, Aznar fustigó con contundencia el anuncio hecho por su sucesor electo, en cumplimiento de un compromiso electoral, de retirar las tropas de Irak antes del 30 de junio —la fecha en que debería producirse el traspaso de soberanía de la Autoridad Provisional de la Coalición a un órgano de gobierno irakí— a menos que para entonces la ONU hubiese asumido el control del proceso político y la seguridad militar. Para Aznar, el primer paso de Zapatero en política exterior era un "gravísimo error" del que habían "tomado muy buena nota los terroristas" justo en el momento en que éstos "exigen que nos rindamos", amén de una "tragedia para España", que sentaría así "un peligroso precedente".
El mandatario saliente también se mostró receptivo a la tesis aventada por medios periodísticos conservadores españoles de que el resultado electoral había sido medio decantado poco menos que por una conspiración político-mediática cuya "presión antidemocrática" quedó de manifiesto con el torrente de acusaciones de manipulación al Gobierno, para él meras "calumnias", y el acoso a las sedes del PP en la jornada de reflexión. Así, Aznar afirmó que entre el 12 y el 14 de marzo "dirigentes del Partido Socialista y un poder fáctico fácilmente reconocible (en alusión al Grupo Prisa, propietario del diario El País y la Cadena radiofónica Ser) violentaron el luto y la reflexión de los españoles para llevar el agua a su molino".
El proceso de constitución del Gobierno de Zapatero estuvo acompañado de las secuelas de los atentados de Madrid, con nuevos e inquietantes sobresaltos para la ciudadanía. En el transcurso de un mes, las fuerzas de seguridad realizaron detenciones, desentrañaron, en apariencia, lo esencial de la trama operativa y logística del 11-M y desmantelaron el núcleo del comando terrorista. El 3 de abril, un día después de descubrirse una bomba lista ser explotada en las vías del tren AVE Madrid-Sevilla y dos días antes de que el supuesto portavoz militar de Al Qaeda en Europa volviera a amenazar con convertir España en un "infierno", siete islamistas acorralados por un grupo de operaciones especiales de la Policía se inmolaron con explosivos en un piso de Leganés, ciudad del sur de Madrid, matando a un agente y provocando enormes destrozos en el edificio.
Entre los suicidados se encontraban los tres terroristas más buscados: Serhane Ben Abdelmajid Farjet, alias El Tunecino, jefe de la banda y coordinador de los ataques, su lugarteniente Jamal Ahmidan, llamado El Chino, y Abdennabi Kounjaa, Abdallah. De los demás fallecidos en Leganés, al menos dos, los hermanos Oulad, eran también autores materiales de los atentados, según Interior. Contra todos ellos pesaban sendas órdenes de búsqueda y captura internacional. Ya el 18 de marzo había sido detenido Abderrahim Zbaj, alias El Químico, sospechoso de haber confeccionado las mochilas bomba. El 16 de abril el número de arrestados en relación con el caso ascendía a 35, de los cuales 18 (entre ellos 14 marroquíes) estaban en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional.
Aznar, que meses atrás había comparado su abandonó de la política con la de Carlos I en 1555, cuando el emperador Augsburgo abdicó y se retiró al Monasterio de Yuste, y que ahora afirmaba despedirse con "la cabeza alta", la "conciencia limpia" y "las manos limpias", cesó en sus funciones gubernamentales el 17 de abril con la toma de posesión de Zapatero.
Al día siguiente, el líder socialista ordenó la retirada del contingente español en Irak con la explicación de que no iban a satisfacerse dentro de plazo las condiciones fijadas por el PSOE para mantenerlas; unos días más tarde, Aznar declaró sentirse "avergonzado", como "muchos españoles", porque el nuevo Gobierno hubiese tomado el "camino del apaciguamiento" dañado la seguridad nacional y tomado la dirección del alejamiento del "consenso europeo y atlántico". Aznar continuará como presidente nominal del PP, sin atribuciones ejecutivas, hasta el XV Congreso del partido, que finalmente será adelantado al segundo semestre de 2004, después de las elecciones europeas de junio. Ese será el momento en que el estadista cesará en su último cargo político, el cual, salvo una sorpresa bastante improbable, pasará a manos de Rajoy, mientras que Acebes asumirá la Secretaría General.
Sobre el futuro profesional del ex presidente, un hombre aún joven que no renuncia a tener un ascendiente en cenáculos conservadores nacionales e internacionales, se ha informado que repartirá su tiempo entre la docencia, impartiendo seminarios de política europea y relaciones transatlánticas en la Universidad Georgetown de Washington en calidad de profesor asociado, y la presidencia del patronato de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), organización inaugurada por el PP en noviembre de 2002 a partir de la fusión de cinco fundaciones ligadas a los intereses del partido y que se define a sí misma como un centro de formación política y como un foro de debate sobre cuestiones políticas, económicas, culturales y sociales.
La FAES, que en los últimos 16 meses de Gobierno del PP recibió con cargo a los fondos del Estado más de 3,7 millones de euros en concepto de subvención pública, se configura como el think tank privado desde el cual Aznar, es la impresión, formulará doctrinas y orientará determinadas políticas del partido en esta su nueva etapa en la oposición (se insinúa, incluso, una suerte de tutelaje sobre Rajoy, el cual, de concretarse, impediría al ex vicepresidente del Gobierno establecer su propia línea política), a la vez que promoverá las relaciones en su sentido más amplio entre España y Estados Unidos.
José María Aznar recibió en 1998 el premio Franz Josef Strauss de la Fundación Hans Seidel que regenta el partido bávaro Unión Social Cristiana (CSU), ese mismo año fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Internacional de Florida y en 1999 la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) le otorgó su Medalla de Oro.
En octubre de 2003 fue galardonado en Nueva York con el premio World Statesman por la Appeal of Conscience Foundation y en enero de 2004 recogió en la capital federal de Estados Unidos la Medalla de Oro de la Universidad Georgetown. Es miembro del Club de Madrid y tiene publicados un libro de discursos, La España en que yo creo (1995), así como dos ensayos de pensamiento político, Libertad y solidaridad (1991) y España: la segunda transición (1995), a los que en mayo de 2004 se añadió el tomo de memorias Ocho años de Gobierno. Una visión personal de España.
(Cobertura informativa hasta 1/5/2004).
Más información: