Fidel Castro Ruz
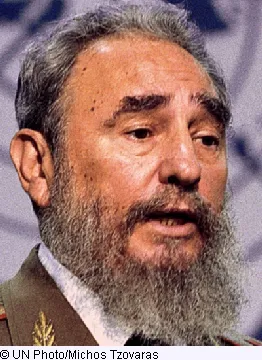
Primer secretario del PCC (1965-2011), primer ministro (1959-1976) y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros (1976-2008)
Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce
Fidel Castro, posiblemente la personalidad política más famosa del mundo a pesar de su retirada de todo puesto de responsabilidad y su paulatino eclipse mediático, falleció el 25 de noviembre de 2016, a los tres meses de convertirse en nonagenario y una década después de transferir a su hermano menor todas sus funciones partidarias e institucionales debido a la enfermedad. En 2008 Raúl Castro le sustituyó oficialmente como presidente del Consejo de Estado, es decir, jefe del Estado cubano, así como presidente del Consejo de Ministros —jefe del Gobierno— y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y en 2011 tomó de él también la Primera Secretaría del Partido Comunista de Cuba.
La desaparición del longevo comandante y líder de la Revolución Cubana de 1959, figura capital en la historia de la segunda mitad del siglo XX, cabeza absoluta de un sistema dictatorial de partido único que el régimen define como de "democracia popular y participativa", superviviente por antonomasia y personaje polarizador, o aborrecido o idolatrado, de resonancias míticas donde los haya, se produce cuando la isla caribeña y Estados Unidos, enterrando una malquerencia mutua prolongada durante más de medio siglo (tiempo en el cual Castro lidió desde el poder con una decena de inquilinos de la Casa Blanca), se encuentran en pleno proceso de normalización de sus relaciones, iniciado con la Administración Obama en 2015. Una reconciliación histórica que La Habana condiciona al total levantamiento del bloqueo y las sanciones, y que, justamente ahora, la asunción presidencial en Washington de Donald Trump deja en entredicho.
Texto actualizado hasta 29 noviembre 2016
1. Un inquieto estudiante de Derecho
2. Líder guerrillero contra la dictadura de Batista en la Sierra Maestra
3. 1959: triunfo de la Revolución, presentación internacional y primeras disposiciones
4. La vía socialista y el enfrentamiento con Estados Unidos: el bloqueo de la isla, la crisis de los misiles y la invasión de bahía de Cochinos
5. Supresión de la oposición interna
6. Exportación de la Revolución a América Latina y estrechamiento de las relaciones con la URSS
7. Institucionalización de la Revolución y concentración de poderes en Castro; la organización del PCC
8. La sovietización de la economía y el plan del azúcar
9. Ofensiva internacionalista con un rostro militar: la onerosa aventura africana
10. El final de la cuarentena diplomática en la región latinoamericana
11. Los años ochenta y el apogeo de la Guerra Fría: tensión en el Caribe y repliegue exterior
12. El mazazo de la Perestroika: pérdida del aliado soviético, reformas contra la crisis y reacciones inmovilistas; el Período Especial en Tiempos de Paz
13. Sobreviviendo al cambio de siglo: prolongación del bloqueo estadounidense y de la represión interior
14. Una renovada presencia internacional: protagonismo y conflictos diplomáticos
15. Ayuda providencial de Venezuela y alianza estratégica con Chávez; el colchón del ALBA
16. Complejidad, peculiaridades y aspectos familiares de un personaje histórico
17. El mutis de 2006: transmisión de funciones a su hermano Raúl por problemas de salud
18. Renuncias definitivas a las jefaturas del Estado, el Gobierno y el Partido entre 2008 y 2011
19. Una jubilación de la política entreverada de apariciones y comunicaciones públicas
20. Fin de la hostilidad de Estados Unidos en 2015 y fallecimiento en 2016 a los 90 años
21. La huella de Castro en la cultura, los libros y el cine
1. UN INQUIETO ESTUDIANTE DE DERECHO
El tercero de los siete hijos concebidos por Ángel María Bautista Castro y Argiz (1875-1956), un acomodado propietario azucarero español oriundo de la aldea gallega de Láncara, en la provincia de Lugo, y su segunda esposa, Lina Ruz González (1900-1963), nieta de canarios y asturianos, Fidel Castro Ruz vino al mundo el 13 de agosto de 1926 en la hacienda que su padre regentaba en Birán, municipio de Mayarí, en la actual provincia de Holguín. Sus hermanos eran Ramón (mayor) y Raúl (menor), y sus hermanas Angelita (la primogénita), Juanita, Enma y Agustina (menores que él las tres).
Don Ángel, un hombre rudo e iletrado pero sagaz en los negocios agrícolas, había combatido a los patriotas cubanos como soldado del Ejército español y tras la derrota frente a Estados Unidos en la guerra de 1898 había regresado a la isla, esta vez como emigrante dispuesto a emprender una nueva y próspera vida. Fidel Hipólito fue alumbrado en 1926 por Lina Ruz como un hijo ilegítimo, ya que entonces don Ángel continuaba casado, aunque sin hacer vida marital, con su primera esposa, María Argota Reyes, con la que tenía dos hijos legítimos, Lidia y Pedro Emilio, hermanastros del futuro líder cubano. Su pareja de hecho era, desde hacía años, Lina, con la que había iniciado relaciones después de contratarla para el servicio doméstico. Para acallar rumores y ocultar la existencia de sus hijos fuera del matrimonio, don Ángel envió a los niños a vivir a la casa del cónsul haitiano en Santiago, Hippólite Hibbert, un amigo de confianza.
A partir de los seis años, el joven Castro estudió en régimen de internado en la Escuela La Salle de los Hermanos Maristas y en el Colegio Dolores de la Compañía de Jesús (llamado en la actualidad Instituto Preuniversitario Rafael María de Mendive), dos centros privados santiagueros. El muchacho no fue reconocido como hijo por su padre hasta los 17 años, una vez legalizada su unión con la madre. Tras este cambio, Fidel se trasladó a La Habana para proseguir sus estudios en la afamada Escuela Preparatoria Belén, regida también por los jesuitas.
En 1945, una vez obtenido el título de bachiller en la Preparatoria, Castro se matriculó en la Escuela de Leyes de la Universidad de La Habana, un centro que se distinguía por la politización de su alumnado, adscrito a una u otra de las organizaciones estudiantiles que rivalizaban entre sí. Allí, las diferencias ideológicas tendían a dirimirse con todo tipo de violencias, incluyendo el pistolerismo. Joven de carácter competitivo, hiperactivo y pendenciero, Castro se involucró profundamente en este ambiente de agitación, no tardando en hacerse miembro de una de las camarillas estudiantiles más violentas, la Unión Insurreccional Revolucionaria (UIR).
Siendo activista de la UIR, Castro tomó parte en 1947 en un rocambolesco intento, frustrado por la policía cubana, de alcanzar por mar la República Dominicana para hostigar a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo como integrante de un batallón de opositores dominicanos del bando izquierdista de Juan Bosch. Ese mismo año, Castro concibió y ejecutó un plan para traer a la Universidad desde la ciudad oriental de Manzanillo la campana de La Demajagua, cuyo repiqueteo había anunciado en 1868 el comienzo de la Guerra de los Diez Años contra España, peripecia que luego se complicó por el robo temporal de la preciada reliquia por parte de un grupo de estudiantes rivales, con el consiguiente escándalo nacional.
El veinteañero participó también en programas de radio y realizó colaboraciones para el diario Alerta. Más importante para su posterior trayectoria fue convertirse en uno de los primeros militantes del Partido del Pueblo Cubano, o Partido Ortodoxo, agrupación opositora fundada el 15 de mayo de 1947 por el senador Eduardo Chibás y Ribas, quien un año más tarde iba a disputar sin éxito las elecciones presidenciales al candidato del gobernante Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), Carlos Prío Socarrás.
Revelado como un estudiante brillante, un deportista consumado y un auténtico tribuno de las aulas que gustaba de polemizar e irradiaba liderazgo, en abril de 1948 Castro se encontraba en Bogotá, asistiendo a la IX Conferencia Interamericana al frente de una delegación de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), cuando se produjeron el asesinato del líder liberal colombiano Jorge Eliezer Gaitán y los violentos disturbios subsiguientes, el famoso Bogotazo. Sobre el grupo de Castro recayeron sospechas policiales de una connivencia con el Partido Comunista Colombiano en su supuesto propósito de convertir la ira popular en un ariete revolucionario contra el Gobierno conservador de Mariano Ospina, así que el estudiante cubano hubo de abandonar precipitadamente el país. Nacionalista ardiente que encontraba vergonzoso y agraviante el dominio, prácticamente neocolonial, de Estados Unidos sobre Cuba, Castro frecuentó diversos comités antiimperialistas, como el Pro Independencia de Puerto Rico, el Pro Independencia Dominicana, del que fue presidente, y el Comité 30 de Septiembre, del que fue fundador.
El 12 de octubre de 1948 Castro contrajo matrimonio católico con Mirta Díaz-Balart Gutiérrez, una estudiante de Filosofía de la Universidad, de 20 años y perteneciente a una influyente y adinerada familia, bien situada entre las élites conservadoras del país. Su hermano, Rafael Lincoln Díaz-Balart, era un antiguo compañero de clase en Belén, amén de paisano de Holguín; años después, Díaz-Balart iba a convertirse en subsecretario de Gobernación con Batista y en acérrimo enemigo de quien por unos años fue su cuñado. Con Mirta, Castro tuvo en septiembre de 1949 a su primer hijo, Fidel Félix, familiarmente llamado Fidelito, un muchacho que en su madurez iba a mostrar un sorprendente parecido físico, poblada barba incluida, con su padre. En 1950 Castro terminó la licenciatura de Derecho y obtuvo el título de abogado, tras lo cual abrió un pequeño bufete en La Habana.
2. LÍDER GUERRILLERO CONTRA LA DICTADURA DE BATISTA EN LA SIERRA MAESTRA
Su incipiente actividad profesional no le apartó a Castro del compromiso político radicalmente militante; al contrario, el abogado redobló su implicación en las movilizaciones populares contra el Gobierno de Prío y en las actividades de los Ortodoxos, que en 1951 encajaron el rudo golpe del suicidio de Eduardo Chibás. Hasta su muerte, el carismático dirigente opositor, adalid de la denuncia del imperialismo y la corrupción, consideró a Castro un discípulo aventajado. Con 25 años, Castro fue designado por el partido candidato al Congreso en las elecciones previstas para junio de 1952, pero el 10 de marzo de ese año se produjo el golpe de Estado del coronel Fulgencio Batista Zaldívar, quien ya presidiera la República entre 1940 y 1944, y el proceso quedó suspendido.
Castro ya venía abogando por estrategias de lucha extraparlamentaria como dirigente de la facción ortodoxa Acción Radical, así que ahora no pudo menos que denunciar públicamente la vulneración del orden constitucional por Batista. Decepcionado con su débil respuesta al golpe de Estado, rompió con la dirección de los Ortodoxos, asumida tras el fallecimiento de Chibás por Emilio Ochoa y Roberto Agramonte, para entablar una batalla jurídica en solitario, pero su denuncia contra Batista por violar la Carta Magna de 1940 fue desestimada por el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.
Aparentemente, esta segunda frustración terminó por convencerle de la inutilidad de las fórmulas legalistas para revertir la usurpación del poder por Batista; en lo sucesivo, él actuaría exclusivamente por los cauces subversivos. Desde la clandestinidad, Castro fue alentando la formación de un grupo opositor que se planteó el objetivo, en aquel momento puramente utópico, de derrocar a Batista por la fuerza de las armas. Esta célula opositora con pretensiones insurreccionales iba a ser el embrión del futuro movimiento revolucionario, y sus integrantes, entre los que se encontraba Raúl Castro, en adelante inseparable compañero de lucha de su hermano cinco años mayor, ya entonces recibieron el nombre de fidelistas.
Castro concibió la captura de un centro neurálgico para dominar una ciudad, conseguir el levantamiento de una provincia y desde allí iniciar la liberación de todo el país. A esta estrategia obedeció el espectacular ataque del 26 de julio de 1953 contra el Cuartel Moncada de Santiago, que se saldó con la muerte, en el combate y luego por las torturas infligidas a los capturados o en el paredón del fusilamiento, de 60 de los 135 integrantes de la columna asaltante. El comando que atacó el cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, a 150 km de Santiago, perdió a 12 de sus 22 componentes.
Tras la batalla, Castro y varios hombres a su mando consiguieron escapar a las montañas, pero él fue aprehendido por una patrulla el 1 de agosto. Algunas biografías aseguran que el abogado devenido partisano se salvó de una segura ejecución sobre el terreno gracias a la intervención de un sargento negro que le conocía de la Universidad, el cual consiguió su traslado a un calabozo. Fidel, Raúl y el resto de supervivientes capturados parecían abocados a un juicio sumarísimo con sentencia de muerte. Pero el jefe rebelde encontró la salvación de nuevo, esta vez merced a la presta intervención del arzobispo de Santiago, monseñor Enrique Pérez Serantes, que intercedió por él y sus hombres ante Batista.
La providencia eclesiástica no le ahorró, empero, ser juzgado y condenado a 15 años de prisión, mientras que a Raúl le cayeron 13 años. En el arranque de su juicio, el 16 de octubre de 1953, que tuvo un carácter semipúblico, Castro asumió su propia defensa y pronunció un alegato que se haría célebre, La historia me absolverá, en el que expuso el programa político del futuro Movimiento Revolucionario 26 de Julio (M-26-7), cuya fundación formal tuvo lugar el 19 de marzo de 1955.
El 15 de mayo de 1955, estando recluidos en la penitenciaría de la Isla de los Pinos (hoy Isla de la Juventud), los hermanos Castro y otros 18 participantes en el asalto al Cuartel Moncada fueron amnistiados por Batista, de cuyo Gobierno eran miembros el suegro, Rafael José Díaz-Balart, y el cuñado, Rafael Lincoln Díaz-Balart, de Fidel. La medida de gracia presidencial, de todo punto inesperada aunque enmarcada en los intentos del dictador de apaciguar la creciente contestación interna contra su régimen, se tradujo en la inmediata liberación de los reos. Una de las primeras cosas que hizo Fidel tras salir de prisión fue firmar el divorcio de Mirta Díaz-Balart, no sin asegurarse la custodia de Fidelito, que entonces tenía cinco años.
El 7 de julio los Castro tomaron el camino del exilio en México, donde Fidel reagrupó a sus partidarios bajo la sigla del M-26-7, acumuló fondos económicos, en buena parte obtenidos en una gira de recaudación entre la diáspora cubana en Estados Unidos, y entró en contacto con el médico revolucionario argentino Ernesto Guevara, apodado el Che. Juntos planearon una incursión a Cuba con el objetivo de iniciar un foco guerrillero que, simultáneamente a una sublevación en Santiago de jóvenes revolucionarios encabezados por Frank País García, responsable de los efectivos civiles del M-26-7 en el medio urbano (y quien iba a ser asesinado por la Policía batistiana en Santiago en julio de 1957, hecho decisivo para el impulso de la Revolución), debía desencadenar una revuelta nacional contra Batista.
El 25 de noviembre de 1956, un mes después de fallecer su anciano padre a los 80 años, Fidel, Raúl, el Che, Camilo Cienfuegos Gorriarán, Juan Almeida Bosque y otros 82 expedicionarios zarparon en el yate Granma desde el puerto mexicano de Tuxpán, en el estado de Veracruz, y el 2 de diciembre desembarcaron (en realidad, encallaron en unos bajíos, perdiendo buena parte de sus pertrechos) en el área de Los Cayuelos, cerca de la ciudad de Manzanillo, en Oriente. Sorprendida la exigua tropa por los disparos de las patrullas costeras que andaban sobre aviso de posibles incursiones subversivas, únicamente 12 supervivientes, resultando los restantes camaradas muertos, capturados o dispersados, consiguieron adentrarse en la Sierra Maestra, donde, tras reagruparse con el nombre de Columna José Martí y bajo el mando de Castro, emprendieron la lucha guerrillera contra los 40.000 soldados del Ejército de Cuba. El 17 de enero de 1957 el autodenominado Ejército Rebelde tomó el cuartel de La Plata, su primera victoria.
3. 1959: TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN, PRESENTACIÓN INTERNACIONAL Y PRIMERAS DISPOSICIONES
La invasión del diminuto grupo de Castro, por la que ningún observador habría apostado un céntimo de haber presenciado su desastroso arranque, hizo realidad la quimera presupuesta: tras dos años de metódico avance por la isla a lo largo del eje este-oeste y la apertura, gracias al aporte constante de voluntarios y la colaboración —aspecto fundamental— de los campesinos, de sucesivos frentes de combate, el M-26-7 provocó el desplome del régimen. Dato a destacar, cuando se hizo con el control de todo el país, el Ejército Rebelde, pese a su nombre, no superaba los dos millares de hombres. En realidad, su victoria fue más política y propagandística que militar, ya que los soldados del Gobierno renunciaron a seguir combatiendo cuando se dieron cuenta de que el régimen batistiano, sin el apoyo de la población civil ni tampoco del exterior, estaba sentenciado.
En las primeras horas del 1 de enero de 1959, Batista, embargado de armamento por Estados Unidos y desprotegido por un Ejército desmoralizado y minado por las deserciones, firmó su dimisión y, secundado por la mayoría de sus lugartenientes civiles y militares, escapó de La Habana camino del exilio, dejando la jefatura del Estado en funciones al presidente del Senado, Anselmo Alliegro Milá, quien a su vez fue sustituido por el magistrado del Tribunal Supremo Carlos Manuel Piedra y Piedra a instancias del autoproclamado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Eulogio Cantillo Porras. Pero la autoridad de Piedra y Cantillo era puramente fantasmal.
Castro convocó a los habitantes de La Habana a una huelga general y ordenó al Che y Cienfuegos que tomaran la capital de inmediato. El 2 de enero, luego de rendirse el Ejército acantonado en Santiago, proclamada capital provisional del país, de ser arrestado Cantillo y de triunfar el levantamiento civil capitaneado por los estudiantes del Directorio Revolucionario 13 de Marzo, primero en encender la protesta contra la dictadura, las columnas del M-26-7 entraron en la capital y Castro les siguió, encontrando un recibimiento apoteósico, el 8 de enero.
La superación del vacío de poder institucional se ejecutó antes de llegar el secretario general del M-26-7 a La Habana para asumir el mando. El 3 de enero se hizo cargo de la Presidencia con carácter provisional el juez Manuel Urrutia Lleó, un partidario de la Revolución que había pactado su nombramiento con Castro meses atrás; dos días después, Urrutia nombró primer ministro al político liberal y notorio opositor a Batista José Miró Cardona, como él formado en la abogacía, quien formó un Gobierno de coalición dominado por personalidades que, por edad y cultura política, poco tenían que ver con los jóvenes e impetuosos revolucionarios.
La colocación de Urrutia y Miró en los dos puestos cimeros del poder ejecutivo republicano daba a entender que Castro y sus hombres auspiciaban un programa de reformas respetuoso con los formalismos de la democracia parlamentaria. Además, el Gobierno de Miró fue rápidamente reconocido por Estados Unidos. Por unas semanas, la opinión pública internacional creyó que la Revolución Cubana iba a dar paso a un régimen político regido por el consenso y a unas transformaciones gradualistas en Cuba. Sin embargo, el compromiso de los revolucionarios con los sectores liberales y moderados se deshizo pronto ante los planteamientos maximalistas de los primeros y las reluctancias de los segundos.
Erigido en la verdadera primera autoridad desde el puesto de comandante en jefe de las nuevas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR, instituidas oficialmente el 2 de diciembre de 1961), convertido en un ídolo para el pueblo cubano y elevado al rango de celebridad internacional, Castro, a sus 32 años, conquistó muchas simpatías en todo el continente americano, incluidos los Estados Unidos, y en Europa por su proclamado ideario antiimperialista, nacionalista y reformista, y por la aureola romántica y justiciera de la que la Revolución por él comandada había sabido envolverse.
El primer indicio del derrotero que iba a tomar la Revolución se produjo el 13 de febrero, seis días después de promulgarse la Ley Fundamental de la República a modo de ordenamiento jurídico interino, con la prematura dimisión del renuente Miró. Castro en persona le sustituyó el 16 de febrero, adquiriendo así su primer cargo político institucional. El 17 de julio Castro, valiéndose de la estratagema de su dimisión como jefe del Gobierno seguida de un movimiento de adhesión popular, obligó a renunciar a Urrutia, un anticomunista declarado, y al día siguiente lo reemplazó por Osvaldo Dorticós Torrado, un abogado decididamente izquierdista que hasta ahora había fungido de ministro de Leyes Revolucionarias.
Independiente del comunismo local no obstante sus claras tendencias socialistas, el M-26-7 tuvo de hecho sus más y sus menos con el prosoviético Partido Socialista Popular (PSP, fundado en 1925 como Partido Comunista de Cuba y del cual Raúl Castro, a diferencia de su hermano, sí había sido militante), que había apoyado activamente a Batista en la campaña electoral de 1952 y que hasta finales de 1958 no había decidido unirse al alzamiento contra la dictadura pese a llevar un lustro proscrito. Es más, en los primeros meses de 1959 el nuevo régimen revolucionario despertaba recelos en la Unión Soviética, mientras que contaba con buena prensa en extensos sectores de la opinión pública de Estados Unidos, donde Castro era un personaje muy popular a raíz de la célebre entrevista que en febrero de 1957 le había realizado en su escondrijo en la Sierra Maestra el periodista del New York Times Herbert Matthews, la cual le proyectó como un quijotesco proscrito de la selva caribeña, resuelto a liberar su país de un déspota corrupto y exudando idealismo.
Con un inteligente manejo de los medios de comunicación y propaganda, y una formidable habilidad para las relaciones públicas, Castro, prodigando un optimismo desbordante y una fe absoluta en el éxito de su empresa, certificó la validez del llamado Manifiesto de Sierra Maestra, una proclama política fechada en julio de 1957 en la que el M-26-7 se comprometía, una vez derrocado Batista, a restaurar la Constitución de 1940, celebrar elecciones libres y democráticas en el plazo máximo de 18 meses, liberar a todos los presos políticos y restablecer la libertad de prensa. El primer ministro prometió asimismo diversificar la economía con la ayuda de los estadounidenses y acometer un ambicioso programa de promoción social para extender los servicios educativos al ámbito rural, erradicar el analfabetismo y elevar sensiblemente los niveles de salud y bienestar de la población.
Con tono admonitorio, Castro anunció el final de la arbitrariedad en el ejercicio del poder y del mal endémico de la corrupción, fenómeno alimentado por todos los gobiernos desde la dictadura de Gerardo Machado (1925-1933) y que bajo Batista había alcanzado unos niveles escandalosos por su identificación con los negocios de la Mafia norteamericana en el juego y la prostitución. Otro objetivo, menos explícito pero fundamental, de Castro cuando llegó al poder era convertir a Cuba en un país de gran influencia internacional, para lo que se valió de su estrellato mediático y su activismo viajero.
El 23 de enero Castro escogió Venezuela, hacía un año liberada de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, para su primera salida al exterior. La extática acogida tributada por la población de Caracas contrastó con el cauteloso trato dispensado por el presidente electo que le había invitado a venir, el socialdemócrata Rómulo Betancourt, por el momento el más importante amigo que la Revolución tenía en el continente. El segundo jalón de esta diplomacia personalista fue la gira de doce días emprendida el 15 de abril en Estados Unidos, país que ya conocía por haber sido el destino de su viaje de boda con Díaz-Balart, en respuesta a una invitación de la Asociación Americana de Directores de Periódicos. Jovial y dicharachero, Castro, siguiendo las instrucciones de una firma de relaciones públicas norteamericana contratada para la ocasión, recalcó a sus anfitriones que deseaba un buen entendimiento económico con la otrora potencia colonial y que él no simpatizaba lo más mínimo con el comunismo. Negó de paso las conocidas tendencias comunistas de algunos de los miembros de su círculo íntimo, incluso las de su hermano Raúl.
Una gran expectación rodeaba cada uno de los pasos del líder cubano y su pintoresca comitiva de barbudos uniformados de verde olivo, cuyas maneras desenvueltas contrastaban poderosamente con la rigidez típica de los diplomáticos y los estadistas internacionales. Claro que del séquito también formaba parte la flor y la nata de los economistas, los banqueros y los empresarios de la isla, lo que resultaba bastante tranquilizador. En Nueva York, Castro se entrevistó con el secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, y el día 24 realizó un multitudinario mitin en Central Park. La delegación cubana intentó arreglar un encuentro privado con el presidente Eisenhower, pero ése se excusó con el pretexto de que tenía concertada una partida de golf. A cambio, Castro fue recibido el día 19 en su despacho de la Casa Blanca por el vicepresidente, Richard Nixon. Durante su estancia en la capital federal no dejó de visitar los memoriales de George Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln, así como la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington.
Antes de regresar a casa con última parada en la ciudad texana de Houston, el comandante recaló el 27 de abril en Montreal, Canadá, en una visita no oficial de dos días de duración que prologó una larga experiencia de relaciones bilaterales. En el mes de mayo, Castro hizo sendos desplazamientos a Argentina, Brasil y Uruguay. Entre tanto y en los meses subsiguientes, una serie de expediciones armadas de exiliados políticos organizadas en Cuba desembarcaron en la República Dominicana, Haití, Nicaragua y Panamá con la intención de repetir en estos países lo que había sucedido con el régimen de Batista, pero todas ellas fracasaron al no recibir apoyos locales.
El choque de intereses con Estados Unidos no tardó en plantearse al lanzar Castro sus primeras medidas revolucionarias. El 17 de mayo el Gobierno aprobó la Ley de Reforma Agraria, que suponía la nacionalización de todos los latifundios de más de 420 hectáreas, la distribución de las propiedades incautadas entre granjeros y cooperativistas, y la prohibición de la compra de tierras por extranjeros. Con carácter ejemplarizante, la primera hacienda en ser expropiada fue la de su propia familia, en Birán. Inequívocamente radical y socialista, para dar respuesta al clamor de justicia social en el campo, esta primera reforma agraria afectó de lleno a las grandes propiedades azucareras de las corporaciones estadounidenses, en particular la poderosa United Fruit, que hasta entonces había disfrutado de un estatus de intocable.
En junio, Castro abandonó sus promesas de celebrar elecciones libres en 18 meses y de rehabilitar la Constitución de 1940. A cambio, activó la Ley Fundamental promulgada en febrero, que, pese a preservar muchas de las disposiciones sociales y económicas de la Carta Magna ahora en receso, suponía una drástica reordenación de las instituciones del Estado. El Congreso fue eliminado y el Consejo de Ministros concentró los poderes ejecutivo y legislativo. Las funciones del presidente de la República quedaron circunscritas a los ámbitos protocolario y representativo. En otras palabras, todo el poder quedó en manos de Castro, mientras que Dorticós, un legalista partidario del Gobierno revolucionario pero constitucional, fue relegado a la condición de figura decorativa.
Al comenzar 1960 era evidente que el programa de Castro para Cuba, a la luz de las medidas aplicadas, era radicalmente contrario a los intereses de Estados Unidos. Pero las nuevas orientaciones diplomáticas resultaron más explícitas. El 4 de febrero el viceprimer ministro soviético Anastas Mikoyan se presentó en la isla para firmar un acuerdo comercial por el que Cuba obtenía de la URSS un crédito muy blando (al 2,5% de interés y pagadero en 12 años) de 100 millones de dólares para la adquisición de equipos industriales soviéticos y con garantías de compra de cinco millones de toneladas de azúcar hasta 1966. El 19 de abril llegó el primer cargamento de petróleo soviético, el 8 de mayo se reanudaron las relaciones diplomáticas, interrumpidas por Batista en 1952, y en septiembre arribó la primera ayuda militar.
Ese mismo mes, el día 20, Castro y Nikita Jrushchev, primer secretario del PCUS, sostuvieron un primer encuentro en Nueva York en el contexto del XV período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, palestra en la que el comandante había debutado dos días atrás con un discurso fieramente antiestadounidense y encendidamente prosoviético. La reunión se celebró en el hotel del barrio de Harlem, el Theresa, famoso establecimiento frecuentado por las élites políticas y culturales afroamericanas, donde el cubano estaba alojado tras ser expulsado del Shelbourne, un hotel más selecto de Manhattan, con el pretexto de que sus hombres armaban mucho ruido y quemaban las alfombras con sus puros habanos. En el Hotel Theresa Castro recibió también al presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, al primer ministro indio Jawaharlal Nehru y al dirigente negro estadounidense Malcolm X.
4. LA VÍA SOCIALISTA Y EL ENFRENTAMIENTO CON ESTADOS UNIDOS: EL BLOQUEO DE LA ISLA, LA CRISIS DE LOS MISILES Y LA INVASIÓN DE BAHÍA DE COCHINOS
Los historiadores de la Revolución Cubana no se han puesto de acuerdo sobre si fue Castro, con su apuesta por la vía marxista, la cual habría contemplado desde el principio, y la alianza económica y militar con la URSS, quien arrastró a Estados Unidos a la confrontación, o si por el contrario fue este país, con su intolerancia con las reformas del Gobierno revolucionario, el que obligó al joven régimen, acuciado por la sensación de hostigamiento, a ponerse bajo la protección de Moscú y a abrazar una ideología que no había figurado en las banderas del M-26-7. Una interpretación recurrente sostiene que cuando Castro maduró su estrategia insurgente en 1952, su pensamiento político no estaba muy articulado; entonces, este se nutriría fundamentalmente de la tradición nacionalista local, martiana, creyente más en el concepto de nación que en el de clase como conductor del progreso y la justicia sociales, y, en menor medida, del pensamiento de Simón Bolívar.
El caso fue que después de abrazar la ideología de manera oficial, Castro aseguró haber sido marxista desde el principio, solo que entonces no podía revelar esta filiación por razones de oportunidad política. Dejando a un lado la cuestión de los orígenes doctrinales, hay autores que relativizan esta profesión de fe comunista y aseguran que Castro, aun tomando muchos elementos de diversas ideologías antiimperialistas, fue ante todo castrista, que es como decir practicante de un pensamiento socialista personal y específico, moldeado por las particularidades de Cuba y la propia psique del personaje. Según este análisis, Castro habría actuado más bien como esos líderes del Tercer Mundo poscolonial que vieron en el marxismo-leninismo, el socialismo científico, una herramienta para gobernar y alcanzar unos objetivos de poder, no un dogma u ortodoxia al que hubiera que someterse milimétricamente.
El Gobierno de Estados Unidos contestó al restablecimiento de las relaciones cubano-soviéticas con la suspensión de su ayuda financiera, con la que Castro decía contar en aras del buen entendimiento exterior sin exclusiones. El golpe de timón diplomático, más las acusaciones de sabotaje perpetrado por los servicios de inteligencia estadounidense (como el estallido, el 4 de marzo, de un buque francés con armas compradas en el puerto de La Habana, que provocó numerosos muertos), condujeron en 1960 a una escalada alimentada por ambas partes y a una enemistad imperecedera.
Entonces no se sabía, pero lo cierto era que en una fecha tan temprana como octubre de 1959 Eisenhower ya había dado luz verde a las propuestas del Departamento de Estado y de la CIA para emprender contra Cuba verdaderas covert actions, misiones secretas que incluían ataques aéreos, piratería naval y la ayuda clandestina a organizaciones de resistencia contrarrevolucionarias en el interior. En la otra orilla estaban ansiosos por intervenir movimientos anticastristas como la Rosa Blanca, un grupo abiertamente ultra que contaba con el antiguo cuñado de Castro, Rafael Díaz-Balart, entre sus organizadores.
El 29 de junio de 1960 el Gobierno cubano confiscó la refinería de la Texas Oil Company en Santiago por negarse a refinar petróleo soviético, y dos días después corrieron la misma suerte las plantas de la Shell y la Esso. Como represalia, el 6 de julio, Eisenhower ordenó la reducción en una cuarta parte de la cuota de importación azucarera, lo que le suponía para Cuba dejar de vender 700.000 toneladas de este producto, si bien el Gobierno soviético se apresuró a anunciar que él compraría el flete.
La respuesta de Castro al boicot comercial fue acelerar las nacionalizaciones, pese a que la Ley Fundamental declaraba salvaguardada la propiedad privada e imposibilitada la expropiación si no era "por autoridad judicial competente, por causa justificada de utilidad pública o de interés social y siempre previo el pago de la correspondiente indemnización en efectivo, fijada judicialmente". El 6 de agosto el Gobierno expropió 36 ingenios azucareros, todas las refinerías de petróleo y las compañías de electricidad y de teléfono. El 17 de septiembre fueron nacionalizados los bancos de capital estadounidense y el 13 de octubre le tocó el turno a la banca propiamente cubana. La estatalización de los resortes de la economía ocasionó enormes pérdidas a gran número de ciudadanos estadounidenses y exiliados cubanos.
El 19 de octubre Washington decretó el embargo de todas las exportaciones a la isla, salvo determinadas categorías de alimentos, medicinas y material médico. Al embargo total se le sumó el boicot total el 16 de diciembre con la reducción a cero de la cuota azucarera. Finalmente, el 3 de enero de 1961, llegó la ruptura de relaciones diplomáticas. El cambio de inquilino en la Casa Blanca, con la entrada del demócrata John Kennedy, no hizo sino acentuar el enfrentamiento. Para entonces, el cariz ideológico del régimen apenas alentaba dudas.
El 16 de abril de 1961 Castro, en el discurso pronunciado en el Cementerio Colón durante las honras fúnebres de las víctimas de un reciente bombardeo aéreo estadounidense, anunció que la Revolución Cubana era de tipo socialista ("esta es la Revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y por esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes estamos dispuestos a dar la vida", proclamó). Tan solo unas horas antes de esta histórica alocución, aviones B-26 estadounidenses habían empezado a bombardear aeródromos en la isla como preludio del desembarco en la playa Girón, en la bahía de Cochinos, de un nutrido contingente de exiliados y mercenarios, aproximadamente 1.400 hombres, dispuesto a hacerse con el poder.
Castro movilizó eficazmente a las FAR y, reclutada como Milicias Nacionales Revolucionarias, a una población mayoritariamente adicta, sobre todo las clases populares, en defensa de la Revolución. Los invasores quedaron cercados desde el primer momento, el 17 de abril, y transcurridos dos días, abandonados a su suerte por quienes les habían armado, entrenado y conducido a la temeraria aventura, se rindieron en masa (posteriormente, los invasores capturados con vida fueron liberados y repatriados a Estados Unidos previo pago de un elevadísimo rescate, con pagos en efectivo y en especie). El análisis de la CIA de que el pueblo cubano acogería con los brazos abiertos a las fuerzas anticastristas y se alzaría espontáneamente contra el régimen revolucionario carecía de todo fundamento. Además, Washington ignoró absolutamente a los anticastristas clandestinos del interior, un nutrido grupo de resistentes armados que actuaba en el macizo montañoso de Escambray y que justo antes de la acción de Cochinos fue aplastado por las fuerzas del Gobierno.
Pero Estados Unidos había manifestado a las claras su ojeriza mortal al Gobierno de La Habana, de lo que éste tomaría buena nota. En la fiesta del Primero de Mayo, un exultante Castro proclamó enfáticamente que la cubana era una república de tipo socialista y que al regirla un Gobierno revolucionario su naturaleza era ejemplarmente democrática; "la Revolución no tiene tiempo para elecciones", manifestó, para luego, en junio, añadir: "Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada". El 2 de diciembre el comandante afirmó, por si quedaba alguna duda, que él era marxista-leninista y que Cuba había tomado la senda del comunismo.
En estos meses se multiplicaron las conspiraciones, los alzamientos y los intentos de subversión y eliminación física de Castro, que salía airoso de todo ataque y parecía indestructible. El rosario de agresiones se inscribía en la denominada Operación Mangosta, un plan ultrasecreto urdido por la CIA y aprobado por Kennedy en noviembre de 1961 con el objetivo de deshacerse de Castro y su régimen a cualquier precio. El 3 de febrero de 1962 Kennedy ordenó el bloqueo total de la isla, pero el clímax de la pugna sobrevino en octubre siguiente, cuando el mundo, sobrecogido, se asomó al escenario de una guerra nuclear por culpa del dramático forcejeo triangular que entablaron Cuba y las dos superpotencias.
El 14 de octubre de 1962 un avión espía en vuelo de reconocimiento reveló que la URSS estaba instalando en la isla, concretamente en la provincia de Pinar del Río, rampas de misiles balísticos de alcance medio SS-4 (R-12) y facilidades para el despegue de bombarderos con presumible capacidad nuclear. El 22 de octubre, con el respaldo de los aliados de la OTAN, Kennedy decretó la "cuarentena" naval de Cuba y advirtió que el intento por la flota soviética de violentar la zona de exclusión constituiría un casus belli.
El 26 de octubre Castro, en una misiva confidencial, urgió al líder soviético a ser el primero en accionar el botón nuclear para repeler una agresión armada estadounidense que creía inminente. El 28 de octubre, Jrushchev, al contrario de lo que su belicoso aliado cubano le pedía, y temeroso de las consecuencias, necesariamente catastróficas, de un enfrentamiento nuclear directo con Estados Unidos, cedió ante la firmeza de Kennedy y ordenó a sus barcos dar media vuelta. Más tarde, las dos superpotencias llegaron a arreglos por su cuenta. Por de pronto, a cambio de la retirada por la URSS de sus misiles de Cuba, Estados Unidos levantó el bloqueo naval, el 20 de noviembre, y se comprometió a no invadir o financiar la invasión de la isla.
Posteriormente, los norteamericanos iban a retirar de manera discreta los misiles intermedios de la clase Júpiter que tenían instalados en Turquía y que apuntaban a las ciudades soviéticas, un despliegue muy amenazador, también en sus mismas narices, que había empujado a Jrushchev a aceptar la propuesta, planteada en julio en Moscú por una delegación cubana encabezada por Raúl Castro, de la instalación de los SS-4 y la arribada de miles de técnicos y militares soviéticos para disuadir a Estados Unidos de la repetición de agresiones como la de bahía de Cochinos. Para la opinión pública internacional, Castro no sólo había sido el convidado de piedra en el desenlace pacífico de la angustiosa crisis de los misiles, sino que antes había jugado con fuego al convertir a Cuba en la punta de lanza del dispositivo militar soviético, trastornando seriamente la balanza estratégica de la Guerra Fría y arrojando a la seguridad del mundo y a la de su propio país unos riesgos inasumibles.
5. SUPRESIÓN DE LA OPOSICIÓN INTERNA
Antes de que Castro definiera la naturaleza comunista de la Revolución, ya en los primeros meses de la misma, empezaron a oírse quejas y acusaciones de "traición" por parte de algunos camaradas que habían luchado a sus órdenes en la Sierra Maestra. Estos revolucionarios, presentados en la actualidad por una corriente historiográfica crítica como "demócratas genuinos", se sintieron decepcionados por los tempranos coqueteos del Gobierno revolucionario con el PSP y denunciaron lo que consideraban el embrión de un régimen dictatorial, totalmente desviado de los propósitos nacionalistas, democráticos, libertarios o humanistas por los que habían luchado. La reacción de Castro frente a estas críticas internas fue fulminante: purgó a todos los comandantes barbudos que no estaban dispuestos a aliarse con los comunistas y cubrió los puestos clave de la Administración y el Ejército con ex guerrilleros adheridos a la línea que deseaba imponer.
La caída en desgracia más sonada fue la de Huber Matos Benítez, comandante del Regimiento 2 Agramonte en Camagüey y opuesto a las directrices socialistas. Matos llegó a quejarse por escrito ante Castro, explicándole en una carta privada que no podía seguir en sus funciones en desacuerdo con el reclutamiento de comunistas para los cuadros militares, operación que venían desarrollando Raúl Castro y por el Che. Detenido el 21 de octubre de 1959, en diciembre siguiente Matos fue juzgado por traición y condenado a 20 años de cárcel, pena que cumplió íntegramente y a cuyo término, en 1979, fue autorizado a exiliarse en Florida, donde organizó un grupo anticastrista.
Otro ilustre represaliado bajo la etiqueta de traidor fue el ex comandante del Ejército Rebelde y ex ministro de Agricultura (cargo desde el que había redactado una versión muy moderada, y no aplicada, de la reforma agraria) Humberto Sorí Marín, sumariamente ejecutado en las horas posteriores al desbaratamiento de la invasión anticastrista de playa Girón, el 20 de abril de 1961, junto con otros conspiradores desembarcados con armas y explosivos. Igual fatídica suerte corrieron poco antes Jesús Carreras Zayas y el estadounidense William Alexander Morgan, durante la insurrección comandantes del Segundo Frente Nacional del Escambray: ambos fueron ejecutados el 11 de marzo de 1961 bajo los cargos de contrarrevolucionarios y agentes de la CIA. Al moncadista y expedicionario del Granma Mario Chanes de Armas le cayeron 30 años entre rejas acusado sin pruebas de conspirar. Su verdadero delito era defender el marco de gobierno democrático para Cuba.
Una semana después de la detención de Matos, el 28 de octubre de 1959, Camilo Cienfuegos, una de las figuras más emblemáticas de la Revolución y cuya popularidad rivalizaba con la de Castro, se desvaneció en un accidente aéreo mientras regresaba a La Habana desde Camagüey, a donde había ido precisamente a arrestar a Matos siguiendo las órdenes del comandante en jefe. El Gobierno certificó la muerte de Cienfuegos, pero su cuerpo y la avioneta Cessna 310 en la que viajaba nunca aparecieron. Las incógnitas sin resolver del misterioso siniestro, atribuido a las malas condiciones meteorológicas, abonaron en medios del exilio y la oposición todo tipo de teorías, jamás demostradas, sobre una eliminación del querido Comandante del Pueblo y El Héroe del Sombrero Alón por mantener diferencias con los hermanos Castro, sobre un atentado de la CIA o incluso una trágica confusión de la defensa antiaérea cubana. Cienfuegos desapareció para siempre con tan solo 27 años.
La progresiva personalización en Castro del régimen fue pareja a una represión política considerable, mediante la cual el jefe supremo pretendió mostrar el carácter radical y expeditivo de la Revolución. Desde los primeros días quedó sin efecto el hábeas corpus para los delitos de tipo político, lo que permitió a las fuerzas de seguridad mantener a muchos detenidos bajo arresto indefinido y sin juicio. Otros reos fueron prontamente juzgados por tribunales revolucionarios y, no pocos de ellos, condenados a muerte y fusilados. Dos organismos de seguridad, la Dirección de Seguridad del Estado (DSE) y la Dirección Especial del Ministerio del Interior (DEM), estuvieron fuertemente involucrados en las represalias. A nivel personal, el Che y Raúl Castro jugaron un papel fundamental en la planificación y la ejecución de los "ajusticiamientos", de acuerdo con la terminología oficial.
El propio Castro reconoció la comisión de unos 550 fusilamientos de reos de diversos delitos contrarrevolucionario solo entre enero y abril de 1959. Sin embargo, investigaciones de denuncia elevan a varias miles, sin ponerse de acuerdo sobre el número estimativo (algunas fuentes hablan de hasta 15.000), las ejecuciones perpetradas hasta 1962. La mayoría de las víctimas fueron coagentes civiles y militares de Batista, particularmente odiados por la población, y exiliados anticastristas capturados en los numerosos sabotajes, atentados e infiltraciones de tipo comando orquestados por la CIA. Muchos miles más conocieron los centros de detención, la cárcel y el trabajo forzado en granjas agrícolas. Semejante represión política desencadenó entre 1960 y 1961 una segunda ola de refugiados en Estados Unidos, que siguieron la estela de los que habían escapado en los primeros días de 1959 y muchos de los cuales ya no eran simplemente antiguos funcionarios y colaboradores de la dictadura batistiana.
En las siguientes tres décadas, las expulsiones forzosas, los destierros voluntarios, las fugas por mar y las prácticas represivas más selectivas, además de algunas medidas de gracia como la gran amnistía de noviembre de 1978 —aplicada tras unas históricas conversaciones entre el Gobierno y representantes del exilio—, que devolvió la libertad a 3.600 reclusos, iban a reducir el número de prisioneros desde las varias decenas de miles hasta los aproximadamente 700 presos políticos y de conciencia que había a comienzos de los años noventa, cuando el derrumbe soviético puso al régimen castrista contra las cuerdas.
6. EXPORTACIÓN DE LA REVOLUCIÓN A AMÉRICA LATINA Y ESTRECHAMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA URSS
Desde 1959 la política exterior castrista se concentró en la propagación de la experiencia revolucionaria cubana a lo largo y ancho del continente. El 2 de septiembre de 1960 el comandante, en la denominada I Declaración de La Habana, y en respuesta a la censura emitida en Costa Rica por los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) ante la apertura de relaciones diplomáticas con la URSS, oficializó la nueva doctrina internacionalista al tiempo que llamó a las fuerzas populares de América Latina a sublevarse contra el imperialismo estadounidense. Como se anticipó arriba, Castro empezó por despachar pequeños grupos guerrilleros a varios países de América Central y el Caribe, escenarios de algunas de las más implacables dictaduras personalistas del planeta (las satrapías familiares de los Somoza en Nicaragua, los Duvalier en Haití y los Trujillo en la República Dominicana), para fomentar la subversión revolucionaria. Esta indudable infiltración castrista o filocastrista, unida al celo geopolítico patrimonialista de Estados Unidos, desató en la región una fiebre anticomunista sin precedentes.
Con no pocas exageraciones sobre su verdadera capacidad para derribar gobiernos y también confusiones más o menos deliberadas con los movimientos de izquierda autóctonos (tanto partidos políticos legales como grupos insurgentes que planteaban reivindicaciones legítimamente democráticas), la asechanza cubana, perfectamente engarzada en el clima maniqueo y paranoico de la Guerra Fría, fue esgrimida por Estados Unidos y sus aliados continentales como un útil espantajo para la remoción de gobiernos democráticos y la imposición de soluciones autoritarias y militares en diversos países del hemisferio. Mayor relieve adquirió el envío de apoyo material a los movimientos guerrilleros de los países andinos de América del Sur.
Ahora bien, la estrategia concebida por el Che —y predicada por él con el ejemplo marchándose a combatir, fusil en mano, a los gobiernos del Congo y Bolivia— de crear "muchos Vietnam" o "focos guerrilleros" en diversos frentes de lucha topó con la preferencia soviética, bastante más conservadora y prudente, de actuar a través de los partidos comunistas establecidos, que desdeñaban la lucha armada en favor de la táctica política y que no desaprovechaban la ocasión, si la ley se lo permitía, de integrarse en el juego parlamentario.
Irritado por el desenlace a sus espaldas de la crisis de octubre de 1962, que le pareció humillante para Cuba y la causa de la revolución socialista, Castro acusó a Moscú de estar volviéndose capitalista por apoyarse en los estímulos materiales. Hasta 1968 las relaciones cubano-soviéticas estuvieron tachonadas de dificultades debido a los distintos enfoques de la praxis comunista y a las divergencias de análisis sobre la oportunidad y las posibilidades de propagar la ideología revolucionaria a aquellos lugares del mundo donde imperaban situaciones de férula colonial, dependencia poscolonial o sumisión al omnipresente "imperialismo yanqui". Con todo, los tratos de cara al público no perdieron cordialidad, mientras que los intercambios económicos continuaron desarrollándose hasta permitir atisbar la característica clientelista que sería predominante en las dos décadas siguientes.
El líder cubano visitó la URSS dos veces en este período, entre el 27 de abril y el 3 de junio de 1963 y luego del 12 al 23 de enero de 1964. La primera estancia, extraordinariamente prolongada, fue una verdadera gira triunfal en la que Castro recibió el agasajo de sus anfitriones. Así, Jrushchev le concedió el título de Héroe de la Unión Soviética, la Estrella Dorada y el honor de pasar revista con él al desfile del Primero de Mayo en la Plaza Roja de Moscú. En el comunicado conjunto de las conversaciones celebradas la URSS reiteró su compromiso de defender a Cuba en caso de ser atacada.
Las discrepancias remontaron vuelo en enero 1966 con motivo de la Conferencia Tricontinental, que reunió en La Habana a movimientos de liberación nacionales de unos 70 países de Asia, África y América Latina. A la URSS, celosa valedora de las esferas de influencia, le pareció que provocar a Estados Unidos con proselitismo revolucionario desde una isla rebelde en mitad de su patio trasero era sumamente peligroso para las relaciones internacionales. Tres meses después, en el XXIII Congreso del PCUS, la delegación cubana se atrevió a criticar a los camaradas soviéticos por no implicarse a fondo en la guerra de Vietnam, ayudando decisivamente a la guerrilla comunista sudvietnamita del Viet-Cong y al Gobierno de Ho Chi Minh en Hanoi. En junio de 1967 el primer ministro soviético, Aléksei Kosygin, explicó a Castro en La Habana que su país de ningún modo apoyaría guerras de liberación nacional en América Latina. La advertencia fue reiterada por carta por el sucesor de Jrushchev, Leonid Brezhnev: si los cubanos continuaban fomentando la revolución en el continente, los soviéticos podrían abstenerse de auxiliarles si se producía una invasión de los estadounidenses.
En enero de 1968 la disputa llegó a su apogeo por el juicio a 35 miembros de la "microfracción" prosoviética del PCC, cuyo mentor era el ex dirigente del PSP Aníbal Escalante Dellundé —ya expulsado por "sectarismo" de las Organizaciones Revolucionarias Integradas seis años atrás—, todos los cuales fueron condenados a largas penas de prisión. Pero muy poco después, las ínfulas cubanas de autonomía se esfumaron ante la primera insinuación por Moscú de que podría cerrar el grifo del petróleo, vital para la economía isleña: bastó una sensible reducción de los suministros, corte parcial que obligó al Gobierno a racionar los combustibles. El nuevo rumbo en las relaciones bilaterales lo marcó la actitud de Castro frente a la invasión soviética de Checoslovaquia en agosto de 1968. Contradiciendo las simpatías populares, el dirigente justificó el "doloroso" aplastamiento de la experiencia reformista de Alexander Dubcek por su carácter "contrarrevolucionario", si bien admitió que Moscú había violado el derecho internacional.
Sus injerencias regionales y su alianza con la URSS le acarrearon a Castro consecuencias muy negativas en el concierto de países hispanoamericanos, que agravaron el bloqueo de Estados Unidos y le condenaron al aislamiento en su propia área geográfica. El venezolano Betancourt, en un radical cambio de actitud, arremetió duramente contra el líder cubano acusándole de estar azuzando la subversión local. El 11 de noviembre de 1961 Caracas rompió las relaciones diplomáticas y a continuación se puso a patrocinar toda moción de condena de la OEA. El 31 de enero de 1962 los cancilleres de la OEA, reunidos en Punta del Este, Uruguay, y sometidos a intensas presiones de Estados Unidos, aprobaron por 14 votos a favor y seis abstenciones expulsar a Cuba de su seno porque el carácter marxista-leninista de su Gobierno era "incompatible con los principios y propósitos del sistema interamericano" y porque el alineamiento del mismo con el bloque comunista "quebrantaba la unidad y solidaridad del hemisferio".
El 26 de julio de 1964, esta vez a iniciativa de Venezuela, la organización panamericana decidió suspender las relaciones diplomáticas y comerciales con la isla, inclusión hecha de la interrupción de las comunicaciones marítimas y navales. Poco antes, el 14 de mayo, Estados Unidos había decretado el embargo de alimentos y medicinas. La sanción de la OEA fue aprobada por 15 votos contra cuatro, entre ellos el de México, país que nunca iba a cortar sus lazos diplomáticos con La Habana y cuyos presidentes del hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) mostraron a Castro una actitud amable dictada por el deseo de desmarcarse de la supremacía estadounidense y de subrayar la soberanía diplomática nacional. En cuanto a Canadá, este país no era miembro de la OEA y no mostró la menor intención de secundar a Estados Unidos en este asunto. En enero de 1976, en un tiempo en que ningún gobernante occidental quería o podía, debido a las presiones estadounidenses, viajar a la isla, Castro iba a recibir en La Habana con los brazos abiertos al primer ministro liberal del país norteamericano, Pierre Elliott Trudeau.
Similar actitud independiente mostraron los países de Europa Occidental, no siendo una excepción la España de Franco, que, pese a su radical antagonismo ideológico con el castrismo y a algún sonado incidente diplomático, nunca cortó los vínculos por poderosas razones históricas y culturales, no faltando los historiadores que aseguran que Castro y Franco se profesaban secretamente un cierto afecto, facilitado supuestamente por sus comunes raíces gallegas. Cuando el caudillo y dictador falleció en 1975, el Gobierno cubano decretó tres días de duelo oficial. Hasta 1973, las relaciones hispano-cubanas se mantuvieron rebajadas al nivel de encargado de negocios, pero en todo este tiempo la antigua metrópoli colonial se mantuvo apartada del embargo comercial de Estados Unidos. La visita a La Habana del presidente Adolfo Suárez en septiembre de 1978 abrió un nueva etapa en las relaciones bilaterales.
En el resto del continente europeo, el único traspiés diplomático digno de reseñar fue la ruptura decidida unilateralmente por la República Federal de Alemania en enero de 1963 debido a la aplicación por el canciller democristiano Konrad Adenauer de la Doctrina Hallstein, que negaba a todo país con la excepción de la URSS el mantenimiento de relaciones simultáneamente con la RFA y la República Democrática Alemana; doce años después, rigiendo el Gobierno socialdemócrata de Helmut Schmidt, las relaciones diplomáticas fueron restablecidas.
7. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA REVOLUCIÓN Y CONCENTRACIÓN DE PODERES EN CASTRO; LA ORGANIZACIÓN DEL PCC
Pasados los primeros años de la Revolución y dispersado el grupo original de comandantes —Cienfuegos estaba muerto, Matos purgaba su anticomunismo en la cárcel y el Che, idealista, dogmático y fiel a la revolución marxista mundial, pensaba más en organizar agitaciones revolucionarias por su cuenta en África y Sudamérica que en su trabajo gubernamental como ministro de Industria—, a Castro se le planteó la necesidad de consolidar el régimen con la creación de órganos partidistas y estatales. Ya en julio de 1961 se formaron las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) para aunar a los tres grupos que, desde diferentes frentes de lucha, habían propiciado la Revolución: el M-26-7 de Castro, el PSP de Blas Roca Calderío y el estudiantil Directorio Revolucionario 13 de Marzo, dirigido por el comandante Faure Chomón Mediavilla. Castro fue elegido secretario general de este germen de partido político.
Al mismo tiempo, se crearon una serie de organizaciones sociales de masas con el objetivo de implicar a toda la población en las metas revolucionarias: los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media (FEEM), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y la Unión de Pioneros de Cuba (UPC).
Los CDR, la organización más conocida, surgieron el 28 de septiembre de 1960 por iniciativa de Castro a partir de diversos comités de barriada y otras unidades municipales con las funciones de vigilar a los residentes de su jurisdicción, identificar a contrarrevolucionarios y servir de hecho como un órgano auxiliar de la seguridad del Estado, valiéndose de medidas preventivas como la coacción y la delación. Con esta tan original como efectiva aportación, de inequívoco regusto totalitario, el castrismo adjudicó a los ciudadanos un rol activo en el proceso revolucionario. Los CDR desarrollaban también cometidos menos controvertidos, fundamentalmente la participación en una serie de labores de interés comunitario como las campañas de alfabetización y vacunación, la promoción del trabajo voluntario y la cooperación en el ahorro de recursos de consumo.
El 26 de marzo de 1962 las ORI pasaron a denominarse Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC). El primer instrumento orgánico del régimen de partido único que el cubano era de hecho se dotó de un Directorio Nacional de 25 miembros y de un Secretariado de seis (los hermanos Castro, el Che, Dorticós, Blas Roca y Emilio Aragonés), y se planteó como principales objetivos la movilización del apoyo social al Gobierno y el fomento de la afiliación a las organizaciones de masas. El siguiente y definitivo paso en el proceso de institucionalización del régimen, devenido teóricamente una dictadura del proletariado, fue la fundación el 3 de octubre de 1965, el mismo día en que Castro leyó la carta de despedida del Che, del Partido Comunista de Cuba (PCC), cuya definición ideológica era tanto marxista-leninista como martiana.
El Comité Central del PCC empezó a funcionar con un Buró Político de ocho miembros y un Secretariado de seis. Fidel, como primer secretario, Raúl, como segundo secretario, y el presidente Dorticós se sentaban en ambas instancias. El Buró lo completaban Juan Almeida, Guillermo García Frías, Armando Hart Dávalos, Ramiro Valdés Menéndez y Sergio del Valle Jiménez, mientras que el Secretariado lo integraban además de los tres citados Blas Roca, Carlos Rafael Rodríguez Rodríguez y Faure Chomón.
En febrero de 1973 el Secretariado se amplió a la decena de miembros con las incorporaciones de Isidoro Malmierca Peolí (nombrado tres años después ministro de Exteriores en sucesión de Raúl Roa García), Jorge Risquet Valdés-Saldaña, Antonio Pérez Herrero y Raúl García Peláez. La jerarquía fraterna de los Castro se mantuvo invariable en los congresos habidos desde entonces: el I, del 17 al 22 de diciembre de 1975; el II, del 17 al 20 de diciembre de 1980; el lII, del 4 al 7 de febrero de 1986; el IV, del 10 al 14 de octubre de 1991 (y, a diferencia de los demás, no celebrado en La Habana sino en Santiago); y el V, del 8 al 11 de octubre de 1997.
El 15 de febrero de 1976 todos los cubanos fueron llamados a las urnas por primera vez en 17 años para pronunciarse en referéndum sobre la primera Constitución socialista de la Revolución, cuya redacción siguió las directrices aprobadas por el I Congreso del PCC dos meses atrás. Según los resultados oficiales, el 97,7% de los votantes aprobó un texto de inspiración soviética que reemplazaba a la Ley Fundamental de 1959 y que consagraba la exclusividad política del PCC, "martiano y marxista-leninista", en tanto que "vanguardia organizada de la nación cubana" y "fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado". Pese a definir a Cuba como un "Estado socialista de trabajadores", la Constitución respetaba el nombre oficial del país al no añadir la etiquetas de Socialista o Popular a la República de Cuba. Tampoco hubo alteraciones en el diseño de la bandera nacional adoptada en 1902, la cual ya incorporaba una estrella de cinco puntas, solo que de color blanco. Asimismo, se mantuvo intacto el dibujo del escudo nacional, rematado con el gorro frigio de color rojo.
En cambio, el ordenamiento institucional del Estado experimentaba un cambio profundo: se creaban la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), definida por la Constitución como la institución legislativa y el órgano supremo del Estado, y un Consejo de Estado, órgano ejecutivo colegiado emanado de aquella y formado por 35 miembros, a la cabeza de los cuales estaban el presidente, el vicepresidente primero, cinco vicepresidentes y un secretario. El presidente del Consejo de Estado era al mismo tiempo el presidente del Consejo de Ministros, nueva denominación del primer ministro. La Presidencia de la República, aún ocupada por Dorticós, quedó abolida y sus funciones pasaron al Consejo de Estado.
El paso de un sistema de democracia directa a otro de democracia popular, semejante al existente en los demás países del bloque soviético, fue relegando los aspectos espontáneos o, dicho de otra manera, románticos de la Revolución en beneficio de un Estado fuerte y de un partido con monopolio del poder. A este proceso también se le denominó el "desmerengamiento" de un "socialismo tropical" que hasta ahora había subrayado mucho sus especificidades y diferencias con respecto a las demás experiencias del socialismo real.
El 30 de junio de 1974 tuvieron lugar unas elecciones municipales y provinciales en la provincia de Matanzas que sirvieron de experimento anticipatorio del nuevo sistema. Tras la entrada en vigor de la Constitución, el 24 de febrero de 1976, se procedió a elegir los representantes de todas las asambleas del poder popular en los niveles municipal, provincial y nacional. Hasta la reforma constitucional de 1992, solamente los representantes de las asambleas locales fueron elegidos directamente por la población. A su vez, las asambleas locales se sustentaban en cada provincia y municipio en Consejos Populares de población y barriada.
El 3 de diciembre de 1976, un día después de constituirse, la ANPP eligió con el 100% de los votos a Castro, miembro del hemiciclo en representación de Santiago, para presidir el Consejo de Estado con un mandato inicial de cinco años. Esta promoción suponía su confirmación automática en la presidencia del Consejo de Ministros. Al añadir a las jefaturas del Partido, el Gobierno y las FAR la jefatura del Estado, Castro conformó un caso de concentración personalista y dictatorial de poder —por más que los teóricos ejercitadores del mismo eran el Partido como colectividad y la ANPP— sin parangón en el mundo. Su fidelísimo hermano Raúl, el ortodoxo cancerbero del régimen y discreto factótum de un caudillo carismático y exuberante al que nadie podía hacer sombra, confirmó su condición de número dos como primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. La primera reelección de esta estructura institucional tuvo lugar en 1981 y la segunda en 1986.
8. LA SOVIETIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL PLAN DEL AZÚCAR
A cambio de su lealtad en los sucesos de Checoslovaquia, Castro se aseguró una ayuda masiva de la URSS para reorganizar la economía y emprender una nueva y ambiciosa implicación internacional, esta vez al servicio de los intereses estratégicos de la superpotencia a una escala global. Al principio, Castro había intentado romper la dependencia azucarera, a la que con razón culpaba del subdesarrollo económico del país, mediante la industrialización y la diversificación del sector primario. Hasta 1959 la relación económica con Estados Unidos había sido de tipo neocolonial, ya que se basaba en el monocultivo de la caña azucarera y en unas cuotas de importación establecidas. Completando el círculo vicioso, a cambio de garantizar esas compras, Estados Unidos recibía facilidades arancelarias para sus productos de exportación, la más amplia gama de bienes de consumo y manufacturas industriales, a Cuba.
El intento de crear un nuevo orden económico fracasó estrepitosamente por el caos que las medidas revolucionarias habían llevado al sistema de producción y por los criterios incongruentes, movidos por las convicciones ideológicas, las ansias de reparación social y el revanchismo político, a la hora de reclasificar las tierras de cultivo. Cuba andaba muy escasa de personal técnico y de trabajadores cualificados. Además, aún no se había establecido una dirección planificada de la economía. En octubre de 1963 una segunda ley ad hoc profundizó la reforma agraria liquidando la propiedad privada de aquellas tierras no afectadas por la ley de 1959. Únicamente quedaron exentos de nacionalización y estatalización los minifundios destinados al autoconsumo doméstico e incluidos en el terreno de la vivienda rural. Las explotaciones del campo adquirieron la forma de granjas estatales, al principio llamadas granjas del pueblo, de acuerdo con el modelo del sovjoz soviético.
Hacia 1964, Castro, esta vez con la plena asistencia de la URSS y copiando sus métodos de organización, volvió su atención a la zafra azucarera con la idea de convertir a Cuba en el gran suministrador del bloque soviético de este producto básico. Los conceptos de austeridad, disciplina y productividad, a costa incluso del cierre de espacios de ocio, iban a presidir el nuevo período. En 1968 el Gobierno declaró la "ofensiva revolucionaria" y el "experimento radical", consistentes en la clausura de todas las medianas y pequeñas empresas privadas que seguían funcionando, varias decenas de miles de negocios, la mayoría de carácter individual o familiar, que funcionaban en la calle y daban a la población servicios básicos de consumo o de ocio. Tiendas, bares, cafés, salas de baile y clubs nocturnos fueron obligados a cerrar, al tiempo que se imponía una severa ley seca. Todo el comercio de barrio fue nacionalizado.
En julio de 1969, estimulando el voluntarismo revolucionario frente a los beneficios materiales individuales y supervisando personalmente los trabajos sobre el terreno con un torrente de órdenes e instrucciones, Castro lanzó la gran zafra cubana, un plan para alcanzar la producción de 10 millones de toneladas de azúcar en la cosecha del año siguiente. Pese a la militarización de la población, al apabullante despliegue propagandístico de consignas aleccionadoras y a la concesión de prioridad absoluta a la empresa en las asignaciones presupuestarias (todo lo cual recordaba las campañas de movilización maoístas en la China Popular), los objetivos no se cumplieron y la cosecha fue cuantificada en diciembre de 1970 en los 8,5 millones de toneladas, aún así un récord absoluto. Pero el gigantesco esfuerzo dejó exangües las arcas del Estado y descompuso otros sectores de la economía (café, arroz, tabaco) por la distracción de recursos.
Este nuevo fracaso obligó a Castro a contemplar con más realismo las capacidades económicas de país. La consecuencia inmediata fue una inserción más ajustada en el mercado del bloque soviético, lo que supuso la progresiva reducción de los intercambios con Occidente, la adopción de planes quinquenales —el primero de los cuales, correspondiente al período 1976-1980, fue anunciado por el I Congreso del PCC en diciembre de 1975— y la definición de un marco rígido de la cooperación comercial con la URSS, conforme al sistema de reparto de especialidades productivas en el bloque del Este.
La Revolución se había hecho, entre otras razones, para romper el neocolonialismo económico de Estados Unidos; ahora, Cuba renunciaba a cualquier veleidad de diversificación y ponía su economía enteramente en manos del gran aliado europeo. Oficialmente, se insistía en el carácter solidario, guiado por el internacionalismo proletario y no por los valores capitalistas, y de mutuo acuerdo de esta cooperación comercial, pero la aguda dependencia que para Cuba dicho marco suponía no difería mucho de la servidumbre cara a Estados Unidos que había existido hasta 1959.
Este esquema exclusivista y, por un criterio únicamente político, muy privilegiado descansaba en un pilar que entonces se consideraba inamovible: la compra por la URSS de azúcar cubano a un precio hasta cuatro veces superior al del mercado internacional, y la venta de casi todo el petróleo que Cuba necesitaba a unos precios sensiblemente inferiores a los establecidos por la OPEP. Mientras Moscú paliara las fluctuaciones de los precios mundiales del azúcar con sus importaciones subsidiadas, no importaba que Cuba se superespecializara en la zafra, que la productividad real fuera muy baja, y que el subempleo y el absentismo laborales se hicieran crónicos.
Pero la generosidad de la URSS con la Cuba castrista excedió con mucho el plano comercial: le envió también una ayuda directa en forma de equipos productivos libres de pago, literalmente donaciones, y en préstamos a bajo interés cuya concesión no estaba condicionada al reembolso de los créditos previamente concedidos: se cargaban directamente al monto de una deuda externa que terminaría en el capítulo de impagados. Era tal el subsidio soviético de la economía cubana que a finales de los años ochenta, cuando el esquema empezó a resquebrajarse, Cuba obtenía el 40% de sus divisas de la reexportación del petróleo y otros derivados adquiridos a aquel país, mientras realizaba con él el 70% de sus transacciones comerciales.
Para expresar su agradecimiento, el 2 de mayo de 1972 Castro se embarcó en una larga gira por el orbe soviético, visitando sucesivamente Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Polonia, Alemania Oriental, Bulgaria y, desde el 26 de junio, la URSS, donde firmó tres acuerdos comerciales, recibió la Orden de Lenin de manos de Brezhnev y le fue comunicada la aceptación de la solicitud cubana de ingresar en el Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME o COMECOM), adhesión que fue aprobada por la organización el 11 de julio siguiente. El 7 de julio, tras recalar también en Argelia, Sierra Leona y Guinea, Castro estuvo de vuelta en La Habana. La Yugoslavia de Tito y la Albania de Enver Hoxha, los dos cismáticos del bloque comunista en Europa, fueron excluidos del recorrido pese a estar normalizadas las relaciones con ellos. En diciembre del mismo año Castro volvió a Moscú al frente de la delegación cubana invitada a los actos del quincuagésimo aniversario del Estado soviético.
9. OFENSIVA INTERNACIONALISTA CON UN ROSTRO MILITAR: LA ONEROSA AVENTURA AFRICANA
Castro fue la estrella de la IV conferencia-cumbre del Movimiento de países No Alineados (MNA), celebrada en Argel del 5 al 10 de septiembre de 1973, a los dos años de obtener Cuba la membresía en la organización. A diferencia del mandatario anfitrión, Houari Bumedián, que deseaba situar la organización en equidistancia entre las superpotencias, su homólogo cubano insistió en que los países socialistas del bloque soviético eran los aliados naturales del MNA y negó el carácter imperialista de la URSS. Asumiendo las tesis de Castro, la conferencia se cerró con una declaración de denuncia del "imperialismo agresivo" del bloque occidental por tratarse del "mayor obstáculo para la emancipación y el progreso de los países en desarrollo".
Además, como gesto de apoyo y solidaridad con los palestinos, Castro anunció el 9 de septiembre la ruptura de las relaciones consulares de Cuba con Israel. En Argel, Castro se codeó con líderes árabes como el irakí Saddam Hussein, entonces vicepresidente de la república baazista, en cuyo país hizo una parada de cortesía antes de regresar a casa. Semanas después, al estallar la guerra de Yom Kippur, La Habana envió al Ejército sirio dos brigadas médicas y dotaciones de tanques y helicópteros que, según algunas fuentes, llegaron a librar combate con las Fuerzas de Defensa Israelíes. En noviembre de 1974 Castro recibió en La Habana a Yasser Arafat, al que comunicó el reconocimiento por Cuba de la OLP como la legítima representante del pueblo palestino.
El líder cubano se había convertido en el más elocuente abogado de la URSS en el Tercer Mundo, una vez asumidos sus principios de distensión y coexistencia pacífica entre los bloques. Brezhnev devolvió sus visitas a Castro con una histórica estancia en la isla entre el 28 de enero y el 3 de febrero de 1974, ocasión en la que el mandamás soviético manifestó el respeto de su país al "derecho de cada pueblo a evolucionar al socialismo de una manera soberana e independiente". En 1976 Castro volvió a visitar a Bumedián en Argelia, a Ahmed Sékou Touré en Guinea y, gran novedad, a Tito en Yugoslavia. Los medios dieron amplia difusión a la reunión, envuelta en volutas de humo, de dos de los más famosos fumadores de puros. En 1977 el comandante realizó otra gira por la Libia del coronel Muammar al-Gaddafi (al poco de inaugurarse las relaciones diplomáticas libio-cubanas), de nuevo Argelia, Angola, Mozambique, Tanzania y Yemen del Sur. Todos estos países estaban dotados de gobiernos que practicaban alguna u otra forma de socialismo, aunque solo algunos eran abiertamente prosoviéticos.
Uno de los hitos del castrismo internacional fue la VI cumbre del MNA, celebrada entre el 3 y el 9 de septiembre de 1979 en La Habana, donde el comandante sostuvo una animada pugna con el anciano y achacoso pero aún lúcido mariscal Tito. Superviviente de la generación de líderes que habían acuñado la opción tercerista de la no alineación con los bloques un cuarto de siglo atrás, el dictador yugoslavo se presentó como un purista partidario de mantener el estricto neutralismo del movimiento original; Castro, por contra, se reafirmó en sus tesis de Argel sobre la colaboración ineludible con el bloque soviético, al que Cuba pertenecía a todos los efectos, y de paso propuso la cancelación de la deuda externa de los países pobres. La conferencia de La Habana terminó con un compromiso entre ambas tendencias y con la elección de Castro como presidente de turno del MNA hasta la siguiente cumbre, que tocaba celebrar en India en marzo de 1983. En los últimos días de 1979 La Habana volvió a alinearse incondicionalmente con Moscú al apoyar la invasión de Afganistán, país que era colega en el MNA.
Pero Castro no se limitó a discursear. Las misiones integradas por varios miles de soldados, asesores de todo tipo, técnicos, profesores y médicos que Cuba despachó a Angola, Etiopía, Mozambique, Congo-Brazzaville, Argelia, Irak, Libia y Vietnam jugaron un papel estratégico de primer orden en la vigorizada Guerra Fría de la segunda mitad de los años setenta, cuando las superpotencias pusieron mucho empeño en medir sus fuerzas disputándose el control de los nuevos países descolonizados, básicamente en el continente africano. Atrás quedó la etapa, bastante utópica, de las pequeñas y precarias tropas de revolucionarios idealistas idos a luchar a desmañadas insurgencias perdidas de antemano. El foquismo guevarista, que creía posible realizar en otros países lo que los sobrevivientes del naufragio del Granma hacían conseguido en Cuba en poco más de dos años de combates montaraces, murió con su teórico y hacedor en la sierra de Bolivia en octubre de 1967.
Las implicaciones internacionales de la ofensiva intervencionista cubana en la década de los setenta fueron sobresalientes para un país de diez millones de habitantes y con una economía muy poco desarrollada y diversificada. Hasta comienzos de los años noventa, nada menos que 350.000 hombres y mujeres habían tomado parte en las numerosas misiones en África, y en 1982 todavía unos 70.000 soldados, asesores militares y cooperantes civiles estaban repartidos en 23 países, la mayoría en Angola. Raúl Castro, como general y ministro de las FAR, fue el cerebro de las operaciones. El PCC justificó tamaño despliegue humano y material como la "subordinación de las posiciones cubanas a las necesidades internacionales de la lucha por el socialismo y la liberación nacional de los pueblos". En otras palabras, Cuba expatriaba y sacrificaba sus mejores recursos por pura generosidad revolucionaria. El caso fue que, al involucrarse en sus problemas internos, Castro determinó el curso de la historia de más de un Estado africano.
Las tropas cubanas, muy profesionales, disciplinadas y motivadas, se revelaron decisivas para el sostenimiento en Angola en 1975 del flamante Gobierno prosoviético de Agostinho Neto y el partido MPLA frente a los embates de la guerrilla UNITA, financiada y armada por Estados Unidos y Sudáfrica. Y no lo fueron en menor medida para el régimen militar marxista de Etiopía, combatido por los secesionistas eritreos, guerrillas anticomunistas y el Gobierno rival de la vecina Somalia. En septiembre de 1977 el Ejército somalí invadió la desértica región de Ogadén con la intención de anexionársela, pero en marzo de 1978 fue repelido y derrotado merced a una enérgica contraofensiva de las tropas etíopes y cubanas, que contaron con la asesoría y coordinación de oficiales soviéticos y germanoorientales. El 13 de septiembre de aquel año Castró visitó al dictador etíope, Mengistu Haile Mariam, el llamado Negus Rojo, para presenciar juntos una triunfal parada militar en Addis Abeba.
Todas estas participaciones militares permitieron la progresión de la URSS en el tablero de ajedrez africano, donde las tropas cubanas jugaron un papel de peones de excepción, de verdadera fuerza de vanguardia por delegación. Solo la Operación Carlota en Angola, comenzada con logística soviética el 5 de noviembre de 1975, una semana antes de declararse la independencia de la ex colonia portuguesa, comprometió a 20.000 soldados; dos años después fueron enviados otros 18.000 militares a Etiopía. Aparte sus ganancias estratégicas y de prestigio, a Cuba este voluntarismo exterior a gran escala le costó miles de muertos y mutilados de guerra, y un tremendo esfuerzo económico que terminaría pasando factura.
10. EL FINAL DE LA CUARENTENA DIPLOMÁTICA EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA
A pesar del cerco implacable de Estados Unidos y de las múltiples acusaciones de injerencia en sus asuntos internos, desde principios de los años setenta varios países americanos advirtieron lo artificioso que resultaba seguir ignorando al régimen castrista, que estaba sólidamente asentado en el poder y que gozaba de un indudable apoyo popular. El primer país en dar el paso fue el Chile del socialista Salvador Allende, restableciendo las relaciones diplomáticas el 12 de noviembre de 1970. Luego, del 10 de noviembre al 4 de diciembre de 1971, Castro visitó el país austral (con gran escándalo de la derecha chilena y levantando una protesta que condujo a la declaración del estado de emergencia), donde alabó la experiencia del Frente Popular allendista. A la vuelta, Castro aprovechó para hacer escalas en Perú y Ecuador, donde se entrevistó respectivamente con el general y gobernante de facto Juan Velasco Alvarado, protagonista de una singular experiencia militar-nacionalista-revolucionaria, y el presidente José María Velasco Ibarra, un veterano exponente del caudillismo populista y tradicional.
Esta minigira de Castro supuso su primer viaje al exterior desde 1964 y el primero a Sudamérica desde 1959. El 13 de diciembre de 1972 Allende le devolvió la visita, convirtiéndose el chileno en el primer presidente americano que arribaba a la isla desde el triunfo de la Revolución. En estos encuentros, Castro comunicó a sus interlocutores que ya no excluía otras vías que no fueran las guerrilleras para realizar el proyecto revolucionario, admitiendo que cada país pudiera desarrollarlo en función de sus peculiaridades. Tales eran los casos de Chile o Jamaica, a través de elecciones, y de Perú (general Velasco Alvarado), Bolivia (general Torres) y Ecuador (general Rodríguez Lara) sobre la base de una nueva mentalidad militar.
El golpe de Estado del general Pinochet en septiembre de 1973 supuso la fulminante ruptura de las relaciones con Chile, pero otros países siguieron el camino abierto por el malogrado Allende. El 8 de julio de 1972 el Perú velasquista fue el segundo país en intercambiar embajadores, meses después de presentar una moción en la OEA para que los estados miembros decidieran de manera individual su política de relaciones con Cuba. En aquella ocasión, junto con Perú votaron a favor Chile, Ecuador, México, Panamá, Jamaica y Trinidad y Tobago, mientras que Barbados, Argentina y Venezuela se abstuvieron. Los demás estados miembros se atuvieron a la línea de firmeza predicada por Estados Unidos y votaron en contra.
En diciembre de 1972 cuatro países caribeños, Jamaica, Barbados, Guyana y Trinidad y Tobago (los dos últimos visitados por Castro camino de la cumbre del MNA en Argel), establecieron las relaciones diplomáticas. El 28 de mayo de 1973 fue Argentina la que dio el paso, tras once años de interrupción y como colofón esperado a las excelentes relaciones personales entre Castro y Juan Domingo Perón. En 1974 otros tres países reanudaron las relaciones: el 22 de agosto, Panamá, regida por otro caudillo amigo, el general Omar Torrijos; el 30 de noviembre, las Bahamas del primer ministro Lynden Pindling; y el 29 de diciembre, en una sonada reconciliación, Venezuela, por decisión de su nuevo presidente, Carlos Andrés Pérez, a la sazón correligionario y sucesor de Betancourt.
Finalmente, el 29 de julio de 1975, la OEA acordó levantar el boicot a Cuba y autorizó a sus miembros a determinar por sí mismos la naturaleza de sus relaciones con el país caribeño. La resolución salió adelante con 16 votos favorables, las abstenciones de Brasil y Nicaragua, y los únicos votos en contra de Chile, Uruguay y Paraguay. El hecho de que Estados Unidos votara a favor permitió vislumbrar un cambio de tono en su actitud hacia Cuba. El nuevo presidente republicano, Gerald Ford, y el secretario de Estado, Henry Kissinger, dieron a entender que estaban dispuestos a abordar el levantamiento del embargo comercial y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Durante meses se negoció secretamente en esa dirección, pero sin resultados tangibles.
En abril de 1976 Kissinger anunció que no había posibilidad alguna de normalizar las relaciones debido a la intervención cubana en Angola. En octubre siguiente, el atentado terrorista perpetrado por exiliados anticastristas y agentes venezolanos de extrema derecha liderados por el agente de la CIA Luis Posada Carriles contra un aparato de Cubana de Aviación frente a las costas de Barbados, en el que murieron los 73 ocupantes (la mayoría, nacionales cubanos, incluidos los miembros del equipo nacional juvenil de esgrima al completo), terminó de evaporar cualquier posibilidad de entendimiento con la Administración Ford.
En 1977, la asunción presidencial de demócrata Jimmy Carter, menos obsesionado con la contención del comunismo que sus predecesores, y pese a los alardes belicistas cubanos en África, deparó un significativo relajamiento de las tensiones. Dos fechas clave en esta nueva etapa fueron el 30 de mayo, cuando se acordó establecer relaciones a nivel consular, se aprobaron ciertas mejoras en las comunicaciones civiles y se eliminaron algunos capítulos del bloqueo, y el 1 de septiembre, cuando se abrieron unas "secciones de intereses" de rango cuasi diplomático en las respectivas capitales, usando para tal fin la Embajada de Suiza en La Habana y la Embajada de Checoslovaquia en Washington.
México fue un país invariablemente amigo en las décadas de los setenta y los ochenta. Visitaron Cuba los presidentes Luis Echeverría en 1975, José López Portillo en 1980 y Miguel de la Madrid en 1986. A su vez, Castro fue acogido dos veces por López Portillo, un mandatario particularmente afectuoso, en la isla de Cozumel en mayo de 1979 y agosto de 1981.
Hasta finales de los años noventa, más países del hemisferio fueron normalizando parcial o totalmente sus relaciones diplomáticas con Cuba, algunas mediadas por rupturas temporales en los años ochenta: Colombia (marzo de 1975); Ecuador (agosto de 1979); Bolivia (al nivel de encargados de negocios en enero de 1983 y al nivel de embajadores en diciembre de 1989); Uruguay (octubre de 1985); Brasil (junio de 1986); Chile (al nivel consular en julio de 1991 y al nivel de embajadores en abril de 1995); Costa Rica (al nivel de oficina de intereses en enero de 1995 y al nivel consular en 1999); Haití (febrero de 1996); Paraguay (al nivel consular en agosto de 1996 y al de embajadores en noviembre de 1999); República Dominicana (a nivel consular en 1997 y con rango diplomático desde 1998); Honduras (al nivel de oficina de intereses en 1997 y al nivel de embajadores en enero de 2002); y Guatemala (enero de 1998).
11. LOS AÑOS OCHENTA Y EL APOGEO DE LA GUERRA FRÍA: TENSIÓN EN EL CARIBE Y REPLIEGUE EXTERIOR
El cambio de Administración en Estados Unidos en enero de 1981 y el simultáneo agravamiento de la situación política en Centroamérica y el Caribe echaron por tierra el principio de entendimiento y colaboración alumbrado durante el cuatrienio de Carter. Como si de un retorno a las tensiones de los años sesenta se tratase, el Gobierno republicano de Ronald Reagan volvió a prohibir los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla, dio alas a los grupos anticastristas radicados en Miami más intransigentes —en particular la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), puesta en marcha en 1981 por Jorge Más Canosa— y acusó a Castro de azuzar por doquier movimientos revolucionarios, que en el análisis de Washington estaban incuestionablemente infectados de marxismo y eran meras expresiones del imperialismo soviético.
La presencia cubana se hizo notar en la Jamaica del primer ministro democrático Michael Manley y en el Surinam del dictador militar Dési Bouterse. En julio de 1979 Castro contempló como un acontecimiento esclarecedor el triunfo de la revolución sandinista y la fuga de Anastasio Somoza en Nicaragua: era la primera vez en veinte años que sucedía en el continente un acaecimiento comparable al hito del que él era artífice en Cuba. La Habana no vaciló en prestar una ayuda material considerable a la nueva Junta de Gobierno de Managua, así como algo más que un simple discurso solidario a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador.
El 18 de julio de 1980 Castro asistió en Managua a los actos del primer aniversario de la caída de la dictadura somocista y expresó al Frente Sandinista de Salvación Nacional (FSLN) el compromiso de Cuba con la nación hermana, materializado con el envío de armas adquiridas al bloque oriental y de cientos de consejeros civiles y militares. De una manera bastante más discreta que en las guerras africanas, este dispositivo asistió al Gobierno sandinista durante la guerra civil que le enfrentó a la Resistencia Nicaragüense o Contra, sostenida por Estados Unidos.
Entre tanto, el FMLN había fracasado en su intento de conquistar el poder en El Salvador a través de una ofensiva fulminante, pero continuó librando la guerra con los gobiernos conservadores en parte gracias a las remesas de armas provenientes de Cuba. A lo largo de 1980 y 1981, la escalada del apoyo cubano a los movimientos insurgentes centroamericanos provocó un notable deterioro de las relaciones hemisféricas. Colombia, Venezuela, Costa Rica (y la misma Jamaica, a raíz de la derrota electoral de Manley), bien rompieron las relaciones, bien retiraron sus embajadores con carácter temporal. Al finalizar la década, la desaparición de los regímenes amigos de Manuel Antonio Noriega en Panamá —por la intervención militar directa de Estados Unidos— y de Daniel Ortega en Nicaragua —por veredicto democrático de las urnas— volvió a dejar a Castro aislado en la región caribeño-mesoamericana, excepción hecha de la solidaridad de los mexicanos.
Estrechamente ligada al clima de tensión que empezaba a respirarse en la región estuvo la crisis de los marielitos de abril de 1980. Aquel mes, hasta 130.000 cubanos, aprovechando el relajo temporal de las restricciones migratorias y a remolque del allanamiento de la Embajada peruana por 10.000 peticionarios de asilo político, se lanzaron desde el puerto de Mariel, en la provincia de Artemisa, en dirección a Florida a bordo de todo tipo de embarcaciones. La estampida, protagonizada por jóvenes nacidos después o inmediatamente antes de 1959, puso en aprietos la propaganda oficial sobre el arraigo de una "nueva mentalidad" revolucionaria sujeta a los estímulos morales en lugar de los materiales.
Sin embargo, la reacción de Castro fue no obstaculizar un éxodo masivo que servía como válvula de escape de los descontentos y los desafectos. Así, los medios oficiales se congratularon de que el país pudiera librarse de "gusanos", "traidores" y demás "lumpen", personas que nada bueno podían o querían ofrecer a la Revolución. Además, la crisis de Mariel puso a Estados Unidos ante el compromiso de aceptar a todos los que llegaban a sus costas, entre los que se encontraban numerosos delincuentes comunes, para no traicionar sus anteriores garantías y satisfacer al influyente lobby de los exiliados anticastristas.
La Administración Carter, que venía haciendo de la defensa de los Derechos Humanos un pilar de su política exterior, se vio obligada a poner en marcha un vasto dispositivo de rescate y acogida de la llamada "Flotilla de la Libertad". Su sucesor, Reagan, no tuvo más remedio que abrir negociaciones con La Habana para evitar nuevas crisis. Como resultado, en marzo de 1984, los dos países adoptaron unos acuerdos migratorios que establecieron un régimen de cuotas anuales de visados para los ciudadanos cubanos que quisieran establecerse en Estados Unidos.
La presencia militar de Cuba allende sus fronteras inició su ocaso el 25 de octubre de 1983 en Granada, cuando 8.000 soldados de Estados Unidos, secundados por unidades simbólicas de varios países caribeños, derrocaron el régimen procubano instaurado por el primer ministro Maurice Bishop, asesinado días antes de la invasión. Los marines hicieron prisioneros a más de 600 obreros, técnicos y militares cubanos a los que pillaron por sorpresa construyendo instalaciones logísticas en la isla y luego los repatriaron a La Habana de manera humillante. En la refriega murieron 24 cubanos, mientras que el oficial al mando de la misión, el coronel Pedro Tortoló Comas, y 42 de sus hombres consiguieron ponerse a salvo en la Embajada soviética.
Para Castro, que empezaba a tomar medida de las dificultades económicas y del riesgo persistente de una agresión estadounidense, el fiasco de Granada fue la señal para ordenar el repliegue general. A las pocas semanas comenzó la repatriación de los consejeros de Nicaragua. A las diversas guerrillas izquierdistas del continente empezó a recomendárseles que sondearan la paz con los gobiernos a los que combatían. Y por lo que se refería a África, él mismo se avino a facilitar arreglos políticos que permitieran el regreso a casa de los costosísimos contingentes expedicionarios.
En 1988, los acuerdos de paz cuatripartitos de Ginebra (8 de agosto) y Nueva York (22 de diciembre) sobre Angola, favorecidos por los nuevos vientos procedentes de Moscú y de los que fueron signatarios los gobiernos angoleño, cubano, estadounidense y sudafricano, establecieron un alto el fuego y un calendario de desmovilización de los contendientes que para Cuba comenzó en septiembre de 1989 con la evacuación de los 45.000 efectivos que seguían prestando servicios civiles y militares en el país africano. Los últimos expedicionarios de esta misión exorbitante reembarcaron el 25 de mayo de 1991. La aventura angoleña había costado a Cuba alrededor de 2.000 muertos y un total de 11.000 bajas, luctuoso balance humano que opacaba cualquier intento de cuantificar los gastos económicos. Gracias al ciclópeo esfuerzo cubano, el régimen comunista de Luanda pudo mantenerse en pie, anular las embestidas de la UNITA y perpetuarse en el poder tras las elecciones democráticas de 1992. Además, la política cubana en la zona fue valiosamente instrumental para la desocupación sudafricana de Namibia y el acceso de este territorio a la independencia en 1990.
12. EL MAZAZO DE LA PERESTROIKA: PÉRDIDA DEL ALIADO SOVIÉTICO, REFORMAS CONTRA LA CRISIS Y REACCIONES INMOVILISTAS; EL PERÍODO ESPECIAL EN TIEMPOS DE PAZ
El 26 de julio de 1988 Castro, luego de haber sido recibido en Moscú, en febrero de 1986 y noviembre de 1987, con la cordialidad habitual, rechazó de manera oficial en un discurso la Perestroika de Mijaíl Gorbachov, que calificó de "peligrosa" y de "opuesta a los principios del socialismo". El líder cubano era muy consciente de las serias consecuencias que podía acarrearle el repliegue estratégico de la URSS, que por necesidades internas ya no podía satisfacer los obsequiosos compromisos adquiridos con muchos países, tanto de su bloque como no alineados.
La visita del dirigente soviético en abril de 1989 transcurrió con las buenas maneras de quienes formalmente todavía eran aliados y camaradas en la familia socialista, y produjo la firma de un Tratado de Amistad y Cooperación valedero por 25 años, pero no sirvió para subsanar las profundas discrepancias ideológicas. Saltaba a la vista la inexistencia de cualquier química personal entre Castro y el más joven Gorbachov, que traía una mentalidad reformista y una visión de las relaciones internacionales enfocada a la liquidación de la Guerra Fría. Temeroso de un recorte de la ayuda soviética, el Gobierno adoptó en diciembre un acuerdo de cooperación y un protocolo comercial con la República Popular China, a la que hasta ahora, por mor de las lealtades de bloque, Cuba había ignorado ampliamente.
Las ejecuciones el 13 de julio de 1989 por el pelotón de fusilamiento, al cabo de un juicio sumario televisado, del general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, el más condecorado militar de las guerras africanas y veterano de la Sierra Maestra, el coronel Antonio de la Guardia y otros dos oficiales de menor rango como reos de "alta traición" por los cargos de comercio ilegal de marfil, diamantes y cocaína, entre otras actividades ilícitas, estuvieron vinculadas a una faceta particularmente turbia del régimen en la que confluían clandestinamente los servicios de inteligencia cubanos, el tráfico de drogas desde Sudamérica a Estados Unidos y personajes tan infames como el dictador panameño Noriega y el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, el poderoso jefe del cártel de Medellín. Sin embargo, observadores cercanos a la realidad cubana manifestaron sus sospechas de que lo que Ochoa estaba haciendo en realidad era conspirar para introducir en la isla reformas inspiradas en la Perestroika y la Glasnost soviéticas.
El escándalo del general Ochoa motivó la destitución el 29 de junio del ministro de Interior y Seguridad, José Abrantes Fernández, otro general que durante muchos años había sido el jefe de escoltas de Castro; acusado de abuso del cargo, negligencia en el servicio, uso indebido de recursos financieros y ocultación de información, Abrantes fue condenado a 20 años de cárcel, y como reo y preso murió de un infarto en enero de 1991. Su puesto en el MININT fue ocupado por el general Abelardo Colomé Ibarra.
En octubre de 1992, la purga, aunque esta vez sin represalias físicas, iba a alcanzar también a Carlos Aldana Escalante, responsable del Departamento Ideológico del Comité Central, miembro del Secretariado del Comité Central entre 1986 y 1991 y miembro del Buró Político desde ese último año. Situarse como el número cinco del régimen tras los hermanos Castro, Juan Almeida y José Ramón Machado Ventura no le libró a Aldana de ser apartado de sus funciones por la comisión de "serios errores" en el desempeño de aquellas. En su caso, Aldana no sufrió ni juicio ni cárcel, sino que fue drásticamente degradado y despojado de todo poder, siendo obligado a aceptar un puesto anónimo en un hotel de las FAR en la provincia de Sancti Spíritus.
El 25 de junio de 1990 el Gobierno soviético decretó la introducción a partir del 1 de enero de 1991 de los precios del mercado internacional en los intercambios comerciales con Cuba. La extinción del PCUS a raíz del fallido golpe de Estado moscovita del 19 de agosto de 1991 aceleró el corte de amarras y el abandono a su suerte de los gobiernos comunistas tributarios por Gorbachov, quien bastante tenía con intentar mantener a flote el propio Estado soviético y defender las cotas de poder que a marchas forzadas le estaba arrebatando el gran triunfador del contragolpe demócrata, el presidente ruso Borís Yeltsin. Si el Kremlin no había movido un dedo para impedir (cuando no los había instigado entre bambalinas) los derrumbes del Muro de Berlín y de todos los regímenes aliados de la Europa del Este, no cabía esperar mejor actitud para la lejana y pequeña Cuba. El ya provecto dictador caribeño debió de contemplar estos acontecimientos revolucionarios al otro lado del Atlántico con una mezcla de estupor, amargura e indignación.
Los peores augurios se vieron confirmados con el anuncio por Gorbachov el 11 de septiembre de 1991 de la retirada, la cual iba a concluir el 3 de julio de 1993, de los 7.000 efectivos soviéticos presentes en la isla, entre soldados, asesores y técnicos civiles y militares. La URSS moribunda se despedía de Cuba y dejaba a la Revolución a merced de Estados Unidos, que no tenía ninguna intención de, en un quimérico gesto recíproco, retirar sus tropas de la base naval de Guantánamo, operativa ininterrumpidamente desde 1903. A partir de 1992 las repúblicas independientes herederas de la URSS no cortaron de raíz los antiguos vínculos cubano-soviéticos, pero solicitaron la renegociación de tarifas y cuotas, exigieron el pago en divisas fuertes o redujeron drásticamente los intercambios.
La escasez de materias primas, bienes de equipo y todo tipo de productos industriales solo podía ocasionar un daño devastador a la oferta del consumo interno y al conjunto del producto nacional bruto, ya en franco declive desde la sensacional tasa de crecimiento del 20% alcanzada en 1981. En realidad, las luces de alarma estaban encendidas desde hacía tiempo. Aproximadamente desde 1985, el país era incapaz de pagar siquiera los intereses de la deuda externa, nuevas campañas desastrosas de zafra obligaron a importar cientos de miles de toneladas de azúcar en el mercado internacional y las restricciones en los combustibles, muchos alimentos y otros productos de primera necesidad empezaron a notarse con fuerza.
Para ventilar el mal ambiente creado por la crisis de Mariel, Castro había autorizado que el campesinado pudiera vender sus excedentes agrícolas en el mercado libre, y que algunos productos alimenticios fueran sacados de la cartilla de racionamiento y pasaran a comercializarse en las llamadas tiendas libres. En estos establecimientos la oferta de productos era mucho más surtida que en los comercios de titularidad estatal, pero a unos precios prohibitivos para la mayoría de la población. Se trató solamente de un amago de reforma.
En el III Congreso del PCC, en febrero de 1986, Castro hizo un análisis muy crítico de la situación, denunciando el enriquecimiento de algunos campesinos y la pujante casta de los intermediarios, el despilfarro general de recursos, la hiperinflación burocrática y la indisciplina y desidia laborales. El 18 de mayo de 1986 los mercados de productos agrícolas al aire libre volvieron a ser ilegales tras seis años de funcionamiento. El, así llamado por la terminología oficial, "Período de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas", con su vuelta a los estímulos morales y al estatismo a ultranza, marcó el final de la medrosa castroika, limitada a incrementar la oferta de bienes de primera necesidad.
La crisis empezó a afectar a los logros de la Revolución más celebrados, a los que el régimen acudía constantemente para justificar su legitimidad: unos sistemas educativo (la alfabetización y la escolarización rozaban el 100%) y sanitario universales, gratuitos y además de alto nivel técnico, así como los avances producidos en toda una serie de indicadores sociales concernientes al reparto de la renta nacional, la mendicidad, la mortalidad infantil y la esperanza de vida, todos los cuales ocupaban posiciones cabeceras en el continente, superando con creces cuadros de desarrollo humano de otros países de la región que habían abrazado la democracia pluripartidista y la economía de mercado. Ahora bien, la oposición en el exilio y la disidencia interna denunciaban que la Revolución había distribuido más pobreza que riqueza, y que el cacareado igualitarismo socioeconómico era una farsa desde el momento en que existía una casta de privilegiados con acceso a una amplia gama de bienes materiales e integrada exclusivamente por los capitostes del Partido, los órganos estatales, las organizaciones de masas y las FAR.
Ahora, incluso el andamiaje social del Estado amenazaba con desmoronarse, con el consiguiente riesgo de contestaciones y disturbios. En esta inquietante coyuntura tuvieron lugar en enero de 1989 las celebraciones conmemorativas el trigésimo aniversario de la Revolución. Castro acuñó la consigna lapidaria de "socialismo o muerte", expresión de una voluntad numantina y de una rigidez doctrinal a las que la población tendría que acostumbrarse hasta la llegada de mejores tiempos. En octubre de 1991 el IV Congreso del PCC estudió la crítica situación económica y tomó varias decisiones: ratificó el sistema de partido único, aprobó el ingreso de los practicantes religiosos en el Partido (lo que en la práctica supuso la relegación del ateísmo militante del régimen en favor del Estado aconfesional), decidió la reforma de la Constitución para la elección directa de la ANPP y definió de manera oficial el "Período Especial en Tiempos de Paz".
Esta expresión aludía a la emergencia económica y establecía una serie de disposiciones para superarla, a acatar tanto por la ciudadanía, mediante el ahorro de consumibles y la búsqueda de fuentes de energía y medios de transporte alternativos como las bicicletas y la tracción animal, como por el Gobierno, que estaba obligado a introducir reformas estructurales, un Plan Alimentario que garantizase la autosuficiencia en ese terreno y el racionamiento draconiano de todo tipo de productos de consumo. Medios oficiales apuntaron las necesidades de formar sociedades mixtas al 50%, a ser posible con capitales latinoamericanos, privatizar algunas empresas y bancos, flexibilizar el comercio exterior, atraer inversión extranjera y estimular la producción de bienes de consumo. Para ello, se abrirían mercados libres de productos industriales y artesanales (pero, por el momento, no agrícolas), en los que podrían participar empresas estatales, productores privados y trabajadores por cuenta propia luego de cumplir sus compromisos con el Estado. Esta reforma económica fue aplicada a través de sucesivos paquetes legales aprobados por la ANPP entre 1992 y 1995.
El 26 julio de 1993, en el cuadragésimo aniversario del ataque al Moncada y en el año más crítico de la Revolución, como el propio régimen reconoció, la ANPP —recién emprendida su tercera legislatura, con dos años de retraso, ya que las elecciones que tocaban en 1991 quedaron postergadas— dio luz verde a los mercadillos agropecuarios ya ensayados entre 1980 y 1986, al trabajo por cuenta ajena y a un régimen de aparcería en el campo por el que los campesinos podrían destinar parte de su producción a los mercados libres. Semanas después, muchas granjas estatales iniciaron su transformación en las denominadas Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), se autorizó la recepción de dinero desde el extranjero y fue despenalizada la compraventa en dólares, con el fin de captar divisas, angustiosamente escasas y vitales para las importaciones, y hacer aflorar un dinero oculto que había creado una situación deflacionaria por pura iliquidez.
Esta última medida reconoció una realidad en auge en los últimos años, pues la divisa estadounidense garantizaba al cubano el acceso al mercado negro. Pero existía el peligro de crear una nueva clase de favorecidos, los propietarios de dólares obtenidos por diversas fuentes, aparte de las élites dirigentes. En noviembre de 1995 el régimen dio otro paso adelante al permitir el cambio de todo tipo de monedas extranjeras en el mercado abierto. Castro, para quien toda reforma pro mercado constituía una especie de rendición, aclaró que lo que se autorizaba era un conjunto de "medidas dolorosas para perfeccionar el régimen", y no una avanzadilla del capitalismo en Cuba.
A partir de 1996 la etapa más cruda de la crisis, que se había comido casi el 30% del producto nacional entre 1990 y 1993, dejó paso a un período algo menos acuciante gracias al desarrollo de una industria farmacéutica especializada en la fabricación y venta de vacunas contra enfermedades tropicales, a las exportaciones de níquel y, sobre todo, a la pujante industria turística, que en 1995 desbancó al azúcar como la principal fuente de ingresos brutos con una facturación de 1.000 millones de dólares. Aquel año la zafra solo produjo 3,3 millones de toneladas de azúcar. En octubre de 1997 el V Congreso del PCC estableció la necesidad de acometer reformas estructurales en la economía, con la introducción de criterios de racionalidad y eficiencia, para diversificar la producción y desarrollar las exportaciones.
Por otra parte, las enmiendas constitucionales aprobadas por la ANPP del 10 al 12 de julio de 1992 de acuerdo con lo decidido por el PCC en su IV Congreso facultaron la elección directa de los 601 diputados de la propia ANPP y los de las 14 asambleas provinciales. La elaboración de las listas de candidatos corrió a cargo de las organizaciones sociales vinculadas al PCC, que como tal no presentó listas, si bien este detalle era irrelevante. Aproximadamente dos tercios de las candidaturas correspondían a militantes del PCC o de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), pero el hecho de carecer de esos vínculos formales no convertía al resto de aspirantes en independientes. Las elecciones carecieron de dos condiciones esenciales en cualquier proceso político homologado a los estándares democráticos: la libertad de opinión y crítica, y la existencia de candidaturas alternativas a las bendecidas por los poderes oficiales.
El 24 de febrero de 1993, precedidos por las primeras elecciones municipales directas, celebradas el 20 de diciembre de 1992, tuvieron lugar los primeros comicios directos a la ANPP desde la creación de la institución en 1976, correspondientes a la IV Legislatura, con una participación oficial del 98,7%. Aunque el voto no era obligatorio, los CDR emplazaron a los ciudadanos a acudir a las urnas con sus coerciones habituales. Todos los candidatos ganaron el escaño al superar el 50% de los votos válidos. A falta de una mayor información, estimaciones no oficiales cuantificaron los votos nulos y en blanco, solicitados por la oposición en el exilio, en un porcentaje que habría oscilado entre el 10% y el 30%. El 15 de marzo se constituyó la IV ANPP, cuya primera decisión fue elegir a Ricardo Alarcón de Quesada, hasta ahora ministro de Exteriores, para presidir el hemiciclo y la segunda elegir el Consejo de Estado, donde los hermanos Castro fueron ritualmente ratificados por tercera vez consecutiva. Fidel se felicitó por el "clamoroso éxito" electoral, que había supuesto una "contundente victoria de la Revolución".
13. SOBREVIVIENDO AL CAMBIO DE SIGLO: PROLONGACIÓN DEL BLOQUEO ESTADOUNIDENSE Y DE LA REPRESIÓN INTERIOR
Los apuros económicos de Cuba hicieron pensar al acechante vecino del norte que con un empuje adicional el castrismo se derrumbaría. Los sectores derechistas del Congreso impulsaron varias iniciativas para apretar el dogal anudado hacía ya tres décadas, castigo que hasta la fecha no solo no había hecho sucumbir al régimen, sino que lo había afianzado en el poder, ya que Castro siempre podía apelar al nacionalismo cubano y al espíritu de resistencia frente a un acoso injusto, a la vez que imputar al bloqueo, convertido en el chivo expiatorio perfecto, todas las calamidades económicas que el país padecía, sin faltar aquellas que objetivamente se derivaban de errores e incapacidades propios. En este sentido, las emisiones de propaganda anticastrista iniciadas en Miami por las estaciones Radio Martí en mayo de 1985 y TV Martí en marzo de 1990 resultaron completamente inútiles.
En octubre de 1990, rigiendo la Administración republicana de George Bush padre, el Capitolio aprobó la Enmienda Mack, que prohibía cualquier transacción comercial con Cuba por parte de subsidiarias de compañías estadounidenses basadas en el extranjero. Justo dos años después, en octubre de 1992, entró en vigor la Ley Torricelli, oficialmente llamada Ley por la Democracia Cubana, que prohibía las operaciones comerciales ya vetadas por la Enmienda Mack, los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba y el envío a la isla de remesas familiares, fuente de recursos económicos de primer orden.
La crisis de los balseros de agosto de 1994, cuando 32.000 cubanos se lanzaron a una fuga desesperada a Florida en improvisadas embarcaciones a cual más precaria, obligó a la Administración demócrata de Bill Clinton a modificar la ley de asilo, que se remontaba a 1966, para negar la concesión de ese derecho a los refugiados cubanos que llegaran sin visado, y a adoptar un plan de cuatro puntos endureciendo el embargo. Como en 1980, pero a menor escala, Castro enfrentó a Estados Unidos con sus contradicciones, pues si Clinton le acusaba de exportar sus propios problemas y de no evitar la huida masiva de la población, hasta la víspera de la crisis las recriminaciones se habían fundado justamente en lo contrario, que La Habana impedía salir a quienes querían hacerlo. Pero también como entonces, el drama marítimo sirvió para atezar los motivos por los que se producían estas estampidas, que no eran otros que unas condiciones de vida insufribles por la degradación económica y la intolerancia política.
El detonante de la crisis de los balseros fue, el 6 de agosto, una revuelta popular prendida de manera espontánea en las calles de La Habana y en la que unos pocos miles de personas demandaron libertad antes de ser sofocadas por brigadas de civiles adictas al régimen. Durante esta agitación, Castro tuvo la iniciativa de bajar al Malecón habanero para impartir instrucciones in situ y apaciguar los ánimos. El 9 de septiembre de 1994 Estados Unidos y Cuba alcanzaron en Nueva York un acuerdo que cerró el contencioso migratorio. El primer país aceptaba conceder 20.000 visados anuales y devolver a la isla a todos los interceptados en el mar para que solicitaran el visado en origen y aguardaran su turno de partida, mientras que el segundo se comprometía a impedir nuevos éxodos descontrolados de balseros.
Un segundo acuerdo suscrito el 2 de mayo de 1995 extendió el régimen de visados a los refugiados en la base de Guantánamo, pero la mayoría republicana del Congreso rechazó un entendimiento en el que entreveía el principio de un relajo del bloqueo. Así, el 21 de septiembre de 1995, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley iniciado por los senadores Helms y Burton encaminado a obstaculizar las inversiones y las relaciones comerciales con Cuba de empresas de terceros países, sobre las que pendería la amenaza de represalias económicas por parte de Estados Unidos. La actuación de Clinton fue ambivalente: primero, el 6 de octubre, anunció más autorizaciones a particulares, periodistas y miembros de ONG para viajar a Cuba, pero al mismo tiempo negociaba con los republicanos la salida adelante de la Ley Helms-Burton en una versión más suavizada, hasta su aprobación por el Senado el 19 de octubre con el nombre de Ley para la Libertad Cubana y la Solidaridad Democrática.
La situación experimentó un fuerte retroceso a raíz del derribo por la Fuerza Aérea Cubana el 24 de febrero de 1996 de dos avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate, dedicada a diseminar octavillas políticas por la isla, luego de ignorar los mensajes de advertencia de que estaban sobrevolando ilegalmente el espacio aéreo nacional, aunque la organización aseguró después que sus activistas se hallaban sobre aguas internacionales. En el ataque murieron los cuatro pilotos que gobernaban los aparatos.
Dos días después del incidente, que mereció la condena internacional, Clinton anunció un paquete de medidas reforzando las sanciones y el 12 de marzo promulgó una nueva versión de la Ley Helms-Burton que incluía una restricción original retirada antes de su aprobación senatorial en octubre: la posibilidad de que particulares estadounidenses se querellasen contra individuos y firmas extranjeras que hubieran invertido en propiedades confiscadas por el Gobierno revolucionario a partir de 1959. Además, se impedía al presidente aligerar el embargo sin el permiso del Congreso. Al sustraerlo de la potestad ejecutiva de la Casa Blanca, el embargo a Cuba se convirtió de hecho en un artículo legal competencia de las cámaras legislativas. El conjunto de los países europeos y socios económicos fundamentales de Estados Unidos como Canadá y México rechazaron sin matices la Ley Helms-Burton por parecerles una intromisión flagrante en su soberanía económica y una violación de las regulaciones internacionales del comercio.
En los últimos años de la Administración Clinton se produjo una tímida flexibilización (disposiciones de marzo de 1998, enero de 1999 y octubre de 2000) de unas sanciones que obedecían ya a motivos puramente ideológicos y emocionales, a un estado de ánimo hostil por principios, mantenido vivo por los poderosos sectores derechistas del Congreso y el lobby cubano-americano, que a razones objetivas de seguridad nacional, toda vez que Cuba hacía mucho tiempo que no entrañaba amenaza alguna para Estados Unidos. El arcaísmo de la Guerra Fría seguía justificándose con el argumento de la necesidad de forzar el cambio democrático en la isla, pero entonces no se entendía porqué Washington reconocía, cooperaba y hacía negocios con un buen número de dictaduras y regímenes autoritarios en todo el mundo, algunas más represivas y con menos apoyos internos que la cubana.
De hecho, numerosos colectivos —empresariales, financieros, culturales, periodísticos— presionaban a los poderes políticos de Washington para que se pusiera fin a un bloqueo que perjudicaba más que beneficiaba a Estados Unidos. Y si la Casa Blanca aducía las cuestiones de las violaciones de los Derechos Humanos y la falta de democracia, entonces bien podía acusársela de doble rasero, pues esos mismos déficits no impedían la normalización de relaciones con un país —por poner el ejemplo más clamoroso— como el igualmente comunista y dictatorial Vietnam, al que Estados Unidos, con notable pragmatismo esta vez, levantó el embargo comercial en 1994 antes de intercambiar el reconocimiento diplomático en 1995, 23 años después de terminar la intervención militar norteamericana en el país asiático.
El 24 de noviembre de 1992, al poco de entrar en vigor la Ley Torricelli, Castro se apuntó su primera victoria diplomática en muchos años con la aprobación por la Asamblea General de la ONU de la primera resolución no vinculante de condena al embargo estadounidense. La resolución, presentada por el embajador cubano Alcibíades Hidalgo Basulto y admitida a debate gracias al mal ambiente que había generado el endurecimiento de las sanciones a Cuba, salió adelante con 59 votos a favor, 71 abstenciones y los únicos votos en contra de Estados Unidos, Israel y Rumanía. Entre los que votaron a favor en aquella ocasión estuvieron España y Francia por la parte europea, y México, Venezuela y Brasil por la latinoamericana. En lo sucesivo, el embargo fue impugnado puntualmente por la Asamblea General todos los años con un número creciente de votos afirmativos, hasta alcanzar casi la unanimidad condenatoria. En octubre de 2007, por decimosexta vez consecutiva, la institución aprobó la resolución con 184 votos favorables, cuatro votos contrarios y una abstención.
El contrapunto a la postura procubana de la Asamblea General lo marcó en todo este tiempo, para cólera del régimen castrista, la Comisión de Derechos Humanos (CDH, desde 2006, Consejo de Derechos Humanos) de Ginebra, que en 1990, a instancias de Estados Unidos, empezó a censurar al Gobierno con regularidad por violar derechos fundamentales de sus ciudadanos como las libertades de expresión, movimiento y reunión, tal como constató por primera vez sobre el terreno una misión de indagación en 1989.
Así, a partir de 1990 fueron recurrentes las campañas de persecución de disidentes (periodistas, intelectuales, activistas políticos y sociales) radicados en la isla y, aunque el número de presos considerados políticos había disminuido considerablemente, organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional subrayaron la persistencia de condiciones intolerablemente degradantes en las prisiones, abusos de todo tipo en los centros de detención y larguísimas penas de cárcel a personas condenadas por delitos tipificados como crímenes contra el Estado. Para Castro, no cabía el titubeo, pues, parafraseando a San Ignacio de Loyola, "en una fortaleza sitiada, toda disidencia es traición", argüía.
En la misma cúpula del régimen, no todos podían dar por sentada su inmunidad. Tras la caída en desgracia de Aldana en 1992, en mayo de 1999 la destitución le sobrevino a Roberto Robaina González, el joven y prometedor ministro de Exteriores desde 1993, al que muchos veían como un posible delfín del comandante en jefe. Tres años después, en agosto de 2002, el PCC iba a anunciar la baja de Robaina del Buró Político, donde se sentaba desde el IV Congreso, y la expulsión "deshonrosa" de sus filas asiéndose a unas vagas imputaciones de deslealtad, venalidad y autopromoción personal. Al igual que Aldana, Robaina fue puesto a trabajar en un puesto funcionarial del más bajo rango.
La llegada en enero de 2001 a la Casa Blanca de George Bush hijo, el décimo mandatario estadounidense que conocía Castro y uno de los peor dispuestos hacia él por su plataforma abiertamente derechista y neoconservadora, fue interpretada por La Habana como un regreso a los tiempos de dureza sin paliativos bajo el dictado de la ideología. Resultó patente la influencia en la nueva Administración de la FNCA, que, junto con los republicanos de Florida (gobernada por Jeb Bush, hermano del presidente), protestó enérgicamente contra la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Promoción de las Exportaciones (TSREEA), aprobada por el Congreso en octubre de 2000, que autorizaba ciertas exportaciones de productos agrícolas y medicinas no financiadas a cambio de su pago al contado.
Con esta legislación, Estados Unidos, tan pronto como empezó a enviar buques, se convirtió en el primer suministrador de alimentos a Cuba. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Castro transmitió su "dolor y tristeza" por lo sucedido y apeló a Estados Unidos a crear una "conciencia mundial" para luchar contra la "plaga" del terrorismo. La visita a la isla en mayo de 2002 del ex presidente Carter, quien reclamó tanto el levantamiento del bloqueo como la reforma democrática, fue considerada por el régimen un espaldarazo a quienes, dentro de Estados Unidos, presionaban a la Casa Blanca para flexibilizar el embargo y avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales. En medios diplomáticos y de la disidencia la visita de Carter fue percibida como una expresión de apertura informativa sin precedentes que podría preludiar cambios significativos.
Sin embargo, el 20 de aquel mes, al poco de despedir Castro a Carter en el aeropuerto de La Habana, Bush, con motivo del centenario de la independencia en 1902, pronunció ante el exilio cubano en Miami un duro discurso en el que retrató a Castro como un "tirano que ha convertido la isla en una prisión, usando métodos brutales para imponer una ideología en bancarrota", y prometió vetar cualquier intento por el Congreso de aflojar las sanciones, que seguirían en pie mientras en Cuba no se permitiera el pluralismo, no se respetaran los Derechos Humanos y no se garantizaran las libertades políticas y económicas. El dirigente norteamericano, además, anunció nuevas restricciones a los viajes de estadounidenses y cubanos a la isla, acompañadas del levantamiento de los impedimentos a la ayuda humanitaria, pero a condición de que se canalizara a través de ONG.
Castro también se reafirmó en sus planteamientos y ordenó el cierre de filas. El 26 de junio de 2002, en un momento de cruda crisis económica en el contexto posterior al 11-S, con sus repercusiones extremadamente negativas para el turismo, las compras petroleras y las ventas de níquel y azúcar, que obligaron al Gobierno a decretar severas medidas de ahorro energético, a reconvertir drásticamente la industria azucarera y a elevar los precios de los productos en dólares, todo lo cual hacía pensar en un retorno a los años sombríos del Período Especial de la primera mitad de los noventa, la ANPP aprobó una ley de reforma constitucional que declaraba "irrevocables" el carácter socialista y el sistema político y social revolucionario establecidos por la Carta Magna de 1976. Cuba, terminaba diciendo el ampliado artículo 3 del Capítulo I, "no volverá jamás al capitalismo". También fueron modificados el artículo 11 del mismo capítulo, sobre el ejercicio de la defensa estatal, y el 137 del Capítulo XV, que prohibía toda ulterior reforma constitucional en lo referente al sistema político, económico y social, al ser este irrevocable.
Las enmiendas eran una "digna y categórica respuesta a las amenazas del Gobierno imperialista de Estados Unidos", pero también a la iniciativa de la disidencia de reclamar a la ANPP la convocatoria de un referéndum (el llamado Proyecto Varela, coordinado por el disidente Osvaldo Payá) para introducir cambios democratizadores y decretar una amnistía política. Esta iniciativa opositora se había sustentado en la presentación de 11.000 firmas, pero la organizada por Castro llegó a la Cámara avalada por más de 8 millones de firmas ciudadanas, es decir, el 99% del censo electoral, amén de ser respaldada por una "gran marcha" nacional, celebrada el 12 de junio con la participación, según datos oficiales, de millones de personas (lo que la convertiría en la mayor movilización en la historia del país) y con el comandante en jefe, como en los mejores tiempos, erigido en organizador, convocante y cabeza de manifestación.
El 19 de enero de 2003 tuvieron lugar las terceras elecciones directas a la ANPP y el 6 marzo siguiente la Cámara, en el arranque de su VI Legislatura, reeligió a Castro al frente del Consejo de Estado por quinta vez consecutiva con mandato hasta 2008. La renovación institucional fue la antesala, en marzo y abril, de una redada política seguida de juicios sumarísimos contra 75 acusados, periodistas y disidentes, por diversos supuestos de "conspiración" y "subversión", a los que les cayeron un total de 1.454 años de prisión, con sentencias que oscilaban entre los seis y los 28 años. Entre los reos estaba el periodista y poeta Raúl Rivero Castañeda, quien junto con una docena de compañeros de cautiverio iba a ser liberado en noviembre del mismo año por motivos de salud. También en abril de 2003 fueron ejecutados tres de los once secuestradores, a punta de pistola, de un ferry de pasajeros que pretendían escapar a Florida, incidente sucedido a principios de mes en la bahía de La Habana. Otros cuatro secuestradores fueron condenados a cadena perpetua.
Castro justificó la oleada represiva como un intento de frenar la "agresión" y las "provocaciones" de Estados Unidos, donde la Administración Bush estaba adoptando un tono decididamente amenazador (en mayo de 2002 el Departamento de Estado había incluido a Cuba en la categoría de países "más allá del eje del mal", lo que significaba que patrocinaba el terrorismo internacional o tenía la capacidad para desarrollar armas de destrucción masiva con fines aviesos, doble imputación que en el caso de Cuba no se sostenía), pero hubo de pagar el precio de las medidas punitivas europeas.
Así, en junio de 2003 la Comisión Europea pospuso sine díe la evaluación de la demanda cubana del ingreso en el Acuerdo de Cotonú entre la UE y los países ACP (África, Caribe y Pacífico), que La Habana había planteado en enero, y el Consejo de Ministros de Exteriores impuso un paquete de sanciones políticas y diplomáticas. Según la posición común adoptada en 1996, la UE vinculaba sus relaciones con Cuba al objetivo de "incentivar un proceso de transición a una democracia pluralista con respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, y una recuperación sostenible y una mejora de las condiciones de vida del pueblo cubano".
Su exclusión de la red de Acuerdos Económicos de Asociación UE-ACP privó a Cuba de las ventajas económicas de que gozaban los demás países del ámbito caribeño, aunque Castro quiso demostrar que este escenario ni le impresionaba ni le amilanaba poniéndose al frente de unas multitudinarias manifestaciones de protesta en la capital, dirigiendo gruesos epítetos a los gobiernos europeos (quienes se comportaban como una "mafia", unos "cobardes", unos "lacayunos" y el "caballo de Troya" de Estados Unidos) y mandando retirar la solicitud de acceso al convenio de Cotonú.
A lo largo de 2004, la escalada dialéctica con Estados Unidos subió nuevos peldaños con la acusación de Castro a Bush de planear asesinarle en connivencia con la FNCA y la adopción por las FAR y los CDR de unos preparativos preventivos ante la eventualidad de una "invasión", que no sería sino la punta de lanza de un "plan anexionista". Bush, entre otras razones porque deseaba asegurarse el voto republicano de Florida en las presidenciales de noviembre, dispuso un endurecimiento de las condiciones por las que los cubano-americanos podían viajar a la isla y enviar dinero allí. La explicación oficial apuntaba a la necesidad de promover la "transición política" en Cuba.
La respuesta de La Habana a las "brutales y crueles medidas" norteamericanas en 2004 fue subir los precios de los combustibles hasta un 22% y de los productos comercializados en dólares hasta un 20%, adoptar severas medidas de ahorro energético en plena ola de apagones y, el 8 de noviembre, prohibir la circulación de dólares estadounidenses tras once años de experiencia. En adelante, solo tuvieron vigencia el peso convertible con un tipo de cambio casi paritario para las transacciones en efectivo y el peso cubano corriente con el tipo de cambio de 27 unidades por dólar, tasa que meses después fue revaluada, pasando a los 25 dólares. La tenencia de dólares no se penalizó, aunque se aplicó un gravamen del 10% a su cambio. A la desdolarización de la economía le siguió una vasta campaña de movilización y militarización. El ejercicio castrense Bastión 2004, el más aparatoso desde la época de Reagan y supervisado por Raúl Castro, puso en acción a más 100.000 soldados regulares e irregulares de todas las armas y cuerpos. Se trataba de una "advertencia" a la administración "más reaccionaria y agresiva con que ha tenido que lidiar la Revolución cubana durante más de nueve lustros".
14. UNA RENOVADA PRESENCIA INTERNACIONAL: PROTAGONISMO Y CONFLICTOS DIPLOMÁTICOS
Desde los primeros años noventa, pese a las agudas dificultades internas y a la enemistad indeclinable de Estados Unidos, Castro recobró paulatinamente su anterior posición conspicua en la palestra internacional, donde su figura, heroica y aleccionadora para algunos, anacrónica y recusable para otros, siguió ejerciendo una extraña atracción, si no fascinación, de la que no podían sustraerse incluso aquellos que le consideraban el autócrata por antonomasia y uno de los más grandes violadores de los Derechos Humanos. Los cubanos y el resto del mundo empezaron a contemplar una estampa humana insólita: la de un avejentado Fidel Castro, con el rostro surcado de arrugas y la barba encanecida, aunque animoso y en aparente buena forma física, despojado de su clásica guerrera y su gorra verde olivo, y vestido de civil con sobrios pero elegantes traje y corbata.
A lo largo de la década, La Habana fue el destino de varias visitas históricas, de las que cuatro destacaron en particular: la realizada por el presidente y máximo dirigente comunista chino Jiang Zemin en noviembre de 1993, que marcó un nuevo comienzo en las hasta entonces anémicas relaciones chino-cubanas (debido al firme prosovietismo del régimen y no obstante existir vínculos diplomáticos normales desde septiembre de 1960), caracterizado por un súbito y vertiginoso aumento de las inversiones y los créditos, muy blandos, de Beijing; la del monarca español Juan Carlos I en noviembre de 1999, al hilo de la IX Cumbre Iberoamericana, en el primer viaje al país de un rey de la antigua potencia colonial en 500 años de historia compartida; la del presidente ruso Vladímir Putin en diciembre de 2000, que estuvo destinada a recomponer determinados aspectos de la antigua cooperación cubano-soviética; y la visita pastoral efectuada por el Papa Juan Pablo II entre el 21 y el 25 de enero de 1998, cuya especial significación merece un capítulo aparte.
Con su respetuoso recibimiento, al pie de la escalerilla del avión en el aeropuerto José Martí, al sumo pontífice de la Iglesia Católica y jefe del Estado Vaticano, que antes de marcharse celebró un encuentro con clérigos y laicos en la Catedral de la Inmaculada Concepción y una misa en la Plaza de la Revolución de La Habana, Castro culminó el proceso de remoción de tabúes y prohibiciones religiosas, cuyo penúltimo paso había sido la restauración de la festividad oficial de la Navidad, tras 28 años de abolición, en diciembre de 1997, y de paso se apuntó un éxito de imagen que el régimen se afanó en explotar políticamente.
Al pedir "que Cuba se abra al mundo con todas sus magníficas posibilidades y que el mundo se abra a Cuba", el Papa sintetizaba su mensaje mixto, por un lado, de crítica a la falta de pluralismo y libertades en la isla, y por el otro, de condena del embargo estadounidense. El anfitrión no desaprovechó la oportunidad para, con su característica crudeza verbal, calificar el embargo de "genocidio con el que se intenta rendir por hambre al pueblo cubano" y reiterar que era mejor "antes morir mil veces que renunciar a nuestras convicciones". Sectores de la oposición moderada y la disidencia encontraron prometedores la autorización dada a cientos de exiliados de regresar temporalmente para poder participar en el programa de actos papal y el indulto concedido a posteriori por el Consejo de Estado a 300 presos políticos y comunes, entre los que había trece presos de conciencia así considerados por Amnistía Internacional, pero el aparente espíritu aperturista se disipó con rapidez.
Un incontestable éxito diplomático de Castro fue la celebración en La Habana de la IX Cumbre Iberoamericana, el 15 y 16 de noviembre de 1999, en la que los jefes de Estado y de Gobierno asistentes —faltaron los mandatarios de El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Chile y Argentina— manifestaron su "enérgico rechazo a la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes o medidas nacionales que infrinjan el derecho internacional e intenten imponerse en terceros países a sus propias leyes y ordenamientos", con mención expresa de la Ley Helms-Burton.
El jefe del Estado cubano no tuvo inconveniente en reiterar el compromiso compartido de "fortalecer y hacer efectivo el funcionamiento de las instituciones democráticas, el pluralismo político, el Estado de derecho y el respeto de los Derechos Humanos y libertades fundamentales", a pesar de que su régimen hacía años que se había convertido en el último bastión de la dictadura en América. Precisamente desde su inauguración en 1991 en Guadalajara, México, Castro fue en todas las citas anuales de este ámbito intergubernamental la referencia número uno de los medios de comunicación, siempre ávidos de las palabras y los gestos del comandante, con el consiguiente malestar de sectores políticos de los países miembros y de algunos mandatarios asistentes, que consideraban escandalosa su presencia en el foro. El caso era que Castro, de una manera u otra, tendía a acaparar el protagonismo y a monopolizar, con su verbo incontenible, los debates multilaterales.
Su participación en la II Cumbre, la celebrada en Madrid el 23 y el 24 de julio de 1992, supuso su primera estadía en España, si se descuenta la breve escala, de unas horas de duración, que hizo en el aeropuerto de Barajas el 16 de febrero de 1984 a la vuelta de un viaje a Moscú para asistir a los funerales de Yury Andropov. Días después de la cumbre, el 27 y el 28 de julio, acogido a la invitación cursada por la Xunta o Gobierno Autónomo de Galicia, Castro visitó la casa natal de su padre en la aldea lucense de Láncara, donde se enteró de que en la zona aún residían algunas primas carnales.
Esta fue, de hecho, su primera estancia en un país europeo occidental y supuso la devolución de la visita efectuada a Cuba por el entonces presidente del Gobierno español, el socialista Felipe González, en noviembre de 1986, un encuentro caracterizado por el ambiente distendido, según ilustraron sus sonrientes poses con las bailarinas del cabaré Tropicana. Claro que González también arrancó a Castro la liberación de uno de los más célebres presos políticos del régimen, el ex comandante de la Revolución Eloy Gutiérrez Menoyo, excarcelado tras 22 años de cautiverio por haberse pasado a la oposición anticastrista y participar en la creación en 1960 del grupo subversivo Alpha 66, con sede en Miami. Además, Gutiérrez Menoyo, compañero que fuera de los purgados Jesús Carreras y William Alexander Morgan en la dirección del Segundo Frente Nacional del Escambray, fue autorizado a afincarse en España, su país de nacimiento.
La asistencia de Castro a la X Cumbre Iberoamericana, en Panamá el 17 y el 18 de noviembre de 2000, estuvo envuelta en el escándalo. Pocas horas antes de la inauguración del evento, el líder cubano convocó a la prensa para denunciar la presencia en la ciudad del istmo de "elementos terroristas organizados, financiados y dirigidos desde Estados Unidos por la Fundación Nacional Cubano-Americana, enviados a Panamá con el propósito de eliminarme físicamente".
Al frente del comando ejecutor, pertrechado con armas y explosivos, Castro situó al insidioso Luis Posada Carriles, que se dispondría a dar el golpe maestro de su largo historial terrorista. Tratándose probablemente del estadista del mundo con más intentos de magnicidio a sus espaldas, la denuncia de Castro no debía ser tomada a la ligera. En agosto de 1998 el FBI estadounidense había desbaratado una conspiración de exiliados anticastristas para asesinarle en Santo Domingo. Y en julio de 1999, el propio MININT cubano había contabilizado nada menos que 637 planes de atentados, de los que un centenar largo habían llegado a ejecutarse, contra la vida del comandante desde los primeros días de la Revolución hasta la década en curso, algo que un oficial del Ministerio describió como una "obsesión enfermiza".
Urdidos por opositores en el exilio o directamente por la CIA, que llegó a recurrir a la Mafia, los planes de asesinato contemplaron todos los métodos y argucias imaginables, desde el regalo de puros explosivos o envenenados (fórmula que se tornó imposible después de abandonar Castro el tabaco en 1985 por prescripción médica, decisión que le hizo merecedor de una medalla de la Organización Mundial de la Salud) hasta el envenenamiento con cianuro disuelto en bebidas, pasando por la más clásica celada de francotiradores. Algunos de los métodos que llegaron a concebirse eran particularmente extravagantes, como colocar explosivos en una concha marina en el fondo del mar puesta al alcance del Castro buceador, o infectar su traje de submarinista con una bacteria asesina.
Pues bien, en esta ocasión, los delincuentes también debían de tramar algo serio, ya que apenas tres horas después de elevar Castro la advertencia, la Policía panameña, con los datos facilitados por la inteligencia cubana, detuvo en un hotel a Carriles y a otros tres cubano-americanos. Luego, una vez iniciada la cumbre, Castro se enzarzó en una agria discusión con su colega de El Salvador, Francisco Flores (un político de derecha al que casi doblaba la edad), al que reprochó que Carriles y sus secuaces fueran detenidos portando pasaportes salvadoreño; es más, Castro acusó a Flores de conocer de antemano el complot y de no haber hecho nada para frustrarlo.
Flores, por su parte, implicó a Castro en la muerte de "tantos salvadoreños" por su apoyo a la guerrilla del FMLN y le echó en cara que se negara a suscribir la declaración de la cumbre, por él propuesta, en la que los presidentes condenaban el terrorismo de ETA y se solidarizaban con España por la violencia de la banda independentista vasca. Con semejantes recriminaciones, se entendía que Cuba y El Salvador siguieran sin tener relaciones oficiales de ningún tipo, ni siquiera al nivel de encargados de negocios. La delegación cubana justificó su desvinculación de la declaración porque no hacía una mención expresa al terrorismo anticastrista, tratándose Cuba de "la mayor víctima del terrorismo de Estado del mundo". En cuanto a la mandataria anfitriona de la cumbre, Mireya Moscoso, irritó asimismo a los cubanos por su negativa a atender la demanda de extradición de Carriles cursada por La Habana, que quería culminar su operación de espionaje y rastreo llevando al activista ante la justicia nacional para juzgarle por terrorismo y subversión.
En marzo de 2010 la Televisión Cubana iba a estrenar una serie titulada El que debe vivir e interpretada por un elenco actores profesionales donde, en ocho capítulos, se narraban varias de las conspiraciones y tentativas de magnicidio contra el comandante en jefe, desde antes del triunfo de la Revolución hasta el complot contra su vida desbaratado en la cumbre de Panamá.
Ásperas relaciones con el Gobierno español de Aznar
La actitud mostrada por Castro ante el terrorismo de ETA en la X Cumbre Iberoamericana, por otro lado, hizo descender nuevos grados a las relaciones con España, que atravesaban una etapa de auténtica gelidez. El primer encuentro de Castro con el nuevo presidente del Gobierno español, el conservador José María Aznar, tuvo lugar en la VI Cumbre Iberoamericana, en Santiago de Chile y Viña del Mar el 10 y el 11 de noviembre de 1996, días después de crear en Madrid dirigentes del Partido Popular de Aznar y de la FNCA una Fundación Hispano-Cubana que fue presentada por los medios de comunicación como un verdadero lobby anticastrista.
En Chile, Aznar notificó a Castro la postura crítica de su Gobierno sobre la situación de los disidentes y, en general, sobre la falta de libertades en el país caribeño. Poco después, España intentó que la Unión Europea endureciera la política común de los Quince hacia Cuba y Castro, airado, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores retirar el plácet al embajador español, quien había declarado su disposición a recibir a miembros de la disidencia. A lo largo de 1997 y 1998 las relaciones hispano-cubanas se destensaron un tanto, aunque la cordialidad siguió brillando por su ausencia. El nombramiento en abril de 1998 de un nuevo embajador en La Habana, que esta vez sí recibió el plácet cubano, sirvió para desbloquear el diálogo bilateral. En octubre siguiente, los presidentes se entrevistaron en Oporto, en el contexto de la VIII Cumbre Iberoamericana, y en el mismo Palacio de la Moncloa de Madrid. Entonces, se habló de "realismo" para normalizar las relaciones bilaterales. Pero la falta de sintonía por las diferencias ideológicas de fondo no tardó en resurgir.
En noviembre de 1999, en la Cumbre Iberoamericana de La Habana, Aznar afirmó que no se daban las condiciones para una visita oficial del rey Juan Carlos y no ahorró gestos de frialdad hacia su anfitrión, además de reunirse con representantes de la disidencia. España volvió a endurecer su política exterior con Cuba, lo que se tradujo en la supeditación de la cooperación al desarrollo a la constatación de avances en la democratización del régimen. Cuando en 2003 la UE decidió sancionar a Cuba como represalia por los juicios y ejecuciones perpetrados en la isla, Castro señaló directamente a Aznar y al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, como los principales instigadores de la decisión comunitaria. En febrero de 2004 Castro valoró el discurso pronunciado en el Congreso de Estados Unidos por Aznar, en el que el presidente calificó al régimen cubano de "anomalía histórica", tachando al español de "personaje repugnante", "celestina española de Bush" y "acólito mussolinesco del Führer".
Dos meses después se produjo el cambio de Gobierno en España con la llegada al poder del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que aportó a las relaciones con Cuba un enfoque más posibilista denominado "diálogo crítico". Fue a instancias de Madrid que el 31 de enero de 2005 el Consejo de la UE decidió suspender las sanciones impuestas en 2003 y reabrir un "diálogo constructivo" con La Habana. Desdeñoso, Castro declaró entonces: "nos van a perdonar la vida unos mesecitos más". En abril siguiente, la UE, por vez primera, auspició en la CDH la resolución de condena impulsada por Estados Unidos.
Sin abandonar el continente europeo, en marzo de 1995 Castro fue recibido en París con todos los honores por el presidente François Mitterrand, intervino en la Asamblea Nacional francesa, visitó el Louvre y discurseó en la sede de la UNESCO. En noviembre de 1996 estuvo en Roma para participar en la Cumbre Mundial sobre Alimentación organizada por la FAO, reunirse con el primer ministro italiano, Romano Prodi, y, en un hecho sin precedentes, ser recibido en audiencia por Juan Pablo II —él, un "no creyente" confeso que incluso estaba excomulgado por la Santa Sede desde 1962— en la Basílica de San Pedro. El encuentro, producido el día 19, estuvo lleno de acentos cordiales y respetuosos, y preparó el camino para el histórico viaje del pontífice a Cuba quince meses después. Y como se comentó anteriormente, en octubre de 1998 Castro visitó Portugal en el marco de la VIII Cumbre Iberoamericana, siendo recibido por el presidente Jorge Sampaio.
La extinción del bloque soviético empujó a Castro a reemplazar este apoyo exterior por una solidaridad transnacional latinoamericana que, si bien presentaba un carácter mas bien simbólico para las necesidades cubanas y además estaba ideológicamente sesgada, al menos alivió la sensación de aislamiento, hasta conseguir disolverla por completo. Por otra parte, fiel a su política de apoyo al Tercer Mundo, Cuba procuró mantener relaciones activas con numerosos países de África y Asia. En los primeros años noventa, cuando su economía se asomaba al colapso, el país perseveró en su cooperación internacional con los países en desarrollo, ayuda que era especialmente intensa en aquellos ámbitos donde la Revolución había producido logros innegables, esto era, la sanidad, la educación y el deporte. Castro y sus ministros encontraban enorgullecedor este porfiado ejercicio de generosidad internacionalista.
Fuera de América y Europa, Castro se desplazó a Vietnam (por segunda vez, tras la visita efectuada en 1973), China y Japón en diciembre de 1995, y a Ghana y Sudáfrica en mayo de 1994. En este último país asistió a la asunción presidencial de Nelson Mandela, al que visitó de nuevo en septiembre de 1998 con motivo de la XII cumbre del MNA en Durban. En octubre de 2000 asistió en Montreal al funeral del ex primer ministro canadiense Trudeau. Y en mayo de 2001 realizó una gira por Argelia, Irán, Malasia, Qatar, Siria y Libia.
Por lo que se refiere a las relaciones bilaterales con los países latinoamericanos y caribeños, el gobernante cubano desplegó un dinamismo político que fue paralelo a los progresos obtenidos por su personal diplomático, encargado de los aspectos técnicos. Junto con las cumbres iberoamericanas, las inauguraciones presidenciales fueron aprovechadas por Castro para intentar recomponer los vínculos a lo largo y ancho de un continente donde, a pesar de las abundantes normalizaciones diplomáticas producidas desde los años setenta, seguían siendo amplia mayoría los gobiernos que le observaban con circunspección y se relacionaban con él con mayores o menores reservas: los mandatarios que le dispensaban cordialidad y simpatías eran tantos como los que manifestaban una hostilidad ideológica, es decir, muy pocos.
La amistad del brasileño Lula, la inserción caribeña y los desencuentros con el mexicano Fox
En agosto de 1988 Castro asistió en Ecuador a la toma de posesión presidencial del socialdemócrata Rodrigo Borja. Se trataba de su primer desplazamiento a Sudamérica desde 1971. En diciembre del mismo año hizo lo mismo en México, donde debutaba el priísta Carlos Salinas. En febrero de 1989, tras un paréntesis de 30 años, volvió a Venezuela para el arranque del segundo mandato presidencial de Carlos Andrés Pérez. En marzo de 1990 la escapada fue a Brasil, invitado por el mandatario electo, José Sarney. En Brasil, donde iba a recalar cinco veces más hasta 1998, Castro halló un amigo como no conocía en América Latina desde tiempos del malogrado Allende: Luiz Inácio Lula da Silva, líder del socialista Partido de los Trabajadores (PT), entonces en la oposición parlamentaria.
Lula echó un cable a Castro ofreciéndole organizar conjuntamente el primer Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda de América Latina y el Caribe. La cita tuvo lugar en São Paulo en julio de 1990 y a la misma asistieron el PT, el PCC, el FSLN nicaragüense, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) mexicano y otros 64 partidos y organizaciones de 22 países, incluidos movimientos guerrilleros como el FMLN salvadoreño, la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), y los colombianos Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Varias decenas más de grupos insurrectos (como el mexicano Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN) y partidos de izquierda impecablemente democráticos (como el Frente Amplio uruguayo) se sumaron posteriormente al conocido como Foro de Sao Paulo (FSP), que se dotó de sendos estados mayores, civil y militar, con Castro convertido en miembro de ambos y erigido en el referente indiscutible, toda una figura patriarcal a la que los revolucionarios de las nuevas generaciones podían acudir en busca de estímulo y consejo. La Habana hospedó los encuentros cuarto y décimo del FSP, en 1993 y 2001.
Acusado por medios conservadores y liberales de todo el hemisferio de albergar en su seno a organizaciones subversivas que practicaban el terrorismo, el secuestro, la extorsión y el narcotráfico como instrumentos de lucha política, el FSP justificó su apoyo a los movimientos guerrilleros latinoamericanos con argumentos de variada índole: las reivindicaciones de los pueblos indígenas, el ecologismo, los compromisos socio-religiosos (ligados a la Teología de la Liberación) o las luchas contra la globalización y el neoliberalismo económicos. Castro y Lula continuaron compartiendo camaradería e intercambiando elogios en público, y años después, ya iniciado el nuevo siglo, los comunistas cubanos no dejaron de ocupar un lugar destacado en el nuevo espacio multilateral lanzado por el político brasileño, el Foro Social Mundial (FSM), o Foro de Porto Alegre, que dio altavoz a ONG progresistas y activistas antiglobalización de todo el mundo. El PCC, una década después de la desaparición del bloque soviético, encontraba todo el arropamiento que quería sin abandonar el área hispanohablante. Además, en 1996 el PCC adquirió el estatus de miembro consultivo de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPAL).
Resultó particularmente interesante, por su carácter novedoso, la incorporación de Cuba al concierto de países del Caribe, área geográfica propia, pese a predominar allí la anglofonía, en la que Castro había perdido amistades y sumado detractores por culpa de la crisis de Granada. El 29 de julio de 1998 el comandante inició una gira regional de seis días que incluyó paradas en Jamaica, Barbados y —con controversia local— la misma Granada. El 21 de agosto acudió como invitado en Santo Domingo a una cumbre del CARIFORO o Foro de los Estados ACP del Caribe. El mandatario cubano afirmó allí que la globalización era "inevitable" y propugnó el desarrollo en común de los recursos turísticos caribeños para evitar la marginación de las tendencias mundiales. Castro aprovechó la ocasión para sostener una histórica reunión con el presidente dominicano, Leonel Fernández, que selló el restablecimiento de relaciones diplomáticas anunciado el 11 de diciembre de 1997.
El 30 de septiembre de 1998 Cuba recibió el estatuto de observadora en el grupo de los ACP y el 6 de noviembre fue admitida como miembro de pleno derecho en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), donde era observadora desde 1986. Además, el presidente no se perdió la cumbre fundacional de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el 24 de julio de 1994 en Cartagena de Indias. Cinco años después, el 17 de abril de 1999, estuvo también en la II Cumbre de la AEC, en Santo Domingo. Las puertas de la OEA, por el contrario, permanecieron cerradas a cal y canto tras 36 años de exclusión, ya que así lo quería Estados Unidos.
Colombia, con la que en noviembre de 1993 Cuba intercambió embajadores, completando la normalización de las relaciones diplomáticas emprendida en julio de 1991 tras una década de ruptura, fue visitada por Castro con motivo de tres cumbres multilaterales, la cuarta Iberoamericana en junio de 1994, la fundacional de la AEC un mes más tarde y la undécima del MNA en octubre de 1995. Al finalizar la década, el dirigente cubano estableció un fluido diálogo con el presidente Andrés Pastrana, quien intentó sin éxito negociar la paz con las FARC. A Bolivia, Castro realizó una visita pionera en agosto de 1993 para asistir a la toma presidencial del también conservador Gonzalo Sánchez de Lozada.
Con respecto a México, el sexenio de Gobierno (1994-2000) del último presidente del PRI, Ernesto Zedillo, supuso una importante revisión de la tradicional política de "entendimiento" con Cuba, sin menoscabo de la postura oficial contraria a las sanciones de Estados Unidos. Zedillo, un hombre de formación económica y convicciones liberales, reaccionó con desagrado frente a determinados comentarios irónicos de Castro sobre el acercamiento de México al Norte rico, en virtud de su pertenencia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, junto con Estados Unidos y Canadá), movimiento que el país azteca había realizado, supuestamente, a costa de aflojar los lazos tradicionales con las naciones menos desarrolladas al sur de sus fronteras pero culturalmente hermanas.
Más aún, el mexicano instó a su homólogo cubano a democratizar su régimen, al que implícitamente clasificó entre las dictaduras, reconvención política en toda regla que dejó atónitos a los dirigentes de La Habana. A diferencia de sus cuatro predecesores en el cargo y conmilitones desde 1975, Zedillo no viajó a Cuba al margen de un evento multilateral como fue la Cumbre Iberoamericana de 1999, donde no se privó de exhortar críticamente a los anfitriones.
El 1 de diciembre de 2000, en su sexto viaje a México como gobernante, Castro presenció en el DF la toma de posesión del sucesor de Zedillo, el conservador Vicente Fox, quien a pesar de debutar con la intención declarada de recobrar el buen tono en los vínculos bilaterales iba a protagonizar, por el contrario, varios episodios de enfrentamiento que colocaron las relaciones al borde de la ruptura. En abril de 2001 México todavía se abstuvo, como venía siendo habitual bajo los gobiernos del PRI, en la votación anual de la CDH de la ONU, aunque entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores se apresuró a aclarar que se trataba de una abstención crítica y que su postura sobre la situación de los disidentes cubanos había cambiado "radicalmente". El 4 febrero de 2002 Fox efectuó una visita a La Habana con ánimo conciliador, se reunió con un grupo de disidentes y explicó a Castro que su país, igual que condenaba el bloqueo de Estados Unidos, esperaba de Cuba mejoras sustanciales en sus estándares de Derechos Humanos y democracia.
El deshielo resultó efímero. El 21 de marzo de 2002 se gestó la crisis con el abrupto abandono por Castro de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey, en mitad del turno de intervenciones de los mandatarios asistentes, debido, según él, "a una situación especial" creada por su presencia allí. Ya en La Habana, el comandante aseguró que Bush había condicionado su participación en la conferencia de la ONU a su no coincidencia con él allí, lo que fue tajantemente desmentido por Fox pero confirmado por la oposición mexicana de centro-izquierda. Luego, el 19 de abril, México, por vez primera, votó en contra de Cuba en la Comisión de Ginebra, facilitando la aprobación de una resolución en la que se instaba al Gobierno de La Habana a que hiciera progresos en el campo de los Derechos Humanos.
Tres días después de la votación, Castro en persona divulgó en una rueda de prensa el extracto de una conversación telefónica sostenida con Fox el 19 de marzo en la que el presidente mexicano, creyendo tener garantías de confidencialidad, conminaba tímidamente a su par cubano a que limitara su participación —notificada a los anfitriones a última hora— en la cumbre de Monterrey a la sesión inaugural, la pronunciación del discurso, que además debería estar libre de críticas a Bush, y el almuerzo de presidentes. La insólita maniobra de Castro, dando a conocer una conversación privada que alcanzó notoriedad popular como el incidente del "Fidel, comes y te vas", contribuyó a agravar la crisis bilateral y dio cancha a una nueva y acerba andanada de mutuas recriminaciones.
El siguiente pico de tensión en las relaciones con México se produjo a principios de mayo de 2004, cuando el país norteamericano retiró a su embajadora en La Habana y demandó al representante cubano que hiciera también las maletas. Fue después de condenar Castro en su discurso del Primero de Mayo ("la frontera de Estados Unidos con México ya no está en el río Bravo"; "duele profundamente que tanto prestigio e influencia ganados por México (…) hayan sido convertidos en cenizas", dijo) la tercera votación consecutiva de México contra Cuba en Ginebra y de las subsiguientes detención en la isla y deportación a México del empresario Carlos Ahumada Kurtz, acusado de fraude en su país.
El canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, advirtió que las relaciones bilaterales vivían "la antesala de la ruptura total" por la prolongación de la "injerencia" y los "juicios" de Cuba en las políticas interior y exterior de México, pero el 27 de mayo dio por zanjada la crisis diplomática tras reunirse con su homólogo cubano, Felipe Pérez Roque, en Guadalajara, en la víspera de la III Cumbre América Latina-UE-Caribe, en la que Pérez Roque ocupó el sillón del ausente Castro. El regreso de los embajadores y la normalización de las relaciones fueron confirmados por los ministros en una nueva reunión sostenida el 18 de julio en La Habana.
Con Argentina, en mayo de 2001 sucedió lo mismo que con México tres años después: entonces, el Gobierno radical del presidente Fernando de la Rúa retiró a su embajador en La Habana tras dedicar Castro a su colega argentino las expresiones "lamebotas yanquis" y "monigote de los Estados Unidos", a raíz de adoptar el país austral una postura censuradora en la votación de la Comisión de Ginebra. En mayo de 2003 Castro asistió en Buenos Aires a la asunción presidencial del peronista Néstor Kirchner, con el que acordó recuperar el nivel de las relaciones bilaterales.
Otros dos desencuentros sonados desembocaron en la ruptura de unas relaciones diplomáticas. Primero, en abril de 2002, tomó ese paso el presidente de Uruguay, Jorge Batlle, enfurecido por la retahíla de insultos ("genuflexo", "lacayo", "servil", "mentiroso de los grandes", "Judas abyecto") que Castro le dirigió por el patrocinio uruguayo de la resolución de la Comisión de Ginebra. Luego, en agosto de 2004, se produjo la ruptura con Panamá, esta vez decidida por La Habana, en respuesta al indulto otorgado por "razones humanitarias" por la presidenta Moscoso a Posada Carriles y sus compañeros encarcelados, los cuales, según ella, corrían el riesgo de ser ejecutados si la administración entrante del centro-izquierda los entregaba a Cuba o Venezuela. El sucesor de Moscoso, Martín Torrijos, hijo de Omar Torrijos, restableció las relaciones cubano-panameñas en agosto de 2005. Meses antes, en marzo de 2005, hizo lo propio, como el primer acto de su Gobierno, el nuevo mandatario uruguayo, el socialista Tabaré Vázquez.
En el ámbito multilateral global, la presencia de Castro tampoco pasó inadvertida en un buen número de eventos, eso cuando no se proyectó como la vedette de los mismos, sin importar el número y el relieve de los mandatarios congregados. Participó, entre otras, en las cumbres de la Tierra en Río de Janeiro (junio de 1992), de Desarrollo Social en Copenhague (marzo de 1995), sobre Alimentación en Roma (noviembre de 1996) y la conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra (mayo de 1998), así como en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el mismo escenario días después. El líder cubano no faltó a las cumbres especiales de la ONU para el inicio de los 50º y 55º períodos de sesiones de la Asamblea General, en octubre de 1995 y septiembre de 2000 respectivamente, que congregaron a un número excepcional de mandatarios. Su penúltimo discurso en la sede de la ONU en Nueva York había sido el 12 de octubre de 1979.
Aunque no superó lo anecdótico, en la citada Cumbre del Milenio de septiembre de 2000 Castro protagonizó un hecho sin precedentes al tener un fugaz encuentro con el presidente Clinton. Topados casi por azar en el batiburrillo de personalidades que abarrotaban la sala en un entreacto, Castro y Clinton se estrecharon la mano e intercambiaron unas palabras de circunstancias: todo se desarrolló en unos pocos segundos. Meses antes, el 12 y el 13 de abril, La Habana acogió la primera cumbre del Grupo de los 77 países en Desarrollo (G-77, en realidad 133 estados en aquella fecha). El jefe de Estado cubano aprovechó todos estos aforos para denunciar las prácticas excluyentes y depredadoras de los países capitalistas del primer mundo, aunque fuera de las salas de conferencias menudearon las voces que le demandaban que empezara por respetar los Derechos Humanos básicos en su propio país.
15. AYUDA PROVIDENCIAL DE VENEZUELA Y ALIANZA ESTRATÉGICA CON CHÁVEZ; EL COLCHÓN DEL ALBA
La llegada en febrero de 1999 a la Presidencia de Venezuela del ex militar golpista y nacionalista bolivariano Hugo Chávez, un hombre 28 años más joven, marcó una nueva era en las relaciones bilaterales de los dos países caribeños y para Castro supuso la obtención de su primer aliado continental sin fisuras en muchos años. La cooperación cubano-venezolana, marcada fuertemente por la ideología política, dio rápidamente lugar a una asistencia por Chávez en el terreno económico que, por sus dimensiones y sus principios motores —la solidaridad revolucionaria e internacionalista—, traía a mientes los años de la generosidad soviética; ahora, empezó a hablarse de la Venezuela Bolivariana como el salvavidas de la Revolución Cubana.
Castro y Chávez se habían conocido en persona el 13 de diciembre de 1994, meses después de salir de prisión, gracias a un indulto del presidente Rafael Caldera, el antiguo teniente coronel de paracaidistas, quien preparaba su carrera en la política civil. Paradójicamente, Castro había condenando en febrero de 1992 el intento por Chávez de derrocar en un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, al que seguía considerando un estadista amigo, pero ello no había afectado la admiración sin límites que el venezolano sentía por él. El encuentro preliminar de quienes terminarían estableciendo una relación casi paterno-filial se produjo en La Habana, donde el futuro presidente fue recibido por su mentor con todos los honores y elogiado como un excelente alumno de los próceres Simón Bolívar y José Martí. Fue el comienzo de una relación personal extremadamente cálida y de una alianza política que con los años iba a alcanzar un calado estratégico de enorme magnitud, sobre todo para Cuba.
El 18 de enero de 1999 Castro volvió a encontrarse en casa con Chávez, siendo éste ya presidente electo, en el formato de una reunión tripartita que integró también al colombiano Pastrana, y el 2 de febrero siguiente asistió en Caracas a su toma de posesión. El huésped felicitó efusivamente a su anfitrión, cuya elección saludó como un triunfo para toda América Latina. El intercambio de cumplidos iba a prolongarse en los próximos meses y años, con Chávez retratando a Castro como un "campeón de las libertades" en el continente, y el líder cubano llamando al venezolano el "mayor demócrata de América". Chávez regresó a La Habana el 15 de noviembre de 1999, con motivo de la IX Cumbre Iberoamericana, y por cuarta vez el 12 de abril de 2000, para participar en la cumbre del G-77.
A finales de octubre de 2000 Castro realizó su primera visita de Estado al país sudamericano desde 1959. En esta ocasión, los mandatarios firmaron un Acuerdo de Cooperación Integral por el que Venezuela abastecería a Cuba con 53.000 barriles de crudo al día —la tercera parte del petróleo consumido por la isla para producir electricidad y refinar carburantes— a precios ventajosos y con facilidades financieras a cambio de servicios profesionales y técnicos cubanos en las áreas educativa, sanitaria y deportiva.
La luna de miel cubano-venezolana fue a más. En agosto de 2001 Castro fue agasajado por su discípulo en Ciudad Bolívar y Santa Elena de Uairén al celebrarse su 75 cumpleaños —entre otros honores, le concedió la Orden Congreso de Angostura—, y de paso amplió el convenio petrolero suscrito el año anterior a las áreas agrícola y turística, de las que Cuba enviaría a Venezuela nuevos instructores y formadores. El fallido golpe de Estado antichavista de abril de 2002 cortó el 100% del suministro petrolero, interrupción que obligó al Gobierno a usar sus reservas y comprar crudo en el mercado internacional a precios más elevados, y que se prolongó unos meses más al exigir la compañía estatal PDVSA el pago por La Habana de los adeudos acumulados. Una decisión estrictamente política de las autoridades venezolanas liberó a Cuba de este angustioso embargo a finales de julio de 2002.
En agosto de 2003 Chávez avanzó las líneas maestras de su Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), nuevo y tremendamente ambicioso esquema de integración regional, concebido por el venezolano como un instrumento de convergencia integral, que aunase los aspectos económicos y sociales, y que tuviera un fuerte contenido político y solidario, oponiéndose al mismo tiempo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que patrocinaba Estados Unidos. Castro se unió con entusiasmo a este proyecto de transformar drásticamente la geopolítica continental a espaldas de Estados Unidos y los organismos multilaterales del Norte, uniendo a los pueblos americanos del Centro y el Sur a través de una pléyade de consorcios interestatales, sectoriales y subregionales, donde Venezuela, valiéndose de su chequera petrolera, llevaría la voz cantante.
En enero de 2004 Castro no asistió a la Cumbre extraordinaria de las Américas en Monterrey, simplemente porque, como en las anteriores cumbres de este ámbito, no fue invitado. En la ciudad mexicana, el ausente fue vibrantemente vindicado y homenajeado por su incondicional amigo venezolano. Acabada la cumbre, Castro recibió con los brazos abiertos en el aeropuerto José Martí a su encendido paladín continental.
Chávez y Castro lanzaron oficialmente el ALBA, con el nombre de Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el 14 de diciembre de 2004 en La Habana, en la undécima visita del venezolano a la isla. Fue mediante una declaración fundacional cuyo contenido más sustancioso era un nuevo convenio de cooperación cubano-venezolano que ampliaba los lazos ya existentes; así, se suprimían todos los aranceles y cualquier barrera no arancelaria al comercio bilateral; se otorgaban grandes facilidades fiscales a las inversiones; Cuba podría comprar a Venezuela petróleo a un "precio mínimo" de 27 dólares el barril —la cotización internacional entonces rondaba los 40 dólares—, y su sector energético e industria eléctrica obtendrían financiación estatal de su socio. A cambio, la educación y la sanidad venezolanas recibirían más becas y cooperantes cubanos.
En la II Cumbre del ALBA, celebrada en La Habana el 27 y el 28 de abril de 2005, los presidentes y su séquito ministerial firmaron la Declaración Conjunta y el Plan Estratégico de Aplicación, por el que se constituía efectivamente el ámbito, amén de cinco decenas de documentos entre acuerdos gubernamentales y cartas de intención sobre inversiones y creación de empresas mixtas, convenios energéticos y contratos comerciales. Anfitrión y huésped inauguraron las oficinas de PDVSA y el Banco Industrial de Venezuela (BIV) en la capital cubana, y se manifestaron muy satisfechos de poner los cimientos de un proyecto de integración regional de "carácter verdaderamente independiente y solidario". Ahora mismo, Venezuela suministraba a Cuba entre 80.000 y 90.000 barriles de petróleo diarios, liberando prácticamente al Gobierno de la necesidad de comprar crudo a los elevados precios del mercado mundial, y el intercambio de bienes en ambas direcciones ascendía ya a los 2.300 millones de dólares anuales, lo que convertía a Venezuela en el primer socio comercial de Cuba con diferencia.
El 29 de junio de 2005, en su primera salida al exterior en dos años (y que destacó como la primera en que no tenía constancia de la existencia de un plan para asesinarlo), Castro asistió en la localidad venezolana de Puerto La Cruz al I Encuentro Energético de Jefes de Estado y de Gobierno del Caribe, que contó con la asistencia de delegaciones de quince estados ribereños. El motivo del encuentro fue la presentación del Acuerdo de Cooperación Energética PetroCaribe, proyecto a través del cual Chávez pretendía convertir a los países caribeños en socios preferenciales de PDVSA, que les suministraría petróleo barato con facilidades crediticias o mediante el intercambio de mercancías. Cuba, como el resto de países (salvo Trinidad y Tobago), subscribió el Acuerdo.
El 30 de diciembre de 2005 recaló en La Habana el presidente electo de Bolivia, el socialista e indígena aymara Evo Morales, quien, como Chávez, tenía al cubano por un maestro y un referente político fundamental. La firma por Castro y Morales de un acuerdo de cooperación bilateral, en virtud del cual Cuba operaría de la vista a 50.000 bolivianos al año gratuitamente, concedería 5.000 becas a jóvenes del país andino para estudiar medicina en la isla y pondría en marcha una campaña para erradicar el analfabetismo en Bolivia en un plazo de dos años, precedió la III Cumbre del ALBA, celebrada en La Habana el 29 de abril de 2006, en la que Castro, Chávez y Morales signaron el Acuerdo para la Aplicación del ALBA y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP).
La economía cubana obtenía enormes beneficios de los convenios con Venezuela en la esfera del ALBA. Pero además, estaban los negocios, acuerdos comerciales y proyectos de inversión en sectores estratégicos como la industria del níquel, la biotecnología, el petróleo y el turismo, que Cuba venía firmando con China (cuyo presidente, Hu Jintao, visitó la isla en noviembre de 2004), y con Brasil, gobernado por Lula da Silva desde el primer día de 2003. El 26 de septiembre de ese año, Castro y Lula firmaron en La Habana una docena de convenios bilaterales, destacando un acuerdo marco para el pago de la deuda contraída por Cuba con Brasil, unos 40 millones de dólares, con una parte de los ingresos cubanos por exportaciones al gigante sudamericano.
En marzo de 2005 el comandante aseguró que gracias a Venezuela y China el Estado estaba renaciendo en Cuba cual "Ave Fénix, con alas de vuelos largos". La declaración fue interpretada como el carpetazo definitivo a los experimentos de liberalización económica. En julio siguiente, sostuvo que en el país no había disidencia ni oposición, solo "mercenarios y traidores" al servicio de la "mafia terrorista cubanoamericana" y los "burócratas de la Casa Blanca y el Departamento de Estado".
Pero el peligro mortal para la Revolución, señaló en noviembre, no lo representaban los enemigos de fuera, sino en las "desviaciones", los "vicios" y los "muchos errores" de dentro, entre los que citó el robo de bienes públicos, el despilfarro de recursos, la corrupción, el desorden administrativo, el exceso de subsidios, los hábitos dañinos de los "nuevos ricos" y las "malas políticas" de los propios dirigentes cubanos. Si no se barría sin contemplaciones tamaño cúmulo de lastres, la Revolución bien podía "autodestruirse". A continuación de este discurso casi apocalíptico, el Gobierno incrementó las tarifas eléctricas y decretó la subida de algunos salarios y pensiones.
El 20 de julio de 2006 Castro se desplazó a Córdoba, Argentina, para firmar un acuerdo comercial entre Cuba y el MERCOSUR, que celebraba su XXX cumbre presidencial, y tomar parte en la paralela Cumbre de los Pueblos por la Soberanía y la Integración Sudamericana, en la que compartió estrellato con Chávez y Morales. El cubano y el venezolano aprovecharon para visitar la casa donde el Che vivió parte de su infancia, Villa Nydia, ahora convertida en museo.
16. COMPLEJIDAD, PECULIARIDADES Y ASPECTOS FAMILIARES DE UN PERSONAJE HISTÓRICO
Testigo excepcional y protagonista de la historia mundial de la segunda mitad del siglo XX, al comenzar 2006, el anciano comandante, con 47 años de gobierno ininterrumpido, era el tercer estadista más veterano del mundo, siendo solo superado por dos monarcas, el rey Bhumibol Adulyadej de Tailandia y la reina Isabel II de Inglaterra, entronizados respectivamente en 1946 y 1953. El siguiente dirigente republicano más antiguo, el presidentes de Gabón, Omar Bongo, llevaba instalado en su país solo desde 1967. La mayoría de los mandatarios estatales que se entrevistaron con Castro en los años inmediatamente anteriores a su octogésimo cumpleaños, o no habían nacido todavía o bien iban a la escuela cuando él entró triunfante en La Habana en 1959.
Por aquella misma fecha, el cubano se perfilaba como el último superviviente de toda una generación de estadistas de la Guerra Fría aún en activo, después de la dimisión y fallecimiento en 2000 de la primera ministra srilankesa Sirimavo Bandaranaike y de la abdicación en 2004 del rey camboyano Norodom Sihanuk, dos viejos colegas en el MNA. En añadidura, en el umbral del nuevo siglo, Castro ya se había convertido en el mandatario con más tiempo en el poder en la historia de todos los países de América desde sus respectivas independencias; únicamente un no presidente, el emperador Pedro II de Brasil (1831-1889), tuvo un registro más prolongado, y eso que este monarca estuvo sometido a diferentes regencias la mitad de su vida.
Desde los años noventa, su intensa actividad viajera y diplomática continental venía asemejándole un poco al libio Gaddafi, otro viejo archienemigo de Estados Unidos, dedicado ahora a promover la unidad y la pacificación de África, y protagonista también de un espectacular regreso al primer plano. Pero en el caso de Castro no se trató de una rehabilitación o una reinserción internacionales (al excéntrico líder de la Jamahiriya las potencias occidentales le perdonaron sus pasadas insidias terroristas y le levantaron las sanciones a cambio, literalmente, de dinero), sino más bien de un reajuste, de un nuevo acomodo, en un mundo multipolar en formación que ya no se regía por la dicotomía de los bloques.
Ello, por parte de un hombre que nunca había dejado de ser respetado y admirado por millones de personas en todo el mundo, y que además, pese a actualizar el repertorio de su discurso, no había renunciado a ningún principio ideológico, excepciones hechas de, acaso, la adopción del modelo soviético burocrático en los años sesenta y, con certeza en este caso, tres décadas más tarde, la apertura económica con concesiones al mercado. Esta singular trayectoria le había convertido en el estadista más duradero, controvertido y multifacético de nuestro tiempo.
A diferencia de otros dictadores pasados de América y actuales del resto del mundo, con Fidel Castro la opinión pública internacional no era en absoluto unánime a la hora de endosarle aquel término oprobioso, a pesar de que su perfil autocrático, nunca sometido al veredicto de las urnas en régimen de competencia, se había puesto en evidencia en innumerables ocasiones. Para empezar, todas las veces que había purgado a antiguos compañeros de lucha revolucionaria y a nuevos colaboradores por las más diversas razones: porque le hacían sombra, porque alimentaban las especulaciones sucesorias, por desviacionismo ideológico, por corrupción o porque necesitaba sacrificar a algunas fichas, convirtiéndolas en cabezas de turco, para protegerse. Los que tachaban a Castro de gran cínico y de supeditarlo todo al que sería su objetivo prioritario, la consolidación y la perpetuación de su poder unipersonal y absoluto, eran refutados por quienes le señalan como un revolucionario sincero y comprometido, si acaso susceptible de errar por terquedad, pero siempre fiel a sus convicciones y poseedor de una gran honestidad política.
A lo largo de su dilatado recorrido gubernamental, sus discursos (orador inveterado, figuraba en el Libro Guinness de los Récords como la persona que había tenido la alocución más larga en la Asamblea General de la ONU, la pronunciada el 26 de septiembre de 1960, de 4 horas y 29 minutos de duración, aunque en el III Congreso del PCC pronunció un discurso de 7 horas y 10 minutos) habían tocado la mayoría de los asuntos fundamentales de las últimas cinco décadas, a saber: la revolución y la justicia social, la Guerra Fría, la descolonización, la pugna Este-Oeste, el diálogo Norte-Sur, la deuda del Tercer Mundo, el orden económico internacional, la guerra y la paz en Centroamérica, la globalización y, finalmente, el nuevo latinoamericanismo bolivariano. Antes de irrumpir en la escena el venezolano Chávez y su proyecto del ALBA, Castro, huérfano de la URSS, sustituyó en sus diatribas la fraseología de la Guerra Fría por una mixtura de retórica antiimperialista y de solidaridad sentimental con los desfavorecidos del Sur.
Durante una década, el cubano fue el único presidente del Nuevo Mundo que arremetió contra la prepotencia del Norte rico capitaneado por Estados Unidos, punto de partida de un poder financiero y cultural que consideraba invasor y uniformizador. Para sus simpatizantes y defensores, Castro era uno de los escasos líderes mundiales, y seguramente el más vehemente, que se atrevía a alzar la voz contra los dogmas del libre mercado o los imperativos de la globalización y el llamado pensamiento único.
Avezado instrumentista de los medios informativos desde los días en la Sierra Maestra, como volvió a observarse en 2000 durante la amarga batalla jurídica y política con Estados Unidos por la custodia familiar del niño balsero Elián González, Castro era capaz de combinar, por un lado, un don poco común para la comunicación directa, incluso cálida, con el hombre de la calle o las confidencias de sobremesa con sus interlocutores extranjeros, y por otro lado, el tono moralista y doctrinario que imprimía a sus discursos multitudinarios y una frialdad sorprendente en la toma de decisiones drásticas, como las que condenaron a la cárcel o al paredón de fusilamiento a numerosos compañeros de la lucha guerrillera en los que, por una u otra razón, había dejado de confiar.
Castro y sus mujeres; los vástagos del comandante
El mundo sabía mucho del Castro revolucionario, político y estadista, el hombre consagrado a la vida pública y propenso a aceptar el culto a su personalidad, pero casi nada de la persona privada. Durante muchos años, la vida íntima del comandante en jefe, si no fue un secreto de Estado, se le pareció bastante, puesto que había una consigna de silencio. Desde la década de los noventa, la proliferación de libros biográficos y reportajes de investigación, unida a una cierta laxitud del hermetismo del régimen en este terreno y a algún sonado escándalo familiar, permitieron al gran público conocer aquello que en la isla se venía sabiendo de manera extraoficial y circulaba de boca en boca. Quien a primera vista podía ser tomado por un soltero empedernido, resultó no serlo en absoluto: Castro estaba casado, tras su matrimonio con Mirta Díaz-Balart había tenido relaciones sentimentales con muchas mujeres, y era padre y abuelo por partida múltiple.
Estando todavía casado con Díaz-Balart, Castro mantuvo relaciones adúlteras con Natalia (Naty) Revuelta Clews, una mujer de la alta sociedad habanera de gran atractivo físico, casada con el cirujano cardiólogo Orlando Fernández Ferrer, con el que había tenido una hija, Natali, y ganada para la causa revolucionaria partiendo de su militancia en el Partido Ortodoxo. El fruto de esta aventura extraconyugal de Castro fue Alina, nacida en marzo de 1956, meses después de obtener el divorcio de Mirta y hallándose exiliado en México.
Aunque hija ilegítima, Alina fue reconocida por su padre, quien tras la toma del poder se encargó de que nada le faltara. En su infancia y juventud, Alina vivió con su madre, de la que tomó el apellido de casada y el cual mantuvo después de producirse el divorcio de Orlando Fernández en 1959. Naty no volvió a casarse y continuó viviendo en La Habana, donde se ganó la vida como responsable de compras del Hospital Nacional y luego como funcionaria del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y del Ministerio de Comercio Exterior, hasta su jubilación en 1980, momento a partir del cual prestó asesoría al Ministerio de Cultura. El 27 de febrero de 2015 Naty Revuelta falleció a los 89 años.
Mientras que Fidelito se formó en la URSS como físico nuclear tras el pseudónimo de José Raúl Fernández, su hermanastra Alina realizó en Cuba una carrera como modelo y relaciones públicas en el mundo de la moda. En cuanto a Mirta Díaz-Balart, poco después de divorciarse de Fidel se casó de nuevo, con el notario Emilio Núñez Blanco, un anticastrista ferviente con el que tuvo dos hijas. Tras el triunfo de la Revolución, la pareja emigró a Estados Unidos y posteriormente se afincó en España, donde en 2016 ella continuaba viviendo a los 88 años de edad.
También era de dominio público la relación íntima que Castro había tenido con Celia Sánchez Manduley, su inseparable compañera y estrecha colaboradora desde los días de lucha en la Sierra Maestra, de la que existen multitud de testimonios gráficos con el uniforme de revolucionaria y en pose de trabajo. Miembro fundador del M-26-7 y comandante del Ejército Rebelde, tras el triunfo de la Revolución Celia continuó al lado del comandante en jefe, del que era su asistente privada y lo más parecido a la organizadora de la vida diaria de un líder desenfrenado para el que parecían no existir ni horarios ni rutinas. En el momento de su muerte en enero de 1980, a los 59 años y víctima de un cáncer pulmonar, esta discreta pero influyente figura de la Revolución fungía de secretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Meses después del fallecimiento de Celia, Castro contrajo matrimonio con la que probablemente fue la mujer más importante de su vida, Dalia Soto del Valle, una antigua maestra de escuela a la que había conocido en 1961, seguramente en el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización (declarada concluida con éxito en diciembre de aquel año, cuando Castro proclamó a Cuba "territorio libre de analfabetismo"). Con Dalia, Castro entabló una relación amorosa estrictamente confidencial. Antes de formalizar su relación con una boda civil que se demoró dos décadas, la pareja tuvo cinco hijos: Alexis (el mayor, nacido en 1962), Alexander (Álex), Alejandro, Antonio y Ángel (el menor, nacido en 1974), cuya existencia se mantuvo igualmente en la más absoluta de la reservas.
Se ha dicho muchas veces que Castro escogió para sus hijos más jóvenes nombres que empezaban por la primera letra del abecedario luego de agotar las variantes del nombre Alejandro. Era su particular homenaje a Alejandro Magno, personaje histórico por el que profesaba una ilimitada admiración desde sus años mozos. De hecho, tan pronto como alcanzó la mayoría de edad, el futuro dirigente había renunciado a su segundo nombre de pila, Hipólito, y tomado el de Alejandro. A diferencia de Fidel Félix, que accedió a la palestra pública como responsable de la Comisión de Energía Nuclear de Cuba (CENC) y de la Secretaría de Asuntos Nucleares entre 1980 y 1992 (año en que fue destituido por su padre por "incompetencia", aunque en 1999 Fidelito regresó del ostracismo convertido en asesor del Ministerio de Industria Básica), Castro mantuvo a los vástagos tenidos con su segunda cónyuge apartados de la política y el servicio de Estado.
Hasta el día de hoy, los cinco hijos varones de Castro se han ganado la vida como profesionales técnicos aparentemente modestos y se han movido en una especie de semianonimato. La propia Dalia no empezó a dejarse ver en público, y siempre lejos de su marido, hasta las postrimerías de la década de los noventa. En 2001, el periódico español El Mundo publicó la primera foto de la misteriosa y mal llamada primera dama de Cuba, tomada durante el Festival del Habano. Según algunas recientes biografías, los citados no son los únicos hijos reconocidos por Castro. En 1949, adelantándose unos meses al alumbramiento de Fidel Castro Díaz-Balart, nació Jorge Ángel Castro Laborde, hijo de María Amparo Laborde, uno de sus romances fugaces, al que no negó la paternidad pero sí la atención directa; básicamente ignorado por su padre, Jorge Ángel se hizo mayor, adquirió un trabajo humilde y formó su propia familia sin tener muchos contactos con el clan Castro.
Aparte estos ocho retoños, Castro habría sido padre todavía de un número incierto de hijos, como resultado de sus amoríos pasajeros con otras tantas mujeres de identidad desconocida. Por lo menos, había engendrado dos más, luego diez en total. En 1956, recién salido de la cárcel y casi a la vez que Alina, fue padre de Francisca (Panchita) Pupo, a la que no reconoció, y a principios de los sesenta le nació un varón, Ciro, que tampoco admitió como suyo, aunque sí le procuró un nombre de reminiscencias alejandrinas. Algunas investigaciones periodísticas proponen que en la década de los sesenta Castro tuvo un hijo más, otro chico, cuyo nombre se desconoce.
Finalmente, rumores y comentarios de dudoso fundamento e imposibles de verificar le han atribuido tres hijos adicionales. Puesto que el recuento de hijos no arroja un número certificado y que las vidas de la mayoría de ellos están envueltas en la penumbra, de los nietos de Castro lo único que puede decirse con seguridad es que suman una cantidad desconocida. El perfil donjuanesco de Castro, quien, según su antiguo guardaespaldas Juan Reinaldo Sánchez, siempre dormía con su fusil kalashnikov al alcance de la mano, sale reforzado con las revelaciones a los medios de comunicación de la mexicana de origen español Isabel Custodio y de la alemana Marita Lorenz, las cuales contaron detalles de sus cortos pero apasionados noviazgos con el comandante entre 1956 y 1959.
En 1993 Alina Fernández Revuelta creó una situación embarazosa al líder cubano. Involucrada en actividades disidentes, la hija mayor de Castro decidió escapar de Cuba montada en un avión con destino a España, llevando una peluca y portando un pasaporte falsificado que la identificaba como una turista española. Tiempo después, se mudó a Miami, la capital del exilio, donde se lanzó a exponer públicamente sus críticas a Castro y su Gobierno. En 1997 publicó la autobiografía La hija de Castro: Memorias del exilio de Cuba, un libro lleno de reproches a Castro por su proceder como padre y como político. Posteriormente abrió un espacio radiofónico en la emisora WQBA.
En Miami vivía también, desde 1964, la hermana menor de los hermanos Castro, Juanita, que regentaba una farmacia en Little Havana, barrio conocido por albergar una numerosa colonia de inmigrantes cubanos. Juanita Castro Ruz demandó a su sobrina, y ganó el pleito, por algunos pasajes de la autobiografía de 1997 que supuestamente difamaban a su persona y a sus padres. En 2009, con 76 años, Juanita publicó su propio libro de memorias, titulado Fidel y Raúl, mis hermanos. La historia secreta, en el que reconocía que antes de abandonar la isla había colaborado con la CIA y apoyado, dentro de un grupo clandestino de mujeres, acciones de resistencia y sabotaje. Según ella, decidió involucrarse en la contrarrevolución después de los fusilamientos de opositores y porque sentía que sus hermanos, el Che y los demás comandantes habían "traicionado" los principios de la Revolución de enero de 1959.
Por lo que se refiere al mayor de los hijos de Ángel Castro y Lina Ruz, Ramón, su postura fue siempre de adhesión inquebrantable a los principios defendidos por Fidel y Raúl. Ramón Castro conoció las cárceles de Batista, cooperó con el M-26-7 en la lucha de Sierra Maestra y tras el triunfo de la Revolución desempeñó diversas actividades oficiales en el sector agropecuario, llegando a ser director del Plan Especial Genético de Valle de Picadura y asesor de los ministros de la Agricultura y del Azúcar. Su fallecimiento se produjo el 23 de febrero de 2016 a los 91 años de edad en La Habana. Ostentaba el título de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.
17. EL MUTIS DE 2006: TRANSMISIÓN DE FUNCIONES A SU HERMANO RAÚL POR PROBLEMAS DE SALUD
Doblado el siglo, el inexorable desgaste biológico comenzó a dejarse sentir en Castro, un veterano que en apariencia había llegado a su séptima década de vida en un excelente estado de forma, tanto física como mental, si bien cada vez era más frecuente verle desviarse del hilo argumental en sus interminables discursos trufados de datos y estadísticas tomados de su habitual provisión de papeles, y perderse en divagaciones. En este sentido, los mil y un rumores, circulados durante años en medios del exilio, de supuestas enfermedades malignas que tendrían al mandatario al borde de la muerte, se habían revelado infundados.
El primer sobresalto relativo al estado de salud de Castro llegó el 23 de junio de 2001, cuando el presidente sufrió un desvanecimiento mientras pronunciaba un acalorado discurso en el barrio habanero del Cotorro, durante un acto multitudinario bajo un sol de justicia que era transmitido en directo por televisión. El desmayo duró escasos minutos y el propio Castro, una vez recobrado y retornado al podio, restó importancia a lo sucedido, que atribuyó al fuerte calor reinante. Horas después, apareció de nuevo en la televisión para, con tono jocoso, aludir a las elucubraciones sobre su sucesión.
El siguiente accidente de Castro, más grave, tuvo lugar el 20 de octubre de 2004, al finalizar un discurso nocturno a los jóvenes graduados como instructores de arte en la Plaza Ernesto Che Guevara de Santa Clara. Nada más concluir su alocución con el clásico "hasta la victoria, siempre", al bajar de la tribuna y dirigirse a su asiento, no pisó bien un escalón y, de frente y con violencia, se estrelló contra el suelo. Una nube de personas se abalanzó para atenderle. Instantes después, desde su asiento, Castro se dirigió por micrófono a los presentes para advertirles que seguramente se había infligido algunas fracturas en la rodilla y el brazo. "Pero estoy entero", afirmó con tono tranquilizador. Posteriormente, en La Habana, un examen médico confirmó el pronóstico del accidentado: tenía fractura múltiple en la rótula de la pierna izquierda y fisura en la parte superior del húmero del brazo derecho.
El aparatoso percance de Castro, retransmitido en directo y en primer plano por la televisión, causó en Cuba una gran conmoción. Luego de practicársele una cirugía en la rodilla lesionada, Castro lució una temporada el miembro escayolado y el brazo inmovilizado en cabestrillo. El proceso de recuperación fue satisfactorio y en diciembre pudo prescindir de la silla de ruedas y volver a andar sin ningún tipo de ayudas. La agenda de actividades, internas y externas, quedó plenamente restablecida y el comandante volvió a presidir actos, recibir personalidades y viajar al extranjero.
En julio de 2006, después de tachar de "basura" y de "libelo asqueroso de la extrema derecha" un reportaje de la revista Forbes que le situaba en el séptimo puesto entre los monarcas y presidentes más ricos del mundo (con una supuesta fortuna personal estimada en los 900 millones de dólares) y de retar al "ladronzuelo" Bush a probar ante el mundo que tenía un solo dólar fuera de Cuba (en cuyo caso, dimitiría, aseguró), Castro volvió a salir al paso de las cábalas sobre la duración de su dilatada ejecutoria política con declaraciones sarcásticas. En Argentina, donde asistía a la XXX Cumbre del MERCOSUR, explicó que: "Yo me muero casi todos los días, pero eso me divierte mucho, realmente, y me hace sentir más saludable. He resucitado muchas veces". Y en Bayamo, días después, con motivo del 53º aniversario del asalto al Cuartel Moncada, comentó: "Que no se preocupen los vecinitos del norte, que no pretendo ejercer mi cargo hasta los 100 años".
Semanas antes, en junio, Raúl Castro, el sempiterno, reservado y ya también septuagenario con creces número dos, había querido deshacer las dudas sobre si era posible un "castrismo sin Fidel", cuestión planteada hasta la saciedad en los medios de comunicación de fuera de la isla. En un discurso ante los principales mandos militares, el segundo secretario del Partido y ministro de las FAR vino a decir entonces que, aunque el liderazgo supremo de su hermano era imposible de transmitir, la continuidad del sistema sin Fidel estaba asegurada, ya que contaba con un "único y digno heredero" en la figura del PCC, institución que agrupaba "a la vanguardia revolucionaria". En medios diplomáticos, las palabras de Raúl Castro fueron interpretadas como el anuncio de un futuro Gobierno de dirección colectiva.
Pero el debate sobre la sucesión estaba abierto, y el primero de julio el Partido acometió una importante reestructuración de su cúpula destinado a "fortalecer" su influencia en la sociedad. Así, restableció el Secretariado del Comité Central, que había sido abolido por el IV Congreso de 1991. De sus doce miembros, cinco lo eran también del Buró Político: Fidel, Raúl, los vicepresidentes del Consejo de Estado Machado Ventura y Esteban Lazo Hernández, y Jorge Luis Sierra Cruz. Además, fueron promovidos al Comité Central siete nuevos miembros.
El bombazo informativo estalló el 31 de julio de 2006, justo cuando la economía nacional, salvada de sus penurias y dinamizada hasta niveles inimaginables hacía no mucho gracias al maná bolivariano, pasaba por una etapa fausta, con una tasa de crecimiento anual que iba a superar el 12% este año, un punto más que en el casi igual de boyante 2005.
Aquel día, Fidel, a través de un comunicado oficial, anunciaba que, como consecuencia de una "complicada operación quirúrgica" a la que había tenido que someterse para curar una "crisis intestinal aguda con sangramiento sostenido" ocasionada por su intensa agenda de trabajo —"días y noches de trabajo continuo sin apenas dormir" y con "un estrés extremo", precisó—, y debido a la obligación que tenía, tras este "accidente de salud", de permanecer "varias semanas de reposo alejado de mis responsabilidades y cargos", resolvía delegar "con carácter provisional" sus funciones como primer secretario del Comité Central del PCC, comandante en jefe de las FAR y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en "el compañero Raúl Castro Ruz", segundo secretario del Partido, general del Ejército y primer vicepresidente del Consejo de Estado y del Gobierno.
Un elenco de funciones menores en los programas nacionales e internacionales de Salud, Educación y Revolución Energética era asimismo transferido a seis hombres, los vicepresidentes y miembros del Buró Político Carlos Lage Dávila, Machado Ventura y Lazo Hernández, y otros tres miembros del Consejo de Estado, el ministro de Salud Pública y miembro del Buró Político José Ramón Balaguer Cabrera, el canciller Pérez Roque y el ministro presidente del Banco Central de Cuba, Francisco Soberón Valdés. Castro concluía su histórico comunicado con estas palabras: "Pido al Comité Central del Partido y a la Asamblea Nacional del Poder Popular el apoyo más firme a esta Proclama. No albergo la menor duda de que nuestro pueblo y nuestra Revolución lucharán hasta la última gota de sangre para defender estas y otras ideas y medidas que sean necesarias para salvaguardar este proceso histórico. El imperialismo jamás podrá aplastar a Cuba. La Batalla de Ideas seguirá adelante. ¡Viva la Patria! ¡Viva la Revolución! ¡Viva el Socialismo! ¡Hasta la Victoria Siempre!"
Se tenía la impresión de que esos seis dignatarios, miembros todos del Comité Central y supeditados a Raúl Castro, pasaban a conformar el núcleo de una dirección de gobierno que, tal como había sugerido semanas atrás el número dos, presentaba una estructura colegiada. De todas maneras, esta era solamente una interpretación de los observadores, ya que el régimen, consciente del tremendo impacto social que el eclipse de Castro, el primero desde 1959, iba a causar, adoptó una actitud hermética, apenas matizada por pequeñas informaciones con intención tranquilizadora y liberadas a cuentagotas.
La naturaleza precisa y la gravedad de enfermedad del comandante en jefe se convirtieron en un secreto de Estado, provocando inevitablemente las cábalas, que resultaron ser erróneas, sobre una dolencia en fase terminal y hasta una muerte inminente. El 6 de agosto, el vicepresidente Lage, desde Bolivia, desmintió que Castro padeciera un cáncer estomacal e informó que su salud evolucionaba "favorablemente" tras la "exitosa" intervención a que había sido sometido. El mismo día, Chávez aseguró que el "papa de los revolucionarios" se recuperaba "de forma notable".
El jefe del Partido y del Estado en funciones contribuyó a acrecentar la incertidumbre general demorando su reaparición en público hasta el 13 de agosto, coincidiendo con la divulgación de las primeras fotos y el primer mensaje de su hermano convaleciente en el día de su 80 cumpleaños. Tras recibir a Chávez en el aeropuerto, anfitrión y huésped acudieron a visitar al viejo revolucionario, que les recibió vistiendo una camisa roja y postrado en su cama del hospital, donde los tres fueron retratados muy sonrientes, intercambiando obsequios y compartiendo un refrigerio. El diario comunista Juventud Rebelde, a la vez que las fotos que demostraban que Castro seguía vivo y consciente, publicó un mensaje del comandante en el que este formulaba la promesa de "seguir luchando" por su salud mientras el país marchaba "perfectamente bien". Al día siguiente, 14 de agosto, Granma publicaba nuevas fotos de la "tarde inolvidable entre hermanos", mientras que la televisión estatal emitía un video sobre el mismo tema.
Pese a lo anunciado por el propio convaleciente días atrás, Fidel, por prescripción médica, no participó en ninguna de las actividades relacionadas con la XIV Cumbre del MNA, transcurrida en La Habana entre el 11 y el 16 de septiembre. Fue Raúl el que llevó la batuta del evento y asumió en la práctica la presidencia de turno trienal de la organización, cuya titularidad recayó en su hermano. El paciente seguía con los tratamientos y la fisioterapia, y aún no era tiempo de levantarle el riguroso reposo, insistían los doctores. La impresión generalizada era que la hemorragia intestinal de julio había sido más grave de lo supuesto en un principio y que la operación ulterior había sido una intervención a vida o muerte.
La prolongación de la convalecencia de Castro generó inquietudes adicionales, o bien esperanzas, en la legión de enemigos políticos que ansiaban verle definitivamente incapacitado o, preferentemente, muerto. Estas sensaciones se vieron agudizadas por el mes largo de ausencia del dirigente entre el 18 de septiembre, cuando fue mostrado recibiendo en el hospital al escritor argentino Miguel Bonasso, y el 28 de octubre, cuando la Televisión Cubana ofreció nuevas imágenes de él vistiendo un chándal deportivo, leyendo sentado y en voz alta la prensa del día, y dando unos pasos balanceando los brazos. En ese lapso, Castro estuvo completamente desaparecido, sin fotos, ni videos, ni mensajes personales.
En su reaparición de octubre de 2006, Castro, muy delgado, demacrado y hablando con dificultad pero de manera lúcida y coherente, desmentía que estuviera en una situación crítica ("nuestros enemigos prematuramente me han declarado moribundo o muerto"), aunque dejaba en el alero la perspectiva de una reasunción de sus funciones ("vengo diciéndolo hace rato, que la recuperación sería prolongada y no exenta de riesgos"). En los meses siguientes, la noción de la irreversibilidad fue ganando fuerza al ausentarse Castro sucesivamente de los actos del 50º aniversario del desembarco del Granma, del Día de las FAR y de la celebración postergada de su propio octogésimo cumpleaños el 2 de diciembre, del 48º aniversario de la Revolución el 1 de enero de 2007, y de la fiesta y el desfile del Primero de Mayo. Y eso, a pesar de que Raúl insistía en afirmar que su hermano "mejoraba por día", que "se le consultaba todo" y que ya participaba en "sesiones de trabajo" con miembros del Ejecutivo. En diciembre de 2006, un médico español del hospital Gregorio Marañón de Madrid que examinó al mandatario realizó el enésimo mentís de una afección cancerosa.
Lo que Castro había sufrido desde el verano, revelaron reportes de prensa, era una diverticulitis intestinal complicada con peritonitis. Esto había requerido dos intervenciones quirúrgicas que comportaban considerables riesgos, la primera para retirarle segmentos del intestino grueso inflamados y practicarle un empalme alternativo entre el colon y el recto, y la segunda, al romperse la sutura interna y presentarse la infección del peritoneo, para drenarle toda la parte del colon afectada, operación que se complicó a su vez al descubrirse una fístula. Al parecer, la técnica más adecuada para atajar el cuadro de diverticulitis severa diagnosticado al principio habría sido la ileostomía, una abertura en la parte exterior del abdomen para eliminar desde el íleon, la parte terminal del intestino delgado, los productos de desecho hasta que sanara el intestino grueso o bien se efectuara una colostomía para sustituir el ano, pero Castro se negó en redondo a pasar por ese trance, que le habría hecho depender de una bolsa colgada del vientre para evacuar.
Tras la segunda intervención, los problemas de cicatrización habían persistido y la salud del paciente se había deteriorado todavía más debido a una colecistitis alitiásica, una inflamación de la vesícula biliar en ausencia de cálculos, dolencia extremadamente peligrosa y con una alta tasa de mortalidad. En resumidas cuentas, el estado de Castro seguía siendo bastante delicado. En enero de 2007 Chávez se pronunció sobre la salud de su amigo, afirmando que el líder cubano "batallaba por la vida" y que su situación no era "nada fácil". Semanas después, en febrero, Castro habló por teléfono con el líder bolivariano en directo en su programa Aló Presidente, donde pudo escuchársele decir con nitidez que iba "ganando terreno" y que se sentía "con más energía, más fuerza y más tiempo para estudiar".
18. RENUNCIAS DEFINITIVAS A LAS JEFATURAS DEL ESTADO, EL GOBIERNO Y EL PARTIDO ENTRE 2008 Y 2011
La convalecencia de Fidel se extendió a todo 2007. El año concluyó con el comandante en jefe sin aparecer en vivo, dando verosimilitud a la hipótesis de que ya nunca retomaría sus funciones. Sin embargo, Castro no estaba ni mucho menos desaparecido, siendo varios los testimonios fotográficos y televisivos de su persona, entrevistas para las cámaras inclusive, y muy abundantes sus mensajes y sus declaraciones de puño y letra. El todavía presidente titular de Cuba había recuperado peso y lucía un mejor semblante. En marzo fue visitado por Gabriel García Márquez, y el locuaz Chávez, que mantenía contacto regular con él, confesó que su camarada, amigo y confidente había estado ciertamente "en peligro de muerte".
Ese mismo mes, Castro inició con un texto titulado Condenados a muerte prematura por hambre y sed más de 3.000 millones de personas en el mundo, donde denunciaba la "idea siniestra" de Estados Unidos de impulsar los biocombustibles a costa de la producción alimentaria y los mantos selváticos, una serie muy profusa de artículos de opinión y análisis de diversos temas de la actualidad internacional que fueron publicados puntualmente por Granma. El nuevo Castro columnista, con su meticulosidad habitual, se dedicó a reflexionar casi a diario sobre cuestiones candentes como el cambio climático, el modelo económico mundial, el debate energético y la cotización del petróleo, además de fustigar, como venía haciendo desde hacía casi medio siglo, la política exterior de Washington y "el imperio", cerrilmente hostil a Cuba. Fatalista, el autor pronosticaba un futuro muy negro para la humanidad si esta no enfrentaba los grandes peligros globales. La columna de prensa quedó fijada en el órgano oficial del Comité Central del PCC bajo el título de Reflexiones del compañero Fidel.
Chávez insistía en que Castro había retomado casi todas sus tareas de gobierno, "aunque no formalmente", y de esta reanudación parcial de las actividades públicas dieron testimonio sus recepciones de dignatarios extranjeros. El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, contrariamente a lo sugerido por los presidentes Chávez y Morales con sus animosas palabras, Castro no reapareció en público. Antes de terminar el quinto mes de 2007, el interesado, desde Granma, comentó detalles sobre su estado de salud, revelando que la cirugía gastrointestinal del 27 de julio del año pasado había fallado, al igual que la estrategia médica inicial para rehabilitarlo. Durante meses, admitió, había "dependido" de sondas y catéteres para alimentarse, y había tenido "varias" intervenciones quirúrgicas. La respuesta a la cuestión que asaltaba los pensamientos y las conversaciones de los cubanos, si el apartamiento de las funciones institucionales era temporal o definitivo, iba a darla el arranque de la séptima legislatura de la ANPP en febrero de 2008, pues entonces los diputados elegirían el Consejo de Estado con mandato hasta 2013.
A principios de diciembre de 2007, la nominación por unanimidad de Castro como candidato por Santiago a la ANPP en las elecciones de enero de 2008, lo que sugería su postulación a la jefatura del Estado por sexta vez consecutiva, resultó ser una pista falsa. Días más tarde, el 17 de diciembre, en una carta para ser leída en un programa de la televisión, el dirigente abrió la puerta al relevo generacional al decir que: "Mi deber elemental no es aferrarme a cargos ni mucho menos obstruir a personas más jóvenes, sino aportar experiencias e ideas cuyo modesto valor proviene de la época excepcional que me tocó vivir".
Y el 28 de diciembre, en un mensaje para los diputados de la Asamblea, con un tono ligeramente autocrítico insólito en él, reconoció que se había aferrado al poder en estos términos: "Puedo añadir que lo fui un tiempo por exceso de juventud y escasez de conciencia, cuando, sin preceptor alguno, iba saliendo de mi ignorancia política y me convertí en socialista utópico. Era una etapa en que creía conocer lo que debía hacerse, y deseaba poder hacerlo (...) Mientras más luchaba, más me identificaba con tales objetivos, y mucho antes del triunfo pensaba ya que mi deber era luchar por éstos o morir en el combate". Además, por primera vez, respaldó expresamente el proceso de transformaciones "estructurales y de concepto" anunciado por su hermano, y reconoció la necesidad de eliminar "el exceso de prohibiciones y medidas legales".
El 20 de enero de 2008, tras depositar su voto en las elecciones generales, Raúl Castro auguró "grandes decisiones" luego de constituirse la ANPP. Su hermano, al poco de recibir para un encuentro privado al brasileño Lula, de visita oficial en La Habana, fue reelegido diputado, escaño que acaso nunca iba a ocupar físicamente. El 19 de febrero el país se desayunó con una información de enorme trascendencia, no por previsible menos impactante por su significado histórico y emocional: Fidel, en un mensaje publicado en Granma, comunicaba su decisión de, por primera vez en 49 años, no aspirar ni aceptar los cargos de comandante en jefe y presidente del Consejo de Estado.
El firmante aclaraba que, si bien no se trataba de un adiós, "traicionaría (...) mi conciencia ocupar una responsabilidad que requiere movilidad y entrega total que no estoy en condiciones físicas de ofrecer. Su deseo siempre había sido "cumplir el deber hasta el último aliento". "No me despido de ustedes. Deseo solo combatir como un soldado de las ideas. Seguiré escribiendo bajo el título Reflexiones del compañero Fidel. Será un arma más del arsenal con la cual se podrá contar. Tal vez mi voz se escuche. Seré cuidadoso", concluía el mensaje, que llevaba fecha del 18 de febrero.
Quedaban cinco días para la sesión inaugural de la ANPP y los comentaristas se animaron, aunque sin mucho convencimiento, a proponer candidatos con posibilidades de relevar al líder histórico en la jefaturas del Estado y o del Gobierno, y alternativos al que, no podía olvidarse, era el sucesor designado. En particular, se barajaron los nombres de Lage (56 años), el más joven Pérez Roque (42) y el experimentado y veterano presidente de la ANPP, Ricardo Alarcón Quesada (70).
Paradójicamente, meses y años después los tres iban a ser defenestrados de todos sus cargos institucionales y partidarios, y puestos a trabajar en puestos funcionariales de bajo rango: Lage y Pérez Roque iban a ser abruptamente purgados del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el Buró Político y el Comité Central en marzo de 2009, ocasión en la que Fidel justificó las destituciones ejecutadas por Raúl con calificativos rotundos, sobre que los interesados habían sucumbido a la "miel del poder" y, arrastrados por su ambición, habían desempeñado un "papel indigno"; en cuanto a Alarcón, iba a ser "liberado" de sus funciones como miembro del Buró Político en julio de 2013, una vez expirado sin renovación su mandato como presidente de la ANPP.
El 24 de febrero de 2008, luego de ratificar a Alarcón —por última vez— como jefe del hemiciclo, los diputados procedieron según el guión establecido por la cúpula del régimen y con el 100% de los votos eligieron un nuevo Consejo de Estado presidido por el general Raúl Castro, de 76 años, quien desde este momento pasaba a ejercer como propias y de manera permanente las funciones asumidas por delegación provisional de su hermano el 31 de julio de 2006. Para sucederle en la primera vicepresidencia el escogido fue el también septuagenario Machado Ventura, uno de los dirigentes más identificados con las posturas inmovilistas.
El nombramiento de Machado como nuevo número dos produjo alguna sorpresa entre los analistas que habían apostado por Lage y su línea tecnocrática, tan ligados al proceso de reformas y apertura económica de la década de los noventa. El secretario ejecutivo del Consejo de Ministros fue renovado en su vicepresidencia —como se apuntó arriba, a Lage le quedaba un año de titularidad institucional—, al igual que Juan Almeida, Abelardo Colomé y Esteban Lazo. El secretario del órgano, José Miguel Miyar Barruecos, mereció también la confianza de los diputados para seguir en el puesto. La única promoción fue, sustituyendo a Machado en una de las cinco vicepresidencias, la del general Julio Casas Regueiro, miembro del Buró Político y hasta ahora viceministro primero de las FAR. Horas después de su elección, Raúl nombró a este oficial de toda confianza para sucederle al frente del MINFAR.
Transcurridos dos años, la mudanza en el poder entre los hermanos Castro dio lugar a una sucesión institucional completa, a una sucesión partidaria parcial, ya que por el momento Fidel seguía ostentando la Primera Secretaría del PCC, y a ninguna transición en el sentido de que solo podía hablarse de continuidad. Si Raúl Castro, tan crítico en los últimos tiempos con cómo se estaban haciendo las cosas en Cuba a todos los niveles, pues abundaban las "deficiencias", las "actitudes incorrectas", la "ilegalidades" y las "indisciplinas", contemplaba en efecto la implementación de "cambios estructurales y de concepto", estos serían de una naturaleza tal que le harían necesario arroparse con la vieja guardia revolucionaria. No resultaba concebible que Raúl se pusiera a aplicar decisiones de calado sin contar con la adhesión de su hermano, cuya situación real en el régimen sería la de una especie de "sabio emérito" revestido de un alto grado de prestigio y autoridad.
En su discurso de aceptación del cargo, el menor de los Castro insistió en el liderazgo insustituible de su deudo y solicitó a la Asamblea que le autorizara a seguir consultándole "las decisiones de especial trascendencia para el futuro de la nación, sobre todo las vinculadas a la defensa, la política exterior y el desarrollo socioeconómico del país", propuesta que fue votada y aprobada por unanimidad. Definitivamente, Fidel Castro continuaría activo como asesor y mentor de los dirigentes oficiales de Cuba, una situación muy parecida a la del también jubilado primer ministro Lee Kuan Yew en Singapur, aunque a diferencia de él con una consideración no tan oficial.
El ya únicamente, pero sin efectividad real, primer secretario del PCC, siguió en la brecha declarativa y opinadora, si bien de manera irregular y con marcadas intermitencias, con el vigor impropio de un octogenario achacoso al que su gravísimo accidente gastrointestinal de 2006 había dejado muy mermado de capacidades físicas, como delataban la pérdida de masa muscular y su torpeza de movimientos. Animoso y hablador, y vestido con el chándal de las selecciones deportivas nacionales, siguió recibiendo a dirigentes extranjeros y apareciendo fotografiado o en la Televisión Cubana, varias veces en compañía de su fidelísimo Chávez, quien en 2011 iba a contraer su propia enfermedad, de naturaleza cancerosa, e iniciar un calvario para zafarse de un fatal desenlace que finalmente iba a sobrevenirle en marzo de 2013.
En 2008 y 2009 el ex presidente tuvo palabras positivas para Barack Obama, el "hijo del africano", como le llamó, en el que apreciaba una mejor disposición hacia Cuba que sus predecesores en la Casa Blanca, y por otro lado recibió con "desprecio" la "hipócrita" decisión por la UE de levantar sus sanciones a la isla. El país, aclaró en septiembre de 2008, pese a estar necesitado de ayudas tras el paso destructivo de los huracanes Gustav e Ike, rechazaba con orgullo las "limosnas" que le ofrecían tanto la UE como Estados Unidos, potencia esta última con la que Cuba estaba lista para hablar con franqueza y poner término de una vez al "diferendo" bilateral arrastrado desde los primeros tiempos de la Revolución.
Entre diciembre de 2008 y enero de 2009, la interrupción durante cinco semanas de las Reflexiones del compañero Fidel en Granma, tiempo en el cual el ex presidente no se pronunció sobre el ingreso de Cuba en el Grupo de Río y despachó el quincuagésimo aniversario de la Revolución con un sucinto mensaje de dieciséis palabras, generó una ola de rumores sobre que Castro estaría moribundo o que incluso ya habría fallecido. El 21 de enero Castro zanjó las habladurías al recibir a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, encuentro del que se publicaron fotos y que reanudó la secuencia de visitas de estadistas foráneo que hasta noviembre anterior había tenido como últimos protagonistas al chino Hu Jintao y al ruso Dmitri Medvédev.
La "resurrección" del comandante fue seguida de una serie de pronunciamientos sobre Obama, posesionado del Despacho Oval el 20 de enero, al que Castro elogió por su "honestidad", pero al que también exigió la devolución de Guantánamo y que se apartara de la línea política de su antecesor, Bush, con quien "compartía" el "genocidio contra los palestinos". En febrero, el autor de las Reflexiones advertía "contradicciones entre la política y la ética" del nuevo mandatario estadounidense, y meses después le echó en cara que siguiera rindiendo "culto a las mentiras del imperio" para "justificar" el mantenimiento del embargo y la inclusión de Cuba en la lista negra del Departamento de Estado sobre países patrocinadores del terrorismo.
Las peregrinaciones de gobernantes regionales siguieron su curso, dándose cuenta de los encuentros personales con la chilena Michelle Bachelet, el hondureño José Manuel Zelaya, el dominicano Leonel Fernández y el ecuatoriano Rafael Correa, miembro junto con Chávez y Morales del eje bolivariano sudamericano. Esta última cita tuvo lugar en agosto de 2009, mes en el que Castro apareció con un aspecto saludable en un video, el primero divulgado en 14 meses, donde charlaba animadamente con un grupo de estudiantes recién graduados de una universidad venezolana.
En 2010 el incombustible líder cubano dio varias sorpresas. Primero, en enero, aparecieron unas nuevas fotos de él donde se le veía en silla de ruedas departiendo con su hermano Raúl y Daniel Ortega; en otro set de instantáneas tomadas con motivo de la visita del presidente nicaragüense se mostraba a Dalia Soto, la esposa de la que tan poco se sabía dentro y fuera de la isla. Luego, en febrero, a rebufo del revuelo causado por la muerte en una huelga de hambre del opositor y prisionero de conciencia Orlando Zapata, Castro, al poco de reunirse con Lula da Silva, antes de arremeter duramente contra Obama ("fanático creyente del sistema capitalista imperialista", lo llamó) y a través de la pluma, afirmó que, "desde hacía muchos años", en Cuba "jamás se torturó a nadie, jamás se ordenó el asesinato de un adversario, jamás se mintió al pueblo". Posteriormente, ya en el verano, escenificó lo que muchos estaban convencidos que ya nunca iba a producirse: su reaparición en lugares públicos tras cuatro años de ausencia, y por partida múltiple.
La vuelta de Castro a los actos en vivo arrancó el 7 de julio de 2010 con una inesperada visita al Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) de La Habana, coincidiendo con el 45º aniversario de la fundación de esta institución por él mismo. El evento, en el curso del cual el visitante intercambió impresiones con directivos y trabajadores del centro, fue fotografiado por uno de sus hijos, Álex Castro Soto del Valle. A los pocos días, Castro acudió a un estudio de televisión para hablar sobre el riesgo de que un ataque de Estados Unidos contra Irán pudiera desembocar en el uso de armas nucleares, y acto seguido, en mangas de camisa, hizo otra salida de inspección al Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), donde expuso a los expertos la petición de que se analizaran los "graves peligros de una guerra en Oriente Medio" y la "terrible amenaza para nuestra especie que significa la destrucción del medio ambiente ante nuestros propios ojos".
El mes de julio finalizó con otras cinco comparecencias de Castro, realizadas además en pleno proceso de excarcelación de presos políticos por el régimen: en el Acuario Nacional de La Habana, donde presenció un espectáculo de delfines; en el MINREX, para una sesión de trabajo con un centenar de embajadores cubanos; en el pueblo de Artemisa, donde, vistiendo de nuevo su famoso uniforme verde olivo, rindió tributo a los combatientes que le habían acompañado en el asalto al Moncada; en el teatro del Memorial José Martí, para un acto con intelectuales y artistas que aprovechó para anunciar la próxima publicación de un libro de memorias suyo, una obra de gran interés histórico, adelantó, pues proporcionaría información pormenorizada sobre la lucha del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, pero que también incluiría pasajes puramente autobiográficos, narrativos de su infancia y su juventud; y en un encuentro con delegados de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), trabajadores, estudiantes, intelectuales y miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Interior: Entre los presentes allí estaba Elián González, Eliancito, el famoso niño balsero objeto de una dura batalla legal con el exilio de Miami en 2000, quien ahora era cadete de las Fuerzas Armadas.
Para pasmo de todos, Castro, dentro de las limitaciones naturales por la edad y el ineludible desgaste físico, volvía a estar en forma, diríase que en plena forma. Satisfecho de su nuevo vigor, el ex presidente aseguró estar ya "totalmente recuperado" y el 8 de agosto, a cinco días de su 84 cumpleaños y como colofón de un mes de intensa actividad, volvió a enfundarse la guerrera —pero despojada de las insignias de comandante en jefe— para, arropado por su hermano y la plana mayor del Estado, emitir un solemne discurso en la ANPP, reunida en sesión extraordinaria.
En su alocución, pronunciada con verbo firme, el orador omitió todo contenido relativo a la política interna y peroró en exclusiva sobre el que venía siendo su tema favorito, prácticamente una obsesión: la certeza del "holocausto nuclear" y el colapso de la humanidad, a menos que el hombre que tenía la responsabilidad de evitarlo, Obama, en un ejercicio de lucidez, detuviera los planes estadounidenses de atacar a Irán al alimón con Israel. A últimos de mes, en una entrevista concedida al diario mexicano La Jornada, el líder de la Revolución relató el "calvario" de su enfermedad, en el curso de la cual había habido momentos en que "no aspiraba a vivir". "Llegué a estar muerto (...) Luego sobreviví, pero en muy malas condiciones físicas. Llegué a pesar cincuenta y pico de kilogramos (...) Pero resucité, [para encontrarme] con un mundo como de locos", rememoraba el entrevistado.
La "resurrección" de Fidel se hizo completa el 3 de septiembre de 2010, día en que leyó de pie un discurso de 45 minutos ante 10.000 jóvenes en la escalinata de la Universidad de La Habana. Dedicada al tema recurrente del riesgo de una guerra nuclear, se trató de su primera alocución de masas al aire libre desde su incapacitación de cuatro años atrás. Ese mismo mes, el líder de la Revolución, en una entrevista concedida al periodista estadounidense Jeffrey Goldberg, vertió críticas al presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, por poner en duda la verdad histórica del Holocausto y alentar el antisemitismo, y admitió de manera sorprendente que "el modelo cubano" no era exportable porque "ya no funciona ni siquiera para nosotros".
A modo de aclaración de esta última afirmación, que estaba dando mucho que hablar, Castro explicó que lo que había querido decir a Goldberg era que la citada malfunción se refería al "sistema capitalista", el cual no servía "ni para Estados Unidos"; en Cuba, las ideas socialistas seguían teniendo plena validez, puntualizó. En noviembre, Castro, en otro encuentro con estudiantes retransmitido por la televisión oficial, rescató pasajes de un discurso pronunciado en la Universidad habanera en 2005 para subrayar su respaldo a las reformas económicas abordadas por su hermano.
A caballo entre 2010 y 2011, Castro reiteró que su retirada de la dirección política y el ejercicio del poder era completa y que su continuidad como primer secretario del PCC era solo nominal. La provisionalidad de 2006 debía considerarse definitiva en todas las instancias. El cambio de nombres en la nomenclatura del partido único se demoró hasta el VI Congreso, celebrado entre el 16 y el 19 de abril de 2011, al poco de encontrarse Fidel con otro de los ex presidentes más famosos del mundo y al que tenía por un "amigo" merecedor de grandes elogios, Jimmy Carter, de visita en La Habana para sondear el terreno de cara a una posible normalización de relaciones entre el Gobierno cubano y la Administración Obama. De la reunión se facilitaron fotografías.
El VI Congreso del PCC, que contó con la presencia del líder jubilado, el cual declinó ser siquiera miembro del Comité Central, definió un Buró Político donde el puesto de primer secretario correspondió a Raúl Castro y el de segundo secretario a José Ramón Machado. El comandante Ramiro Valdés figuraba en tercer lugar. Entre los tres sumaban 237 años. Desde la sustitución fraterna por enfermedad hacía un lustro ya, la biología inexorable se había llevado a varios históricos de la Revolución y el régimen: Sergio del Valle, Emilio Aragonés y Vilma Espín, la esposa de Raúl Castro, habían fallecido en 2007, Lionel Soto en 2008 y el comandante Juan Almeida en 2009. Otro destacado veterano, el general Julio Casas Regueiro, ministro de las FAR, murió en septiembre de este 2011.
19. UNA JUBILACIÓN DE LA POLÍTICA ENTREVERADA DE APARICIONES Y COMUNICACIONES PÚBLICAS
Tras desprenderse de su último cargo oficial, excepción hecha de su diputación en la ANPP, meramente simbólica, Castro prolongó su rutina mediática, con frecuencia irregular y salpicada de algunos sobresaltos por desapariciones inesperadas. En septiembre de 2011 llamó "tonto" a Obama por reclamar "señales" de apertura democrática a La Habana y no sustanciar los signos de conciliación enviados por Washington con el levantamiento del "criminal bloqueo imperialista", que ya duraba medio siglo. En octubre siguiente tachó a la OTAN de "brutal alianza militar" y de "pérfido instrumento de represión" por su rol decisivo en el derrocamiento y muerte del dictador libio Gaddafi. En enero de 2012 recibió al iraní Ahmadinejad, quien expresó su "gran alegría" de ver "sano y salvo a mi comandante Fidel Castro", y a la presidenta de Brasil y heredera de Lula, Dilma Rousseff.
Luego, en febrero, Castro se dejó ver en un acto público para la presentación de un muy voluminoso libro de conversaciones y memorias, Guerrillero del tiempo, escrito por la autora local Katiuska Blanco, la cual desveló que Castro, siempre inquisitivo y curioso, destinaba buena parte de su tiempo a leer una amplia variedad de textos, pues quería mantenerse informado de lo que sucedía en el mundo en diversos campos y de paso enriquecer su acervo cultural. Actualmente, el ex presidente compaginaba el repaso a dos clásicos favoritos, Marx y Darwin, y lecturas de autores tan dispares como el físico Stephen Hawking y el teólogo de la liberación Frei Betto. El "compañero Fidel" tenía fijación por la cuestión ecológica, así que siguió pontificando sobre la inevitabilidad de una catástrofe planetaria terminal si la civilización no corregía inmediatamente sus malas políticas. En marzo, se produjo un esperado encuentro con el papa Benedicto XVI, de vista pastoral en Cuba.
En el verano y el otoño de 2012, una ausencia física y un silencio comunicativo de cuatro meses estimularon inevitablemente las especulaciones sobre el estado de salud de Castro. Se sugirió que habría tenido una recaída. El régimen, fiel a su estilo, practicó el más férreo secretismo. En octubre, una avalancha de rumores, sobre todo en las redes sociales de Internet, en torno al óbito del líder de la Revolución hizo necesaria la lectura en un acto académico de un mensaje personal en el que el interesado hacía llegar su felicitación a los graduados del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón. Antes de concluir el mes, el vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, mostró a los medios unas fotos de su reciente encuentro con Castro en La Habana. Para disipar las últimas dudas, en un escrito para la web oficial Cubadebate, el comandante salió al paso de las "mentiras" e "insólitas estupideces" propaladas por ciertas "aves de mal agüero", las cuales debían saber que "no recuerdo siquiera qué es un dolor de cabeza".
Las manifestaciones de Castro prosiguieron a lo largo de 2013 y 2014, pero de manera más esporádica. En enero de 2013, a diferencia de la edición de 2008, el dirigente acudió a su colegio de la capital para votar en las elecciones a la VIII ANPP, que supusieron su reelección como diputado por Santiago para otro quinquenio, en tanto que su hermano Raúl obtuvo un segundo mandato al frente del Consejo de Estado, cuya primera vicepresidencia pasó del segundo secretario del Partido Machado Ventura al 30 años más joven Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Miembro del Buró Político y hasta el año anterior ministro de Educación Superior, a Díaz-Canel, nacido después de la Revolución, empezó a vérsele como un posible candidato a dirigir la futura Cuba socialista una vez idos de la escena los hermanos Castro. Llegado abril, Castro inauguró una escuela infantil en La Habana, centro educacional que llevaba el nombre de Vilma Espín y que había sido construido por iniciativa suya, y recibió la visita del astro argentino del balompié Diego Armando Maradona.
En julio de 2013, fue el presidente de Uruguay, José Mujica, antiguo guerrillero tupamaro, quien, con su característica franqueza, dio detalles de cómo estaba Castro: él había encontrado a un "anciano con la cabeza fresca para inventarse causas y vivir motivado y con interés", y que tenía "dificultades para moverse". A Mujica se descubrió el Castro más científico, pues el comandante andaba "muy motivado con el trabajo de investigación y de experimentación biológica, de materiales oxidantes, vitamínicos, proteicos y fundamentalmente plantas de origen tropical que pueden servir para sustituir en la dieta animal a los granos", indicó el mandatario uruguayo al diario charrúa La República. En agosto, en su 87º cumpleaños, Castro explicaba en Granma que estuvo "lejos" de imaginar que su vida "se prolongaría" tanto, y tuvo unas sentidas palabras de recuerdo para el desaparecido Hugo Chávez. En diciembre, recibió en su domicilio habanero al escritor y periodista español Ignacio Ramonet, autor años atrás de un documental y un libro sobre su persona.
El 8 de enero de 2014 Castro protagonizó otra de sus contadas, y supuestamente inesperadas, apariciones públicas, con motivo de la inauguración en la capital de un estudio artístico patrocinado por uno de sus artistas favoritos, Alexis Leyva, alias Kcho. En los meses que siguieron recibió las visitas de la presidenta argentina Cristina Fernández, el secretario general de la ONU Ban Ki Moon, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el ruso Putin (dando lugar a un "fraternal encuentro" que sirvió para recordar los "lazos históricos" entre Cuba y Rusia), nuevamente el uruguayo Mujica y, días después de cumplir los 88 años ausente de los homenajes, el sucesor de Chávez en Venezuela, Nicolás Maduro, un dirigente al que el régimen cubano conocía muy bien desde sus años de estudiante en la Escuela Superior Ñico López, dedicada a la formación de cuadros políticos de izquierda revolucionaria de toda América Latina.
20. FIN DE LA HOSTILIDAD DE ESTADOS UNIDOS EN 2015 Y FALLECIMIENTO EN 2016 A LOS 90 AÑOS
En un artículo fechado el 31 de agosto de 2014 y publicado por Granma al día siguiente, Castro, bajo el título de Triunfarán las ideas justas o triunfará el desastre, cargaba con dureza, como tantas veces antes, contra el "imperialismo yanki" y sus aliados europeos de la OTAN, algunos de los cuales se expresaban "con el rostro y el estilo de las SS nazis". El autor rendía tributo a Rusia y China, recordó los estragos de la "explotación colonial" que Cuba había sufrido durante siglos, vaticinaba que el euro, "al igual que el dólar", no tardaría en convertirse "en papel mojado", denunciaba a quienes se dedicaban a "destruir ciudades, asesinar niños, pulverizar viviendas, sembrar terror, hambre y muerte en todas partes", e instaba a "luchar por producir más alimentos y productos industriales, construir hospitales y escuelas para los miles de millones de seres humanos que los necesitan desesperadamente".
Castro no podía dejar de mencionar el bloqueo estadounidense, que ya había cumplido el medio siglo. Desde entonces, la pequeña Cuba había podido resistir el bloqueo del "poderoso e influyente imperio" a pesar de la desaparición de la URSS y con un "coste muy elevado para nuestro país", aunque "no hay peor precio que capitular frente al enemigo que sin razón ni derecho te agrede". La retórica nacionalista y antiimperialista del ex presidente seguía intacta, pero entre bastidores La Habana y la Administración Obama ya estaban dialogando para pasar página, o más bien empezar a escribir un nuevo libro, tras 54 años de relaciones tormentosas en las que los sucesivos mandamases de Washington, nada menos que diez estando Fidel Castro en el poder, habían intentando acabar con la Revolución y el régimen comunista nacido de ella por todos los medios y de todas las maneras concebibles, en tanto que el líder cubano había llegado al extremo de arrastrar al mundo entero al borde de la Tercera Guerra Mundial por su negativa a ceder cuando la crisis de los misiles en 1962.
Ahora, Raúl Castro, receptivo a la buena disposición de Obama, estaba listo para negociar el deshielo y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas rotas en 1961, pasos a los que debía seguir, iba a ser la consigna cubana, la total remoción del embargo y las sanciones comerciales. La señal de la nueva era llegó el 17 de diciembre de 2014 con la liberación por La Habana del contratista norteamericano Alan Gross a cambio de la excarcelación de cinco espías cubanos; al instante, Obama ("estos 50 años han demostrado que el aislamiento no funciona", añadió el presidente demócrata en su alocución, lo que equivalía a reconocer el fracaso de su país) y Raúl Castro anunciaron por separado el comienzo de la "normalización de relaciones" políticas y económicas entre Estados Unidos y Cuba.
Resultaba impensable que un movimiento de esta envergadura en las relaciones exteriores de Cuba, que solo en su simbolismo declarativo, pendientes aún los aspectos tangibles y las realizaciones, revestía una enorme significación histórica, lo hubiese hecho Raúl Castro sin la aquiescencia de su hermano. Pero el mayor de los Castro, cuyas últimas fotos correspondían a la visita de Maduro en agosto y que había publicado su último artículo de prensa, uno dedicado al envío de médicos cubanos a África para combatir el ébola, el 18 de octubre, guardó silencio durante unas semanas, lo que alimentó las conjeturas sobre cómo veía el proceso en curso y, por enésima vez, la rumorología sobre su deceso, extremo este que la divulgación el 12 de enero de 2015 de una misiva personal a Maradona quiso zanjar.
Por otro lado, cabía imaginar que Castro acogía la plena disposición de Obama a sellar en paz el final del enfrentamiento bilateral con una embriagadora sensación de victoria, pues Estados Unidos, tras haber procurado decapitar y estrangular el Estado revolucionario por él fundado, terminaba por arrojar la toalla, asumía la esterilidad de las medidas de fuerza, pues no había habido capitulación ideológica del adversario, y optaba por el diálogo para establecer un modus vivendi entre las dos orillas del estrecho de Florida.
Ahora bien, al retomar la palabra (pero sin hacer acto de presencia con público, lo que no sucedía desde el evento cultural de enero de 2014), Castro se mostró displicente y sobrio, como si no estuviera nada impresionado por el anuncio del 17 de diciembre. El 27 de enero, menos de una semana después de celebrar delegaciones diplomáticas de los dos países un encuentro preliminar en La Habana centrado en las cuestiones migratorias, y usando como vehículo una carta dirigida a los estudiantes de la Universidad de La Habana, un desdeñoso Castro manifestaba su desconfianza en la política de los estadounidenses y añadía que él personalmente no había "intercambiado una palabra con ellos". El acercamiento en marcha era cosa "del presidente de Cuba, que ha dado los pasos pertinentes de acuerdo a sus prerrogativas y las facultades que le conceden la Asamblea Nacional y el Partido Comunista de Cuba". Ahora bien, que él, Fidel, estuviera al margen de las conversaciones y no confiara en el Gobierno del país vecino no significaba "ni mucho menos", aclaraba, "un rechazo a una solución pacífica de los conflictos".
La evolución del proceso de deshielo con Estados Unidos, que tantas expectativas generaba, para empezar entre el pueblo cubano, por lo que pudiera suponer de llegada de inversiones, dinamización del comercio y el turismo y apertura interna, estimuló la actividad pública y los pronunciamientos de Castro, que en otras circunstancias, acaso, considerando su imparable ocaso físico y su fragilidad, habrían sido menores. El 28 de febrero de 2015 Castro recibió en su casa a Los Cinco, los agentes cubanos puestos en libertad por Estados Unidos tras tenerlos presos por espionaje. Del encuentro fueron publicadas algunas fotografías. Luego, el 30 de marzo, el ex presidente volvió a dejarse ver en público en La Habana. Los medios estatales tardaron cinco días en difundir unas pocas imágenes de Castro, ataviado con un chándal y una gorra azul marino, estrechando las manos desde el interior de su vehículo a miembros de una misión solidaria venezolana.
En mayo, teniendo los cubanos frescas en la retina las imágenes, producidas el mes anterior, de la reunión en Panamá del canciller Bruno Rodríguez y el secretario de Estado John Kerry, seguida del apretón de manos entre Raúl Castro y Obama en la Cumbre de las Américas en el país del istmo, Fidel Castro mantuvo un jovial encuentro con el presidente francés, el socialista François Hollande. En julio siguiente el que fuera autócrata absoluto de Cuba reapareció en público dos veces seguidas, durante un acto con productores queseros en el Instituto de Investigaciones de la Industria Alimenticia (IIIA) y en un encuentro con oficiales y trabajadores civiles del MININT y las FAR.
El 13 agosto Castro celebró su 89º cumpleaños en compañía de su esposa Dalia Soto y los presidentes Maduro de Venezuela y Morales de Bolivia. Justo un día después, Kerry presidía el izado de la bandera de las barras y estrellas en la Embajada de su país en La Habana, reabierta el 20 de julio anterior. Posteriormente, en septiembre, el ex primer secretario del PCC acogió en su domicilio al papa Francisco, de visita pastoral en la isla, con quien celebró, según el Vaticano, un encuentro "muy familiar e informal".
Cuando realizó su histórica visita a Cuba del 20 al 22 de marzo de 2016, Obama se reunió con Raúl Castro, pero la agenda de actos no incluyó un encuentro con Fidel. A cambio, el anciano comandante recibió la visita de un devoto Nicolás Maduro, quien se deshizo en elogios del "maestro de revolucionarios", mientras la situación política y económica en su país, Venezuela, se hundía más y más en el marasmo y el desastre. El objetivo fundamental del viaje de Maduro a Cuba fue transmitir el mensaje de que, pese al deshielo cubano-estadounidense, que había cogido al régimen bolivariano a contrapié, la alianza preferencial entre La Habana y Caracas seguía intacta. Una vez marchado el huésped norteamericano, Castro, desde su palestra Reflexiones del compañero Fidel, analizaba con altivez e ironía las palabras conciliadoras pronunciadas por "el hermano Obama", en las que detectaba múltiples omisiones. "No necesitamos que el imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos, porque es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que vivimos en este planeta", proclamaba el autor del artículo.
El 19 de abril de 2016, Fidel Castro, vistiendo su ya familiar ropa deportiva, pronunció en la sesión de clausura del VII Congreso del PCC, cónclave que no trajo cambios relevantes en la cúpula del partido único (si acaso, una mayor visibilidad de Miguel Díaz-Canel en la nomenclatura del Buró Político, situándose inmediatamente por debajo de Raúl Castro y José Ramón Machado, reelegidos a su vez primer y segundo secretarios, si bien el menor de los Castro ya había señalado que tenía previsto dejar la Presidencia del Consejo de Estado cuando terminara su mandato de cinco años en 2018), un discurso leído en el que en términos casi explícitos evocó su próxima muerte al decir que: "Pronto deberé cumplir 90 años (...) Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos (...) Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala", afirmó sin perder el hilo y con destellos de su pasada energía de orador, hallando el eco rítmico de los vítores, las ovaciones y los aplausos del casi millar de delegados presentes.
La siguiente aparición pública del dictador fue para celebrar su nonagésimo aniversario. Con un aspecto muy frágil y arropado por su hermano y el inseparable Maduro, presenció una gala cultural en su honor en el abarrotado aforo del Teatro Karl Marx de La Habana. El acto fue retransmitido en directo por la radio y la televisión. En septiembre, Castro recibió a otros tres ilustres visitantes extranjeros, arribados a su casa en una poco menos que inexcusable peregrinación ritual para conocer al histórico dirigente: el presidente de Irán, Hassan Rouhani, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el primer ministro de China, Li Keqiang; el primero se encontraba en Cuba de resultas de la XIV Cumbre del MNA y los otros dos en visita oficial. En octubre, departieron con Castro los presidente de Guinea Bissau, José Mário Vaz, el día 1, y de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el día 26. El 15 de noviembre el presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, fue, acompañado de su esposa, el último dignatario extranjero en visitar a Castro, cuyas últimas fotos publicadas correspondieron también a este momento.
El 9 de octubre Granma publicó una reflexión del compañero Fidel que sería la postrera de esta serie de textos. Sin descender esta vez, pese a lo que pudiera sugerir el título del artículo, al pesimismo sombrío y el catastrofismo típicos de sus artículos de prensa escritos desde 2007, el autor meditaba sobre "el destino incierto de la especia humana" mezclando cosas tan dispares como los misterios del universo, la teoría del Big Bang, las creencias religiosas y la campaña de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde el aspirante republicano, Donald Trump —por cierto, nada favorable a la reconciliación con el régimen castrista— estaba teniendo un comportamiento merecedor de "una medalla de barro", al alimón con Obama. Días más tarde, el 29 de octubre, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución contra el bloqueo de Cuba que, por primera vez, no contó con el voto contrario de Estados Unidos, que prefirió abstenerse. Los medios de La Habana tenían un nuevo motivo para hablar con toda propiedad de "victoria" de Cuba.
A punto de concluir el día 25 de noviembre, viernes, de 2016, la Televisión Cubana interrumpió sus emisiones para difundir un comunicado del primer secretario y presidente Raúl Castro. Visiblemente emocionado, el jefe del Estado leyó a las cámaras desde su despacho el siguiente escueto mensaje: "Querido pueblo de Cuba: con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26. La comisión organizadora de los funerales brindará una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!". Casualmente, este 25 de noviembre se cumplían 60 años de la partida del yate Granma de la costa veracruzana de México rumbo al Oriente cubano para hacer la Revolución contra Batista.
Como era de esperar, la impactante noticia de la desaparición de una de las personalidades medulares de la historia del siglo XX provocó una avalancha de reacciones en todo el mundo, y por supuesto del signo más dispar. Multitud de jefes de Estado y de Gobierno empezaron a expresar, muchos vía Twitter, sus condolencias al pueblo y el Gobierno de Cuba. El 26 de noviembre los medios de comunicación y las redes sociales rebosaban de artículos, opiniones y reportajes sobre la vida, personalidad y legado de Fidel Castro, cuyo historial de actividades, prontuario de citas y álbum de fotos pocos líderes políticos podían igualar. Muchos de estos textos ignoraban el tono reposado y destilaban apasionamiento; el fallecido, o era ensalzado como héroe revolucionario y ejemplo de lucha y solidaridad con los pueblos, o era puesto de manipulador, tirano y asesino. Mientras que gobiernos y partidos de izquierda de América y Europa, con particular énfasis los del bloque bolivariano, rendían sentido tributo al hombre al que reverenciaban como maestro, referente y precursor, en Miami, la populosa comunidad de los cubanos en el exilio y sus descendientes daba rienda suelta a su júbilo.
En Cuba, la población, convocada a los actos de masas a que iban a dar lugar los funerales de Estado, y las autoridades, que decretaron nueve días de duelo nacional, a culminar con una ceremonia de sepelio el 4 de diciembre, ofrecieron una imagen de serenidad y compostura, aunque sin desaparecer ni mucho menos los rasgos del culto a la personalidad de Castro, por más que su cuerpo no estuviera ya presente. El 28 de noviembre comenzó el homenaje popular principal ante el Memorial José Martí de la Plaza de la Revolución de La Habana, donde por dos días estuvieron depositadas las cenizas del difunto.
El 29 de noviembre tuvo lugar el anunciado acto de masas en la Plaza de la Revolución, al que asistieron numerosas delegaciones internacionales además de la plana mayor del Estado cubano y el PCC. 22 países estuvieron representados por sus jefes de Estado o de Gobierno; allí estaban Maduro por Venezuela, Morales por Bolivia, Correa por Ecuador, Ortega por Nicaragua y Peña Nieto por México, así como los líderes de El Salvador, Honduras, Panamá, Surinam y cinco países del Caribe anglófono. Por África, asistían los presidentes de Sudáfrica, Zimbabwe, Namibia, Guinea Ecuatorial y Cabo Verde. No se informó de la presencia de algún representante institucional venido de Angola, a cuyo Gobierno del MPLA Castro había auxiliado decisivamente cuando la guerra civil de 1975-1991.
De Europa, solo asistió un mandatario en ejercicio, el primer ministro de Grecia Alexis Tsipras. España envió al rey emérito, Juan Carlos I. De China fue el vicepresidente Li Yuanchao y de Rusia el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, y el viceprimer ministro Dmitri Rogozin. Llamó también la atención el bajo rango de la delegación de Estados Unidos, que mandó al vicesecretario de Seguridad Nacional, al que se unió el embajador en funciones (en sentido estricto, encargado de negocios interino), Jeffrey DeLaurentis. En líneas generales, cabía calificar de pobre la representación internacional en los funerales de uno de los estadistas más influyentes de la historia contemporánea.
El 30 de noviembre partió de La Habana un cortejo fúnebre con las cenizas de Castro que rememoraba el recorrido de la llamada Caravana de la Libertad, realizada por los rebeldes del M-26-7 tras tomar el poder en enero de 1959. El 3 de diciembre los restos del comandante llegaron a Santiago y en la jornada siguiente recibieron el último descanso en el cementerio local de Santa Ifigenia, cerca de los de José Martí, los del padre de la patria cubana, Carlos Manuel Céspedes, y los de Mariana Grajales, madre de los generales independentistas José y Antonio Maceo. Raúl Castro fue el encargado de depositar la urna con las cenizas de su hermano en un nicho tallado en una gran roca que, según algunas informaciones, fue traída de la Sierra Maestra. La ceremonia tuvo un carácter privado y a la misma asistió un número reducido de personas, entre familiares, autoridades nacionales y dirigentes políticos extranjeros especialmente vinculados a Castro. Allí estaban Maduro, Morales y los ex presidentes brasileños Lula da Silva y Rousseff.
21. LA HUELLA DE CASTRO EN LA CULTURA, LOS LIBROS Y EL CINE
Uno de los estadistas de la historia contemporánea que más libros y documentales biográficos ha inspirado, muchos, seguramente la mayoría, con acentos críticos de mayor o menor alcance (biografías, entre otras, de Carlos Alberto Montaner, Santiago Aroca, Carlos Franqui, Serge Raffy y Juan Reinaldo Sánchez) aunque no son pocos los que hacen de él una lectura positiva, Castro, ya en su senectud, suscitó el interés de intelectuales, artistas y creativos. Como el cineasta estadounidense Oliver Stone, que en 2003 y 2004 rodó con él las películas de entrevistas Comandante y Looking for Fidel, y el antes citado periodista y escritor español Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, que en 2004 realizó el documental para la televisión Moi Fidel Castro, con dirección de Axel Ramonet, y en 2006 publicó el libro Cien horas con Fidel, también titulado Fidel Castro: biografía a dos voces.
Más solera tuvo su conocida y estrecha relación con el novelista colombiano Gabriel García Márquez, quien tomó el relevo en esta complicidad político-literaria al estadounidense y también Premio Nobel Ernest Hemingway. Otra celebridad, esta vez deportiva, que se codeó con Castro fue el futbolista Maradona. Por otro lado, como no podía ser de otra manera, el personaje histórico de Castro ha figurado en los repartos de multitud de películas comerciales; algunos de los actores que lo han interpretado son Jack Palance, Joe Mantegna, Demián Bichir y Juan Luis Galiardo.
Castro, al que en 1959 subiera a conocerle en la Sierra Maestra el mismísimo Errol Flynn poco antes de morir, figura como coautor de otros libros de entrevistas y conversaciones, entre los que se citan: De los recuerdos de Fidel Castro. El Bogotazo y Hemingway. Entrevistas (obra del investigador colombiano Arturo Álape, 1984); No hay otra alternativa: la cancelación de la deuda o la muerte política de los procesos democráticos en América Latina (del congresista Mervin Dymally y el académico Jeffrey Elliot estadounidenses, 1985); Endeudamiento y subversión, América Latina: entrevista a Fidel Castro (del periodista mexicano Regino Díaz Redondo, 1985); Fidel y la religión (del dominico y teólogo de la liberación brasileño Frei Betto, 1986); Habla Fidel (del periodista italiano Gianni Minà, 1988); Una conversación en La Habana (del escritor español Alfredo Conde Cid, 1989); Un grano de maíz. Conversación con Fidel Castro (del dirigente sandinista nicaragüense Tomás Borge Martínez, 1992); Cold War: A Warning for a Unipolar World (entrevista de la CNN, 2003); y Guerrillero del tiempo (de la periodista cubana Katiuska Blanco, 2012).
Libros recopilatorios y antologías de discursos, artículos y cartas aparte, de su puño y letra Castro produjo otros títulos, entre los que se citan: Pensamiento político, económico y social de Fidel Castro (1959); Proceso al sectarismo (en coautoría con la cubanóloga francesa Janette Habel, 1965); Hay que pensar en el futuro (1975); La crisis económica y social del mundo: sus repercusiones en los países subdesarrollados, sus perspectivas sombrías y la necesidad de luchar si queremos sobrevivir (informe para la VII Cumbre del MNA, 1983); José Martí, el autor intelectual (1983); Ideología, conciencia y trabajo político, 1959-1986 (1987); Che en la memoria de Fidel Castro (2007); La victoria estratégica. Por todos los caminos de la Sierra (2010); La contraofensiva estratégica. De la Sierra Maestra a Santiago de Cuba (2011); y Obama y el Imperio (2011). Las tres últimas obras fueron editadas cuando Castro ya se encontraba apartado de sus funciones dirigentes y, anciano y muy mermado de salud, dosificaba sus apariciones públicas.
El dictador cubano fue galardonado por la extinta URSS con el Premio Lenin de la Paz (1961), el título de Héroe de la Unión Soviética (1963), la Estrella Dorada (1963), dos Órdenes de Lenin (1972 y 1986) y la Orden de la Revolución de Octubre (1976). Entre las numerosas condecoraciones recibidas de gobiernos nacionales figuran asimismo el Premio Georgi Dimitrov, otorgado en 1980 por la República Popular de Bulgaria, y el Premio Al-Gaddafi de los Derechos Humanos, que la Jamahiriya Libia le concedió en 1998. Estuvo en posesión también de varios títulos universitarios honoríficos.
(Cobertura informativa hasta 29/11/2016).
Más información: